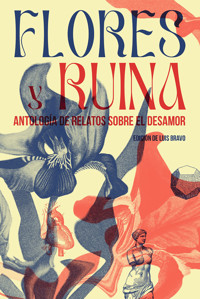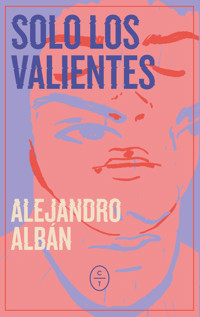
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Solo los valientes es un relato sobre el duelo, el reconocimiento y la dignidad, escrito con las herramientas de la mejor literatura. Si todos leyeran este libro, nadie discutiría sobre los derechos de las personas trans. Es tan dolorosamente humano que puede conmover incluso a las personas con más prejuicios. Y describe tan bien la rebeldía necesaria para conquistar los sueños, que su lectura da ganas de vivir y produce euforia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© Círculo de Tiza
© Del texto: Alejandro Albán
© De la fotogafía del autor: Alejandro Albán
© De la ilustración: @crismareza
Primera edición: febrero 2022
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: Carmen Priego
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos
ISBN: 978-84-123498-9-4
E-ISBN: 978-84-124820-1-0
Depósito legal: M-4231-2022
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
Para Mar, por haberme querido
«Me costó bastante darme cuenta de que existen dos tipos de escritura; la que tú escribes y la que te escribe a ti. La que te escribe a ti es peligrosa. Vas a donde no querías ir. Miras donde no querías mirar».
Jeanette Winterson,
¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?
1. La rotonda
Conduzco de vuelta a casa. En el asiento del copiloto viaja mi nueva partida de nacimiento con el nombre que he elegido para mí. Son solo dos folios grapados, de color blanco roto, el sello del Registro Civil estampado en una esquina. El primer folio es una fotocopia de la partida original, rellenada a mano con buena letra hace veinticinco años, ocho meses y veinticuatro días:
«Hora de nacimiento: veinte y treinta y cinco. Día: catorce. Mes: julio. Año: mil novecientos ochenta y ocho. Sexo: hembra».
El segundo folio es la rectificación:
«En virtud de resolución registral, en expediente n.º 422/13, ha sido modificado el sexo del inscrito/a en el sentido de que es varón. El nombre del inscrito/a es el de Alejandro Albán».
Conduzco de vuelta a casa y aparto los ojos de la carretera para mirar los folios. No quiero que un frenazo los tire al suelo, que se vuelen por la ventana abierta (debería pararme a cerrarla), no quiero que les pase nada. Una nueva partida de nacimiento es un renacimiento.
En media hora llegaré a la comisaría del Realejo, entregaré una foto en la que ya se aprecian los cambios, aunque la barba se resista a salir, y me darán un trozo de plástico con mi verdadero nombre y mi verdadero sexo. Pero antes tengo que salir de este maldito pueblo, al que no vengo desde que hice las prácticas de Psiquiatría en el centro de salud. Atravieso una placita cuadrada y descubro demasiado tarde que es una rotonda. Una rotonda cuadrada que yo acabo de cruzar por la izquierda. Un policía me espera unos metros más adelante. Pillado.
—No sabía que era una rotonda —le digo, entre ofendido y suplicante, cuando se inclina hacia mi ventanilla abierta—. Es que no parece una rotonda.
Me pide el carné (con mi viejo nombre), los papeles del coche (a nombre de mi padre) y redacta la multa. Evito mirarle a los ojos porque mi cara y mi nombre ya no coinciden. Aprovecho para cerrar la ventanilla del copiloto (los folios, que no pueden volarse ni romperse ni mancharse). Me pregunta si quiero una copia de la multa y me encojo de hombros. No me da la copia y reanudo la marcha solo para detenerme de nuevo poco después en el arcén.
Quizás aquel policía me vio derrotado y se apiadó de mí, ya que la multa jamás llegó a casa. Si parecía derrotado, era porque la multa significaba que debía llamar a mi padre. Cuando empezase a trabajar al mes siguiente, podría pagar mis propias multas; hasta entonces dependía de él. La llamada rompería nuestro pacto de silencio, ese mutismo selectivo que se había instalado entre nosotros: hablábamos de cualquier cosa menos de «lo mío». En realidad no hablábamos de muchas cosas (de mi madre, del divorcio, de mi abuelo alcohólico, de la muerte de mi tío, de mi afición por escribir), pero sobre todo no hablábamos de «lo mío».
Le llamé y le conté lo de la multa. No había sido culpa mía, de verdad, es que no parecía una rotonda.
—Pero ¿qué haces tú en Santa Fe?
Buena pregunta. No le había dicho a nadie que iba a Santa Fe, que me habían avisado de los juzgados tan al límite del tiempo que no podía creer mi buena suerte. No se lo había dicho porque hablar era difícil. Supongo que escuchar también lo era. Mi familia y mis amigos ya sabían «lo mío». Lo sabían aunque no hablaran de ello. Al menos no delante de mí.
—He venido por lo del nombre —mascullé.
—¿Qué?
—Lo del nombre, lo del cambio de nombre —dije alzando la voz con impaciencia.
Tras un silencio tan largo que por un momento creí que se había cortado la línea, mi padre me dijo que no me preocupara por la multa. Balbuceó una despedida y colgó. Jugué con el móvil en mi mano, intentando decidir si la conversación había ido bien o mal, antes de dejarlo con cuidado encima de los folios como un pisapapeles, como un guardián, y arrancar el coche. Mientras conducía hacia Granada, reparé en que nadie sabía aún mi segundo nombre. Mi padre lo supo esa tarde cuando le enseñé el trozo de plástico recién salido de la comisaría. Recuerdo que estábamos en la cocina, de pie junto al frigorífico, y me preguntó por qué no había elegido un nombre de verdad (eso dijo: «de verdad»), un nombre como Albano, por ejemplo. Me lo dijo con una sonrisa relajada que pretendía espantar la incomodidad, porque a mi padre le incomoda lo profundo, igual que a mí. Le respondí que Albán era un nombre de verdad y pensé que Albano era un nombre de mierda. Mi mejor amiga de la facultad, María, lo supo al día siguiente cuando quedamos para jugar al Catán después de varios meses sin vernos, varios meses encerrado en la casa de Cerezos esperando a que la testosterona me cambiara. Sentí una punzada de vergüenza al notar su confusión. ¿A qué venía ese extraño nombre que parecía un apellido? Mi madre lo supo ese sábado cuando me acerqué a Las Foras a visitarla. Ella fue la única que se alegró («¡Qué nombre más bonito! ¡Qué original!»), pero a ella tampoco le expliqué mis razones. Elegí Albán porque algunos no habían aprendido a llamarme Alejandro, ni Álex, ni Ale, ni Alejandrico, ni Alexander. Seguían llamándome por mi viejo nombre, el que había sido mío durante veinticinco años. Nunca me quejé. Bastante les estaba jodiendo la vida para encima quejarme. Era yo quien tenía que poner remedio, puesto que en los últimos años había aprendido que las cosas o las hacía yo o no las haría nadie. Y el remedio era Albán. Si alguno de los nuevos amigos que pensaba hacer en el hospital (y pensaba hacer muchos amigos) venía a casa y oía mi viejo nombre, yo podría mentirles, decirles habéis oído mal, me están llamando por mi segundo nombre. Sí, ya sé que es un nombre extraño, pero yo no lo elegí. ¿Quién elige su propio nombre?
Di un volantazo justo antes de pasarme la salida a Granada. El Focus cruzó la línea continua. Respiré hondo y me forcé a calmarme. No podía dejar que la conversación con mi padre me chafara la alegría que había sentido esa mañana y que era más bien un intenso alivio. No tendría que empezar a trabajar con mi viejo nombre, no tendría que exhibirlo como un estigma. Siete días. Me había salvado por siete días. Iba a empezar de cero; iba a borrar el pasado.
Hay fechas que ordenan nuestra historia, fechas que son principios. Muchas religiones incluyen en su liturgia una suerte de segundo nacimiento. «El que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios» (Juan 3:3). Jeanette Winterson lo describe como un rito de paso entre la vida que nos da el azar y la vida que elegimos. Quien ha escapado por poco de la muerte suele decir que ha nacido de nuevo. También es una expresión común entre nosotros. Nos gusta poner fronteras a esa transición de contornos difusos, que tal vez ni siquiera exista. Queremos condensarla en un solo día y dejarla atrás para siempre. Un día frontera que te diga dónde está el antes, dónde el después. Pero ¿qué fecha elegir? ¿El día que lo supe? 20 de junio de 2008. ¿El día que empecé con la testosterona? 24 de abril de 2013. ¿El día de la operación? 15 de enero de 2015. ¿O el día que empecé a escribir esto? 16 de diciembre de 2020. Si tuviera que elegir, me quedaría con ese día en Santa Fe (7 de abril de 2014) en el que crucé una rotonda por la izquierda. Esos dos folios grapados llegaron siete días antes de coger plaza en el Hospital Sur de Granada. Nadie sabría mi secreto. Y a pesar de lo que pasó después, ese sigue siendo mi día frontera.
Cuando leo las memorias de los demás, me maravilla la capacidad de Karr, Nabokov, Mantel, Nothomb, de viajar atrás en el tiempo. En El club de los mentirosos, Mary Karr lo recuerda todo, como aquel día con ocho años en que subió a la montaña con su padre y se comió un sándwich de pan Wonder con «mostaza a la antigua y unas rodajas muy finas de cebolla morada». ¿Qué recuerdo yo de las comidas de mi infancia? Recuerdo que mi madre me decía que no se podía comer lo que se había caído al suelo, y yo, para fastidiarla, cogía los boquerones del plato por la cola, los restregaba por el suelo y me los comía. Mi vida no alcanza para escribir una Metafísica de los tubos, ni siquiera un Estupor y temblores. Como mucho da para una Nostalgia feliz. Mi memoria temprana se parece a la de Stephen King: un paisaje lleno de niebla en el que unos recuerdos caprichosos emergen como árboles solitarios.
La espera hasta notar los cambios provocados por la testosterona, los viajes a la UTIG de Málaga, la ruptura con Nerea, mi primer psiquiatra, el día que conocí a Nerea, el día que se lo dije a mi madre, el día que lo supe, mi primera borrachera, el divorcio de mis padres, los primeros libros, las primeras fantasías, el patio bañado de luz amarilla de la primera casa que recuerdo. A medida que viajo hacia atrás en el tiempo, el pasado se vuelve borroso y cuando, frunciendo mucho el ceño, consigo rescatar una escena, debo apuntarla corriendo o volverá a sumergirse como si tratara de retener un sueño.
Casi como si perteneciera a la vida de otra persona.
2. Hombre en la puerta del Alcampo
Lo primero que recuerdo es soplar tres velas y a continuación ver cómo se encienden. Lo siguiente que recuerdo es el patio ardiendo de sol de nuestra casa de Cerezos. Recuerdo el sofá de cuero negro que se me pegaba al culo en verano y la colcha de elefantes blancos sobre la que mi madre me contaba cuentos. Poco después de las velas, el patio, el sofá negro y los elefantes blancos, entre el primer puñado de recuerdos de mi vida está esa alegría misteriosa. Mis padres están pagando en la caja del Alcampo. Me separo de ellos y choco con un hombre que entra por las puertas automáticas. «¡Cuidado, niño!», me dice. Dice niño con una preciosa «o» al final de la palabra. Esa alegría misteriosa me inunda como una droga que se toma por primera vez. Sonrío. Puedo verme desde fuera sonriendo.
Nací con ocho meses, la clavícula rota y una salud frágil. Pasé el primer mes de mi vida en una incubadora del Hospital Norte de Granada. «Como no te recuperabas, quisimos llevarte a un pediatra privado —me dice mi madre cuando le pido que me cuente de nuevo la historia—, pero no nos querían dar tu expediente, así que tu padre lo robó. Descubrimos que no te habían hecho ninguna prueba, ¡no te habían hecho ni caso! Cuando te sacamos de allí, la luz te volvió a la cara, ganaste peso, te pusiste precioso». Sonrío mientras me cuenta la historia y, cosa rara en mí, se me humedecen los ojos. Mi madre siempre se refiere a mí en masculino, incluso en retrospectiva. Reescribe mi pasado. Su generosidad casi (casi) consigue que olvide que me hizo vestirme de Flor 2 en la función del colegio cuando yo quería ser el Viento. Mi madre también me cuenta que mientras estaba embarazada de mí, solía rezar a Dios, no para que su hija naciera sana o inteligente o bondadosa. Lo único que pedía es que no tuviera el pelo rizado, como ella. Supongo que no pensó en la posibilidad de que acabara quedándome calvo, como mi padre.
De mi infancia en Cerezos recuerdo poco. Vivíamos en la calle Guatemala, al lado de mi tía Tere, solo que su casa era más grande y tenía piscina. En verano, se llenaba de niños del barrio que venían a bañarse, se llenaba de olor a cloro y de helado de nata, fresa y chocolate. Yo pasaba tanto tiempo allí como en mi propia casa. Mi padre trabajaba muchas horas arreglando estaciones de teléfono. Hasta que montó su propia empresa, siempre se dedicó a reparar cosas rotas. Mi madre trabajaba en la Diputación, aunque habría preferido dar clases de Historia, que es lo que había estudiado. «Pero de lo que me ha servido», suele decir con amargura. Por eso insistió en que yo estudiara algo útil, como Medicina, aunque ella quería que me hiciera radiólogo en vez de psiquiatra.
Soy hijo único y el más pequeño de mis primos. La más cercana es Sonia, que me lleva cuatro años. Se suponía que debíamos jugar juntos o, más bien, que ella debía entretenerme mientras los adultos hablaban de sus cosas. Me llevaba mejor con mi primo, que tenía ocho años más que yo y me prestaba sus libros de Elige tu propia aventura, pero las niñas deben jugar con las niñas. Recuerdo que un día Sonia me convenció de que la mesa camilla de su madre era una máquina teletransportadora y que si nos metíamos debajo y lo deseábamos con mucha fuerza, podríamos viajar a cualquier parte. En la oscuridad, bajo el mantel verde, la madera sin pulir me raspa las manos. Sonia dice las palabras mágicas y siento un temblor. Algo extraordinario está a punto de ocurrir, ya ha ocurrido. Levanto la falda del mantel y me encuentro con el salón anodino de Cerezos. Miro a Sonia con reproche. Se encoge de hombros: «No lo has deseado lo suficiente».
¿Qué más recuerdo? Recuerdo las tres fuentes —amarilla, roja y azul— del patio del colegio Gloria Fuertes, al que yo llamaba Gloria Fuentes. Recuerdo la tarde que mi tía me cruzó la cara por tocar su set de costura y la mañana que arranqué una por una todas las hojas, suaves como plastilina, de la planta favorita de mi madre. Recuerdo a mi padre leyéndome El ponche de los deseos en nuestro viaje a Portugal. No recuerdo Portugal. Recuerdo a mi madre llorando mientras se tapaba la cara con las manos. Y recuerdo el día que me tiré a la piscina pensando que llevaba manguitos, el agua quemándome la nariz y el chapoteo frenético hasta que mi primo se tiró para salvarme.
También recuerdo el día que me dejaron olvidado en el Acuaola en una excursión del colegio. Me entretuve en los vestuarios y cuando salí, todos se habían ido. Paseé por el parque desierto con más fascinación que miedo. La barra del chiringuito estaba abierta y pensé que podría tomar toda la Fanta que quisiera y echarme a dormir en una tumbona. Pero una familia rezagada me encontró y me llevó a casa. En mi cabeza, los desconocidos se topan con un niño perdido. Pelo corto, bañador azul, camiseta amarilla. Pero las fotos con el marco de papel del Acuaola me desmienten: soy una niña con bañador a rayas rojo y blanco, el pelo negro, largo y mojado, la frente despejada. Me parezco a Elliot Page antes de llamarse Elliot Page.
En otras fotos de la época parezco un niño y en otras, un poco de las dos cosas. Todo depende del ángulo, la ropa y los accesorios. Mis favoritas son esas en las que salgo disfrazado de El Zorro, sonrisa traviesa, pecas en las mejillas y un mechón ondulado asomando bajo el sombrero. Siempre me empeñaba en disfrazarme de El Zorro mientras las niñas se disfrazaban de princesas. Yo quería ser el héroe, el príncipe, el pistolero. Quería ser el pirata, el soldado, el karateca. Me habría conformado con ser el carpintero o el fontanero. Pero mis padres me vestían de pastorcilla en las fiestas del Corpus, con mi cesta de mimbre y mi pañuelo en la cabeza, y yo miraba con envidia a los niños, su sombrero negro, su fajín rojo. Lo que habría dado por ponerme ese fajín rojo.
Mis padres no eran conscientes de la brecha que me separaba de las niñas. Yo tampoco era consciente y a la vez sabía que era especial de una forma que no era ni buena ni mala, que era diferente, como de otra raza, como de otro planeta. ¿Hace falta aclarar que no fue una decisión? No me puse a meditar sobre las ventajas y desventajas de ser hombre o mujer. El exiliado añora su país, no importa de dónde venga. A mí jamás me habían dejado entrar en mi país, pero el sentimiento de pertenencia y la nostalgia me acompañaban. Otras veces, era hiperconsciente, que es una forma distinta de estar disociado. Me recuerdo paseando de la mano de mi madre, camino a preescolar.
—No soy una niña, mamá. Soy un niño.
Mi madre, sin una gota de preocupación, recurrió a la psicología inversa.
—¿Quieres ser un niño? Pues ya está: eres un niño. A partir de ahora te llamaré niño.
La misma sonrisa que en el Alcampo se dibujó en mi cara. Seguí andando en silencio; todos mis sueños colmados.
En lo alto de Cerezos, cerca de los campos de golf, estaba la casa grande a la que nos mudaríamos algún día. O eso decían siempre mis padres. Y enfrente de esa casa estaba mi colegio. Recuerdo el día que la maestra me pilló haciendo garabatos, me arrancó la libreta y se la enseñó a toda la clase. «¡Esto lo hacen las niñas guarras!». La vergüenza me duró varios días; también el miedo a que cumpliera su amenaza de bajarme de curso si no empezaba a escribir «con buena letra». En el recreo me quedaba pegado a las niñas, aburriéndome con sus juegos. Me habría gustado jugar a Dragon ball, como los niños, tirarnos bolas de fuego, revolcarnos por la arena del patio.
Fuera del colegio, jugaba solo. En mi baúl había un revoltijo de coches, Barbies, figuritas de Star wars y una casa de Pinypons que me compré con mis ahorros, tres mil pesetas en monedas que llevé al Toys «R» Us en una bolsa de plástico, ante la mirada entre divertida y orgullosa de mis padres. También jugaba dentro de mi cabeza. No recuerdo cuándo comenzaron las fantasías. Es como si siempre hubieran estado allí, ese refugio al que podía recurrir cuando quisiera, esos personajes como vinilos en el tocadiscos de mi cerebro. El único personaje cuyo nombre recuerdo es Sebastián. Se parecía mucho a mí, excepto por el pequeñísimo detalle de que él era un niño y lo parecía. Sebastián y su pandilla saltaban por los tejados de Cerezos, escalaban hasta el campanario, atravesaban los secaderos de tabaco, se colaban en las casas. Recuerdo el día, con unos siete años, en que me asomé al balcón de mi abuela Sole y pensé qué pasaría si me tirase. Tenía la mágica idea de que si decía «Sebastián» justo antes de estamparme contra el suelo, viviría para siempre.
Cuando por fin terminaron la casa grande, solo se mudó allí mi padre. El divorcio fue una plancha de acero que cayó sobre nosotros aplastándolo todo y, en seguida, esa plancha era el suelo que pisábamos, la única realidad que habíamos conocido. ¿Habían estado mis padres juntos alguna vez? Los llantos, las despedidas, los reencuentros, mi padre regañándome por llamar a escondidas a mi madre, mi madre diciéndome que mi padre era un estafador y un sinvergüenza.
No consigo recordar el día que mis padres me dijeron que iban a divorciarse. Sí recuerdo que semanas antes yo había oído algo sobre el divorcio en la tele y me había prometido que si mis padres decían de divorciarse, agarraría a uno con una mano y al otro con la otra y no dejaría que se separaran. Cuando llegó el momento, no agarré la mano de nadie, no protesté, no dije nada. Comprendí que las cosas inconcebibles, las que crees que solo les ocurren a los demás, pueden pasar. Durante mucho tiempo pensé que la transexualidad era una de esas cosas inconcebibles, eso que salía en las noticias antes de que mi padre bufara y cambiara de canal.
Mi madre y yo nos mudamos a Las Foras, el pueblo de Almería donde vivía mi abuela paterna. Me acostumbré a hacer la maleta un fin de semana sí y otro no para visitar a mi padre. Me acostumbré a oír los insultos que mi madre lanzaba contra mi padre. Nunca me acostumbré a doblar la ropa y hoy lo sigo haciendo igual que cuando tenía ocho años: lanzando una prenda sobre otra y sentándome encima de la maleta para cerrarla. Un día me puse a criticar a mi padre yo también, para complacer a mi madre. Me miró con ojos tristes y me dijo: «Es tu padre; no quiero que hables mal de él». Y me asaltó una confusión petrificante. Muchos años después, cuando me hice psiquiatra, aprendí que eso se llama «mensaje doble vinculante», pero para qué sirve saber el nombre de las cosas.
3. Entre el mar y el desierto
Las Foras está entre el mar y el desierto. Palmeras y cactus, invernaderos y playas con piedras y medusas. El pueblo es rico, me dice mi madre, pero con sus casas bajas y ese polvo de spaghetti western flotando en el aire, no lo parece. Nosotros ni somos ricos ni lo parecemos. A nuestro Lada Samara solo se le abre una de las puertas de atrás y por ahí tenemos que entrar y escalar a la parte delantera. Nuestro piso es viejo, con vistas a un descampado y a pisos aun más viejos que el nuestro. Mi ropa es la misma desde hace un año. Mi madre dice que si necesito algo, se lo pida a mi padre, que él tiene dinero. Yo no sé qué pensar. La casa grande de Cerezos ya tiene suelo, escaleras, paredes, techo; sin embargo, solo la planta de arriba está amueblada, y no hay cocina. Mi padre lava los platos en la bañera.
Mi madre y yo a veces nos reímos y a veces nos enfadamos. A veces llora. A veces me ayuda a hacer los deberes. A veces dice que soy difícil. A veces me sorprende con regalos, como El bosque animado, el primer libro que leo que no pone edad recomendada en la cubierta. A veces me llama imbécil por llegar siempre tarde, por olvidarme la libreta, la sudadera, la mochila, por andar siempre en las nubes. A veces dice que no ayudo en casa. Es cierto. La única tarea que hago es tirar la basura, pero un día en vez de bajar a la calle subo a la azotea y arrojo la bolsa con mucho impulso. Se queda enganchada del cable de la luz durante semanas. Es mi pequeña venganza contra el piso, contra el pueblo, contra mi madre por arrastrarme hasta aquí.
Algunos días me hago el enfermo para librarme del cole y aprovecho para alquilar algo en el videoclub de la esquina o veo por millonésima vez El imperio contraataca. Durante esas horas ya no estoy en Las Foras; estoy en una galaxia lejana, donde puedo ser quien yo quiera, donde no tengo que ser nadie. Un día mi madre vuelve antes del trabajo y me pilla viendo la escena caliente de Las dos caras de la verdad. La he rebobinado tres veces; no puedo dejar de mirar la pantalla. Mi madre pone cara de espanto. Su pequeña figura de repente se agranda. Su pelo, rizado como de negra, parece erizarse. «¡No puedes ver esas cosas! ¡No las comprendes!».
Las niñas del colegio dicen que no soy como ellas. Un día hacen una prueba para demostrarlo. «Mírate las suelas de los zapatos», me dicen. Yo me encojo de hombros y doblo la pierna derecha por delante de la izquierda. «¡Así es como lo hacen los niños!». Y una de ellas me enseña la forma correcta: dobla la pierna hacia atrás, se agarra el pie y gira el cuello con movimientos de contorsionista. «Ahora mírate las uñas». Y yo flexiono los dedos y me miro las uñas mordidas. «No, no. Las niñas se las miran así». Y extiende la mano a un palmo de su cara, los dedos bien estiraditos y la cabeza muy alta.
Todos tenemos en la cabeza el plano de una casa, al que acudimos cada vez que pensamos en la palabra «casa». La orientación de las ventanas, la disposición de los muebles, el orden en que el pasillo desemboca en cada una de las habitaciones. Durante mucho tiempo ese plano fue para mí el de la casa de mi abuela Paca, la madre de mi padre. No porque allí fuera especialmente feliz, sino porque era allí donde solían aparcarme. Si mi madre salía con sus amigas, ¿a dónde iba yo? A casa de la abuela. Siempre le decía que viniera a recogerme a la hora que terminase, que seguiría despierto, pero ella no me creía. A la una de la mañana su hija estaría plácidamente dormida, qué sentido tenía despertarla. Se iba a casa y no volvía a buscarme hasta el día siguiente. Mi padre se había echado una novia en Las Foras. Se llamaba Rosa, era un poco más joven que él y solía cantar «Siempre así» cuando tomaba un vino de más. Si llegaba muy tarde el viernes para recogerme del espacio neutral de la casa de la abuela, hacía la misma estimación que mi madre, se iba a dormir a casa de Rosa y me recogía al día siguiente. Yo nunca estaba dormido a la hora que suponían mis padres; no me rendía hasta las tres o las cuatro de la madrugada, después de pasarme la noche llorando, mientras mi abuela sonreía con apuro y me rogaba que me fuera a dormir de una vez.
Siempre me imaginaba lo mismo: mis padres tenían un accidente, el coche se salía de la carretera, vueltas de campana, hierros retorcidos, la sangre brotando de la boca de mi padre, los ojos verdes de mi madre tan abiertos. Me quedaba solo. Mi miedo era tan real que hasta que volvía a verlos daba su muerte por sentada. Años después, en la facultad, descubrí el nombre de ese llanto que me asaltaba cuando me alejaba de mis padres. Se llama «ansiedad por separación» y según mis apuntes «incluye como fenómeno nuclear la experimentación de angustia excesiva ante la separación del menor respecto de las personas con las que ha establecido vinculación afectiva». Le enseñé a mi padre el párrafo subrayado. «Yo creía que lo hacías porque eras una caprichosa». Muy bonito, papá. Luego me preguntó, preocupado, por qué nunca se lo había dicho, por qué no le había explicado cómo me sentía. No lo sé. No sé por qué tantas veces, a lo largo de los años, me he empeñado en ser incomprensible. A mi madre no le hablé de ese diagnóstico; fue ella quien un día, sin venir a cuento, me pidió perdón por dejarme tanto tiempo con la abuela. «Total, si al final no encontré novio».
Solo tenía un amigo en Las Foras. Se llamaba Nico, tenía dientes de conejito y de mayor quería ser actor. Uno de nuestros juegos consistía en subir a la azotea de mi edificio, acomodarnos entre las letras rojas de FREMAP que coronaban la fachada y tirarles huevos a los transeúntes. También robábamos chucherías, revistas, lápices, patatas fritas, cómics en la única librería del pueblo… Un día robamos una bolsa de pan colgada de una puerta y echamos a correr como si nos persiguiera la policía. Quería que me pillasen. Fantaseaba con que Ferrer, mi profesor de Lengua, me sorprendía robando en una tienda, me regañaba, quizás incluso me daba una bofetada. «Lo hago para desinhibirme», le diría yo, y a partir de entonces él mantendría sus ojos puestos en mí. Quería que me pillasen, pero nunca me pillaron; Nico y yo éramos hábiles ladrones. Nuestro secreto consistía en comprar siempre algo. Si pagabas un cómic tranquilamente en caja, nunca sospechaban que habías robado otro. Años después vi esa técnica confirmada en El gran cuaderno, de Agota Kristof: los gemelos Klaus y Lucas hacían lo mismo que Nico y yo.
Sentía que podía mostrarme ante Nico como realmente era. A los diez años llevaba siempre el pelo corto, se me olvidaba sistemáticamente ponerme pendientes a pesar de los recordatorios de mis padres y cuando me llevaban de compras, me deslizaba hasta la sección de chico («Ups, ¿es una camiseta de niño? No me había dado cuenta, pero es bonita, ¿verdad?»). Seguía sin ser consciente de lo que me ocurría y a la vez seguía teniendo fugaces momentos de hiperconciencia. Un día estaba mirando un escaparate de ropa de hombre en la calle Octavio Augusto y pensé con la mayor naturalidad del mundo que algún día me haría un cambio de sexo. Lo pensé como se piensa en los problemas que tendrá que afrontar el yo futuro. Mi yo adulto se encargaría de arreglar eso que por un segundo se volvía transparente y al segundo siguiente se ocultaba, como un animal esquivo, en un rinconcito de mi mente al que apenas tenía acceso.
Nico y yo solíamos pasear por Las Foras —bulevar arriba, bulevar abajo— buscando carteras por el suelo o coches con la puerta abierta. Uno de esos días, yo llevaba una camiseta negra muy ancha y un pañuelo militar anudado a la muñeca. Caminaba con los hombros relajados, con chulería, como un rapero. Sabía que quien me viera pensaría que éramos dos chicos caminando juntos, y eso me encantaba. Desde hacía algún tiempo salía a cazar esos momentos en que algún desconocido me confundía con un chico, como aquel lejano día en el Alcampo. No eran fáciles de encontrar, porque aunque la gente piense que pareces un chico, lo normal es que no te lo digan. Pero a veces ocurría. Como aquel día —la camiseta negra, el pañuelo militar— en el que Nico y yo entramos en una exposición en el ayuntamiento. El pintor se inclinó hacia mí y me preguntó si me gustaban sus cuadros. Asentí distraído. Me preguntó mi nombre, oyó mal y dijo: «¿Álvaro?». Yo asentí; no pensaba sacarle de su error. Siempre que me ocurría, ese dulce engaño era un regalo. Podía habitar mi verdadera piel por unos minutos; podía ser el protagonista.
Más o menos por aquella época, los padres de Nico se divorciaron, y nuestras madres fundaron una asociación para las mujeres divorciadas del pueblo. Me llevaron a alguna de sus reuniones, que consistían mitad en cuestiones organizativas y mitad en despotricar contra sus exmaridos. Recuerdo que empecé a pensar que ser un hombre era algo malvado, pero no tenía de qué preocuparme: yo solo era una inocente niña.
4. Cerezos
AVE Madrid-Granada. A mi izquierda, los campos de La Mancha y el cielo gris de diciembre. En el bolsillo de mi chaqueta, el justificante para volver a casa por Navidad en tiempos de pandemia. 2020 se acaba, no obstante, esto no parece que se vaya a acabar nunca. Escribo, la libreta sobre mis piernas cruzadas. ¿Por qué ahora? La idea surgió hace más de dos años, tras la despedida de Manu, mi antiguo compañero de residencia. Ese día, nos confesó a todos que era gay y aproveché para decir que yo también. Ese día me miraron confundidos. Ese día me di cuenta de que todos habían sabido siempre que soy trans. Pero solo hace unos días que la idea se convirtió en esta libreta de tapas azules y en un Word que cada día suma cientos de palabras.
La transformación ocurrió una noche en Malasaña tras una cena con los Kafka. Los sigo llamando así, aunque el taller de novela de Hotel Kafka terminó hace dos años, y en mi lista de contactos las chicas siguen llamándose Lara Kafka, Iris Kafka y Celia Kafka, y yo soy Alejandro Kafka en las suyas. Carlos es solo Carlos (las ventajas de ser el profesor). Aprendí mucho en Hotel Kafka, pero lo más valioso de ese taller fue conocerlos a ellos. A Lara, con su pelo castaño y esa sonrisa que hace pensar que guarda un secreto. A Iris, que tiene el pelo rubio y la sonrisa dulce. A Celia, elegante, serena, de voz profunda y edad indefinida. ¿Podría ser nuestra madre o tan solo nuestra hermana mayor? Aún no me he atrevido a preguntárselo. Y a Carlos, un novelista treintañero con el pelo largo y la barba poblada. Tras el primer día de clase compré su primera novela y se la llevé para que me la firmara. «La siguiente me la firmas tú», escribió en la primera página.
Después de la cena, Lara, Carlos y yo caminamos juntos por Corredera Baja de San Pablo. Les pregunté qué estaban escribiendo, una pregunta inevitable entre escritores o aspirantes a serlo. Lara seguía con sus relatos sobre el amor en Madrid. Carlos estaba enfrascado en una novela caleidoscópica sobre su pueblo natal. Apenas había podido escribir en las últimas semanas y estaba deseando que llegaran las vacaciones para continuar. «Porque si paso mucho tiempo sin escribir, me pongo triste», dijo. ¿Y qué estaba escribiendo yo? Seguía con aquel ensayo sobre la relación entre melancolía y creatividad. Les dije que iba bien, pero mentía. Llevaba semanas, o tal vez fueran meses, atrancado en las secciones principales, llenando el texto de fragmentos autobiográficos cada vez más arbitrarios, y esos fragmentos eran los únicos que disfrutaba escribiendo.
—¿Y después de eso? —preguntó Lara.