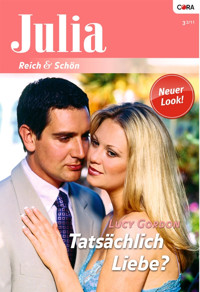2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Delante de toda su familia, el guapísimo siciliano Lorenzo Martelli le había pedido a Helen que se casara con él. ¿Cómo podría contestar algo que no fuera «sí»? Pero a medida que se acercaba el gran día, la novia se iba poniendo más y más nerviosa. Sin embargo, el novio estaba más entusiasmado que nunca; deseaba a Helen con todas sus fuerzas, y Lorenzo siempre conseguía lo que deseaba. Pero quizás tuviera que esperar hasta que ella estuviera preparada para convertirse en su esposa por decisión propia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Lucy Gordon
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sueño roto, n.º 1298- febrero 2022
Título original: Bride by Choice
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-568-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
LLAMARÁN dentro de un momento —murmuró Heather, mirando el panel de embarque en el aeropuerto de Palermo.
Lorenzo dejó escapar un suspiro de alegría.
—Estoy deseando. ¡Nueva York, allá voy!
—Intenta recordar para qué vas, hermanito —le recordó Renato—. Eres Lorenzo Martelli, director de exportación de la empresa Martelli, en viaje de negocios para abrir mercados. No Lorenzo Martelli, el playboy, que va de visita a Nueva York para pasarlo bomba.
—No podrás evitar que lo pase bomba —suspiró Heather—. Pero entre orgía y orgía, seguro que puede vender algo.
Tenía que admitir que su cuñado tenía pinta de playboy. Pelo oscuro, ojos azules, hermosas facciones y un cuerpazo… desde luego, era el símbolo de la belleza masculina. Un poco inconsciente, pero guapísimo.
Era increíble que unos meses antes se hubiera creído enamorada de él. Y, sobre todo, que hubiera ido a Sicilia con intención de casarse… para descubrir que su verdadero amor era Renato.
No todo el mundo entendería esa elección. Renato Martelli era un hombre difícil que no sonreía casi nunca. Lorenzo, en cambio, tenía una sonrisa para todos y era, en palabras de su marido, «demasiado guapo para la salud de cualquier mujer por encima de los dieciocho».
Pero a pesar de sus hermosas facciones, Heather descubrió que el serio Renato era el hombre de su vida. Y después de solo ocho meses casados estaban esperando un niño.
—Llámanos cuando llegues al hotel Elroy —le advirtió su hermano—. Y no olvides…
—¿Quieres dejarme en paz? —lo interrumpió Lorenzo—. Entre tus recomendaciones y la lista de parientes que me ha hecho mamá, no voy a tener tiempo para nada. Por lo visto, tengo que cenar el jueves con los Angolini.
—Nuestro abuelo y Marco Angolini crecieron juntos —le recordó Renato—. Siempre fueron muy buenos amigos.
—Y yo tengo que cenar con su hijo Nicola, que es un anciano, sus tres hijos y sus cuatro hijas: Elena, Patrizia, Olivia y Carlotta. Me lo sé de memoria —suspiró Lorenzo—. Y todas están solteras.
Renato soltó una carcajada, algo infrecuente en él.
—Lo dices como si temieras que fueran a echarte el guante.
—Digamos que los Angolini son carniceros y yo me sentiré como un filete de ternera —observó su hermano, con cara de pocos amigos.
—Deberías casarte con una de esas chicas. Con la carne de los Angolini y los productos frescos Martelli, sería un matrimonio de ensueño.
—Piérdete.
En ese momento, dieron la orden de embarque por los altavoces. Lorenzo abrazó a Heather y después a su hermano, que le dio unos golpecitos en la espalda.
—Compórtate. Si me entero de que has hecho alguna barbaridad, iré a Nueva York y te cortaré el cuello. Venga, vete.
—Adiós. Os llamaré en cuanto llegue.
Lorenzo desapareció por el pasillo y Renato dejó escapar un suspiro.
—El problema es que esas chicas se lo rifarán. Siempre pasa lo mismo.
—Pues yo conozco a una mujer que te prefirió a ti —le recordó Heather.
Su marido la tomó por la cintura, sonriendo.
—Estoy un poco preocupado.
—¿Por qué? Lorenzo es un gran vendedor.
—Lo sé. Pero me temo que cuando llegue a Estados Unidos «venderá» demasiado.
—Pues me temo que ya es tarde. Tu hermanito va camino de Nueva York.
Capítulo 1
EL pavimento estaba cubierto de nieve y soplaba un viento del demonio, pero nada podía anular la belleza de Nueva York. Ni la del hotel Elroy, el más elegante, el más caro de Park Avenue.
El guardia de seguridad era nuevo y no reconoció a Helen hasta que ella le mostró su pase, en el que estaba escrito con letras doradas: Helen Angolini. Curso de dirección empresarial.
Nada más terminar sus estudios universitarios había empezado un programa equivalente a un máster en el que solo aceptaban a uno de cada cien candidatos y, después de seis meses, estaba ya en el nivel más alto.
A pesar de sus logros académicos, Helen siempre llegaba tarde a clase. Y aquel día no era una excepción.
—Hola. ¿Ya has vuelto de Boston? —la saludó Dilys, en el ascensor.
Además de compañeras de clase, Dilys y ella vivían en el mismo apartamento y eran «compinches» en todos los sentidos.
—Hola, cielo. No te había visto.
—¿Vienes directamente del aeropuerto?
—Ahora mismo. Debería haber ido a casa de mis padres, pero el señor Dacre llamó para decir que me pasara por el hotel. Por eso vengo con las maletas.
En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y Dilys la tomó del brazo para llevarla al servicio de señoras.
—Deja las maletas aquí y ponte tus mejores galas.
Dilys Hamilton era rubia, bajita y delgada. Helen era más alta, voluptuosa, una belleza italiana de melena oscura hasta los hombros y expresivos ojos negros.
Con veinticinco años, sabía muy bien cómo sacarse partido. Por ejemplo, poniéndose un vestido de color cereza.
Dilys la miró con aprobación.
—Divina. Vamos a dejarlos muertos.
—¿Es que solo puedes pensar en los hombres? Vamos a una presentación y te recuerdo que es parte del curso —rio Helen.
—¿Y qué? Me gustaba mezclar el trabajo con el placer. Venga, vamos a inspeccionar el ganado.
El Salón Imperial ocupaba toda una esquina del octavo piso. Rodeado de ventanales cubiertos por cortinas de terciopelo azul, en aquel momento estaba lleno de gente.
Helen vio a Jack Dacre, el jefe de estudios, que le hizo un gesto para que se acercase.
—Me alegro de que hayas venido.
—Mi avión se ha retrasado. Siento llegar un poco…
—No te preocupes. Me han dicho que en Boston lo has hecho fenomenal. ¿Qué sabes de lo de esta noche?
—Nada. Solo sé que es una presentación.
—Una degustación, en realidad. La sección italiana del Continental se ha hecho tan famosa que van a abrir su propio restaurante. Todos los invitados están conectados de una forma u otra con el mundo de la alimentación.
—Ah, muy bien.
—Preséntate, charla con todo el mundo y, sobre todo, escucha —le aconsejó su jefe de estudios.
Dacre se alejó entonces y Helen miró a Braden Fairley, el gerente del hotel. Estaba hablando con un hombre altísimo de pelo oscuro que lo escuchaba sin mucho interés.
Fairley se movió un poco a la derecha… y entonces sus ojos se encontraron con los del hombre. Eran azules, brillantes, llenos de una alegría contagiosa. Ella misma tuvo que sonreír cuando el joven le hizo un gesto de impaciencia.
—Está buenísimo, ¿verdad? —escuchó la voz de Dilys detrás de ella.
—¿Quién está buenísimo?
—¿Y tú lo preguntas? ¡Pero si te lo estás comiendo con los ojos!
—Estaba mirando al señor Fairley —replicó Helen.
—Sí, sí. Entre Fairley y un tío que parece un dios griego, vas a mirar a Fairley…
—No seas boba. Un dios griego… ¡Ja!
—Vale, pues uno de Los vigilantes de la playa. Me gustan más. Y son más accesibles.
—Pues a mí no me gusta —dijo Helen, poco convencida.
—¡Venga, ya! Debe medir casi un metro noventa y mira qué hombros… Además, no tiene ni gota de grasa. Mira qué estómago más plano…
—¡Dilys, por favor! Que se te nota mucho. Además, ¿cómo le has visto el estómago?
—No se lo he visto, pero me lo imagino. Me ha guiñado un ojo, por cierto.
—Sí, tiene pinta de guiñarle un ojo a cualquiera que lleve falda.
—Desde luego. Es de los que quieren meterse en la cama enseguida.
—Por favor… Estar a tu lado podría destrozar mi reputación —rio Helen.
—¿Ah, sí? Pues adiós, guapa —sonrió su amiga, alejándose para buscar otra presa.
Pero a Helen le gustaba aquel hombre, aunque hubiese aparentado desinterés delante de Dilys. Sin querer se le iban los ojos y, al final, ocurrió lo inevitable. Él se dio cuenta de que lo estaba mirando. Helen intentó disimular, pero al final sonrió. La presencia de aquel morenazo era como un rayo de sol entre tanto pesado de traje gris.
Él no llevaba traje, sino una camisa azul de seda y un pantalón de Armani. Y Helen debía admitir que Dilys tenía razón; un dios griego quizá era demasiado. Pero sí parecía un vigilante de la playa. Y con ganas de pasarlo bien.
De repente, se encontró a sí misma pensando en brindis frente a la chimenea, fresas, pasión… un montón de cosas absurdas.
Y debía recuperar la compostura.
Haciendo un esfuerzo, Helen empezó a leer folletos sobre la comida italiana. Lo memorizó todo y después hizo lo que se esperaba de ella: mezclarse con los invitados para aprender y aplicar después lo que había aprendido.
Una hora más tarde se tomó un descanso.
—Toma. Parece que la necesitas —le dijo un joven rubio, ofreciéndole una copa de champán.
—Muchas gracias, Erik.
Erik era uno de los gerentes de la cadena de hoteles Elroy. Habían ido juntos al teatro varias veces y Helen lo invitó a comer en casa de sus padres un domingo. En realidad solo eran amigos, pero para la gente del hotel eran pareja.
—¿Qué tal va todo?
—Bien —suspiró ella—. Pero aún tengo mucho que hacer.
Helen siguió charlando, estrechando manos y aprendiendo sobre el negocio de la restauración hasta que, una hora más tarde, decidió descansar de nuevo.
—Agotador, ¿eh? —escuchó una voz tras ella.
Cuando levantó la mirada, vio al «vigilante de la playa» con una sonrisa en los labios.
—¿Has logrado escapar vivo de Fairley? —le preguntó, tuteándolo.
No lo habría hecho con ningún otro invitado al que no conociera, pero con aquel joven tan simpático le parecía lo más normal.
—¡Por fin! Fairley es agradable, pero repite las cosas diez veces. Me duele la cara de tanto sonreír.
De cerca era incluso más guapo. Y más impresionante. Helen decidió que ponerse el vestido rojo había sido buena idea. Sabía que le quedaba de maravilla y, a juzgar por la mirada del hombre, no estaba equivocada en absoluto.
Él la tomó entonces del brazo para llevarla hacia una ventana.
—Vamos a hacer como que hablamos de trabajo para que nadie venga a molestarnos.
—Muy bien.
—¡Menuda vista!
—Increíble, ¿verdad? ¿Es tu primer viaje a Nueva York? —preguntó Helen.
Sabía que no era norteamericano, pero no habría podido decir de qué país procedía. Quizá de España o Grecia.
—Es mi primer viaje a Estados Unidos. Solo llevo aquí dos días y estoy anonadado.
—¿Quieres que nos sentemos?
El joven asintió con la cabeza y Helen se sentó en un sofá, dejando escapar un suspiro de alivio.
—Ese suspiro habla por sí solo.
—¿He suspirado?
—Como alguien que lleva un mes de pie. ¿Eres una chica de la calle…? ¡Ay, no! —exclamó él entonces, dándose un golpe en la frente—. No se dice así, perdona.
Ella soltó una carcajada.
—No te preocupes.
—Es que me he hecho un lío… No quería insultarte. Perdona.
—Da igual. Y, por cierto, aquí en Nueva York cada día quedan menos en la calle. Ahora tienen su propio apartamento, un móvil y hasta una secretaria. Te preguntarás cómo lo sé.
El morenazo tragó saliva.
—No, no. Tú eres una mujer moderna, con grandes conocimientos sobre las condiciones de vida en esta ciudad. Y ojalá yo no hubiera abierto mi bocaza.
—No pasa nada. De verdad.
Era encantador. Podría perdonársele cualquier cosa.
—Además, como trabajas en este hotel supongo que verás muchas mujeres…
—De ese tipo, no. En el Elroy no se permiten ciertas cosas.
Él se cubrió la cara con las manos, desesperado. El gesto lo hacía parecer más joven, casi un crío. En realidad, debía de tener veintisiete o veintiocho años. No más.
Y Helen estaba muerta de risa.
Cuando apartó las manos, su acompañante miró la plaquita que llevaba prendida en el vestido. Y entonces puso cara de sorpresa.
—¿Tienes algo que ver con el nuevo restaurante italiano?
—No. Estoy haciendo un curso de dirección de empresas en el hotel y el señor Dacre me ha llamado porque cree que soy italiana y, por lo tanto, este evento debía interesarme.
—¿Cree que eres italiana? Tu apellido es italiano.
—Solo mi apellido. Pero yo nací en Manhattan y no he pisado Italia en toda mi vida. Tengo mi propio apartamento, pero mi madre sigue con eso de: «¿Cuándo vas a sentar la cabeza con un buen chico italiano?».
—¿Y tú qué dices?
—Que no hay buenos chicos italianos —contestó Helen—. Son todos como mi padre.
—¿No te gusta tu padre?
—Lo adoro —sonrió ella—. Y también adoro a mis hermanos, pero antes de casarme con alguien como ellos me metería a monja.
La indignación hacía brillar sus ojos y él pensó que estaba muy guapa cuando se enfadaba. Pero no se lo diría, por supuesto. No quería que le tirase encima una copa de vino.
—¿De dónde son tus padres?
—De Sicilia. Un sitio en el que «los hombres son hombres y las mujeres saben dónde está su sitio». ¿Puedes creer que mi padre siga diciendo eso en el siglo veintiuno?
—Los sicilianos están acostumbrados a ciertos privilegios y no los soltarán fácilmente.
—Pues conmigo no tienen nada que hacer —sonrió Helen.
—Ya me imagino. Pero si fuera valiente te diría que no puedes disimular que eres italiana.
—¿Qué?
—Completamente. Siciliana, además —sonrió él—. Pero como soy un cobarde, no te lo pienso decir.
—Muy gracioso. Pero ya hemos hablado suficiente de mí.
—Me gusta hablar de ti.
En ese momento apareció una chica y le plantó un beso en los labios al morenazo.
—Adiós, cariño.
Era Angela Havering, una compañera de curso que nunca le había caído bien.
—Adiós, guapa.
—¿Conoces a Angela? —le preguntó Helen.
—La he conocido esta tarde. Como a ti.
—Pero yo no te llamo «cariño».
—Puedes hacerlo si quieres. ¿Por qué no tomas una copa conmigo cuando termine este rollo?
—No puedo —sonrió ella—. Tengo muchas cosas que hacer.
—¿Por ejemplo?
—Pues… por ejemplo planear una muerte lenta y dolorosa para Lorenzo Martelli.
Él dejó su copa sobre la mesa de golpe.
—¿Qué pasa?
—Nada. Se me ha escurrido la copa. ¿Por qué quieres matar a ese Lorenzo Martelli?
—O eso o me caso con él.
—¿Ah, sí?
—Dentro de una hora debo estar en casa de mis padres para conocerlo. Es siciliano y su familia era muy amiga de la mía.
—¿Y por qué tienes que casarte con él?
—Porque mis padres están empeñados.
—Pero si no lo conoces…
—Increíble, ¿verdad? Mis padres han arreglado la cena mientras yo estaba en Boston, pero llevo semanas oyendo que es un buen partido, que estará buscando una esposa siciliana…
—¿No podía encontrar una en Sicilia?
—Eso es lo que digo yo. Pero seguramente es tan gordo y feo que tiene que buscar esposa donde pueda.
Él asintió.
—Seguramente. Haces bien diciendo que no.
—Esta noche pienso sentarme a cenar muy sonriente, diciendo a todo que sí, como una obediente chica italiana —dijo Helen entonces.
—¿Obediente? No te creo.
—Mis padres quieren que sea obediente y lo seré… esta noche. Me aguantaré las ganas de darle una patada en la espinilla, pero si tengo que ver a ese Lorenzo Martelli otra vez, no respondo de mí misma.
—Pobrecillo. Él no tiene la culpa.
—¿Que no tiene la culpa? Exterminándolo le haré un favor a todo el mundo.
—¿Y ya has decidido cómo vas a hacerlo?
—Había pensado tirarlo en una olla de aceite hirviendo, pero me parece demasiado bueno para él.
—Y poco imaginativo.
—Tienes razón —asintió Helen—. Encerrarlo en una caja con escorpiones y arañas estaría mucho mejor.
—¿No estás siendo un poco drástica? Puede que te enamores de ese Lorenzo Martelli.
Ella lo miró, irónica.
—Prefiero la muerte. La mía, si es necesario. Pero preferiblemente, la suya.
—¿Qué tienes contra ese pobre hombre? ¿Ser italiano es tan malo?
—Ser un hombre italiano es lo peor. Son anticuados, dominantes y adúlteros. Especialmente, lo último.
—¿Por qué lo último?
—¿Sabes cómo llaman a los maridos italianos? «Solteros casados». Un marido fiel es considerado un tonto. ¿Qué te parece?
—Me parece que no conoces Italia. Ha cambiado mucho desde hace cincuenta años.
—No estoy yo tan segura.
—Además de adúlteros, dominantes y anticuados… ¿por lo demás te caen bien los italianos? —bromeó él entonces.
—No.
—¿Por qué?
—Porque sé perfectamente lo que Lorenzo Martelli está pensando en este instante.
—Lo dudo.
—¿Qué?
—Nada. Dime qué estás pensando.