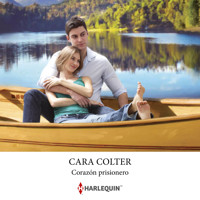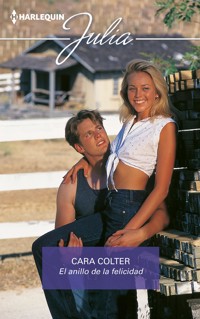6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Sueños de amor Cara Colter Para la instructora de baile Meredith Whitmore, bailar con un príncipe solo era un gran paso en su carrera profesional. En los ensayos, la bailarina y el arrogante Kiernan no conseguían encajar, hasta que poco a poco Meredith descubrió al hombre oculto tras su máscara. Chispas de amor Teresa Carpenter Cuando eligieron a Dani para que se presentara a la alcaldía de Paradise Pines, se negó en redondo. Viuda, con una hija pequeña y propietaria de una peluquería, estaba demasiado ocupada. El guapo alcalde Cole Sullivan estaba intrigado por su oponente y pretendía seducirla, pero Dani se negaba a ser una conquista más de Cole. La mujer que quiero Nina Harrington Ella Martinez no comprendía los motivos que habían llevado al empresario Sebastien Castellano de vuelta a Francia, a la casa donde se crio. Para el hijo de Ella, Sebastien se convirtió en un héroe… y a ella, Seb la enamoró y le hizo pasar un verano inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 469 - julio 2019
© 2011 Cara Colter
Sueños de amor
Título original: To Dance with a Prince
© 2010 Teresa Carpenter
Chispas de amor
Título original: Sparks Fly with Mr Mayor
© 2011 Nina Harrington
La mujer que quiero
Título original: The Last Summer of Being Single
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiale s, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-353-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Sueños de amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Chispas de amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La mujer que quiero
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL PRÍNCIPE Kiernan de Chatam irrumpió en la enfermería de palacio, donde yacía su primo, el príncipe Adrian, dando alaridos y retorciéndose de agonía.
–¡Te dije que ese caballo era demasiado para ti! –rugió Kiernan.
–Yo también me alegro de verte –repuso Adrian, casi sin aliento.
Kiernan meneó la cabeza. Su primo era un inquieto joven de veintiún años que compensaba su imprudencia con grandes dosis de carisma y encanto.
En ese momento, Adrian sonrió con valor a la joven enfermera. Luego, volvió a prestarle atención a Kiernan.
–Mira, si me ahorras el sermón, mucho mejor –dijo Adrian–. Necesito con desesperación que me hagas un favor. Me esperan en un sitio.
En primer lugar, su primo nunca estaba desesperado, pensó Kiernan. En segundo lugar, rara vez se preocupaba por hacer esperar a nadie.
–Corazón de Dragón va a matarme si no estoy ahí. Te lo digo en serio, Kiernan, he conocido a la mujer más temible del mundo.
En tercer lugar, Kiernan sabía que su primo no había conocido jamás a una mujer a la que no pudiera engatusar con su pícara sonrisa.
–¿Crees que podrás ir en mi lugar? –rogó Adrian–. Sólo esta vez…
La enfermera le tocó a Adrian la rodilla, muy hinchada, y él gritó.
Lo que más le maravillaba a Kiernan era que Adrian, que nunca se había preocupado por nada que no fuera él mismo, estuviera pensando en algo diferente de su herida.
–Pues anula la cita –sugirió Kiernan.
–Pensará que lo he hecho a propósito –replicó Adrian, apretando los dientes de dolor.
–Nadie puede creer que hayas tenido un accidente a propósito.
–Ella, sí. Corazón de Dragón, es decir, Meredith Whitmore. Le sale fuego por la boca –dijo Adrian y, por un instante, esbozó una mirada soñadora–. Aunque lo cierto es que su aliento huele, más bien, a menta.
Kiernan estaba empezando a pensar que Adrian estaba bajo los efectos de algún medicamento psicotrópico.
–La verdad es que Corazón de Dragón se come a los principitos como yo para almorzar. A la plancha. Igual toma menta después –continuó Adrian.
–¿De qué diablos estás hablando?
–¿Recuerdas al sargento Henderson?
–Cómo no –respondió Kiernan. Henderson había estado a cargo de convertir a los jóvenes príncipes en duros y disciplinados guerreros, capaces de obedecer y dar órdenes sin pestañear.
–Meredith Whitmore es él. Igual que el sargento Henderson, pero diez veces peor –afirmó Adrian y gimió de dolor de nuevo.
–Debes de estar exagerando.
–¿Podrías ir en mi lugar, por favor?
–¿Por qué voy a ir en tu lugar con una mujer que se come vivos a los príncipes y que hace que el sargento Henderson parezca a su lado una girl scout?
–Fue un error –admitió Adrian con tristeza–. Pensé que iba a ser más fácil. Me pareció mucho más divertido que los demás compromisos oficiales de la Semana de la Primavera.
La Semana de la Primavera era una fiesta anual de la isla de Chatam, un festival de origen medieval que duraba siete días. Comenzaba con una gala benéfica y terminaba con un gran baile. Los festejos estaban a punto de comenzar.
–Podría haber elegido entregar los premios a la banda de percusión de preescolar, dar el discurso de cierre de las fiestas o bailar un poco. ¿Tú cuál habrías elegido? –prosiguió Adrian.
–Seguramente, el discurso –contestó Kiernan y miró a la enfermera–. ¿Le ha dado alguna medicación?
–Todavía, no. Pero voy a hacerlo –contestó ella.
–Pues tienes suerte –señaló Adrian, haciéndole un guiño a la enfermera–, porque tengo el trasero real más bonito… ¡Ay! ¿Era necesario hacerme tanto daño?
–No se comporte como un chiquillo, Alteza –le reprendió la enfermera y se alejó.
–Pues yo elegí bailar. Iba a actuar con un grupo en la noche de la gala benéfica.
–¡No pienso ocupar tu lugar en una actuación de baile! Los dos sabemos que no sé bailar. «El Príncipe de los Corazones Rotos también rompe pies», ¿recuerdas? –dijo Kiernan, citando una frase que le había dedicado un periódico, junto a una foto en la que estaba pisando a su pareja de baile.
–La prensa es muy dura contigo, Kiernan. Desde hace diez años, te llaman el príncipe Playboy.
El apodo se lo habían puesto cuando había tenido dieciocho años y había terminado de estudiar en un colegio de chicos. Había tenido un año de libertad antes de comenzar su entrenamiento militar y, por desgracia, se había comportado como un niño en una tienda de dulces…
Más tarde, a los veintitrés años, el príncipe Kiernan se había prometido a una de sus más antiguas y queridas amigas, Francine Lacourte. Ni siquiera Adrian conocía la verdadera razón de su ruptura ni por qué ella había desaparecido de la vida pública. Pero la prensa había dado por sentado que Kiernan había tenido la culpa.
Por otra parte, mientras la prensa adoraba el ánimo lúdico y divertido de Adrian, Kiernan era considerado como un príncipe demasiado serio y distante. Después de dos compromisos rotos con mujeres famosas, la gente pensaba que era un hombre frío y distante.
Kiernan sabía que tendría que llevar esa cruz para siempre y que sería considerado un rompecorazones incluso aunque se hiciera monje. Una idea que, después de todo lo que había pasado, no le resultaba tan descabellada…
Sin embargo, el futuro del reino de Chatam descansaba sobre sus hombros. Kiernan era el sucesor inmediato de su madre, la reina Aleda. Esa clase de responsabilidad bastaba para que cualquier hombre renunciara a rendirse al amor.
Adrian era el cuarto en la línea de sucesión, una posición que, según Kiernan, era mucho más relajada.
–Deberían haber tirado a Tiffany Wells por un puente –comentó Adrian, refiriéndose a la segunda mujer con la que se había prometido su primo–. Se lo merecía. Te hizo creer que estaba embarazada. ¡Y tú ni siquiera hiciste pública la razón de vuestra ruptura! Claro, claro, ya sé que eres un hombre de honor…
–No estamos hablando de eso –protestó Kiernan, deseando dejar el tema–. Mira, Adrian, no creo que pueda bailar en tu lugar…
–Yo nunca te pido nada, Kiern.
Era cierto. Todo el mundo tenía súplicas, exigencias, peticiones para Kiernan. Adrian, no.
–Hazlo por mí –insistió Adrian–. Será bueno para ti. Aunque quedes como un tonto, la gente pensará que eres humano.
–¿No parezco humano?
Adrian ignoró su pregunta.
–Para variar, podrías ganarte a la prensa. Me duele mucho que siempre hablen de ti como si fueras un frío esnob.
–¿Frío? ¿Esnob? –dijo Kiernan, fingiendo estar ofendido.
Adrian volvió a hacerle caso omiso.
–Siempre y cuando puedas sobrevivir a la dragona que, por cierto, no soporta la falta de puntualidad. Y tú… –dijo Adrian y miró el reloj–. Llevas veintidós minutos de retraso. Está esperando en la sala de baile.
Lo más inteligente sería enviar a alguien a la sala de baile para que le informara a la dragona de que Adrian estaba herido, pensó Kiernan mientras salía de la enfermería.
Sin embargo, le venció su curiosidad por conocer a la mujer que había conseguido intimidar a Adrian. Porque, si él era famoso por su frialdad, el encanto de su primo era, también, legendario.
La prensa adoraba al príncipe Adrian. Era el príncipe azul, por contraposición a él, que hacía el papel de príncipe Rompecorazones. Todas las mujeres se rendían a los pies del príncipe Adrian.
Y Kiernan quería conocer a la excepción a la regla.
Por eso, decidió ir a la sala de baile en persona para presentarle a la dragona las excusas de su primo antes de despedirla.
Meredith miró el reloj.
–Llega tarde –murmuró ella para sus adentros. ¡No podía creerlo! ¡Era la segunda vez que el príncipe Adrian la hacía esperar!
Meredith se había sentido un poco intimidada por el joven príncipe durante los diez primeros segundos de su encuentro en la exclusiva escuela de baile que tenía en el centro de la ciudad.
Pero, enseguida, Meredith se había dado cuenta de que era un hombre muy amable… ¡y muy acostumbrado a hacer lo que le daba la gana, incluido llegar tarde! Ella estaba por encima de los encantos masculinos y Adrian no era una excepción.
Por eso, Meredith le había dejado muy claro cuáles eran las reglas y había estado segura de que él no volvería a retrasarse, sobre todo, cuando ella había aceptado reunirse en la sala de baile de palacio, para ponérselo más fácil al príncipe.
Sin embargo, estaba claro que se había equivocado, se dijo Meredith. Con los hombres, nunca aprendía…
Meredith miró a su alrededor en el lujoso salón e intentó no cohibirse ante tanta grandeza.
Inspiró los olores que le recordaban a su infancia. Su madre, una mujer soltera, había sido limpiadora y ella reconoció el fresco aroma a suelos recién fregados, a cera de la madera, a abrillantador de plata, a limpiacristales.
Su madre se hubiera sentido maravillada de verla en esa habitación, pensó Meredith. Siempre había soñado con que su hija llegaría a lo más alto.
Sin embargo, los sueños de su madre se habían hecho trizas cuando Meredith se había quedado embarazada a los dieciséis años.
El sol de la mañana inundaba el suelo de mármol a través de los enormes ventanales y se reflejaba en los cristales de las lámparas de araña.
Meredith volvió a mirar el reloj.
Había quedado hacía media hora con el príncipe Adrian. Él no asistiría, adivinó.
De todas maneras, con príncipe o sin él, bailaría en ese salón, se dijo a sí misma, mirando a su alrededor.
Lo haría por su programa benéfico Nada de príncipes, dirigido a enseñar baile moderno a chicas adolescentes de los barrios más pobres de la ciudad. A ella, el baile le había servido para seguir adelante, para no hundirse.
–No necesitas a un príncipe para bailar –dijo Meredith en voz alta. De hecho, ése había sido el eslogan de su programa de formación.
Meredith cerró los ojos. Imaginó la música. Hacía años, había tenido que renunciar a la escuela de ballet clásico por su maternidad. Sin embargo, con el tiempo, había averiguado que se sentía mucho más cómoda con un tipo de baile menos rígido, más espontáneo. Había creado una forma de danza propia, que combinaba diferentes estilos y le permitía transportarse a un lugar donde sus recuerdos no la asediaran.
Dejándose llevar por una música imaginaria, Meredith recorrió la sala dando vueltas, saltando, libre de toda inhibición.
De pronto, pensó que poder bailar en aquel gran salón de palacio sería como un homenaje a su madre.
Se quedó quieta, saboreando el recuerdo de su madre, imaginando que la abrazaba, que hacían las paces…
En ese momento, aún con los ojos cerrados, Meredith creyó oír una risa de bebé.
Se giró, al mismo tiempo que el silencio total de la sala se rompía por el aplauso de un par de manos.
–¿Cómo te atreves? –protestó ella, sintiéndose como si el príncipe Adrian la hubiera estado espiando en un momento íntimo. Pero, entonces, se dio cuenta de que no era Adrian.
Era el futuro rey.
El príncipe Rompecorazones.
El príncipe Kiernan de Chatam había entado en la sala de baile y se había quedado apoyado en la puerta. El brillo de diversión que lucía en sus ojos se desvaneció al instante ante la reprimenda de ella.
–¿Que cómo me atrevo? Disculpa, pero pensé que estaba en mi casa –repuso él, atónito.
–Lo siento, Alteza –balbuceó ella–. No lo esperaba. No pensaba que nadie pudiera estar viéndome.
Meredith se dio cuenta, al instante, de que las fotos de él publicadas en periódicos y revistas no le hacían justicia. Y comprendió por qué lo llamaban príncipe Rompecorazones.
No podía creer que existiera un hombre tan guapo. Eso, combinado con su estatus real, era un cóctel explosivo para romper corazones con una sola mirada, pensó ella.
El príncipe Kiernan era imponente. Era alto y fuerte, con el pelo moreno bien cortado y peinado y el rostro de una perfección exquisita y masculina.
Al parecer había estado montando a caballo, por sus ropas. Pero, a pesar de su atuendo informal, todo en él irradiaba poder y seguridad.
Era un hombre nacido para ser rey.
De pronto, Meredith dejó de sentirse como una famosa bailarina y una exitosa mujer de negocios y se sintió como la hija de la señora de la limpieza, educada para doblegarse ante los que eran «más que ella».
Al pensar en la desinhibida sensualidad de su pequeño baile privado, Meredith se sonrojó. Rezó porque le tragara la tierra en ese mismo instante.
Pero ella sabía mejor que nadie que rezar no servía de nada.
–Alteza real –saludó ella e hizo una reverencia sin ninguna gracia.
–No es posible que tú seas Meredith Whitmore –comentó el príncipe, perplejo.
–¿No?
Incluso su voz, melódica, masculina y profunda, era demasiado atractiva, tan sensual como una caricia, pensó ella.
Meredith deseó poder volver a ser la mujer segura de sí misma en que se había convertido y dejar de comportarse como la pobre hija de una sirvienta.
–¿Por qué no puedo ser Meredith Whitmore? –preguntó ella, esforzándose por sonar llena de confianza, pero sin conseguirlo.
–Por lo que Adrian me contó, esperaba encontrarme… una versión femenina de Atila, el rey de los hunos.
–Qué halagador.
Una sonrisa fugaz atravesó el rostro de Kiernan.
Sin duda, era una sonrisa capaz de romper corazones, se dijo Meredith. ¡Pero ella ya no tenía corazón!, se recordó.
–Adrian me contó que eras una especie de… sargento.
Meredith adivinó que Adrian había sido todavía menos delicado. Al saber que los dos hombres habían estado hablando de ella en términos tan poco halagadores, deseó poder esfumarse sin dejar rastro.
–Estaba a punto de irme –dijo ella, intentando comportarse como si su tiempo fuera extremadamente valioso–. El príncipe Adrian llega tarde.
–Me temo que no va a venir. Me ha enviado para informarte de ello.
Meredith sintió un escalofrío de aprensión.
–¿Quiere decir que no va a venir hoy?
Pero, de alguna manera, ella conocía la respuesta. Y era culpa suya. Había sido demasiado severa con él. Había sido demasiado mandona y exigente, se reprendió a sí misma.
«Una versión femenina de Atila, el rey de los hunos».
–Lo siento. Ha tenido un accidente.
–¿Grave? –preguntó Meredith, preocupada al imaginar que ese príncipe, tan inofensivo y dispuesto a agradar, estuviera herido.
–Se ha caído montando a caballo. Cuando le dejé, tenía la rodilla del tamaño de una pelota de baloncesto.
Meredith se encogió, pensando de inmediato el duro golpe que eso significaría para sus planes y para sus alumnas.
–Bueno, por terrible que eso sea, el espectáculo debe continuar –señaló ella, obligándose a no perder la compostura–. Estoy segura de que podemos reescribir la coreografía y hacerla sin él. Nos llamamos Nada de príncipes por algo.
–¿Nada de príncipes? ¿Así se llama tu compañía de baile?
–Es más que una compañía de baile.
–De acuerdo. Estoy intrigado –admitió él–. Cuéntame más.
Meredith observó, sorprendida, que el príncipe parecía interesado de verdad. A pesar de no querer mostrarse vulnerable delante de él, ella respiró hondo y decidió aprovechar la oportunidad de hablarle de su proyecto a alguien tan influyente.
–Nada de príncipes es una organización dirigida a chicas de los barrios más pobres de la ciudad de Chatam. Gran número de estas chicas, con sólo quince, dieciséis y diecisiete años, cuando todavía son unas niñas, están deseando dejar la escuela y tener hijos, en vez de recibir una educación.
Era lo que le había pasado a ella en realidad, pero no era necesario desvelar ese detalle.
–Intentamos animarles a seguir aprendiendo, a obtener habilidades profesionales, a confiar en sí mismas y a ser autosuficientes. Esperamos poder influir en ellas para que no sientan que necesitan ser rescatadas por el primer chico que piensan que es un príncipe.
Michael Morgan había sido ese príncipe para ella. Había sido nuevo en el barrio, llegado de algún lugar lejano con un sensual acento australiano. Ella había sido una chica sin padre, vulnerable, deseando recibir atención masculina.
Y, gracias a él, no volvería a ser vulnerable de nuevo.
–¿Y dónde encajas tú en ese proyecto, mi bailarina gitana?
¿Su bailarina gitana? Algo dentro de Meredith se estremeció, pero no dejó que se notara. Habló con toda la profesionalidad de que fue capaz.
–Me temo que mucho trabajar y nada de jugar es mala combinación para cualquiera. Además de encargarme de todo el papeleo para Nada de príncipes, también me ocupo de la parte divertida. Enseño a las chicas a bailar.
–Al príncipe Adrian no le pareció divertido –dijo él.
–Puede que fuera un poco exigente con él –admitió ella.
El príncipe Kiernan rió y su risa iluminó la estancia. ¿Por qué en las fotos de las revistas siempre salía con expresión seria y sombría?, se preguntó ella.
Al escucharlo reír, Meredith no pudo evitar imaginárselo como el príncipe azul que toda mujer esperaba que la rescatara en su corcel blanco.
Ni siquiera una mujer como ella misma, amargada y decepcionada del amor, podía ser inmune a la sonrisa de Kiernan. Entonces, Meredith se forzó a mantener la cabeza fría y se recordó que, si le habían puesto el apodo de príncipe Rompecorazones, sería por algo.
Si no recordaba mal, además, antes de ponerle ese sobrenombre, la prensa lo había bautizado como príncipe Playboy. Sin duda, era un hombre peligroso, se dijo ella.
–Tiene mucho mérito que pudieras ser exigente con él –comentó Kiernan–. ¿Y cómo se ha metido Adrian en todo esto?
–Una de nuestras chicas, Erin Fisher, hizo una coreografía que expresa muy bien la idea del proyecto. Es una obra muy buena. Muestra cómo las chicas son recogidas de las esquinas, donde no hacen nada de provecho, más que coquetear con hombres, y se convierten en bailarinas profesionales, con ambiciones y un futuro por delante. La coreografía tiene una escena onírica en la que una chica baila con un príncipe –explicó Meredith–. Sin decirnos nada a ninguna, Erin envió su obra al palacio, con un vídeo de las chicas bailando y la sugerencia de añadirlo a la noche de gala benéfica de la Semana de la Primavera. También propuso que el príncipe Adrian representara la escena del sueño. Las chicas se entusiasmaron mucho cuando él aceptó.
A Meredith se le cerró la garganta de emoción al recordar la hazaña de Erin. De todas las chicas, Erin era su favorita. Tenía mucho potencial, era una excelente bailarina y se parecía mucho a ella. También, era muy sensible y se desanimaba con facilidad.
–Siento la desilusión que se van a llevar –comentó el príncipe Kiernan, como si le hubiera leído el pensamiento.
El príncipe Kiernan era un hombre muy atractivo. Y su voz era tan sensual como una caricia de seda en la nuca. Era un príncipe de verdad, se dijo ella.
Pero Meredith representaba a Nada de príncipes. Su objetivo era enseñar a las jóvenes a no dejarse llevar, a no creer en los cuentos de hadas. Su misión era rescatar a chicas vulnerables, impidiendo que dieran sus vidas por una fantasía, como ella misma había hecho.
Pero nunca más volvería a ser vulnerable con un hombre, se recordó Meredith.
–Una pequeña desilusión ayuda a fortalecer el carácter –replicó ella, levantando la cabeza y cruzándose de brazos.
–Lo siento.
–No pasa nada –aseguró ella, forzándose a sonar firme–. Son cosas que escapan a nuestro control.
Entonces, al instante, Meredith recordó el suceso de su vida que más había escapado a su control.
Ella tragó saliva y parpadeó, obligándose a bloquear la memoria.
El príncipe la estaba observando con atención, como si pudiera ver dentro de ella.
–Adiós –dijo Meredith–. Gracias por venir en persona, Alteza. Se lo diré a las chicas. Lo arreglaremos de alguna manera. No pasa nada.
Meredith se dio cuenta de que su voz sonaba balbuceante y temblorosa. Pero no podía dejar de hablar.
–Las chicas lo superarán. De hecho, estamos acostumbradas a que nos decepcionen. Podemos reescribir la parte del príncipe Adrian. Cualquiera puede representar su papel. Adiós –repitió ella, esperando que él se fuera.
El recuerdo que había intentando bloquear, sin embargo, seguía allí, acosándola, y Meredith se sentía incapaz de contener las lágrimas por más tiempo.
Pero Kiernan no se movió. Probablemente, el protocolo dictaba que fueran los príncipes quienes despedían a las plebeyas y no al revés, se dijo ella.
Meredith se giró y comenzó a recoger el equipo de música que había llevado para preparar la clase con Adrian.
Esperó escuchar pasos alejándose o el ruido de la puerta abriéndose y cerrándose.
Sin embargo, a sus espaldas sólo había silencio.
Capítulo 2
MEREDITH respiró hondo un par de veces. Se aseguró de haber mantenido a raya las lágrimas antes de girarse. El príncipe Kiernan seguía allí parado.
–Significaba mucho para ellas, ¿verdad? –preguntó él con suavidad–. Y, sobre todo, para ti.
Meredith se sorprendió porque él hubiera interpretado con tanta precisión lo que sentía. Pero, al menos, el príncipe no tenía ni idea de por qué sus emociones eran tan profundas.
Para ocultar sentimientos más hondos, Meredith respondió con el discurso al que siempre recurría cuando intentaba recaudar fondos para Nada de príncipes.
–Cuando un príncipe, un verdadero príncipe y una de las personas más populares de la isla, reconoció el valor de lo que hacían las chicas, fue increíble. Creo que les dio esperanzas de que sus sueños podían hacerse realidad. La esperanza es algo que se vende muy caro en barrios donde ellas viven. Y es algo muy peligroso también.
Meredith hizo una pausa y él se pasó una mano por el pelo.
–La esperanza no debería ser algo peligroso –observó él con suavidad–. En ningún barrio.
Ese hombre era capaz de hacer que cualquiera se derritiera, reconoció Meredith para sus adentros. Pero ella estaba vacunada contra los encantos masculinos. Había visto vidas, incluida la suya propia, arruinadas por un momento de tentación.
¡Y ese hombre era la viva imagen de la tentación!
Por otra parte, él era un príncipe y ella era la hija de una sirvienta. Había cosas que no debían mezclarse, se dijo. Ella procedía de una familia pobre. No era una virgen inocente. Y había conocido la tragedia hasta el punto de perder su habilidad para soñar, para tener fe.
En lo único que Meredith tenía fe era en sus chicas de Nada de príncipes. Y lo único que calmaba su dolor era bailar.
No, los cuentos de hadas no eran para ella.
Meredith sólo confiaba en sí misma. Nunca confiaría en un hombre y, menos, en un príncipe. Por eso había sido tan inmune a los encantos del príncipe Adrian.
–Yo lo haré –afirmó Kiernan con firme resignación, como si se estuviera ofreciendo voluntario para ir a la horca–. Ocuparé el lugar del príncipe Adrian.
Meredith se quedó con la boca abierta. Luego, la cerró. La oferta del príncipe, nacía sólo de su sentido de la obligación. Y sus recuerdos se dispararon de nuevo.
«Claro que me casaré contigo», habían sido las palabras que Michael le había dicho cuando ella le había contado que estaba embarazada. Pero había sido mentira.
Sin embargo, Meredith tuvo la sensación de que el príncipe Kiernan no era de los que huían de sus compromisos. De todos modos, no podía aceptar su oferta.
Enseñarle al príncipe Adrian los pasos de la escena del sueño habría sido llevadero. Algo así como hacer de maestra de un hermano menor y revoltoso.
Pero el hombre que tenía delante era diferente.
El príncipe Kiernan, príncipe Rompecorazones, era una de las cosas más peligrosas del mundo.
–No es buena idea. Gracias, pero no –dijo ella.
Él se mostró sorprendido, sin entender cómo alguien podía rechazar una oferta tan generosa. Y, al instante, la miró como si estuviera molesto.
–No tienes ni idea de cuánto trabajo hace falta –intentó justificarse Meredith–. El príncipe Adrian se comprometió a varias horas del ensayo al día. Sólo queda una semana para la gran gala. No creo que podamos ponerte al día en ese tiempo, de veras –añadió–. Gracias, pero no.
El príncipe se acercó a ella. De cerca, parecía todavía más alto. Y su aroma era como una droga. Aunque no tan seductora como el azul de sus ojos. Su mirada la envolvió en un hechizo de sensualidad.
–¿Tengo el aspecto de ser un vago? –preguntó él en tono retador.
¿La verdad? Él no tenía ni idea de lo que era el trabajo, pensó Meredith. El príncipe no sabía que para pulir esos suelos, para limpiar las ventanas y para sacar brillo a esas lámparas hacía falta un equipo de personas trabajando durante horas.
Pero Meredith no dijo nada porque, cuando lo miró a la cara, vio en sus ojos una energía y una determinación implacables.
Entonces, ella comprendió lo que le proponía. Kiernan se ofrecía para salvar los sueños de todas sus chicas. Y, a pesar de que ella no quería tener que lidiar con su fuerte atractivo a diario, ¿cómo podía rechazar su ofrecimiento?
Desde que el príncipe Adrian había aceptado bailar en la obra que ella había escrito, Erin se había llenado de autoconfianza. Sus notas en el instituto habían empezado a destacar. Incluso le había mencionado a Meredith que quería ser médico.
Meredith no podía dejar en la estacada a sus chicas sólo porque ella se sintiera vulnerable.
–Gracias, Alteza –dijo ella con tono formal–. ¿Cuándo podremos empezar?
El príncipe Kiernan había saltado en paracaídas, había participado en maniobras militares, había pilotado un helicóptero.
Había navegado solo en aguas peligrosas, había remado en kayak entre las olas.
Lo cierto era que su vida no había estado vacía de excitación y que se había enfrentado al peligro a menudo.
Lo que no se esperaba era sentir tanto miedo ante la perspectiva de tener que bailar.
Y lo que más le sorprendía era que había aceptado hacerlo dejándose llevar por un impulso. Según recordaba, él sólo había ido allí con el objetivo de conocer a Corazón de Dragón, a presentarle las excusas del príncipe Adrian y despedirla.
Él nunca había sido un hombre impulsivo. Ni estaba acostumbrado a cambiar de plan. Era un lujo que no podía permitirse.
El verano en que había tenido dieciocho años, sus días de energía desmedida y descontrol le habían enseñado que la espontaneidad tenía un precio.
En el ejército, había aprendido a redirigir su energía y a sustituir la impulsividad por disciplina.
Había aprendido, también, que su vida no le pertenecía. Todas sus decisiones debían ser sopesadas pensando no en su propio bienestar, sino en el bien de su pequeña nación. Había poco espacio para la espontaneidad en un mundo cuidadosamente estructurado y planeado. Su agenda de obligaciones y compromisos reales, a veces, estaba organizada con años de antelación.
Consciente de que siempre estaba siendo juzgado y observado, Kiernan se había convertido en un hombre calmado y frío. En sus apariciones en público, siempre se mostraba circunspecto. A diferencia de su primo, él no podía permitirse demostrar sus sentimientos. A diferencia de Adrian, él no podía llegar tarde, ponerle motes a la gente, ni olvidar sus citas.
Kiernan era correcto en toda la rigidez de la palabra. Y su actitud no despertaba calidez en los demás, pero sí confianza. La gente sabía que podían confiar en él como rey. Incluso después de lo de Francine y los rumores que había despertado, su pueblo había seguido confiando en él, dándole el beneficio de la duda.
Sin embargo, su relación con Tiffany Wells, en la que Kiernan reconocía haber perdido en control de la situación, había dañado mucho su imagen. Su reputación había pasado de ser la de un hombre frío y distante a la de un caradura sin corazón.
No volvería a perder el control nunca más, se dijo él.
Por otra parte, bailar en una gala benéfica podía ser una manera de mejorar su imagen pública, pensó. Su ruptura con Tiffany había sido hacía un año. Tal vez, era hora de que la gente viera que era capaz de relajarse, divertirse y mostrar su cara más humana.
¿Era ésa la razón por la que se había ofrecido a hacerlo?, se preguntó él.
No.
¿Había sido por las chicas, porque se había dejado conmover por los objetivos de Nada de príncipes? Kiernan sentía simpatía por esas jóvenes de procedencia humilde que buscaban el reconocimiento de alguien importante. Y apoyaba su causa.
¿Pero había sido ésa la razón por la que había aceptado bailar, comprometiéndose con algo que requeriría de él mucho más esfuerzo que firmar un cheque o dar un discurso?
No.
Entonces, ¿había sido por ella? ¿Era Meredith Whitmore la razón por la que había acordado hacer algo que tanto le incomodaba?
Kiernan pensó en ella. Tenía unos ojos preciosos color avellana, labios jugosos, unas cuantas pecas y un cabello castaño rizado que rogaba ser acariciado.
Su cuerpo, además, era esbelto, de bailarina. No podía negar que era una mujer muy atractiva.
Y bella. Sin duda. Sin embargo, Kiernan sentía cierta aprensión por la belleza, sobre todo después de su experiencia con Tiffany. A veces, una cara de ángel podía esconder un corazón traidor.
Meredith Whitmore no parecía capaz de traicionar a nadie, pero había algo en ella que él no comprendía. Era una mujer joven, pero sus ojos parecían fríos, tristes, desconfiados.
Lo cierto era que Kiernan no había aceptado sólo porque le daría buena imagen, ni porque fuera una buena causa, ni por la belleza y el misterio que envolvía a Meredith Whitmore. Ni siquiera había sido por cómo ella había reaccionado a la noticia ni por cómo había intentado ocultarle su decepción.
No, se dijo Kiernan frunciendo el ceño. La verdadera razón se ocultaba en lo que había sentido cuando la había visto bailar, sin que ella lo supiera.
Pero no sabía precisar ni explicarse su motivación. Y eso le molestaba en gran medida.
Intentando dejar atrás sus elucubraciones, Kiernan respiró hondo y abrió la puerta del salón de baile.
Esperó encontrarla bailando, como el día anterior, y tal vez así descubrir la respuesta que buscaba. Pero Meredith no era la clase de mujer que se dejaba sorprender dos veces seguidas.
Ella estaba preparando el equipo de música en la otra esquina del gran salón. Al verlo, se enderezó.
–Señorita Whitmore –saludó él.
Meredith llevaba unas mallas de un horrible color púrpura, calentadores y una cinta en la cabeza. No tenía ni una gota de maquillaje en el rostro. Y llevaba una camiseta enorme color verde pistacho con el logo No besamos ranas.
Kiernan estaba acostumbrado a que la gente intentara impresionarlo, pero estaba claro que Meredith se había vestido pensando sólo en su comodidad y en el trabajo que tenía por delante. Él no supo si sentirse complacido o molesto porque ella no se hubiera tomado ningún esfuerzo en resultar atractiva.
¡Y no supo si sentirse complacido o molesto porque estuviera atractiva de todas maneras!
–Príncipe Kiernan –saludó ella con tono frío–. Gracias por hacer un hueco en su agenda.
–He hecho todo lo que he podido. Aunque igual tengo que responder alguna llamada ocasional.
–Lo comprendo. Gracias por ser puntual.
–Siempre soy puntual –repuso él, comprendiendo por qué Adrian se había sentido intimidado. Nada de formalismos, ni de superficialidades. Algo en su tono de voz le recordaba a su viejo tutor de palacio. ¡Sin duda le sentaba bien el mote de Corazón de Dragón!
–Estupendo –dijo ella y se cruzó de brazos. Dio un paso atrás para observarlo. Frunció el ceño con desaprobación.
Kiernan se sintió fuera de lugar. Como si hubiera asistido a unas maniobras militares con el traje de gala real.
–¿Es necesario que use esos pantalones? –preguntó ella–. Le he traído unas mallas, por si acaso.
¿Mallas?, se dijo él, arrepintiéndose de haberse comprometido a bailar.
–Estoy seguro de que con lo que llevo puesto bastará –repuso él con rigidez, dejando claro en su tono de voz que un príncipe no discutía sobre sus pantalones con una plebeya.
Tras un momento en que no pareció muy convencida, Meredith se encogió de hombros y encendió un ordenador portátil.
–He traído un vídeo que quiero que vea, si no le importa, Alteza.
Kiernan se acercó a ella y un aroma a limón lo envolvió. La luz de las lámparas brilló en el pelo de ella, haciendo que sus rizos parecieran de fuego.
–Ha tenido doce millones de visitas –comentó él, mirando la página de Internet que ella había abierto.
Eran imágenes de una boda. Una multitud de invitados rodeaba un espacio en el centro, donde estaban el novio y la novia.
–Ahora, el primer baile –anunció una voz en el vídeo.
El novio le dio una mano a la novia y colocó la otra sobre su cintura.
–Es el vals nupcial –explicó Meredith–. Un baile tradicional de tres pasos.
El novio comenzó a girar con torpeza con su pareja por la pista de baile.
Kiernan se sintió aliviado. Ese hombre bailaba como él.
–No hace falta que me enseñes nada. Eso ya lo sé hacer –comentó él y se miró el reloj–. Igual todavía tengo tiempo de montar a caballo antes de comer.
–Ya he perdido un príncipe por culpa de los caballos –replicó ella, sin apartar la vista de la pantalla–. Nada de montar hasta que no pase el día de la gala.
Kiernan se quedó atónito y fijó la mirada en Meredith Whitmore. Ella pareció no darse cuenta.
Esa mujer daba órdenes con una naturalidad increíble, pensó él. Bueno, lo cierto era que Adrian ya se lo había advertido.
–Disculpa, pero no he aceptado hacer esto para que dirijas mi…
Meredith lo hizo callar como si fuera un muchacho.
–Shh. Esta parte es importante.
Kiernan estaba tan perplejo que tuvo ganas de reír. Nunca nadie le había hablado así. Era una mujer muy mandona, se dijo, mirándola. Y lo peor era que estaba guapa cuando mandaba.
Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarse controlar. Alargó la mano y apretó el botón de pausa del monitor.
Fue Meredith quien se quedó perpleja entonces y posó en él toda su atención.
–Te voy a dedicar dos horas al día para practicar, tiempo que apenas puedo permitirme –dijo él–. No vas a decirme lo que puedo y no puedo hacer con el resto de mi tiempo. ¿Está claro?
Pero Meredith Whitmore no se mostró impresionada, ni acobardada. Al contrario, parecía furiosa.
–Yo también he buscado un hueco para ti –replicó ella, ofendida–. No pienso invertir más tiempo para que termines lesionado tú también. ¡Andamos muy mal de tiempo y es por culpa del accidente a caballo del príncipe Adrian!
Kiernan la observó de cerca. En sus ojos, creyó percibir algo más.
–Los caballos te dan un miedo de muerte –adivinó él con suavidad.
Meredith miró al príncipe a los ojos. Ella no temía a los caballos, pero sí tenía un miedo de muerte a los caprichos de la vida, a las cosas que escapaban a su control. Pero era más fácil dejar que él creyera que había acertado.
–Claro que me dan miedo los caballos. No son algo común en las calles de Wentworth. La única vez que he visto uno fue cuando una enorme bestia se desbocó en medio de un desfile en la Semana de la Primavera y pisoteó a dos espectadores.
–¿Eres de Wentwoth? –preguntó él, sin dejar de observarla con atención.
–Sí –afirmó ella y levantó la cabeza.
Entonces, sintiendo que le había revelado demasiadas cosas de sí misma, Meredith bajó la mirada y volvió a poner en marcha el vídeo.
En la pantalla, el novio miraba a la novia a los ojos y su expresión cambiaba, llena de ternura, como si estuviera transformándose de muchacho en hombre.
–Si te fijas –señaló ella, intentando centrarse en el trabajo–, la música está cambiando y los pasos también. Se parece más a la salsa, un baile original de Cuba que tiene también raíces africanas.
Los movimientos del novio se volvieron más sensuales y posesivos, mientras guiaba a la novia por la pista.
–Aquí viene otro cambio –indicó ella–. Ahora el ritmo es más cercano al hip hop.
Entonces, el novio soltó la mano de su pareja y comenzó a bailar solo delante de ella. Sus pasos contaban una historia de amor, llena de pasión, fuerza, devoción… los pasos de un hombre que ganaba seguridad en sí mismo a cada segundo.
–Esta clase de movimientos requieren un torso fuerte, además de flexibilidad y equilibrio –comentó ella–. Es una clase de baile que tiene mucho de deporte. Es necesario estar en forma.
Meredith miró al príncipe de reojo. Sin duda, él tenía un torso fuerte y estaba en forma.
El bailarín del vídeo se sujetó de cabeza sobre una mano, se puso en pie de un salto, se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata.
–Si se quita algo más, me voy –dijo Kiernan.
Meredith lo miró. ¿Acaso el príncipe Playboy era en realidad un puritano?
Los dos observaron cómo el novio movía pies, brazos y caderas con una impecable coordinación y sensualidad. La multitud aplaudía emocionada.
Con las últimas notas musicales, el novio corrió hacia la novia, se echó de rodillas a sus pies, la rodeó la cintura con los brazos y la miró como si fuera su tesoro más preciado. Una mirada capaz de hacer que cualquiera se derritiera.
El baile había sido tan íntimo y conmovedor que, cuando terminó, Meredith apenas se atrevió a mirar a Kiernan, sintiéndose como si acabaran de presenciar un acto privado entre un hombre y una mujer.
Pero no era más que teatro, se recordó ella.
–¿Qué le parece?
–Me parece que me he sentido muy incómodo viendo eso.
Vaya, él también había captado la sensualidad y lo íntimo del baile, se dijo ella.
–Creo que va a tener que superar su puritanismo –comentó ella con tono de superioridad.
En ese momento, él posó la mirada en los labios de ella y Meredith tuvo la certeza de que el príncipe era de todo menos puritano.
El aire vibró entre ellos, pero Meredith se negó a mostrarse intimidada. Se puso en jarras y lo observó como si fuera un interesante espécimen que hubiera que analizar al microscopio.
–¿Ha captado el romanticismo del baile? –preguntó ella–. El novio representaba con sus pasos la esperanza, el amor, su entrega total a la novia.
–¿Aunque para eso tenga que quedar como un tonto delante de tanta gente?
–¡No queda como un tonto! Parecía loco de amor. ¡Toda mujer sueña con que su novio la mire de esa manera!
–¿Ah, sí? –preguntó él, mirándola a los ojos–. ¿Tú también?
¿Ella también?, se preguntó Meredith. ¿Quedaría en su corazón todavía algo de debilidad, la necesidad desesperada de creer en el amor?
–Yo no creo en el amor –repuso ella, sin estar segura de a quién quería convencer. ¿Al príncipe o a ella misma?
–¿De veras?
–¡Sí! –exclamó ella y, sin darle tiempo a preguntar por qué, continuó–: La verdad es que yo soy una excepción a la regla. A la gente le gusta el romanticismo. El amor es el motor esencial de cualquier representación de danza. Da la esperanza de un final feliz.
–Algo que no siempre se hace realidad –puntualizó él con amargura.
En ese instante, Meredith sintió compasión por él. Durante una fracción de segundo, los ojos del príncipe se llenaron de un dolor que a ella le resultaba demasiado familiar.
–Lo que quiero decir es que, si puede bailar de forma un poco parecida, conseguirá meterse a todo el mundo en el bolsillo –continuó ella con tono suave–. ¿Qué opina?
–No pienso bailar de forma parecida a eso. Ni siquiera para meterme a la gente en el bolsillo.
–Bueno, claro, no tiene por qué ser igual, pero ese vídeo recoge la esencia de lo que queremos hacer con la escena del baile del príncipe.
–Es demasiado íntimo –protestó él.
–Es la escena de un sueño, Alteza. Bailar es muy parecido a actuar.
–¿Podríamos actuar algo menos íntimo?
–Supongo que sí. ¿Pero qué gracia tendría eso? Además, sería una sorpresa para todo el mundo. Tiene la reputación de ser… un poco rígido. Esto cambiaría su fama del todo.
–¿Rígido? ¿Es que vas a decirme que, además de puritano, soy rígido?
Kiernan la miró con intensidad y sus ojos fueron un libro abierto. Meredith leyó en ellos su deseo de tomarla entre sus brazos y demostrarle si era rígido y puritano o no.
Cuando él se metió las manos en los bolsillos, ella no supo si sentirse aliviada o decepcionada.
–Modificaremos la escena para que se sienta cómodo con ella –dijo Meredith–. Veamos ahora qué sabe hacer.
Ella se giró para poner la música, aprovechando el momento para recuperar toda su profesionalidad y distancia. Hizo sonar el vals nupcial, se enderezó y le tendió la mano.
–¿Alteza?
Era el momento de la verdad, se dijo Meredith, con la sensación de que, si él aceptaba su invitación al baile, todo su mundo iba a cambiar.
Kiernan titubeó un momento.
–¿Alteza?
Kiernan le dio la mano.
Y Meredith sintió que una corriente eléctrica le recorría todo el cuerpo.
Capítulo 3
–PODRÍAMOS empezar así –dijo Meredith–. Con un vals sencillo de tres pasos, igual que el del vídeo.
El príncipe Kiernan siguió moviéndose, intentando no pensar en lo bien que encajaba la mano de ella en la suya, ni en la suave curva de su cintura.
¡También le costaba gran esfuerzo no mirarle los labios! La tentación de demostrar a la señorita Meredith Whitmore que no era ni rígido ni puritano era muy fuerte. Y los labios de ella parecían demasiado apetitosos.
–Hmm –dijo ella–. No está tan mal. Es obvio que sabe bailar el vals de tres pasos. Lo que pasa es que no tiene… ¿Cómo lo diría? ¡Fluidez! Tal vez eso mismo es lo que necesitamos para el comienzo del número. Sería genial empezar con cierta torpeza, como si fuera una armadura que lo protege e impide que se sienta incómodo ante la proximidad física.
¿Estaba ella hablando de la maldita actuación o de lo que él sentía por dentro?, se preguntó Kiernan.
–Pero, ahora, atento al momento de transición –indicó ella, ladeando la cabeza–. Quizá podría relajarse un poco con el cambio de ritmo. Podemos intentarlo.
Aunque lo que quería era decir que había cambiado de opinión y que ya no quería hacer el baile, Kiernan relajó un poco los hombros y tomó la mano de ella con más suavidad.
–Príncipe Kiernan, esto no es una marcha militar.
¡Cielos! Él lo intentó de nuevo. Respiró hondo un par de veces.
–No, mucho peor. Puedo sentir la tensión de su mano. Piense en algo que le guste hacer, que le haga sentir relajado. ¿Qué podría ser?
–¿Leer un libro?
Ella suspiró y pensó que, tal vez, él era un caso perdido.
–Piense en algo más físico que le guste hacer.
Kiernan no pudo pensar en nada. Todo lo que se le ocurría requería control y atención y no era relajante.
–¿Montar en bici? –sugirió ella con entusiasmo–. Sí, imagínese eso, que monta en bici por un camino tranquilo en el campo, con vacas pastando en verdes praderas a los lados y la merienda lista en la cesta.
A Kiernan comenzó a sudarle la mano de tanto esforzarse en relajarse.
–Nunca ha llevado la merienda en la cesta de la bici, ¿verdad?
–No, la verdad. Me relaja montar a caballo. Pero a ti no te gustan los caballos.
–Si no fuera por los caballos, Alteza, no tendría que estar haciendo esto –señaló ella con un poco de mal humor.
A Kiernan le recorrió un pequeño escalofrío ante su tono insolente.
Pero eso Adrian ya se lo había advertido. Lo que no le había avisado era que iba a resultarle refrescante el que alguien le hiciera saber su opinión con tanta honestidad y le hablara de igual a igual, sin agachar la cabeza.
–En las fotos en que aparece montando a caballo, los animales dan mucho miedo… con los ojos desorbitados y babeando –dijo ella y se estremeció.
–No te dejes engañar por las fotos de las revistas –replicó él–. A la prensa le gusta retratarme en mis peores momentos. Los ayuda a recrear la imagen de villano que me han asignado.
De pronto, los dos rieron juntos.
–¿De veras que nunca ha montado en bici?
–Sí he montado, pero no es mi pasatiempo favorito. Cuando a los demás niños les regalaban su primera bici, a mí me regalaron mi primer caballo. ¿Me he perdido algo extraordinario?
–Extraordinario, no. Se ha perdido algo normal. Sentir el viento en el pelo, la excitación de bajar una gran cuesta, pasar por encima de los charcos… No puedo imaginar que alguien no haya disfrutado de esos placeres campestres.
–¿Sientes lástima por mí porque no he montado en bici por el campo?
–No he dicho que sintiera lástima.
–Por el tono de tu voz, me lo pareció.
–De acuerdo –admitió ella–. Siento un poco de lástima.
–Pues no lo hagas –le espetó él–. Nunca nadie ha sentido lástima por mí y no quiero que haya una primera vez. Ocupo un lugar de gran privilegio y poder. No soy un hombre que inspire compasión. Ni lo deseo.
–No hace falta que se ofenda. Es que me pareció triste. Es probable que tampoco se haya metido descalzo en un charco de barro. Quizá, nunca haya salido con los amigos a tomar algo y jugar a los dardos. Ni haya experimentado la emoción de ahorrar dinero durante toda la semana para poder comprarse un helado de tres bolas con chocolate fundido por encima.
–No entiendo lo que quieres decir.
–¡No es de extrañar que no sepa bailar, Alteza! Se ha perdido casi todas las cosas importantes de la vida.
Hubo un silencio.
–No sabía que mi vida hubiera sido tan vacía.
–Alguien debía decírselo –repuso ella, encogiéndose de hombros.
Entonces, Kiernan rió. Y ella, también. Al fin, había conseguido relajarse un poco. Y, al mismo tiempo, las defensas de ambos habían comenzado a debilitarse.
–Bueno, imagínate ir a montar en bici seguido de un pelotón de guardas de seguridad y periodistas saltando delante de ti para tomar la foto perfecta. ¿Te resulta agradable y bucólico?
–No tanto –admitió ella–. Es una vida difícil, ¿no es así?
–Mi vida no es difícil –repuso él–. Al contrario. Todo el mundo me envidia.
–No es eso lo que he preguntado –señaló ella en voz baja–. Me pregunto por el precio que tiene que pagar. Como no saber si la gente lo quiere por usted mismo o por su título real.
Durante un instante, Kiernan se sintió como si Meredith hubiera invadido su espacio privado. Le molestaba que ella pudiera ver con tanta claridad en su interior.
Él estaba solo y ella lo sabía. Esa mujer parecía capaz de ver lo que otros no habían podido.
–¿Qué te parece pescar en un arroyo tranquilo? Eso me parece relajante –sugirió él, intentando cambiar de tema cuanto antes.
–Perfecto –repuso ella mientras seguían bailando–. Yo he pescado una vez. En un estanque.
–¿De veras?
Kiernan se acercó más, apretándola contra su cuerpo. Un tipo de tensión muy diferente vibró entre ellos. Hasta que él la pisó.
Ella lo soltó, dio un paso atrás y lo observó un instante.
–Va a ser todo un reto enseñarle a bailar, Alteza.
–Eso me temo.
–Pues a mí me gustan los retos.
–Eso me temo también –repuso él con total sinceridad.
Meredith se obligó a centrarse. Debía hacer su trabajo, se dijo.
–Bien, empecemos de nuevo –indicó ella, se acercó y le tendió la mano.
Él se la tomó.
–Respire hondo, deslice el pie hacia delante, hacia atrás, uno, dos, uno, dos… ¡He dicho deslizar, Alteza, no moverse como un ganso! Míreme a los ojos, no a los pies. ¡Ay!
–Eso no habría pasado si me hubiera mirado los pies –le espetó él.
–Son gajes del oficio. No se preocupe por mis pies. Ni por los suyos. Míreme a los ojos. ¡Así no! Me mira como si estuviera mirando algo desagradable que se le ha pegado a la suela del zapato.
Él hizo una mueca.
–Ahora me mira como un niño maleducado.
Kiernan intentó poner gesto neutro.
–Ahora parece aburrido, como si estuviera escuchando un discurso interminable.
–¡No estoy aburrido!
–Alteza –dijo ella, suspirando.
–¿Sí?
–Finja que me ama.
–Oh, oh –murmuró él.
–Ay –protestó ella cuando volvió a pisarla. No era de extrañar, reconoció. ¿En qué había estado pensando para pedirle que fingiera que la amaba?, se reprendió a sí misma. ¡Como si la tensión que vibraba entre ambos no fuera lo bastante fuerte!
Por suerte, el príncipe no estaba dotado para fingir. La miró con intensidad, como si estuviera sufriendo delante del torno de un dentista. Ella tuvo ganas de llorar. Pero no de alegría, sino de desesperación.
Era la primera vez que Meredith dudaba ser capaz de enseñar a bailar a alguien. Aunque la verdad era que, hasta entonces, todo el mundo que había ido a su escuela había tenido el deseo de aprender.
También, tenía que reconocer que nunca antes se había sentido tan intimidada.
Y no sólo porque estuviera con el príncipe Kiernan.
Él era el más masculino de los hombres. Exudaba una energía poderosa que hacía que se sintiera tan femenina… Ella tenía que hacer un gran esfuerzo para ocultar la atracción que sentía. ¡Y en dos ocasiones, lo había sorprendido mirándola los labios con suficiente intensidad como para derretir el Polo Norte!
Por desgracia, lo que Meredith debía hacer era explotar toda esa energía masculina, dar rienda suelta a la innegable química que había entre ambos para trasladarlo al baile. Si podía conseguirlo, estaba segura de que el público caería rendido a sus pies.
Pero Kiernan parecía decidido por completo a mantener el control y no perder la compostura en ningún momento.
–Creo que es suficiente por hoy –señaló ella, tras media hora más de intentar que él se relajara con el vals.
Kiernan la soltó sin ocultar su alivio.
–Mañana a la misma hora –dijo ella y empezó a guardar su equipo–. Trabajaremos en la siguiente parte. Puede que le guste. Algunos movimientos son muy atléticos.
Él no se mostró muy entusiasmado.
Y, a la mañana siguiente, ella tampoco lo estaba.
–¡Alteza! ¡Tiene que mover las caderas! Un poco nada más. ¡Por favor!
–¡Estoy moviéndolas!
–No, así, no –dijo ella y suspiró–. Tiene que hacerlo así –indicó y se lo demostró, exagerando los movimientos–. Ahora, usted. Inténtelo. Quiero ver cómo balancea las caderas.
–Ya está bien –dijo él, cruzándose de brazos–. He tenido suficiente.
–Pero…
–No. No quiero escuchar ni una palabra más, señorita Whitmore.
Su tono de voz dejaba claro quién mandaba allí.
–Sólo quiero decir que, aunque su porte es excelente para el ejército y para un príncipe, ¡es un desastre para bailar!
–He dicho que ni una palabra más. ¿Es que no lo has entendido? –le advirtió él–. Necesito un descanso. Y tú, también.
Kiernan se giró, sacó el móvil e hizo una llamada.
Ella se quedó mirando sus anchas espaldas, furiosa y, al mismo tiempo, temerosa de interrumpirle.
Cuando Kiernan terminó la llamada, tenía el rostro de alguien preparado para dirigir una nación entera.
–Ven conmigo –ordenó él.
No debía hacerlo, se dijo Meredith. No tenían tiempo que perder. Sólo tenía unos pocos días para enseñarle a bailar.
Por otra parte, sin embargo, Meredith se sintió aliviada porque él parecía necesitar un descanso del baile, no de ella.
Meredith lo siguió por los lujosos pasillos de palacio. Quiso rebelarse. ¿Pero qué sentido tenía? Las cosas ya iban bastante mal. Sin duda, no podían ir peor.
No se habían reído juntos ni siquiera una vez esa mañana. Todo había sido demasiado rígido y él no había bajado la guardia ni un momento, a excepción del instante en que la había mirado, como si hubiera estado a punto de devorarla, cuando ella le había hecho una demostración de cómo mover las caderas.
El príncipe la guió a través de unas puertas de cristal a un patio y ella suspiró, maravillada.
Era un jardín exquisito rodeado por muros de piedra con enredaderas. Había una fuente en la que el agua salía de la cabeza de un león. Las mariposas revoloteaban alrededor de las primeras flores de la primavera y el aire estaba impregnado de olor a lilas.
Había una pequeña mesa de hierro forjado con un mantel de lino, puesta para té para dos. Una mesita adyacente contenía un recipiente de cristal lleno de limonada con hielo y una bandeja de tres pisos con los más delicados pastelitos.
–¿Lo ha pedido usted? –preguntó ella, atónita.
De pequeña, había jugado miles de veces a invitar a té a su osito de peluche.
¡En esa ocasión, sin embargo, su acompañante no parecía tan comprensivo ni inofensivo!
–Siéntate –ordenó él.
Embelesada por el precioso entorno, Meredith no tuvo fuerzas para protestar. Obedeció. Él también se sentó y sirvió limonada para los dos.
–Come un pastel.
Meredith quiso negarse, por orgullo, pero no pudo evitar mirar los apetitosos dulces con gula, imaginando el sabor de cada uno de ellos. En sus juegos de la infancia, siempre había tenido que fingir que las galletas con mantequilla habían sido pasteles. Eligió un hojaldre con crema y se tomó unos instantes para observarlo, apreciando lo artesanal de su preparación.
Mordió despacio, intentando ocultar lo impresionada que estaba.
–Ahora, hablaremos del movimiento de caderas –dijo él tras un silencio.
El pastelito de crema debía de haber socavado sus defensas por completo, porque Meredith no dijo nada en absoluto. No habló a favor del movimiento de caderas. Lo único que hizo fue lamer un poco de crema que estaba a punto de salirse del hojaldre con polvo de azúcar.
Por un momento, Kiernan se quedó embobado. Parpadeó y apartó la mirada.
–No pienso menear las caderas –afirmó él con determinación–. Ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Su comentario perdió fuerza en el momento en que miró a Meredith y la sorprendió sacando la punta de la lengua para limpiarse un poco de crema de los labios.
–Creo que esto es lo mejor que he probado nunca –dijo ella con reverencia–. Disculpe, ¿qué estaba diciendo?
–No me acuerdo –repuso él, pasándole la bandeja de pasteles de nuevo.
Meredith sabía que una mujer más sofisticada se contentaría con haber probado el hojaldre de crema, pero la niña que había en ella se rebeló ante tal posibilidad.
Así que eligió un pequeño pastelito con escamas de chocolate. Sin duda, él le estaba ofreciendo a propósito todas aquellas delicias para sobornarla.
–Era algo sobre el movimiento de caderas –señaló ella. El pastelito era tan frágil que parecía a punto de desintegrarse entre sus dedos. Lo mordió por la mitad, cerró los ojos y contuvo un gemido de placer.
–¿Ah, sí? –dijo él con voz de hombre atormentado.
–Creo que sí –contestó ella y lamió el borde del pastel y un poco de chocolate que se le había derretido en el dedo–. Está riquísimo. Tiene que probar uno igual.
Kiernan tomó otro pastel de chocolate y se lo metió en la boca sin miramientos. Parecía desconcertado.
–¿Tienen droga dentro? Son adictivos.
–Yo estaba empezando a preguntarme lo mismo –admitió él–, porque no consigo centrarme en…
–El movimiento de caderas –terminó de decir ella, sin quitarle los ojos de encima a la bandeja–. No se preocupe. No es tan importante como yo pensaba. Lo cambiaremos por algo que le guste hacer.
Kiernan sonrió.
–Te gusta el dulce, ¿verdad?
–Sí –afirmó Meredith, embelesada–. Olvidemos el movimiento de caderas, entonces. Habría sido divertido, de eso no cabe duda. El público se habría vuelto loco. Pero no va con usted, es verdad.
–¿Por qué no pruebas ése? –propuso él.
Sin duda, el príncipe quería recompensarla por haber cedido, pensó ella. No debería dejarse sobornar, pero…
–¿Cuál?
–El que estás mirando.
–No podría –dijo ella con la boca pequeña.
–Sería una lástima que no lo hicieras.
–En ese caso… –replicó ella y tomó de la bandeja una cereza bañada en chocolate–. ¿Siempre toma el té con estos pasteles?
–No.
–Qué pena.
En el hermoso jardín, resonó el ruido de pezuñas en el empedrado.
–Ah –dijo él con excitación–. Ahí está mi caballo. Por favor, quédate y disfruta del jardín todo lo que quieras. Mañana nos vemos.
No era ni una pregunta ni una sugerencia, sino un mandato real, observó Meredith. Él se había cansado de bailar por el momento y no le importaba lo que ella pensara.
El príncipe se levantó, caminó hasta una gran puerta doble de madera, la abrió y salió.
«Haz algo», se ordenó Meredith. Y lo hizo. Se metió una tartaleta de mantequilla entera en la boca. Luego, se levantó de la silla y salió por la misma puerta que él había salido. Tenía que hacerle saber que el tiempo era esencial. Si se iba a montar a caballo, tendría que trabajar más al día siguiente. No podía dejar que el príncipe creyera que podía salirse con la suya sólo a cambio de unos pastelitos.
Meredith se encontró en el patio principal del castillo. Se quedó allí un momento, impresionada por la opulencia de sus alrededores.
Una fuente en el centro lanzaba agua sobre una estatua de bronce a tamaño natural del abuelo de Kiernan montando a caballo. Todo estaba rodeado de jardines y árboles exóticos llenos de flores.
A lo lejos, se veían las granjas, los campos verdes y los pastos salpicados de vacas y ovejas. Y, más lejos, brillaban la ciudad de Chatam y el mar.
Aquello era de una belleza sobrecogedora, pero ella no podía dejarse engatusar. Tenía una misión que cumplir, se dijo.
Delante de la fuente, un mozo de cuadra sujetaba el caballo para el príncipe, que estaba de espaldas a ella, con un pie en el estribo.
Kiernan parecía estar en su elemento, observó Meredith. Era un hombre que irradiaba poder, gracia y seguridad, tres cosas que ella todavía no había conseguido que sacara en la pista de baile.
El caballo era magnífico. Era enorme, negro como el azabache. Cuando ella se acercó, el animal la miró.
En vez de soltar el discurso que había planeado, Meredith se quedó con la boca abierta y no pudo contener una exclamación de admiración.
El príncipe Kiernan miró por encima del hombro cuando la escuchó detrás de él.