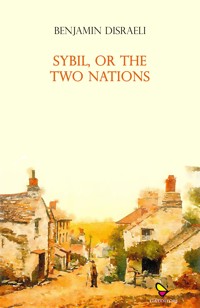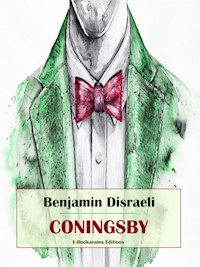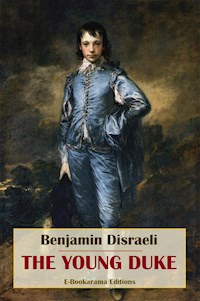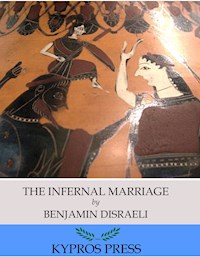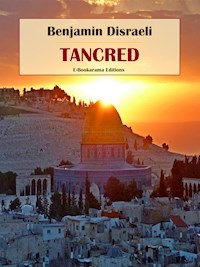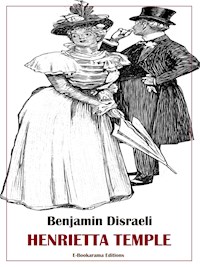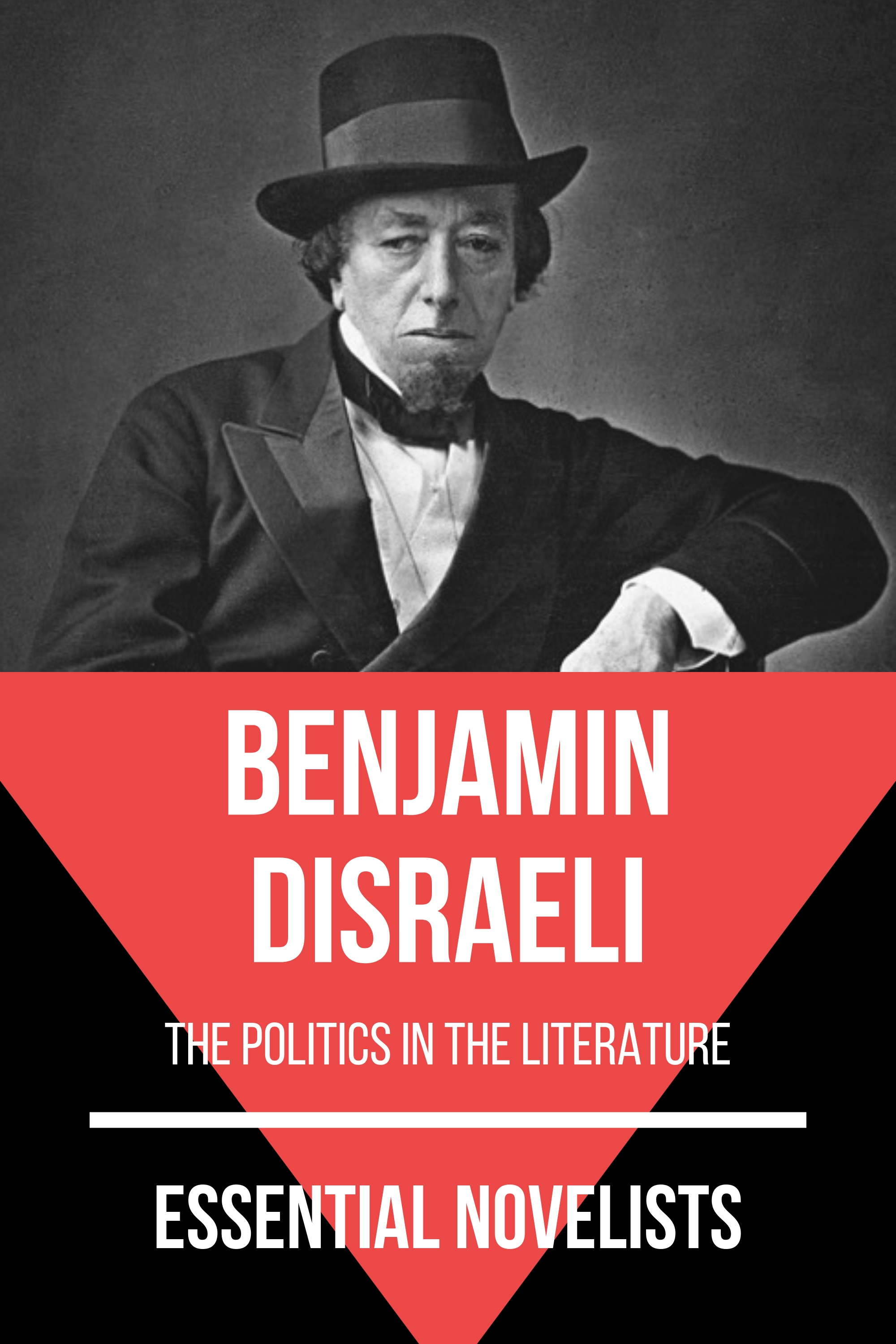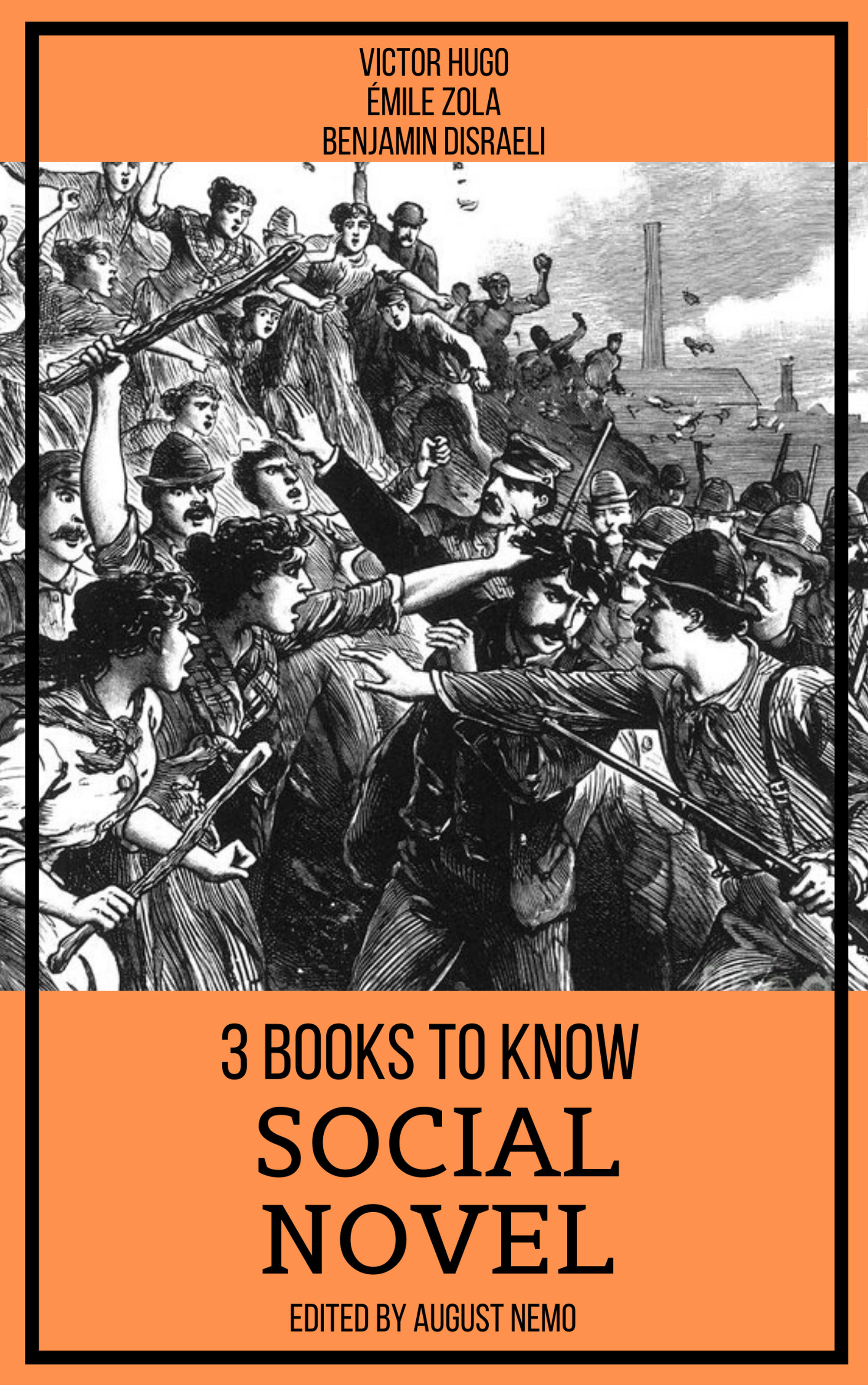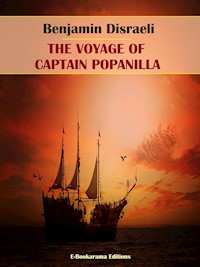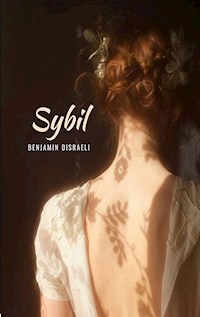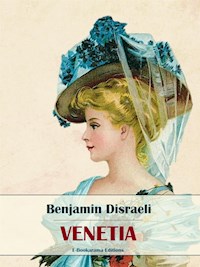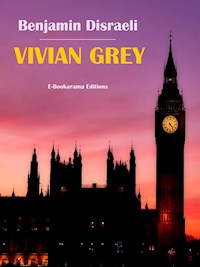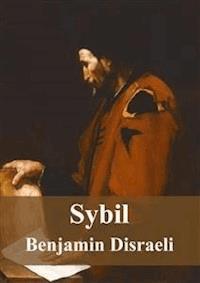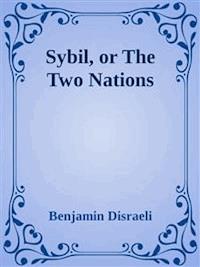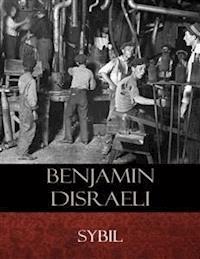14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Sybil" (también titulada "
Las dos naciones") es una novela del inglés Benjamin Disraeli, quien más tarde llegaría a ser Primer Ministro, publicada en 1845.
La complicada historia está inspirada en preocupaciones político–sociales, ya que las «dos naciones» son los ricos y los pobres, en continua lucha.
La novela muestra a un grupo de ingleses ricos, que se divierten comiendo y bebiendo en diferentes restaurantes y asistiendo a carreras de caballos.
"Sybil" es considerada una de las novelas políticas más destacadas de mediados del siglo XIX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Benjamin Disraeli
Sybil
Tabla de contenidos
SYBIL
Libro I
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Libro II
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Libro III
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Libro IV
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Libro V
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Libro VI
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
SYBIL
Benjamin Disraeli
Quisiera dedicar estos libros a una persona cuyo noble espíritu y bondadosa naturaleza han movido siempre a compadecerse de los sufrientes; a una persona cuya dulce voz me ha infundido ánimos, y cuyo gusto y buen criterio han sido guía permanente de estas páginas; a la más severa entre las críticas, pero también ¡a la más perfecta de las esposas!
Libro I
Capítulo 1
—Yo apuesto por Caravan.
—¿Apuesta en ponis?
—Hecho.
Y lord Milford, un joven noble, anotó en su libro la apuesta que acababa de hacer con el señor Latour, un miembro veterano del club Jockey.
Era la víspera del Derby de 1837. En un salón inmenso y dorado, con una decoración propia de Versalles en los tiempos del gran monarca, y cuyo esplendor no habría desmerecido, se habían reunido muchos caballeros cuyos corazones palpitaban al pensar en el día siguiente, y cuyas mentes trabajaban aún para intentar poner la suerte de su lado.
—Dicen que Caravan parece hinchado —ceceó un joven en voz baja mientras se repantigaba en el borde de una mesa de marquetería, que había pertenecido a Mortemart, y balanceaba con fingida indiferencia un bastón muy adornado a fin de ocultar su inquietud de todos excepto de la persona a la que se dirigía.
—Las apuestas están siete a dos en su contra —fue la respuesta—. A mí me parece bien.
—¿Sabes que anoche soñé con Mango? —continuó el caballero del bastón, con una mirada de supersticiosa inquietud.
Su acompañante negó con la cabeza.
—Bueno —continuó—. No sé nada de él. Esta mañana ofrecí a Charles Egremont que apostara con nosotros a favor de Mango. Aceptó. Por cierto, ¿quién es el cuarto?
—Pensé que era Milford —fue la respuesta en voz baja—. ¿Ustedes qué creen?
—Milford va a ir con St. James y Punch Hughes.
—Bien, entremos a cenar y ya veremos algo que nos guste.
Y diciendo esto, los compañeros, atravesando más de una estancia, entraron en una cámara con unas dimensiones más reducidas que las del salón principal, pero no menos suntuosa. Los destellos relucientes de las lámparas derramaban un torrente de luz suave aunque brillante sobre una mesa donde relucía una vajilla de oro, y de la que se desprendía una fragancia de plantas exóticas embutidas en jarrones de porcelana poco común. Los asientos a cada lado de la mesa estaban ocupados por personas que tomaban manjares con escaso apetito y aire descuidado. Mientras tanto, la conversación general consistía en expresiones rápidas que se referían al inminente acontecimiento del gran día que ya había despuntado.
—¿Vienes de casa de lady St. Julians, Fitz? —preguntó un joven de muy pocos años cuyo hermoso semblante era tan aterciopelado y lozano como el melocotón del que, con un ademán lánguido, acababa de apartar los labios para hacer esta pregunta al caballero del bastón.
—Sí; ¿por qué no fuiste?
—Nunca voy a ningún sitio —respondió el melancólico Cupido—, todo me aburre.
—Bueno, ¿vendrás a Epson con nosotros mañana, Alfred? —preguntó lord FitzHeron—. Llevo a Berners y a Charles Egremont, y contigo formaremos una expedición perfecta.
—¡Me siento tan hastiado! —exclamó el chico en un tono de refinada angustia.
—Te servirá de estímulo, Alfred —dijo el señor Berners—, y te hará todo el bien del mundo.
—Nada me puede hacer bien —dijo Alfred, apartando el melocotón casi sin probar—. Estaría satisfecho si algo me pudiera herir. ¡Camarero!, un vaso de Badminton.
—Y para mí otro —suspiró lord Eugene de Vere, que era un año mayor que Alfred Mountchesney, su compañero y hermano en indolencia.
Ambos habían agotado la vida en su adolescencia, y lo único que les quedaba era lamentar sobre las ruinas de sus recuerdos el aniquilamiento de la excitación.
—Bien, Eugene, supón que vienes con nosotros —dijo lord FitzHeron.
—Creo que voy a acercarme hasta Hampton Court a jugar al tenis —dijo lord Eugene—, como es día de Derby, no habrá nadie.
—Pues yo voy contigo, Eugene —dijo Alfred Mountchesney—. Luego podremos cenar juntos en el Toy. Cualquier cosa es mejor que cenar en este infernal Londres de hoy en día.
—A mí me parece bien —dijo el señor Berners—. No me gusta cenar en las afueras. Siempre te ponen algo incomestible en el plato, y un pésimo vino.
—A mí me gusta el mal vino —dijo el señor Mountchesney—; me aburre tanto el vino de calidad.
—¿No quieres apostar contra Hibisco, Berners? —dijo un soldado de la guardia real alzando la mirada de su libro de apuestas, que había estado estudiando con mucha concentración.
—Lo único que quiero es cenar algo, y ya que tú no estás utilizando tu lugar…
—Aquí lo tienes, si lo deseas. ¡Ah! Aquí está Milford, él es el que va a hacerme millonario.
Y en ese momento entró en la habitación el joven noble que hemos mencionado anteriormente, acompañado por un individuo que tal vez se aproximaba al final de su quinto lustro de existencia, pero cuyo aspecto general revelaba una experiencia vital aún menor. Era alto, con una figura bien proporcionada y un porte distinguido, y un rostro tocado por una sensibilidad que suscitaba afecto de inmediato. Charles Egremont no solo era admirado por el otro sexo, cuya aprobación generalmente granjea a los hombres enemigos entre sus iguales, sino que era asimismo el favorito entre los suyos.
—¡Ah, Egremont!, ¡ven aquí y siéntate! —exclamó más de un comensal.
—¡Te he visto bailar el vals con la pequeña Bertie, viejo amigo! —observó lord FitzHeron—; y como pensé que te vería aquí, no me quedé a hablar contigo. Te iba a hacer llamar, porque preciso de tu ayuda.
—¿Cómo nos sentiremos mañana a esta hora? —dijo Egremont, sonriendo.
—El hombre más feliz del mundo en este momento debe de ser Cockie Graves —dijo lord Milford—. Para él no hay suspense. He estado supervisando su libro de apuestas, y ocurra lo que ocurra, seguro que no pierde.
—Pobre Cockie —dijo el señor Berners—. Me ha pedido que cene con él el sábado, en el Clarendon.
—Cockie es un señor Cockie —dijo el señor Milford—, y Caravan es muy buen caballo, y si cualquier caballero y buen perdedor se aviene a jugar siete contra dos, aceptaré su apuesta por cualquier suma de dinero.
—Mi libro está completo —dijo Egremont—. Mi suerte está echada con Caravan.
—Y la mía.
—Y la mía.
—Y la mía.
—Bien, anota mis palabras —dijo una cuarta persona con un tono más bien solemne—: gana Ratonera.
—Excepto Caravan —dijo lord Milford—, no hay otro caballo que sea capaz de aglutinar las apuestas de la mayoría.
—Egremont, tú solías apoyar a Fósforo —dijo lord Eugene de Vere.
—Sí, pero afortunadamente ya he salido de ese embrollo. Le debo una a Philip Dormer por eso; yo era la tercera persona que sabía que estaba cojo.
—¿Y cómo están las apuestas sobre él?
—¡Ah! Dicen que cuarenta a una, como gustéis.
—No va a correr —dijo el señor Berners—, John Day me dijo que se había negado a montarlo.
—Creo que Cockie Graves podría ganar algo si Fósforo entrara el primero —dijo lord Milford, riendo.
—¡Cómo huele a cerrado esta noche! —dijo Egremont—. Camarero tráigame un agua de soda; y abra otra ventana; ábralas todas.
En ese momento la entrada de un grupo de invitados en la sala sugería que la reunión en casa de lady St. Julians había terminado. Muchos que estaban reunidos alrededor de la mesa se levantaron de sus respectivos asientos y se apiñaron cerca de la chimenea o formaron varios grupos para discutir acerca del gran tema. Varios de los que acababan de entrar iban a votar por Ratonera, la yegua favorita, y estaban dispuestos a defender sus opiniones con valentía en vista de toda la información que les había llegado. Ahora la conversación se había abierto a otras personas y discurría animadamente o, más bien, el guirigay de voces era tan grande que apenas se distinguía nada salvo los nombres de los caballos y el montante de las apuestas. En medio de todo este embrollo, los camareros se deslizaban llevando bandejas con incomprensibles brebajes de nombres aristocráticos, combinaciones místicas de vinos franceses y aguas alemanas, bebidas aderezadas con el sabor de rodajas de frutas portuguesas, y enfriadas con hielos americanos, composiciones que había inmortalizado el genio creativo de algún alto nombre patricio.
—¡Por Jove! Eso es un relámpago —exclamó lord Milford cuando la llamarada de un rayo pareció bañar la estancia, y los haces de luz de los candelabros se volvieron blancos y espectrales con el resplandor.
El trueno hizo temblar todo el edificio. Hubo un silencio de muerte. ¿Va a llover? ¿Va a descargar una tormenta? ¿Caerá solamente en la ciudad o llegará hasta Epsom? Falta que caiga un diluvio para que el hipódromo se convierta en una ciénaga y la fuerza eclipse la velocidad de la carrera.
Otro rayo, otro deslumbramiento, el siseo de la lluvia. Lord Milford se cambió de sitio, receloso de que otros ojos vieran la carta de Chifney que iba a leer y, unos pocos minutos más tarde, se brindó a aceptar la apuesta en contra de Pocket Hercules. El señor Latour se acercó a la ventana, escudriñó el cielo, y dijo en voz baja que no le quedaba tiempo para enviar a su lacayo hasta Epsom para que le informara de si la tormenta había alcanzado las colinas de Surrey y, entonces, tomar las medidas oportunas para esa noche. Era demasiado tarde, así que cogió un bizcocho y un vaso de limonada, y se retiró a descansar con la cabeza fría y el corazón más calmado.
La tormenta descargó con furia. Los destellos de luz que parecían jugar en los frisos pulimentados alrededor de la sala daban un tono pálido a las escenas de Watteau y Boucher que brillaban en los medallones colgados sobre las distinguidas puertas. Los rayos parecían caer sobre el tejado con gran estruendo y confusión. Hubo un momento de silencio de muerte, roto tan solo por el golpeteo de la lluvia afuera en la calle, o por el tamborileo de los dados en una habitación próxima. Así pues, los caballos tenían sus apostadores, las espadas estaban en alto, y no cesaban las voces de los clientes pidiendo a los atareados camareros, a quienes distraían los rayos y atronaba el fragor de la tormenta, que llenaran a rebosar sus copas. Parecía una escena y una cena digna del convidado de piedra de don Juan que, de haber aparecido, se habría encontrado con corazones probablemente tan osados y con espíritus tan temerarios como los que había encontrado en Andalucía.
Capítulo 2
—¿Alguien va a hacer algo con Hibisco? —dijo un señor en la zona de apuestas del hipódromo de Epsom.
Una multitud de personas impacientes se apiñaban alrededor del centro de apuestas al mismo tiempo que, cerca de la pista mágica, un grupo de jinetes gritaba desde sus sillas las apuestas que estaban preparados para dar o recibir, y los nombres de los caballos a los que estaban dispuestos a respaldar o a oponerse.
—¿Nadie quiere apostar por Hibisco?
—Yo apuesto cinco contra uno —dijo un alto y estirado noble de origen sajón, vestido con un gabán blanco.
—No, yo acepto seis a uno.
El alto y estirado noble del gabán blanco, musitó algo con el lápiz entre los labios, y luego dijo:
—Bien, apuesto seis contra uno. ¿Qué me decís con respecto a Mango?
—Once a dos contra Mango —gritó un hombrecillo jorobado, con una voz aguda, pero con el aspecto de alguien que dominaba su oficio.
—Desearía hacer algún pequeño negocio con usted, señor Chippendale —dijo lord Milford, con un tono persuasivo—, pero no puedo subir de seis contra uno.
—Once contra dos, y va sobre seguro —dijo este tenedor de una casa de apuestas de segundo orden, que, conocido con el halagador apodo de Chippendale el Jorobado, rehusaba con brusquedad la apuesta al seguro heredero de un título de conde inglés.
—Acepto la apuesta de seis contra uno, mi señor —dijo el capitán Spruce, un garboso personaje, ataviado con un sombrero redondo de seda, ligeramente ladeado, un corbatín de colores con un nudo bien hecho, y el pelo de la barba tan bien podado como los contornos de un seto vivo.
Spruce, que se había ganado su rango de capitán del equipo en las carreras de Newmarket, donde durante muchos años habían sido testigos de sus hazañas, sentía una debilidad por la aristocracia que premiaba su elegante fragilidad patrocinándole con una astuta condescendencia y acudiendo a él tanto en las carreras de Pall-Mall como en Tattersall, de todo lo cual él se beneficiaba con algún punto más en su libro de apuestas. El jorobado Chippendale no tenía ninguna de estas amables flaquezas. Él era un defensor de la democracia que disfrutaba desplumando a los nobles, y que pensaba que todos los hombres nacían iguales; una creencia consoladora con la cual se compensaba a sí mismo por su deformación.
«Siete a cuatro contra el favorito; siete a dos contra Caravan; once a dos contra Mango. ¿Qué pasa con Benedict? ¿Es que nadie va a apostar por Pocket Hercules? Treinta a uno contra Dardanelos».
—Apuesto.
—Treinta y cinco ponis a uno contra Fósforo —gritó un pequeño hombre que no cesaba de vociferar.
—Apuesto cuarenta —dijo lord Milford, pero no obtuvo respuesta. No había trato.
—¡Cuarenta contra uno! —murmuró Egremont, que se oponía a Fósforo. Y un poco nervioso, dijo al noble del gabán blanco—: ¿No creéis que Fósforo puede, después de todo, tener alguna oportunidad?
—Yo mismo debería lamentar estar tan en su contra —dijo el noble.
Egremont, con el labio tembloroso, se alejó. Consultó su libro, reflexionó con cierta ansiedad: ¿debería hacer una apuesta compensatoria? Apenas valía la pena echar a perder el equilibrio de sus futuras ganancias. «Le cuadraba» tan bien tomar partido por todos los favoritos que no podía apostar a un caballo que tenía en contra cuarenta a uno; no. Debía confiar en su buena estrella. No haría ninguna apuesta a un caballo perdedor para compensarle de sus posibles pérdidas.
—Señor Chippendale —susurró el noble del gabán blanco—, vaya y presione al señor Egremont con Fósforo. No me sorprendería que obtuviese alguna ganancia de ello.
En ese momento, un muchacho de cara amplia y aspecto saludable, con una de esas expresiones de serena pero astuta jovialidad que se ven de vez en cuando en el lado norte de Trent, se acercó hasta el grupo montado en una jaca fornida y, apeándose de ella, entró en el círculo. Era un carnicero de despojos, al que se conocía en el mercado de Carnaby por ser el principal consejero de un distinguido noble para quien apostaba a cambio de comisiones. Su secreta misión hoy era apostar contra el caballo de su noble patrón, así que enseguida gritó: «Veinte a uno contra Ratonera».
Un hombre joven que apenas acababa de salir al mundo y que, orgulloso de su antigua y cada vez mayor extensión de terrenos, se estrenaba en su primera apuesta, al ver que Ratonera iba dieciocho a uno en el cómputo general, se lanzó ansiosamente a por una ganga así, al mismo tiempo que lord FitzHeron y el señor Berners, que estaban cerca, y cuyos nombres también figuraron en su momento en el libro del carnicero, intercambiaron una sonrisa de complicidad por haber escapado a la trampa.
—El señor Egremont no acepta —dijo Chippendale, el Jorobado, al noble del gabán blanco.
—Habéis debido de mostraros demasiado interesado —dijo su noble amigo.
El hipódromo está lleno, se han anunciado las últimas apuestas, todos corren en dirección a las tribunas. Unos pocos minutos más tarde, y el acontecimiento que durante doce meses ha sido eje de tantos cálculos, objeto de tan sutiles combinaciones y conspiraciones, y alrededor del cual se han cernido como águilas el pensamiento y la pasión de todo el mundo deportivo, formará parte de los anales del pasado, ¡pero qué minutos! Si se contaran por la sensación, y no por las fechas del calendario, cada momento sería un día y la carrera toda una vida. Hogarth, en un tosco pero vívido esbozo ha pintado dos estampas de la carrera: «Antes» y «Después». Un espíritu con una creatividad más refinada habría podido ahondar en la simplicidad de la idea con cómplices más sublimes. Pompeyo antes de la batalla de Farsalia, Harold antes de Hastings, o Napoleón antes de Waterloo, podrían haber proporcionado algunos sorprendentes puntos de vista ante la catástrofe que se avecinaba en sus vidas o, lo que es aún mejor, el inspirado marinero que acabara de descubrir un nuevo mundo o el sabio que hubiera revelado la existencia de un nuevo planeta. En nada tendría que envidiarles el «Antes» y el «Después» de una carrera de caballos de primera categoría, por el grado de emoción y, en algunas ocasiones, por las pasiones trágicas que despiertan sus finales de carrera.
Ensillan los caballos. Caravan parece estar en excelente forma, y una sonrisa despectiva asoma en el bello semblante de Pavis, cuando pone al galope a su caballo, con la digna divisa de su patrón, delante de sus incondicionales admiradores. Egremont, en pleno éxtasis de patricio inglés, apenas ve a Mango, y ni siquiera piensa en Fósforo que, por cierto, es el primer caballo que aparece con sus dos patas delanteras vendadas.
¡Ya han salido!
En los primeros compases de la carrera, Chifney corre pegado a Pocket Hercules y, a la altura de la Casa de Calcos, que es el único punto que alcanza la vista, él va en cabeza. En lo alto de la colina Caravan, Hibisco, Benedicto, Mahometano, Fósforo, Michel Fel y Ratonera están muy igualados en las posiciones delanteras, pero al llegar a los nuevos terrenos, el fuerte ritmo se deja sentir y media docena de caballos van quedando fuera de la carrera.
Al alcanzar la cumbre, se altera la táctica: aquí Pavis rompe cinchas y azuza fuerte a Caravan. El ritmo a la altura de la esquina de Tattenham es endiablado: Caravan a la cabeza, y Fósforo después, casi parejo, Mahometano tercero, Hibisco cuarto, Ratonera perdiendo posiciones, y detrás, Wisdom, Benedict y un puñado de caballos. Al llegar a este punto Pocket Hercules ya no puede más, y el grupo de cabeza aumenta la distancia que le saca. El favorito está fuera de combate, así como Dardanelos y un puñado del tropel de caballos.
Ahora ya solo quedan cuatro en la carrera y, de estos, dos, Hibisco y Mahometano, van varios cuerpos por detrás. Ahora la victoria se la disputan cabeza con cabeza Caravan y Fósforo. A la altura de la tribuna, Caravan ocupa la primera posición, pero en la línea de meta Edwards, montando a Fósforo, levanta la cabeza del caballo y, con un extraordinario esfuerzo, consigue entrar primero en la línea meta por una cuarta de ventaja.
—Pareces un poco deprimido, Charley —observa lord FitzHeron al llenar la copa de champán de Egremont mientras almuerzan en su carruaje.
—¡Oh, Santo Dios —dice lord Milford—, piensa solamente en lo que ha conseguido Cockie Graves!
Capítulo 3
Egremont era el hermano menor de un conde inglés cuyo título nobiliario, que se remontaba a casi tres siglos de antigüedad, le distinguía entre nuestros pares de más alto rango y abolengo, a pesar de que sus antepasados provenían de una condición más memorable que ilustre. El fundador de la familia había sido uno de los ayudantes de cámara de uno de los favoritos de Enrique VIII, y se las había ingeniado para ser nombrado entre los encargados de «supervisar y hacerse cargo de la cesión de las diversas casas religiosas», algunas de las cuales acabaron cediéndose voluntariamente para uso y beneficio del honesto Baldwin Greymount. El rey estaba conmovido por el celo y la diligencia de su comisionado, pues no había ningún otro cuyos informes fueran tan satisfactorios y generosos ni que pudiera deslumbrar a un taimado prior con tanta destreza ni controlar a un orgulloso abad con más firmeza que él. Además, redactaba sus informes no solo de modo que el soberano pudiese digerirlos fácilmente, sino acompañándolos de muchos objetos raros y curiosos con el fin de agradar el gusto de alguien que además de reformador religioso era también un diletante: candelabros de oro, valiosos cálices, en ocasiones un píxide con piedras preciosas; fantásticas cucharillas y patenas, sortijas para los dedos y pendientes para la oreja; y, en alguna ocasión, un manuscrito primorosamente miniado, que era el regalo adecuado para ofrecer a un monarca erudito. Greymount no pasaba desapercibido. Sus servicios eran requeridos y, pronto, ascendió dentro del escalafón de la casa real: fue nombrado caballero y, sin duda, habría jurado su cargo en el Consejo y, a su debido tiempo, alcanzado el puesto de ministro, pero la suya era una ambición discreta que aspiraba más a la acumulación de riquezas que a ocupar un cargo. Sirvió lealmente al rey en todo tipo de asuntos domésticos que requerían un apoderado sin pasiones ni escrúpulos; adaptó sus creencias y su conciencia a la imagen del modelo real, siguiéndolo en todos sus antojos, aprovechó el momento adecuado para obtener diversas concesiones de las tierras monásticas, y se las ingenió para salvar su cabeza y su patrimonio en unos años tan peligrosos.
La familia Greymount, una vez establecida en la tierra, fue fiel a la política de su fundador, y evitó exponerse a la mirada pública durante el turbulento período que siguió a la reforma e, incluso, durante el reinado más pacífico de la reina Isabel, intentó extender sus alianzas más que conseguir los favores de la corte. Pero una vez conseguido que el valor de sus tierras monásticas se multiplicase hasta el infinito, y también el de sus arrendamientos, que se habían administrado con prudencia durante más de setenta años, a comienzos del siglo XVII, le fue concedido a un Greymount, por entonces miembro del consejo regional, el título nobiliario de señor de Marney. Los heraldos pregonaban su distinguido linaje y garantizaban al mundo que, aunque el rango elevado y las extensas posesiones que ahora ostentaba la familia Greymount tenían su origen inmediato en las grandes revoluciones territoriales acaecidas recientemente, no debía suponerse ni por un momento que los remotos antepasados del Comisionado Eclesiástico de 1530 fueran en absoluto oscuros. Por el contrario, su familia tenía, al parecer, un origen señorial y normando, y su apellido auténtico era Egremont, el cual hicieron consignar en su título nobiliario.
Durante las guerras civiles, los Egremont, aguijoneados por su sangre normanda, fueron nombrados caballeros y lucharon bien en las batallas. Pero en 1688, alarmados por la impresión generalizada de que el rey Jaime pretendía apoyar la restitución a la Iglesia de sus propiedades para destinarlas a sus fines originales —a saber, la educación del pueblo y la atención a los pobres—, el señor de la Abadía de Marney se convirtió en un partidario acérrimo de la libertad «civil y religiosa», la misma por la que Hampden había muerto en el campo de batalla y Russell en el patíbulo. Así pues, se unieron al resto de terratenientes whigs y a otros grandes propietarios de bienes eclesiásticos para apoyar al Príncipe de Orange y al ejército holandés con el fin de reivindicar esos principios populares que, de una u otra forma, el pueblo nunca apoyaría. Aprovechándose de esta última y significativa circunstancia, el abad secular de Marney, que en este caso actuaba como el resto de señores whigs, al mismo tiempo que reivindicaba la causa de la libertad civil y religiosa, mantuvo una devota, leal y, no obstante, secreta correspondencia con la corte de St. Germain.
El rey y gran libertador Guillermo III, a quien lord Marney había traicionado sistemáticamente, otorgó el título de conde inglés al descendiente del Comisionado Eclesiástico de Enrique VIII. Desde ese momento hasta el período en que transcurre nuestra historia, aun cuando ni un solo miembro de la familia Marney había destacado por sus capacidades militares o civiles ni el país les debía un solo hombre de estado, orador o soldado notable, ni un gran abogado o un autor inspirado o eminente, ni un célebre hombre de ciencia, se las habían ingeniado, si no para acaparar una parcela sustancial de la admiración y el cariño de la gente, al menos sí para monopolizar una nada despreciable cantidad de dinero y cargos públicos. Durante los setenta años de casi ininterrumpido gobierno del partido whig, desde la llegada de la Casa de Hanover hasta la caída del señor Fox, la Abadía de Marney había proporcionado una cosecha indesmayable de secretarios privados lords, presidentes lords y tenientes lords. La familia había tenido su cuota correspondiente de concesión de Órdenes de la Jarretera, de territorios y de diócesis, de almirantes sin flota o de generales destinados a luchar solamente en América. Habían brillado en las grandes embajadas cuando tenían a mano secretarios astutos, y una vez habían gobernado en Irlanda, cuando gobernar en Irlanda era distribuir entre unos senadores corruptos la cuota pública del expolio realizado.
Sin embargo, a pesar de este prolongado disfrute de prosperidad inmerecida, los abades seculares de Marney no estaban contentos. Pero no era la saciedad la causa de su insatisfacción, ya que la riqueza de los Egremont podía seguir creciendo, sino el hecho de anhelar más. No deseaban ser primeros ministros ni secretarios de Estado, pues eran un astuto linaje que conocía cuál era la medida de la correa que les ataba, y a pesar del alentador ejemplo que les ofrecía el duque de Newcastle, les persuadía la convicción de que para un individuo que aspirase a un puesto de tanta responsabilidad y relevancia tener algún conocimiento de los intereses y recursos de las naciones, alguna capacidad para expresar una opinión con propiedad, un cierto grado de respeto por el pueblo y por uno mismo, no eran atributos del todo prescindibles, ni tan siquiera bajo una constitución veneciana. Satisfechos con las estrellas, mitras y sellos de Estado que se les otorgaban periódicamente, la familia Marney no aspiraba al desvergonzado puesto de administrar su riqueza; su aspiración era ascender en el escalafón social, y ascender hasta el puesto más alto. Observaron que más de una de las familias «amantes de la libertad civil y religiosa», las mismas que a lo largo de un siglo habían expoliado a la Iglesia para hacerse con las propiedades del pueblo, y que un siglo después obtuvieron el poder de la corona con el cambio de dinastía, tenían su cabeza coronada por la orla de hojas de fresa. ¿Y por qué esta distinción no podía recaer también en los descendientes del viejo ayudante de cámara de uno de los representantes eclesiásticos del rey Enrique VIII? ¿Por qué no? Es cierto que un agradecido soberano de nuestros días ha estimado que tal distinción es la única recompensa que admitiría por cincuenta victorias; y cierto es también que Nelson, después de conquistar el Mediterráneo, murió sin habérsele concedido más que el título de vizconde, pero la casa de Marney, que nunca había ascendido a una alta posición, se contaba a sí misma entre la nobleza de alcurnia y miraba con soberbia a los Pratt, los Smith, los Jenkinson y los Robinson de nuestros degenerados días, pese a que nunca había hecho nada por la nación ni por su buen nombre. ¿Y por qué debían hacerlo ahora? No era razonable esperarlo. La libertad civil y religiosa que les había procurado un generoso patrimonio y una rutilante corona nobiliaria, por no decir nada de la media docena de escaños de dominio familiar que poseían en el Parlamento, debería hacerlos duques sin mayores contratiempos.
Pero las otras grandes familias whigs que habían obtenido esta distinción, y que habían hecho algo más que expoliar su Iglesia y traicionar al rey, cerraron filas en contra de la pretensión de los Egremont. Los Egremont no habían contribuido en nada al trabajo de los últimos cien años a favor de la mistificación política, durante los cuales se había inducido a creer a un pueblo que carecía de instrucción que era la nación más libre e ilustrada del mundo, y se les había instado a despilfarrar su sangre y su patrimonio, a ver su industria debilitada y su fuerza de trabajo hipotecada, con el fin de mantener una oligarquía que no podía fundar su usurpación sin precedentes ni sobre una memoria prestigiosa ni sobre la prestación de servicios en el presente.
¿Cómo habían contribuido los Egremont a este prodigioso resultado? Su familia no había proporcionado ninguno de los hábiles oradores cuya asombrosa retórica había cautivado la inteligencia de los auditorios, ni ninguno de los esforzados patricios cuya entrega a la gestión de los asuntos de Estado había convencido a sus conciudadanos sin privilegios de que gobernar era una ciencia y administrar un arte que exigía para su cumplimiento y satisfacción el celo y dedicación de toda una clase social. Pero los Egremont nunca habían dicho ni hecho nada digno de ser recordado o tenido en cuenta. Así que, cuando las grandes familias de la Gran Revolución decidieron que ellos no serían duques, la indignación del abad secular de Marney fue inmensa; contó los distritos cuya administración le había sido concedida, consultó a sus primos, y musitó venganza entre dientes. Pronto se le brindaría la oportunidad de satisfacer ese deseo.
A fines del siglo XVIII, la situación del «partido veneciano» estaba en un momento extremadamente crítico. Mientras un joven monarca hacía grandes esfuerzos, aunque siempre inútilmente, por librar a la corona de las trabas que le ponían las maniobras de los dux facciosos, más de sesenta años de gobierno especialmente corrupto habían distanciado a todo el mundo de la oligarquía, a la cual nunca le había afectado demasiado lo que pensara la mayoría del pueblo. Ya no se podía ocultar que, merced a una fórmula razonable, se había traspasado el poder de la corona al Parlamento, cuyos miembros eran designados por una clase social sumamente reducida y exclusiva, que no debía responder ante el país, que debatían y votaban en secreto, y que recibían una remuneración periódica del pequeño núcleo de grandes familias que, mediante esta mecánica, se habían asegurado la posesión permanente del patrimonio real. El whigismo se pudría ante las narices de la nación; estábamos probablemente en la víspera de una incruenta aunque importante revolución. Cuando Rockingham, uno de los aristócratas virtuosos, alarmado y disgustado, decidió recuperar algo de la pureza cristalina y la energía que tenía la antigua unión whig, hizo un llamamiento a una «nueva generación», atrajo a sus filas a los jóvenes más generosos de las familias whigs, y tuvo la fortuna de contar para su causa con el genio insuperable de Edmund Burke.
Burke hizo por los whigs lo que Bolingbroke había hecho en una época anterior por los tories: restaurar la integridad moral del partido. Les enseñó a recurrir a los antiguos principios de su fundación y les imbuyó todo el engañoso esplendor de su imaginación. Elevó el tono de su discurso público e insufló vida a los actos públicos. En su mano estaba hacer más por los whigs de lo que san Juan había hecho por su propia causa. Cuando la oligarquía, que había considerado conveniente acusar a Bolingbroke de ser el ministro asignado al príncipe inglés con quien mantenía una permanente y secreta comunicación, fue obligada por la opinión pública a dar su consentimiento para que se le restituyese en su puesto, añadió al indulto una cláusula, tan inconstitucional como cobarde, por la que se le declaraba incompetente para ocupar un escaño en el Parlamento de su país. Burke, por el contrario, luchó en la batalla al lado de los whigs con un arma de doble filo: él era un gran escritor, pero como orador era insuperable. Cuando escaseaba el talento para hacer política, una distinción que los whigs llevaban a gala haber poseído siempre, Burke respondió al desafío y consiguió que ganaran en el Parlamento y en el país. ¿Y qué recompensa obtuvo? Tan pronto como apareció en escena un joven y disoluto noble, a quien algunas de las aspiraciones de un César le hacían adoptar con frecuencia la conducta de un Catilina, y que por medio de una ignominiosa deformación de los hechos había llegado a ocupar su posición política, le transfirieron a este el puesto que aquel se había ganado con su sabiduría y su genio, que había defendido con una pericia inigualable, y que había elevado de categoría gracias a una consumada elocuencia. Cuando llegó la hora del triunfo al cual él había contribuido, ni siquiera fue admitido en el Gabinete de Ministros, cuya presidencia ostentaba su ingrato pupilo, el señor Fox, quien había encontrado los principios y la información para atraerse la confianza pública en las generosas sugerencias de su maestro.
La cruel necesidad obligó al señor Burke a someterse al yugo, pero no pudo olvidar jamás la humillación. Sin embargo, la némesis favorece al genio, y el momento inevitable llegaría al fin. Una voz como la del Apocalipsis resonó por toda Inglaterra, y su eco llegó a todas las cortes de Europa. Burke vertió el frasco donde había guardado su venganza sobre el convulso corazón del pueblo; estimuló el pánico del mundo por medio del retrato salvaje de su inspirada imaginación; echó por tierra al rival que le había despojado de su grandeza tan arduamente conquistada; partió en dos a la orgullosa oligarquía que había osado utilizarle e insultarle; y, seguido con servilismo por los más arrogantes y los más tímidos de entre sus miembros, colocó su pie sobre el cuello de la vieja serpiente, en medio del furioso regocijo de su país.
Entre los seguidores whigs del señor Burke en esta memorable defección, entre los Devonshire, los Portland, los Spencer y los Fitzwilliam, se encontraba el conde de Marney, a quien los whigs negarían el título de duque.
¿Cuál era su oportunidad de arrebatar el éxito al señor Pitt?
Si alguna vez la historia de Inglaterra fuese escrita por alguien que reuniese el conocimiento y el coraje suficientes, cualidades ambas necesarias para la empresa, el mundo se asombraría tanto como cuando leyó la Historia de Roma que escribió Niebuhr. En términos generales se han distorsionado todos los grandes acontecimientos, se han ocultado las causas más importantes, nunca aparecen los personajes más importantes, y todos los que figuran son tan mal representados y tan mal comprendidos que el resultado es un completo engaño, y la lectura cuidadosa del relato casi tan provechosa para un inglés como la lectura de La República de Platón, La Utopía de Moro, las páginas de Gaudentio di Lucca, o las aventuras de Peter Wilkins.
La influencia de los linajes en nuestros primeros tiempos, de la Iglesia en nuestra Edad Media, y de los partidos políticos en nuestra historia moderna son tres importantes factores que han modificado nuestra historia. Antes de que podamos confiar en un rayo de luz que nos guíe, debemos emprender el estudio de dichos factores con un espíritu infatigable, desapasionado e intenso. Uno de los rasgos notables de las páginas de nuestra historia escrita es la ausencia de algunos de sus protagonistas más influyentes. Apenas un hombre entre un millar, por ejemplo, ha oído hablar de Major Wildman que fue, sin embargo, el alma de la política inglesa durante uno de sus períodos más memorables de este reino, desde 1640 a 1688, y uno de los más interesantes para comprender esta época, ya que en ese espacio de tiempo hubo que reestablecer más de una vez el equilibrio que iba a decidir, desde entonces en adelante, la forma que iba a adoptar nuestro gobierno. No obstante, aquel hombre fue líder de un partido político derrotado. Incluso, si lo comparamos con nuestros tiempos, a veces se alienta al mismo misterioso olvido a que se cebe lentamente en los personajes que destacan por su talla o importancia política.
Después de 40 años de grandes acontecimientos, el nombre de este segundo Pitt permanece vivo en la memoria. Él fue el Chatterton de la política; el «genio de la lámpara». Algunos tienen la vaga impresión de que su vida fue misteriosamente forjada por Chatham, su abuelo, del cual había heredado su genio, elocuencia y habilidad de estadista. Sin embargo, el ingenio de este fue de distinto cuño, su elocuencia de distinta clase y su habilidad como estadista de otra escuela. Para comprender al señor Pitt, hay que comprender a uno de los personajes que se han suprimido de la historia inglesa, y ese es lord Shelburne.
Cuando el buen juicio del malogrado Bolingbroke, el único par de su siglo que fue educado y proscrito por la oligarquía porque temía su elocuencia tanto como «la gloria y el oprobio de su alcurnia», fue excluido del Parlamento, lord Shelburne encontró desahogo a su ira poniéndose a escribir libros que recordasen al pueblo inglés las bendiciones inherentes a su antigua y libre monarquía, y donde se pintasen con pinceladas memorables su idea de lo que era un rey patriota. Ese espíritu al que él apelaba prendió en el corazón de John Carteret, un whig de origen pero escéptico de las ventajas que entrañaba una constitución patricia que había convertido al duque de Newcastle, que era el más incompetente de los hombres aunque también el líder elegido por el partido veneciano, en el virtual soberano de Inglaterra. Lord Carteret poseía una serie de brillantes cualidades: era intrépido, emprendedor, elocuente, y poseía un conocimiento considerable de la política del viejo continente. Además, era un gran lingüista, un maestro del derecho público, y pese a que había fracasado en su prematuro intento de terminar con el gobierno corrupto de Jorge II, consiguió mantener su influencia relevante aunque subalterna en la vida pública.
El joven Shelburne se casó con su hija. No deja de sorprender que se sepa menos de él que de su suegro; pero a partir de los datos dispersos de que disponemos cabe esbozar el retrato de uno de los ministros con mayor capacidad y mejor gobierno que hubo en el siglo XVIII. Al parecer, lord Shelburne, influido probablemente por el ejemplo y los preceptos tradicionales que le daba su eminente suegro, se distanció desde un principio de la conexión patricia e ingresó en la carrera política como seguidor de Bute, en el primer gran intento que llevó a cabo Jorge III para rescatar la soberanía de manos de lo que lord Chattham denominaba «las familias de la Gran Revolución». Con el tiempo llegó a formar parte de la última administración de lord Chatham, uno de los intentos más extraños y desgraciados de socorrer al nieto de Jorge II en su lucha por la emancipación política. Lord Shelburne adoptó desde un principio el sistema de Bolingbroke: una auténtica realeza, en vez de una magistratura gobernante; una alianza permanente con Francia, en vez de seguir las directrices de la política whig que veía en ese poderoso país un enemigo natural de Inglaterra; y, sobre todo, un plan de liberalismo comercial, el germen del cual puede encontrarse en las negociaciones de Utrecht, cuyas tesis cosecharon tan malas críticas durante largo tiempo, pero a las cuales, bajo la dirección de lord Shelburne, iban a sumarse en un breve plazo de tiempo toda la ciencia económica europea, un campo en el cual él era experto. Lord Shelburne parece haber tenido un carácter reservado y, en cierta forma, sagaz: era profundo y hábil a la vez que valiente y decidido; y sus conocimientos eran amplios, e incluso profundos. Era un gran lingüista; había llevado a cabo investigaciones científicas y literarias; y su casa era frecuentada por hombres de letras, especialmente por aquellos que habían destacado por sus capacidades políticas o sus logros económicos. Mantenía la correspondencia privada más extensa de cualquier hombre de su época; y recibía informes inmediatos y fiables de todos los tribunales y cortes de Europa. Tanto es así, que era bien sabido que el ministro de turno acudía a él en busca de alguna información cuando el propio gabinete no era capaz de obtenerla. Lord Shelburne fue el primer gran ministro que comprendió la creciente importancia de la clase media, y anticipó que el poder que ostentaría en el futuro sería un baluarte para defender el trono frente a las «familias de la Gran Revolución». No se conserva registro alguno de sus cualidades como diputado, pero hay razones para creer que su capacidad como gestor era inigualable. Sus discursos prueban que su dominio del arte de la oratoria parlamentaria era, si no insuperable, cuando menos notable, y hacían gala de una riqueza y variedad de fuentes de información en los temas que debatía, que no podía compararse con la de ningún otro estadista de su edad, a excepción del señor Burke.
Así era el hombre que había elegido Jorge III como su adalid contra el partido veneciano después del final de la guerra de la Independencia americana. Este partido opuso fuerte resistencia a la consecución de esa guerra, pese a que había sido su propia política el origen de la misma. Cuando fue nombrado primer ministro en la Cámara de los Lores, Shelburne confió el liderazgo en la Cámara de los Comunes a su ministro de Hacienda, el jovial Pitt. Durante el gobierno de este último, que fue breve pero no ignominioso, se logró la paz y, por primera vez desde la Revolución, se debatió la moderna cuestión de cuáles eran los principios legítimos que debían guiar la práctica del comercio, pero sucumbió ante la famosa Coalición con la que «las familias de la Gran Revolución» comenzaron su último y más feroz embate para conquistar el gobierno patricio de la real Inglaterra.
En medio de la virulencia de aquel gran conflicto, el rey, haciendo por segunda vez un uso peligroso de sus prerrogativas monárquicas, entregó la arriesgada jefatura del gobierno a Pitt. Por qué se relegó a lord Shelburne en aquella ocasión seguirá siendo un misterioso episodio de nuestra historia política, pero tampoco tenemos espacio en esta ocasión para intentar ahondar en sus causas. Quizá, el monarca, sabiendo que Pitt despertaba una creciente simpatía entre su pueblo, intuyó el mágico ascendente que ejercía su juventud para llegar al corazón de la nación. Sin embargo, aquella conjetura no habría sido inútil si, por un momento, nos detuviésemos a considerar qué consecuencias habría tenido para nuestro país que el señor Pitt hubiese accedido a dejar la Cámara de los Comunes al liderazgo de lord Shelburne durante una temporada, y hubiese concedido a Inglaterra el conocimiento inigualable y la habilidad de este estadista para llevar las riendas de nuestro Gobierno durante los convulsos vaivenes de la Revolución Francesa. Lord Shelburne era el único ministro inglés competente para esa tarea, y el único hombre público que tenía el conocimiento previo necesario para extraer conclusiones acertadas en una coyuntura tan difícil. Sus discursos sobre este tema atestiguan la amplitud de sus conocimientos y la exactitud de sus puntos de vista. Y en la derrota que infligió en Jena, o en la agonía de Austerlitz, no puede uno resistirse a imaginar la sombra de Shelburne cerniéndose sobre el consejo de ministros de Pitt, como se dice que hacía de vez en cuando el fantasma de Canning sobre la tribuna del orador, y sonreír sarcásticamente sobre la sarta de escrupulosos mediocres que escupían sobre sus méritos tan duramente conquistados.
Pero la influencia de las ideas de Shelburne puede rastrearse en toda la política del señor Pitt durante sus años más afortunados. Fue la Casa Lansdowne la que familiarizó a Pitt con el doctor Price, un ministro disidente a quien lord Shelburne, cuando asumió la jefatura de gobierno, convirtió en su secretario privado y quien, entre otras importantes sugerencias, había dado al señor Pitt la idea para su primer proyecto de crear un fondo de amortizaciones. Los tratados comerciales del año 87 son del mismo cuño, y se les conoce como el primer intento que realiza un gobierno inglés para emancipar al país de la política de restricciones que había implantado la «gloriosa revolución». Fue una época memorable que introdujo al mismo tiempo en el país una ley de subsidios a la exportación del grano y un Fondo de Deuda Pública. Pero en ningún otro tema fue más evidente la magnética influencia del descendiente de sir William Petty como en la resolución de su discípulo de frenar al partido patricio favoreciendo el acceso de las clases medias al gobierno del país. De ahí el origen de los famosos y malogrados planes de reforma parlamentaria del señor Pitt. ¿Era sincero?, se preguntan aquellos que no pretenden descubrir las causas ni son capaces de calcular los efectos de la gestión pública. ¡Sincero! ¿Por qué? Si estaba luchando por su vida. Y cuando sus planes se frustran, en primer lugar por la oposición del Partido Veneciano y, después, por el pánico que suscitaba el jacobinismo, no tuvo más remedio que renunciar a su objetivo principal, pero se dedicó a intentarlo, en parte, mediante un procedimiento retorcido. Creó una aristocracia plebeya y la mezcló con la oligarquía patricia. Concedió el título de par a hacendados de segunda fila y a ricos ganaderos que reclutó en las callejuelas de Lombard Street y sacó de las contadurías de Cornhill. Cuando el señor Pitt, en una época de restricciones financieras, declaró que todo hombre con una propiedad de diez mil libras al año tenía el derecho al título de par, doblaron las campanas por la misma causa por la que Hampden había muerto en el campo de batalla y Sydney en el cadalso.
Si hubieran corrido tiempos normales, el discípulo de Shelburne habría elevado el nivel económico de este país a un estado de gran prosperidad, y habría evitado o solucionado muchas de las anomalías que ahora nos desconciertan. Sin embargo, su destino no era gobernar en un período normal. Su capacidad para gobernar era grande y poseía un espíritu de altas miras, pero carecía del talento creativo y de la pasión que requería una época de revoluciones. La Revolución Francesa era su bestia negra, y no tenía forma de saber los efectos que desencadenaría en Europa, porque su conocimiento de la política continental era reducido, y le asistía una diplomacia ineficiente. Su mente se perdía en medio de las convulsiones sociales, de las cuales él apenas podía comprender las causas ni calcular las consecuencias. Puesto que estaba obligado a actuar, no solo actuó con violencia, sino exactamente al contrario de lo que exigía el sistema político que supuestamente estaba llamado a combatir: apeló a los temores, a los prejuicios y a las pasiones de una clase privilegiada; hizo renacer la vieja política de la oligarquía con la que él mismo había acabado, y se lanzó de lleno a todos los excesos ruinosos de la guerra contra Francia y de las finanzas holandesas.
Si estar atento a diferenciar la causa del pretexto fuera un principio saludable de cualquier investigación que se lleve a cabo sobre los acontecimientos históricos, casi no se podría encontrar ningún otro ejemplo en que la aplicación de este principio arrojase resultados tan útiles como el de la invasión holandesa de 1688. La causa real de esta invasión fue financiera. El Príncipe de Orange había averiguado que, pese a ser considerables, los recursos de Holanda no eran suficientes para mantener la destructiva rivalidad que sostenía con el gran soberano de Francia. En una auténtica conversación que ha llegado hasta nosotros entre Guillermo y uno de los principales valedores de la invasión, en la Haya, el príncipe no ocultó sus motivos. Dijo: «Solo una constitución como la que tenéis en Inglaterra puede producir la confianza necesaria para recaudar las sumas de dinero que exige una gran guerra». El príncipe vino, y utilizó nuestra constitución para su propósito: él introdujo en Inglaterra el sistema financiero holandés, basado en hipotecar la industria a fin de proteger la propiedad. En teoría, apenas puede imaginarse una medida más perjudicial, pero en la práctica sus resultados han sido igualmente nocivos para Inglaterra. En Holanda que es, de hecho, una nación de banqueros y posee una pequeña población unida por los mismos fines, este sistema se adaptó a las circunstancias que lo habían creado: si compartían el deterioro del país entre todos, podrían hacer frente a las cargas económicas que les traería el futuro. Y hasta hoy Holanda se sostiene casi únicamente por el gran capital que se creó entonces, y que aún sigue ocioso entre sus diques. Pero, aplicado a un país donde las circunstancias eran completamente distintas, a una población que crecía con rapidez, formada por un campesinado numeroso y una incipiente clase media comerciante, el sistema financiero holandés que se ha aplicado durante más de siglo y medio ha provocado el empobrecimiento de multitud de personas cautivas y agobiadas. Tampoco han sido menos claras las consecuencias desmoralizantes que este sistema ha tenido sobre las clases más favorecidas: ha convertido la deuda en una costumbre nacional, y al crédito en el principal mecanismo regulador en vez de en una medida excepcional de la gestión pública; ha introducido un espíritu de riesgo, deshonestidad, ambigüedad y dudosa moralidad en la conducta, tanto de la vida privada como pública; y ha instaurado un espíritu de relumbrón, pero vil y ajeno a las consecuencias que acarreaba y, además, timorato ante la responsabilidad. Y, para finalizar, ha hecho tanto hincapié en la capacidad del pueblo para hacer frente a los compromisos materiales que había contraído el Estado y la sociedad en su conjunto, que se ha perdido completamente de vista la condición moral del pueblo.
Una aristocracia hipotecada, un comercio exterior fluctuante, una balanza de pagos fundada en una competencia patológica, y un pueblo empobrecido son la suma resultante del daño ocasionado, pero tal vez deberían verse también como las grandes bendiciones que dieron pie a la libertad civil y religiosa. Sin embargo, esta primera parecía depender, en cierta manera, del procedimiento judicial sajón, según el cual nuestros pares debían regirse por las disposiciones recogidas en las grandes cartas normandas, por la práctica y por el estatuto de Habeas Corpus, que es un principio inherente a nuestro derecho común, pero establecido por los Estuardo. No cabe descubrir un aumento de nuestras libertades civiles ni en una lectura atenta de nuestra Carta de Derechos, ni en un examen imparcial de la legislación de aquellos tiempos, donde hay que convenir que disminuyeron nuestras franquicias políticas. Para aquellos que creen de verdad que la nación inglesa —que siempre fue un pueblo religioso y católico, pero antipapista hasta en los días de los angevinos— se encontraba en peligro de volver a caer bajo el yugo del Papa de Roma durante el reino de Jaime II, la libertad religiosa fue tal vez aceptable, pero de hecho tomó el aspecto de una doctrina que anatemizó de inmediato a una gran parte de la nación, prácticamente estableció el puritanismo en Irlanda, y puso los cimientos de los agravios que ahora ponen en peligro al imperio.
Hoy día es difícil creerse seriamente que las maniobras escasamente políticas de Jaime II, el último de los Estuardo, tuvieran otro fin que su impracticable idea de unir las dos Iglesias. Ciertamente, fue culpable de la ofensa de enviar abiertamente a Roma un representante diplomático quien, por cierto, fue recibido por el Papa con gran descortesía. Pero es que Su Majestad la reina Victoria, de cuyo protestantismo no puede dudarse, pues es una de las principales causas de la admiración que le profesamos, tiene actualmente un secreto mensajero en la misma corte. Y en esto estriba la diferencia que separa a ambos monarcas. Sus embajadores trabajan, si bien infructuosamente, con el objetivo de que terminen estas terribles y erróneas interpretaciones políticas y religiosas que han ocasionado tanto martirio y crímenes, de soberanos igual que de súbditos.
Si Jaime II hubiera intentado realmente reestablecer el papado en este país, el pueblo inglés, que no tuvo parte en su derrocamiento, hubiera fomentado y buscado, al margen de cualquier orden arbitraria del extranjero, una «Iglesia católica y apostólica», la misma por la que aún suelen profesar su fidelidad. Y siendo un pueblo práctico, es posible que hubiera podido lograr su objetivo y, aun así, haber conservado sus príncipes autóctonos, circunstancias tales que, de haberse respetado, nos habrían salvado de la triple bendición que nos trajo la política veneciana: un sistema financiero holandés, y dos guerras napoleónicas. Contra estas, en sus días más felices y con el mayor de sus empeños, lucharon los tres grandes estadistas ingleses: Bolingbroke, Shelburne y, en último lugar, el hijo de Chatham.
En un trabajo anterior nos hemos dedicado a esbozar el carácter y la carrera política de sus sucesores, esperamos que no sin algo de la imparcialidad que otorga el hecho de mirar al futuro. Desde la muerte de Shelburne hasta 1825 la historia política de Inglaterra es una historia de grandes acontecimientos y de pequeños hombres. La ascensión al puesto de primer ministro del señor Canning, al que la aristocracia plebeya del señor Pitt había considerado desde un principio como poco más que un aventurero, había sacudido a los partidos políticos por el eje, pero su rápida desaparición de la escena política dejó a whigs y tories en un estado similar de desorganización. Los principios que caracterizaban a estas conexiones eran ahora difíciles de rastrear. Se respiraba por entonces en Inglaterra ese período de lasitud pública que media entre la ruptura de los partidos y la formación de nuevas facciones. Un sensualista cansado en el trono, que solo exigía reposo a sus ministros, una aristocracia voluptuosa, y un pueblo apático, se contentaban, ante la falta de toda convicción pública y pasión nacional, con dejar el gobierno del país en manos de un gran hombre, cuyo poder de decisión aliviaba al soberano, cuyos prejuicios agradaban a los nobles y cuyos logros deslumbraban a las masas.
El duque de Wellington dio al cargo de primer ministro una reputación inmortal, una cualidad triunfante que casi parece incluir a todas las demás. Su conocimiento de los asuntos públicos era el que cabía esperar de alguien cuya conducta ya formaba parte importante de la historia de su país. Tenía una proximidad personal e íntima con los principales monarcas y estadistas de Europa, y tenía acceso a un tipo de información del que generalmente carecían los primeros ministros ingleses, pero sin la cual hubiera sido impensable la gestión de nuestros asuntos en el exterior. Además, sus talentos para gobernar rayaban al máximo nivel.
El perfil de la época, el carácter del país, las grandes cualidades y el fuerte temperamento del primer ministro auguraban un gobierno largo y próspero. Sin embargo, la única persona de su gabinete que, a partir de una combinación de circunstancias y no de una supremacía intelectual sobre sus colegas, podía rivalizar con él, estaba, en cambio, contento de ser su sucesor. Se trataba del señor Peel. Puesto que era un hombre que, pese a su juventud, ya dirigía la Cámara de los Comunes, no hay razón para sorprenderse de su moderación: en sus momentos de mayor ambición no soñaba con un puesto mayor. Era tan general la convicción de que el gobierno del duque solo terminaría con el final de su carrera política, que en el momento en que tomó posesión de su cargo, los whigs empezaron a verle con buenos ojos. No se hablaba de otra cosa que de conciliación política, y la fusión de partidos se convirtió en el objeto de cháchara de todos los clubes y en el chismorreo de todos los salones.
¿Cómo es posible que un hombre tan conspicuo, con una posición tan magnífica, fracasara tan notablemente? ¿Qué ocurrió para que disolviese el gobierno, hiciera naufragar a su partido, y destruyera totalmente su posición política, de forma que, pese a estar respaldado por su gran trayectoria histórica, solo pudiera reaparecer desde entonces en los consejos monárquicos en una posición subalterna, por no decir ambigua?
Junto a todas esas grandes cualidades que le auguraban un puesto en el cuadro de honor en nuestra historia, quizá no de menor rango que a un Marlborough, el duque de Wellington poseía una falla que fue el obstáculo que llevó al traste su carrera política. Al hacer conjeturas sobre la extraordinaria influencia que ejerció lord Shaftesbury, y tratar de explicarse cómo un estadista de su talla, tan incoherente en su conducta y tan falso con sus partidarios, pudo haber controlado tan férreamente su país, Bishop Burnet hace la siguiente observación: «Su fuerza radicaba en su conocimiento de Inglaterra». Ese es exactamente el tipo de conocimiento que el duque de Wellington nunca poseyó.
Cuando el rey, al darse cuenta de que tenía en lord Goderich un primer ministro que en lugar de decidir recurría a él en busca de consejo, y pensó en el duque de Wellington para que se hiciese cargo del gobierno, algunas personas que podían formarse una opinión de un asunto semejante, percibieron un cambio de orientación en su modo de administrar los asuntos por parte de Su Excelencia. Si nos atreviésemos a utilizar para un hombre como él un adjetivo que definiera su conducta, diríamos que el duque se sintió de alguna forma atemorizado de que se eligiese para ese puesto al señor Canning. Este hecho decepcionó sus grandes esperanzas, frustró sus grandes proyectos y disipó durante un tiempo la convicción que tenía de que él sería el próximo elegido. Su excelencia el duque tuvo la convicción durante mucho tiempo de que, en tanto hombre de su época, su carrera militar no había sido más que una preparación para una no menos ilustre carrera política; y que se le reservaba el control, durante el resto de su vida, de los destinos de un país que le debía en no menor grado su supremacía en Europa. Tras la muerte del señor Canning y la derrota de lord Goderich el duque pudo revalidar estas opiniones.
Napoleón, en Santa Helena, al conjeturar en una conversación sobre la futura carrera de su vencedor, preguntó: «¿Qué hará Wellington? Después de todo lo que ha hecho, no se contentará con quedarse quieto; cambiará de dinastía». Si el gran exiliado hubiese estado más familiarizado con el auténtico carácter de nuestra constitución veneciana, habría sabido que para gobernar Inglaterra en 1820 no era necesario cambiar de dinastía. Pero el emperador, aunque estaba equivocado en lo principal, acertaba en lo accesorio, pues era evidente que la energía que le había llevado a entrar triunfante dos veces en París, con la que se había granjeado la confianza de los reyes, y le había servido para mediar con los príncipes en Viena, no iba a replegarse bajo un insignificante manto de armiño. El duque comenzó pronto sus tácticas políticas. En el gabinete de lord Liverpool, especialmente durante su último período, se urdieron muchas intrigas. Había, no obstante, numerosos obstáculos, que desaparecieron gracias a los designios del destino, en el cual creía su excelencia: las desapariciones de la escena política tanto de lord Castlereagh como del señor Canning fueron igual de inesperadas. El duque de Wellington fue ministro durante mucho tiempo, y nunca hubo individuo que ocupase su cargo siendo tan consciente de su poder y estando tan decidido a ejercerlo.
No es esta la ocasión para intentar hacer justicia a un tema tan instructivo como la administración de Su Excelencia el duque, aunque si se hiciese con imparcialidad y suficiente información, sería una contribución inapreciable a los anales de nuestro conocimiento político y de nuestra experiencia en tanto país. A lo largo de su breve pero excéntrico y tumultuoso periplo se nos ofrecen continuas pruebas de lo importante que es poseer ese conocimiento «en el que radicaba la fuerza de lord Shaftsbury», pues en 24 meses el duque se granjea la enemistad de la aristocracia sin haberse reconciliado con el pueblo; al mismo tiempo que ofende de igual modo, en dos ocasiones distintas, primero a los prejuicios, y después a las pretensiones de la clase media. El pueblo estaba asombrado de oír que unos estadistas de larga trayectoria parlamentaria, hombres en torno a los cuales se habían concentrado durante años con confianza o al menos con interés las inteligencias de la nación, eran expulsados del gobierno de una forma no impropia del coronel Joyce, siendo sustituidos en sus puestos por soldados de segundo rango, cuyos nombres eran desconocidos para la gran mayoría de la gente, y que bajo ninguna circunstancia hubieran aspirado a un puesto superior al del gobierno de una colonia. Este período político, que comenzó con arrogancia terminó en pánico. Hubo un intervalo de desconcierto durante el cual sucedió uno de los más ridículos ejemplos de un intento de coalición: se promovió el ascenso de los subordinados mientras aún estaban pendientes las negociaciones con sus jefes, y estas negociaciones, que tan torpemente se habían llevado, desembocaron en el resentimiento, de tal manera que a la decepción política se sumó la ofensa personal. Cuando incluso sus parásitos empezaron a parecer sombríos, el duque tenía una receta que era restaurarlo todo, pues tras haber permitido que se escaparan de su control todos los hilos del poder, creía que todo podría recuperar el equilibrio si dictaba una ley de la cerveza. Se oyó el gruñido de la reforma pero no fue demasiado fiero. Sin embargo, aún tenía tiempo de salvarse a sí mismo. Su Excelencia el duque desencadenó una revolución que podría haberse retrasado medio siglo más, y no tenía por qué haber sucedido de un modo tan grave. Prefirió huir a retirarse. Había comenzado a ejercer su ministerio a la manera del rey Breno y lo había terminado como aquel alto galo que, enviado a asesinar al rival de Sila, tiró el arma ante la impertérrita mirada de su inminente víctima.
Lord Marney se ahorró el dolor de la catástrofe. Ascendido a un puesto de responsabilidad en la administración, y esperando que, con la ayuda de su partido, aún le estuviese destinado el propósito que había heredado de su familia, murió creyendo plenamente en el ducado, venerando al duque y convencido de que finalmente él debería convertirse en duque. Fue una eutanasia desde cualquier punto de vista, pues expiró como inclinándose sobre su varita mágica, y balbuciendo algo acerca de las hojas del fresal.
Capítulo 4
—Mi querido Charles —dijo lady Marney a Egremont la mañana después del derby, cuando este le comentaba algunos de los incidentes de la carrera mientras desayunaba con ella en su saloncito—, olvidemos a tu díscolo caballo. Te envié una nota esta mañana porque deseaba verte, especialmente antes de que te marchases.
»Las cosas —siguió lady Marney, no sin antes mirar alrededor de la habitación para ver si había duendes escuchando sus secretos de Estado—, las cosas están difíciles».
«De eso no cabe duda», pensó Egremont, mientras veía interponerse el horrible fantasma del día-de-la-reconciliación entre su madre y él mismo. Pero, al no saber realmente a qué se refería, se dedicó a sorber el té, y replicó con inocencia:
—¿Por qué?
—Se disolverán las Cámaras —dijo lady Marney.
—¿Formaremos gobierno?
Lady Marney negó con la cabeza.
—Con los hombres que tienen ahora no ampliarán su mayoría —dijo Egremont.
—Espero que no —dijo lady Marney.
—¿Por qué siempre dices que si se convocan otras elecciones generales llegaremos al gobierno sea quien sea quien disuelva las Cámaras?
—Pero eso era cuando teníamos la corte a nuestro favor —replicó con tristeza lady Marney.
—¿Es que ha cambiado el rey? —dijo Egremont—. Pensé que todo estaba bien.
—Todo estaba bien —añadió lady Marney—. Si viviese tres meses más, expulsaría a esta gente del gobierno.
—¡Si viviese! —exclamó Egremont.
—Sí —afirmó lady Marney—: el rey está muriéndose.
Egremont, dejando escapar lentamente una exclamación, se apoyó en el respaldo de su silla.
—Puede que aún viva un mes —dijo lady Marney—, pero no llegará a los dos. Es uno de los secretos de Estado mejor guardados; solo lo conocen cuatro personas, y yo te lo confío a ti, mi querido Charles, con la absoluta confianza que espero siempre existirá entre nosotros, porque es un acontecimiento que puede afectar enormemente a tu carrera.
—¿De qué forma, mi querida madre?