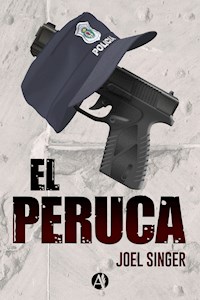4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El licenciado Jorgelino Lachotta es un historiador del fútbol argentino, probablemente, según la opinión de Quique Macaya Erdmann, el hombre que más sabe de fútbol argentino. Vive con su esposa Anselma Benavídez en un pequeño departamento en el barrio porteño de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Es, además, un referente teórico marxista, profundamente interesado en la política argentina. El licenciado Jorgelino Lachotta está convencido de que están dadas todas las condiciones para que se produzca la tan esperada revolución social. Y un luminoso 6 de octubre, de la forma más extraña e imprevista, una movilización popular casi consagra su candidatura a la presidencia de la nación por lo que será un amplio frente electoral integrado por los numerosos partidos políticos de la variopinta izquierda argentina, de un sector del peronismo y hasta de la centenaria Unión Cívica Radical. El nacimiento del Tercer Movimiento Histórico parece dejar de ser un sueño para convertirse en realidad. Pero la construcción de esa gran alianza destinada a transformar a la Argentina se va a dar en forma paralela a la obtención de un objetivo menos colectivo y menos ambicioso: el licenciado Jorgelino Lachotta y su beata esposa quieren dejar el pequeño departamento e ir a vivir a la vieja casona de Florencio Varela. En ella vive la despótica Ofelia, madre de Anselma y de Julieta. Y Julieta y su marido, ambos miembros de la Policía Federal Argentina, persiguen el mismo objetivo: quedarse con la enorme finca que, hace décadas, construyó don Atilio Benavídez.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JOEL SINGER
Tarjeta Roja
Joel SingerTarjeta roja / Joel Singer. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-4526-8
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
Dedicatoria
Biografía
Sinopsis
A mi mamá
A Terry, el perrito
A Gabriel Erdmann, un amigo
El pueblo hebreo tuvo profetas. […]. El profeta hebreo es una voz que habla o una mano que escribe. Una voz que habla en el palacio de los reyes y en las grutas de las montañas, en las escalinatas del Templo y en las plazas de la capital. Es una plegaria que ruega, una voz que amenaza, una amenaza que rebosa de divina esperanza. Su corazón se deshace en aflicción, su boca está llena de amargura, su brazo se alza para mostrar el castigo; sufre por su pueblo, lo llena de reproches porque lo ama. […]. Va ante el rey y le reprocha; desciende entre la hez del pueblo y la corrige; se acerca a los sacerdotes y los reprende; se presenta a los ricos y los recrimina. […]; es solo un hombre; un hombre sin armas y sin riquezas, sin investiduras y sin secuaces; es una voz solitaria que habla; una voz afanosa que se lamenta; una voz poderosa que grita y afrenta; una voz que llama a penitencia y promete eternidad. […]. Voz molesta, voz importuna e insistente; odiado por los grandes, mal visto por la chusma, no siempre comprendido tampoco por los discípulos. Como hiena que siente de lejos el hedor de las carroñas, como cuervo que grazna siempre el mismo verso, como lobo que aúlla de hambre en los montes, el profeta, cuando recorre los caminos de Israel, va seguido por la sospecha y la maldición. […]. Como todos aquellos que dicen con voz fuerte la verdad, que turban la tranquilidad de los durmientes y rompen la vil paz de los amos, es arrojado como un leproso y perseguido como un enemigo. Los reyes lo toleran apenas; los sacerdotes lo hostilizan; los ricos lo detestan.
Historia de Cristo, de Giovanni Papini
Nada hacía pensar que la inesperada muerte del padre de Anselma Benavídez hubiera podido cambiarles la vida de ese modo. Nada permitía conjeturar que la súbita desaparición del octogenario anciano diera lugar a que se liberaran las más oscuras ambiciones, a que salieran a la luz ciertas enemistades y, sobre todo, a que emergieran fuerzas que nunca, nadie, parecía haber tenido en cuenta. Nada hacía suponer que la apacible vida que Anselma Benavídez llevaba junto a su esposo, el licenciado Jorgelino Lachotta, en el modesto departamento que compartían en el porteño barrio de San Telmo se viera de la noche a la mañana casi cercada por un impreciso haz de fuerzas hostiles. Una trama densa, cual tupida red, parecía haber caído sobre la vida de la joven pareja.
Y en la vieja e inmensa casona de la ciudad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense, la viuda vivía sola. La viuda era la madre de Anselma y de Julieta y durante más de cincuenta años había sido la esposa de Atilio Benavídez, el hombre cuya reciente desaparición física explicaba, en parte, algunos de los cambios que estaban empezando a afectar la vida de todos. Es algo que puede parecer extraño. Pero, a veces, los muertos tienen más influencia que los vivos.
Dos hermanas que nunca se quisieron, cada una de ellas casada con un hombre completamente diferente, una anciana asustada y una antigua casona poblada de fantasmas.
Julieta, oficial de la Policía Federal Argentina, estaba casada con Andrés Rojas, un sargento que también prestaba servicios en la misma institución. Se habían conocido hacía casi quince años en un seminario de balística. Y fue suficiente un simple cruce de miradas para saber que habían nacido el uno para el otro. Ya esa misma tarde fueron a tomar algo a Brigada en Acción, el bar que estaba justo enfrente de la entrada principal del Departamento Central de Policía. Y a la semana ya eran novios. Siete meses después se casaron en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una basílica situada a pocas cuadras de la estación Florencio Varela.
Anselma, por su parte, era una niña cuando había caído bajo el embrujo de las tijeras y las pinzas de depilar, de las limas de uñas y los alicates, de los coloridos esmaltes y las aromáticas cremas faciales. Y a costa de privaciones había logrado abrir un pequeño local en Defensa 1252, a pocas cuadras del departamento en el cual vivía con su esposo. Aquí recibía a un número creciente de fieles clientas que sabían apreciar los logros que obtenía con el delineador y el rímel. Llevaban diecisiete años de feliz matrimonio cuando el sólido fundamento de la pareja pareció sentir la sacudida de un terremoto. Y no hay aquí exageración alguna. No hay ni puede haberla cuando en la historia se cuela algo que está por encima de la dimensión de los hechos ordinarios, cuando se traspasa la confusa línea de eso que, se supone, es la vida normal de las personas.
Fue a la vez repentino y bien graduado el cambio de todos los involucrados. Hasta la casa no pudo permanecer callada. A su manera fue mudando, lentamente. Lo dijo con pequeños cambios que se iban sumando día tras día: en el detenido péndulo del reloj, que estaba justo debajo del retrato del hombre que había muerto; en los pesados cortinajes, que ya nadie descorría; en la acumulación de tierra en los rincones. Lo dijo en el perdido brillo de los pisos de madera, en el rechinar de los goznes de las puertas labradas, en el doloroso aullido de los dos perros que había en la casa. Isabel, vieja amiga y actual cuidadora de la señora, abandonó una mañana la vivienda. Lo hizo sin decirle nada a nadie. Lo decidió una helada noche de viento y de lluvia. Lloró por eso que tenía el olor de la traición, de la más tremenda apostasía, pero se sentía sin fuerzas para permanecer en el seno de un lugar que había dejado de ser lo que había sido. «A Ofelia no le queda mucho tiempo. Ya tiene noventa años. Ojalá Dios se apiade y se la lleve, que no le permita ver lo que está pasando, ni oír las cosas feas que se dicen las hermanas», pensó en voz alta, antes de cerrar por última vez la maciza puerta de la casa.
«Quiero paz y tranquilidad», dijo Ofelia golpeando la tapa de vidrio de la mesa de madera. «Paz y tranquilidad», repitió, enfática, una noche mientras la familia compartía la cena con la anciana. Aquel día estaban Julieta y su marido, Anselma, el licenciado Jorgelino Lachotta y el padre Antonio Sáenz, un sacerdote católico, prestigioso demonólogo, un hombre que tenía un Doctorado en Teología por la Universidad Lateranense de Roma y otro de Filosofía por la Universidad Gregoriana de la misma ciudad. «Paz y tranquilidad» fueron las palabras que siguieron sonando como un eco los días siguientes, las dos únicas palabras que Ofelia pronunció reiteradamente aquella noche, aferrada a un rosario de madera y a algunos antiguos amuletos africanos. Pero la paz se había retirado ya de aquella casa, se había ido para siempre. El padre Antonio Sáenz leyó algo más en las dos simples palabras. Es un don de los que están consagrados a las cosas espirituales, de los que no ven la hora de abandonar este mundo de pecado para entrar de una buena vez a las mansiones celestiales. Y en un gesto por calmar a la exaltada mujer volcó el vaso de vino sobre la inmaculada servilleta blanca. No es nunca bueno que se derrame el vino y menos si este era el que le había sido asignado al sacerdote. Y menos bueno es que haya teñido con el color de la sangre un paño cuya blancura simbolizaba la pureza, las cosas limpias, lo que no ha sido contaminado todavía. Anselma abrió los ojos, asombrada. Y casi inmediatamente se tapó el rostro con la temblorosa mano derecha. Ofelia imitó a su hija: abrió los grandes ojos oscuros y acto seguido se cubrió las pálidas mejillas. El sacerdote, en cambio, comenzaba a adoptar el porte de los que están por hacer afirmaciones importantes, de los que conocen el más allá de las palabras, la verdad reacia siempre a manifestarse sin sus inevitables y preclaros intermediarios, sin los densos ropajes de las rebuscadas interpretaciones de los especialistas. Porque, aunque pueda parecer extraño, ellos no tienen más que el poder que les da la gente: los ignorantes, los desposeídos, los desesperados, los enfermos, los estúpidos. Son estos la única fuente que de verdad los alimenta, la que perpetúa el incesante sermoneo, la interminable enumeración de admoniciones, la siempre acrecida lista de las conductas pecaminosas. El licenciado Jorgelino Lachotta, por su parte, seguía abocado a la noble tarea de dejar inmaculadamente limpio el hueso de un bife de costilla, ajeno por completo a lo que había pasado. El autor de Fundamentos para abolir la posición adelantada y Cánticos futboleros y psicología colonialista, entre otros, no solía distraerse con nada cuando estaba frente a un plato de comida. Andrés Rojas reprimió la risa que siempre le causaba el cuñado de su esposa, ese gordo torpe, atolondrado, que no paraba de comer, que no dejaba de llenar de vino la copa de cristal, que pasaba la lengua por el plato y que hasta se llevaba a la boca las migas que cubrían el bicolor mantel cuadriculado. Julieta se mordió el labio inferior y también hizo un esfuerzo por contener la risa que el marido de su hermana le causaba. Hasta el solemne padre Antonio Sáenz pareció perder, por unos segundos claro, la grave expresión de su semblante. Pero los hombres espirituales tienen bien dominadas las más menores debilidades de la carne, la vil acechanza de la efímera materia. Poco a poco, fue volviendo el silencio en el salón comedor de la antigua casona. «Quiero paz y tranquilidad», repitió Ofelia nuevamente. El sacerdote, hombre de bien probada paciencia, entendió que no era conveniente mantener en reserva los resultados de sus agudas investigaciones. «Satanás tiene la tenacidad que le falta a algunos hombres de Dios», dijo mirando el blanco techo de la casa. Anselma comenzó a llorar amargamente. Julieta, en claro contraste con su hermana, mantuvo la dureza de esas facciones por las que era temida y respetada. El esposo de Anselma se puso de pie, tomó la porción de queso y dulce con la mano derecha y llevó todo a la boca justo cuando el padre Antonio Sáenz decía que era en momentos como aquellos en los que más hambre de Dios debe tener el hombre. La pareja de policías volvió a sonreírse. Era semejante a la arrogante sonrisa que tienen los bandidos. «Quiero paz y tranquilidad», repitió la acongojada anciana. Anselma quiso decirle algo, pero se ahogó en un mar de lágrimas, en un ruidoso y desesperado llanto femenino. De las dos hijas, era la más parecida a la señora de la casa: dueña de una fe sincrética en la que convivían las creencias cristianas y las africanas. Julieta y su esposo se pusieron serios. Eran más que una pareja, dos socios que siempre se entendían, que nunca discutían por nada. Y ahora empezaban a sentir algo del confuso miedo que suscita eso que se designa con la palabra sobrenatural. El licenciado Jorgelino Lachotta seguía consolando a su esposa. Con tiernas palabras la animaba a abandonar el miedo.
«No es fácil para mí decirles que son varias las señales que confirman que esta casa se encuentra poseída por el demonio», sentenció el padre Antonio Sáenz. El silbido del viento, el aullido de los perros y el golpeteo de una ventana abierta fueron los ingratos sonidos que acompañaron las firmes palabras del sacerdote. Ofelia echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y se cubrió el rostro con las dos huesudas manos. Anselma reinició el mismo ruidoso llanto que había tenido hasta hacía muy pocos minutos. El licenciado Jorgelino Lachotta se puso de pie. Todos dirigieron sus turbadas miradas hacia él. Quizá esperaban alguna sencilla explicación que diera cuenta de lo que estaba sucediendo. O unas palabras que les dieran a su mujer y a su suegra algo de la tranquilidad que tanto ansiaban. Pero contrariamente a lo esperado, el licenciado Jorgelino Lachotta cayó redondo al piso. El sargento Andrés Rojas y el padre Antonio Sáenz dejaron las cómodas sillas y comenzaron a reanimar al pobre hombre. Anselma se aproximó a su marido y de rodillas y a los gritos le pedía que, por favor, no la dejara sola, que él había sido y sería hasta la muerte el único hombre de su vida. Poco a poco, el licenciado Jorgelino Lachotta se fue sintiendo mejor. Su declarado ateísmo y su igualmente conocida adhesión a los postulados del materialismo histórico no habían sido suficientes para erradicar algunas de las enseñanzas que había recibido desde niño. Sobrevivía en él la secreta convicción de que en el mundo de lo aparentemente inanimado se esconde cierta forma de vida, de que las cosas adoptan algunas de las características que tenían sus dueños, de que, en definitiva, hay, sí, un espíritu, un no sé qué que, por supuesto, aseguraba, no le daba la razón a las oscurantistas doctrinas de todas las religiones. Una afable expresión asomó de la cara del padre Antonio Sáenz cuando el licenciado Jorgelino Lachotta le dirigió una cálida sonrisa desdentada. «Quiero paz y…», comenzó a decir Ofelia, pero esta vez no pudo terminar la conocida frase que ya había pronunciado varias veces. «¡Mamá, mamá, Dios mío, no, no te la lleves, no te la lleves, Dios mío! ¡Te doy mi vida, te la entrego, pero no te la lleves! ¡Soy una pecadora, Señor! ¡Oh, no! ¡Creo en tu Hijo y en la Virgen Santa! ¡Creo en la Iglesia, rechazo a Satanás, Señor, lo rechazo con toda mi alma! ¡Haga algo, padre Antonio, dígale algo, recen conmigo, por favor!». Anselma no dejaba de rogar, desesperada, hasta que su hermana le ordenó que se callara. El padre Antonio Sáenz, remedando a Jesús, dijo: «No está muerta, tan solo duerme». Y repitió las palabras arameas con las cuales, según el Evangelio, Jesús había resucitado a la hija de Jairo: «TalitáKum». Y acto seguido las tradujo: «Niña, levántate, yo te lo ordeno». La anciana, inmediatamente, abrió los dos enormes ojos que tenía. No fue pausada la forma que tuvo de levantar los párpados. Anselma le dirigió una beatífica sonrisa. Ya no lloraba, solo se veía el empaste que las lágrimas le habían provocado en el siempre sobrecargado maquillaje de la cara. El licenciado Jorgelino Lachotta pidió que lo ayudaran a levantarse. El sargento Andrés Rojas, Julieta, Anselma y el padre Antonio Sáenz se dispusieron a unir sus fuerzas para levantar al hombre que permanecía en el suelo. Y este casi estaba a punto de lograr la erguida y firme posición de los intelectuales cuando una sonora flatulencia quebró el solemne silencio de la casa. Fue un sonido que se dejó oír de una sola vez, pero lo hizo in crescendo. Se inició como un ligero soplido, como una suave emanación de aire y terminó en un sonoro y maloliente estruendo que hasta logró atraer a los dos asustados perros que había en la casa. Ofelia, con inusual energía, extendió el brazo derecho, lo elevó hacia el techo y luego lo regresó a la posición original, cerró el puño y con el dedo índice apuntó al marido de su hija menor. Todos aguardaban algún comentario reprobatorio de lo que había pasado, pero, sin embargo, volvieron a oír el clásico «quiero paz y tranquilidad» que ella había pronunciado varias veces.
Acabada la cena, el sacerdote se retiró. Era la primera vez que resignaba el postre, el bien estimado tiramisú que Anselma sabía hacer con tanto esmero. Pero los hombres de Dios saben poner un justo límite a la tentación de los más bajos apetitos, aun a la de los aparentemente menos vinculados al placer carnal de las personas. Luego lo hizo la pareja de policías. Anselma, siempre más apegada a su madre, y el licenciado Jorgelino Lachotta permanecieron en la casa hasta casi las dos de la madrugada. Necesitaban algo de la cálida intimidad que Ofelia sabía brindarles cuando estaban los tres solos. No lo decía, pero confiaba más en ellos que en los otros. Anselma y Jorgelino, por lo menos, la visitaban de cuando en cuando, le llevaban una botella de agua mineral y la compota de manzanas y hasta le compraban algo de mortadela y queso de máquina en el almacén de don Jerónimo. Estaban cansados, sí, pero sabían hacerse de paciencia. Ellos también eran tal para cual, el uno para el otro. Anselma quería volver al barrio en el que había nacido y el licenciado Jorgelino Lachotta necesitaba espacio para guardar las variadas colecciones de revistas deportivas y los miles de libros que tenía. Era un material que ya no cabía en el pequeño departamento en el que vivían. No podían decirlo, pero los dos sentían que Ofelia ya había vivido demasiado. Había que atenderla, por supuesto. Qué duda podía caber al respecto. Pero sin darse cuenta ya hablaban como si fueran los dueños de la casa. Jorgelino veía las colecciones prolijamente alineadas en por lo menos cuatro de las ocho espaciosas habitaciones que había en la casa y Anselma también sentía deseos de tener un lugar para guardar sus herramientas de trabajo. Ofelia ya no era la mujer que tanto habían querido. Hacía más de un año que había dejado de hacer las empanadas de carne, esas empanadas sobre las que el licenciado Jorgelino Lachotta se abalanzaba ni bien la fuente llegaba, humeante, a la mesa que ella también había preparado. Y morirse, pensaba Anselma, es parte inevitable y culminante de la vida. Ella nunca les había pedido nada, siempre les había dado todo. Pero ahora sentían que era ella la que, sin palabras, les pedía que la ayudaran a morir dignamente. «Siento que mamá no quiere vivir más», le dijo Anselma a Jorgelino esa misma noche cuando regresaban al departamento de San Telmo. «Pienso lo mismo, mi amor. No lo dice, pero nos está pidiendo que la ayudemos. Ella siente que él la está llamando». «¿Dios?», preguntó Anselma. «Dios, el marido, en fin, vos la conocés mejor que yo, Negrita». «Estoy tan triste. Me siento tan cansada». «Tenés que ser fuerte, Anselma». «No quiero ni pensar…». «Esto es como cuando se termina el Torneo Clausura». «¿¡Vos estás comparando la vida de mamá con un partido de fútbol, Jorgelino?! Me interesaría saber si estoy casada con un desalmado o con un pelotudo». «¡No, mi reina, cómo me podés decir una cosa así!». «Pensaba llamar a un médium, que es cristiano, por supuesto». «¡Dejate de joder, mi amor!». «A vos te encanta esta casa». «A quien no, Negrita». «A mí también me gusta. Pero esta es su casa, Jorgelino». «Ella se nos está yendo». «¡Por favor, basta! ¡Es mi madre!». «Pero no hay nada mejor que muera en su propia casa, en la que fue su paraíso». «Basta. ¡No puedo soportar tanto dolor!» «¿No te duele, acaso, verla cada vez más dependiente de nosotros?». «Pero claro que me duele, Jorgelino». «Hace más de un año que dejó de cocinar, Negrita». «¡Cómo podés pensar en la comida en un momento como este!». «No es la comida, Anselma, quién está hablando de la comida». «¡Vos, vos estás hablando de eso, sos vos el que salió con ese tema!». «Pero te lo dije pensando en las cosas que está dejando de hacer, tontita. O por qué tu hermana está analizando la conveniencia de internarla en un buen geriátrico». «¡Eso no ocurrirá jamás! ¡Primero pasarán por encima de mi cadáver antes de ver a mi madre en un geriátrico! Te lo juro por la sagrada memoria de papá». «Ves, ves que estamos de acuerdo entonces. Ella se tiene que morir acá, en esta casa, en este lugar en el que dio y recibió tanto cariño». «Sí, en ese sentido tenés razón».
* * *
Una semana más tarde, Anselma y el licenciado Jorgelino Lachotta regresaron a la casa de Florencio Varela. Doña Ricarda Lajorge, una vieja vecina del barrio, cuidaba a la señora. Le encantaba ir a darle la pastilla que la hacía dormir toda la tarde. Bendecía el rápido efecto de ese pequeño comprimido. Y después abocarse a caminar tranquilamente por el parque, a recortar los gajitos de unas plantas que quería tener en su casa, a comer uvas de la parra, a tomar algunas verduras de la huerta que don Atilio había cultivado y hasta algunos huevos del gallinero que había en el fondo de la casa. Jorgelino había pensado en darle unos pesos, pero inmediatamente cambió de idea. Era mejor no pagarle y fomentar de este modo el aprecio por las cosas que se hacen sin esperar recompensa alguna. Doña Ricarda se sorprendió cuando vio parte del abdomen del licenciado Jorgelino Lachotta detrás del frondoso limonero. No lo había sentido entrar a la vivienda. Sigilosamente, fue caminando hasta poder ver mejor lo que pasaba. Pensó que, quizá, él la estuviera vigilando y que pronto Anselma le saldría al encuentro por el otro lado de la casa. Pero no era esto lo que estaba sucediendo. Unos súbitos retortijones, unos gases internos, algo parecido al gorgoteo de un caño atorado vaya uno a saber por qué clase de variadas inmundicias obligaron al licenciado Jorgelino Lachotta a bajarse el pantalón y el calzoncillo y a verter en la tierra una ruidosa catarata de mierda. Doña Ricarda Lajorge se tapó gran parte del rostro con ambas manos, giró todo el cuerpo hacia el lado opuesto de la casa y se alejó todo lo que pudo del lugar. Mientras caminaba seguía oyendo esas sonoras descargas de excremento acompañadas por un incesante tronar de pedos. Y, asqueada, meneaba la cabeza y maldecía.
Anselma ya había ingresado al cuarto de su madre. Ofelia dormía profundamente. Había adelgazado mucho en estos meses, se había vuelto macilenta e iracunda. «¡Que Dios te abra las puertas del cielo, madre querida!», dijo Anselma antes de salir de la coqueta habitación.
El licenciado Jorgelino Lachotta ya estaba más tranquilo. Se sentía más ligero, casi una pluma. Y en el amplio comedor de la casona se encontró con su señora. «¿Y los diarios que dejé sobre la mesa?», preguntó, tenso, el licenciado. «No sabía que eran tuyos. Pensé que los había dejado doña Ricarda», respondió Anselma. «¡Claro que son míos! ¡Son artículos sobre Arturo Iturralde, el más grande árbitro de fútbol de la historia de este país!». «Tuviste suerte. Los dejé al lado del tacho de basura», dijo Anselma. «¡No vuelvas a tirar más nada sin preguntarme, por favor!». «Ya te dije que no sabía que eran tuyos, Jorgelino. Ahora se te dio por escribir la vida de un árbitro de fútbol. ¡Qué ganas de joder!». «Arturo Iturralde fue más importante que muchos jugadores». «¡Dios mío, las cosas que una tiene que escuchar en un momento como este!» La pareja estaba discutiendo cuando doña Ricarda Lajorge ingresaba al amplio living de la casa. Saludó con afecto a la mujer y casi le dio vuelta la cara al licenciado Jorgelino Lachotta. Este sintió el desprecio de esos ojos llenos de furia, el dolor de sentirse ninguneado por una mujer que para algunas personas, y quizá para él también, no era más que una «negra de mierda».
«¡El espejo, Anselma, el espejo, quién me sacó el espejo, el espejo, quiero mi espejo, ladrones!», decía Ofelia, a los gritos. Anselma, doña Ricarda y el licenciado Jorgelino Lachotta fueron corriendo a la habitación de la señora, pero este último resbaló con un patín de lana y cayó pesadamente sobre la mesa ratona. Anselma se detuvo para ayudarlo. Doña Ricarda, en cambio, siguió hacia el cuarto como si nada hubiera ocurrido. «¡Anselma, vení enseguida, por favor, apurate!». Anselma fue corriendo, ingresó al cuarto y vio a su madre con los ojos desorbitados, fijos en el blanco techo de la pieza. La anciana estaba pálida, parecía muerta. Anselma comenzó a llorar. Doña Ricarda rezó un avemaría y luego le preguntó a la hija de la señora si quería que llamara a Julieta para darle la triste noticia del fallecimiento de su madre. Y mientras aguardaba la respuesta, el licenciado Jorgelino Lachotta entraba al cuarto de Ofelia. Pero fue tan estrepitoso su ingreso que la puerta se le fue de las manos y se estrelló contra la pared. Todos saltaron del susto. Hasta la anciana, que yacía en la cama, dejó de mirar la lagartija que permanecía en el techo completamente ajena a los avatares del pobre mundo humano. «¡Mamá, mamita, no te nos fuiste!», dijo llorando. «Adónde me voy a ir, tarada. Claro que estoy acá. Es mi casa. Y usted sea más cuidadoso al abrir una puerta. Si Atilio viviera…». «Sería…», empezó a decir por lo bajo el licenciado Jorgelino Lachotta, pero dejó sin completar la frase. Doña Ricarda esbozó una prudente sonrisa y luego recomendó que la pobre mujer comiera algo. «Claro que tengo ganas de tomar un té con una porción de torta de manzanas, pero me lo quiero preparar yo. Hagan sus cosas. No me estén encima. Quiero paz y tranquilidad». Y con energía se levantó de la cama y les pidió a todos que salieran inmediatamente de su cuarto. Poco más de media hora le llevó a Ofelia vestirse con el mejor vestido que tenía, peinarse el lacio y abundante pelo blanco, que todavía conservaba, y pintarse los labios, colorearse las mejillas y sombrearse los alicaídos párpados. Doña Ricarda conversaba con Anselma en la cocina y el licenciado Jorgelino Lachotta estaba mirando fotos de Arturo Iturralde en un rincón del living. Lo tenía entusiasmado el proyecto de escribir la historia de vida de ese hombre que había marcado un antes y un después en la administración de justicia en el fútbol argentino. Sentía que era un imperdonable vacío en la historiografía argentina y que de él era la misión de hacer justicia. Miraba las fotos: Arturo Iturralde sacando una tarjeta amarilla; Arturo Iturralde sancionando un penal; Arturo Iturralde reprendiendo a un jugador exaltado; Arturo Iturralde dando el pitazo que marcaba el comienzo del partido; Arturo Iturralde elevando los brazos al cielo, pidiendo la pelota, señalando el mediocampo de la cancha; Arturo Iturralde rodeado de policías, felicitado por sus colegas, abrazado por los directores técnicos, aclamado por la gente. No era frecuente, pero el licenciado Jorgelino Lachotta estaba empezando a emocionarse cuando una grácil sombra le hizo levantar los ojos. «¡Ofelia, usted…!», manifestó, sorprendido. La mujer ni se molestó en decirle una palabra. Hizo un gesto de malhumor, que acompañó de una larga exhalación, y siguió hacia la cocina. El licenciado Jorgelino Lachotta se puso de pie y luego se tomó la cabeza con las dos grandes manos que tenía, se acarició el vientre y, aprovechando la soledad, expelió no menos de diez sucesivas y estridentes ventosidades. No podía salir del asombro que el por demás renovado aspecto de su suegra le había provocado. No entendía nada de lo que estaba sucediendo: hacía una hora nomás parecía que había muerto y ahora semejaba una mujer que no pasaba de los setenta años. Los gritos de Anselma, los cuidados de doña Ricarda, las cada vez más frecuentes visitas del padre Antonio Sáenz, las sutiles acechanzas de Julieta y su marido, las cosas extrañas que estaban ocurriendo. Se sentía desconcertado. Su sólida formación teórica no parecía ser suficiente para explicar las aparentes simples cosas de la vida. En sus oídos resonó el clásico «falta mucho, esto recién empieza», que los jugadores solían pronunciar al final de todos los partidos. «Y si falta mucho, si esto recién empieza», se preguntó, acongojado, el historiador oficial del fútbol argentino. Anselma y doña Ricarda también se habían quedado mudas. Sentadas, miraban como Ofelia se preparaba el té, como tomaba la torta de manzanas, como abría los cajones y las puertas de las alacenas. Les daba indicaciones, hacía pedidos y hasta se quejaba del desorden que había en la casa. No daban crédito a la repentina fortaleza de esta mujer que hacía menos de una hora parecía un cadáver.
A las ocho de la noche, sonó el timbre. El licenciado Jorgelino Lachotta tuvo la intención de abrir la puerta, pero doña Ricarda llegó primero. Y antes de hacerlo se volvió hacia este, le dirigió una mirada de profundo desprecio y le dijo «no se preocupe, deje que abro yo. ¿Por qué no se va a dar un baño?». Al marido de Anselma casi se le escapa un insulto. ¡Cómo podía esa mujer tener el atrevimiento de decirle lo que tenía que hacer!
Era el padre Antonio Sáenz la persona que había tocado el timbre. Doña Ricarda se alegró de ver al sacerdote. Había dejado atrás esa actitud medio altanera que había tenido hacía apenas dos minutos con el licenciado Jorgelino Lachotta. Anselma vino desde el fondo de la casa. No se la veía contenta a pesar de la visible recuperación que su madre había tenido en tan corto tiempo. «Cómo está Ofelia», preguntó el sacerdote. «Hace menos de dos horas pensamos que mamá se nos había ido, pero fue una falsa alarma, padre», dijo Anselma. «Dios escribe derecho con renglones torcidos, hija mía», expresó el religioso. «¡El padre siempre nos dice las palabras que una necesita escuchar!», acotó doña Ricarda. Súbitamente, apareció Ofelia. Nadie oyó sus pasos ni las clásicas palabras con las que solía darle la bienvenida al cura. Su aspecto había cambiado nuevamente. De buenas a primeras había perdido la energía con la que había dejado a todos sin palabras. Volvía a verse fatigada y algo pálida. Volvía a mirar con los ojos fijos, asustados. Volvía a hablar con el silencio, con los puños apretados y el ceño fruncido. Anselma pensó que la aparente recuperación de hacía unas horas no era más que la transitoria fortaleza que anuncia la llegada de la muerte. «Padre Antonio, por qué no se queda a cenar», expresó Anselma con una amplia sonrisa. «¡De ninguna manera! No vengo yo a darles más trabajo del que ya tienen», manifestó el clérigo. «Va a ser un gusto», dijo doña Ricarda como si fuera un miembro más de la atribulada familia. «Todos queremos que se quede», dijo Ofelia. Se lo pidió con la voz apagada, susurrante. El licenciado Jorgelino Lachotta, oculto tras el biombo de madera, oía lo que hablaban. Se había vuelto fisgón después de haber pasado seis largos meses en La Habana. No soportaba al religioso y mucho menos compartir la mesa con ese hombre. «Bueno, me quedaré solo si compran algo en la rotisería. No voy a aceptar que se pongan a cocinar por mí». «No es mala idea», dijo doña Ricarda. Ofelia manifestó su acuerdo con un gesto. Anselma comenzó a llamar a su marido para pedirle que fuera a la rotisería a comprar dos pollos al espiedo, papas al horno y ensalada mixta. Este apareció enseguida. «Querido amigo, espero que se encuentre bien», le dijo el cura al licenciado Jorgelino Lachotta cuando este le tendió la mano para saludarlo. «El padre se va a quedar a cenar, amor. Andá a la rotisería y comprá dos pollos al espiedo, papas al horno y ensalada mixta». «Bien», dijo el esposo de Anselma. Doña Ricarda no le sacaba los ojos de encima al licenciado Jorgelino Lachotta. Sabía que era un miserable, una persona que solo gastaba en revistas y diarios deportivos. No le importaba su aspecto. Ni la limpieza ni la ropa que llevaba. A pesar de ser un hombre que había pasado los cuarenta años, ya no tenía dientes. Y, a decir verdad, no los necesitaba para nada. Devoraba, sin masticar, todo lo que llevaba a la boca: carnes, frutas, pastas y pescados. Ni el vino sabía tomar despacio. Abrazaba la copa con la inmensa mano y no la regresaba a la mesa hasta que la hubiera dejado totalmente vacía. «Hay una linda bolsa en el tercer cajón de la mesada», le dijo doña Ricarda al licenciado Jorgelino Lachotta cuando este estaba a punto de salir de la vivienda camino a la casa de comidas. Lo hizo con una sonrisa que tenía una veta de malicia y algo del tono con el que las señoras les hablan a las chicas que tienen a su cargo las tareas domésticas. «¡Por qué no te vas a la puta que te parió!», susurró el marido de Anselma.
«¿Qué es esa mancha en la pared?», preguntó el religioso. «¿Qué mancha, padre? ¡No me asuste, por favor!», quiso saber Anselma. «La que está al lado del retrato de Atilio», respondió el cura. «¡Pero eso no estaba, no lo puedo creer, le juro que no había nada!», expresó Anselma. Doña Ricarda, igualmente asombrada, coincidió con la hija de la dueña de la casa. Ofelia había tomado asiento. Volvía a estar callada. Pero desde allí miraba la rara figura que había descubierto el sacerdote. «¡Una silla, una escalera, mejor una escalera mediana, tráiganme una escalera ya!», solicitó, imperativo, el padre Antonio Sáenz. Anselma fue corriendo a buscar una pequeña escalera que había en el lavadero. Doña Ricarda alternaba el objeto de sus miradas: iban del rostro de su vieja amiga a la siniestra imagen que el padre Antonio Sáenz no dejaba de observar. «¡Qué frío! Voy a encender el hogar», anunció doña Ricarda. Ofelia seguía muda, miraba con los dos grandes y bien abiertos ojos los trazos de esa aterradora y misteriosa figura. Anselma llegó con la escalera. El religioso prendió su pipa, dio algunas profundas pitadas, la apoyó sobre el cenicero de vidrio y comenzó a subir hasta que quedó de frente a los diabólicos trazos. «Un papel blanco y una lapicera. Si tienen una máquina de fotos, sería fantástico», fue el pedido del sacerdote. Anselma fue a buscar la máquina de fotos. Antes de que ella estuviera de regreso, el licenciado Jorgelino Lachotta llegaba de la rotisería. «¿Por qué no pusieron la mesa?», preguntó con la ansiedad de quien llevaba días sin comer. «¡Qué muerto de hambre!», dijo por lo bajo doña Ricarda. «¿Y la mesa?», insistió el marido de Anselma. «Por favor, señor, termínela de una buena vez», se atrevió a decirle doña Ricarda. «¿Cómo dijo, señora? No se olvide de que…». Pero Ofelia interrumpió las palabras de su yerno con un fuerte golpe sobre el vidrio de la mesa. Anselma, finalmente, llegó con la máquina de fotos y se la dio al cura. «¿Entró alguien a la casa?», quiso saber el padre Antonio Sáenz. «Yo», respondió el licenciado Jorgelino Lachotta. «No me refería a usted, licenciado», expresó el sacerdote. «¡Qué pelotudo que es este tipo!», volvió a susurrar doña Ricarda.
El religioso hacía cada vez gestos más graves. Hasta parecía con el rostro más arrugado todavía. Ofelia comenzó a llorar. Anselma se aproximó a ella, le pasó una mano por el lacio pelo blanco y también dejó caer algunas lágrimas. Y recién ahora, después de varios minutos, el licenciado Jorgelino Lachotta se percató de que algo estaba sucediendo, de que alguna poderosa razón explicaba la tensión de las tres mujeres. «¿Pasó algo, Negrita?». «El padre descubrió unas marcas en la pared, al lado del retrato de papá», respondió Anselma, abatida. «¡¿Marcas de qué?!», preguntó el licenciado Jorgelino Lachotta. «Es lo que está tratando de averiguar», respondió doña Ricarda. El licenciado hizo un gesto de enfado. «Doña Ricarda, le voy a pedir que…», comenzó a decir el marido de Anselma, pero la mujer, con una altiva mirada, lo dejó con las palabras en la boca. «Querida, le vas a tener que decir a esta señora…». «¡Silencio!», exigió el clérigo, imperativo. «Dejalo trabajar tranquilo, Jorgelino. Andá a preparar la mesa. O comé solo si estás con hambre», fue el ruego de Anselma, por lo bajo. «Pero yo, querida…». «¡Silencio, carajo!», ordenó el sacerdote. «O me dejan trabajar tranquilo o me voy a la mierda», manifestó, iracundo. Las tres mujeres, asombradas, no dejaban de mirar al religioso. Hasta el licenciado Jorgelino Lachotta semejaba un niño que ha sido severamente reprendido por un adulto. Desde un rincón del amplio living contemplaba la minuciosa indagación que el cura estaba realizando. «Sepan disculparme, hermanos, pero hasta nuestro Señor se puso un día a derribar las mesas de los que lucraban en la casa del Padre. Mi ira es la ira de los hombres de Dios, la furia santa de los que estamos dispuestos a enfrentarnos al mismo Satanás». Ofelia quiso ponerse de pie, pero las débiles piernas no se lo permitieron. Doña Ricarda comenzó a emitir un sonido gutural que más que un sollozo parecía el triste lamento de un condenado. Anselma se puso de rodillas, levantó los dos brazos al cielo, susurró una breve plegaria y, de súbito, cayó desmayada. El licenciado Jorgelino Lachotta dio los cuatro largos pasos que enseguida lo situaron al lado de la única mujer con la que había estado en la vida. El padre Antonio Sáenz, por su parte, dio comienzo a un antiguo ritual de inconfundible tonalidad exorcizante. Los dos perros vinieron ladrando desde el fondo de la casa. La paz que se había retirado de allí, había también dañado el ánimo de los dos viejos canes. Los ladridos no cesaban. Los perros no obedecían las órdenes que les daban y en un momento comenzaron a gruñirle y a ladrarle al sacerdote. Quizá les llamara especialmente la atención el hecho de que este permaneciera sobre la escalera con su clásica y solemne sotana negra. Tal vez entendieron que era la manera que el clérigo había elegido para sumar un medio más de mostrar su indiferencia por la suerte de los animales. El hecho fue que se abalanzaron sobre él, lo hicieron caer de la escalera y dejaron su sotana hecha jirones. Luego se calmaron. Solos regresaron al parque de la casa. Doña Ricarda lloraba sin consuelo. Ofelia tenía fija la mirada sobre el sacerdote que yacía en el piso. Anselma seguía desmayada y el licenciado Jorgelino Lachotta trataba de reanimarla dándole suavecitos golpes en las dos pálidas mejillas. Y sin prisa todo fue volviendo a eso que, con sobrada ligereza, se suele designar con la palabra normalidad.
Anselma, doña Ricarda y hasta Ofelia asistían al sacerdote. El licenciado Jorgelino Lachotta intentaba controlar el alterado temperamento de los dos perros. Desde el fondo llegaban los gritos del marido de Anselma. Durante un breve tiempo, todos tuvieron la sensación de que él estaba, efectivamente, dominando la situación. Anselma ya orientaba, preocupada, los oídos hacia los sonidos que venían desde el fondo de la vivienda. Ofelia permanecía callada o intentaba comunicarse por medio de débiles gestos que hacía con las manos y con el rostro. Doña Ricarda, por el contrario, se desvivía por atender al sacerdote. El cura trataba de explicar que los animales eran especialmente sensibles a los efectos de los rituales exorcistas y se disculpó varias veces por no haber tenido en cuenta las recomendaciones de San Buenaventura, San Atanasio y la de los principales teóricos en demonología. Pero un súbito estruendo interrumpió las palabras del sacerdote. Fue algo así como un golpe seco, uniforme, sin ecos. Casi inmediatamente se oyó la aguardentosa voz del licenciado Jorgelino Lachotta. Era su voz, sin duda, pero la pronunciación era entrecortada y repetía cada vez más las sílabas de las pocas palabras que decía, en realidad, de los insultos que les estaba dirigiendo a los dos pobres animales. El sacerdote volvió a perder el buen color de las mejillas y comenzó a hacer una oración. Ofelia parecía haberse sumado al intenso ruego de uno de los más importantes demonólogos del mundo. Doña Ricarda se cubrió el rostro con las dos manos y comenzó a hacer movimientos convulsivos. Anselma se sentía sin fuerzas para ir a ver lo que estaba sucediendo en el fondo de la casa. ¿Sería posible que su marido no hubiera podido controlar a un manso labrador y a un perro salchicha? En la cabeza se le figuró el recio aspecto del único hombre de su vida: el bigote de Stalin, los anteojos de Trotsky, los gestos de Lenin, la poblada barba del viejo Marx, la serena expresión de Mao Tse-Tung, la papada del mariscal Tito, la sonrisa de Nicolae Ceausescu, la voluminosa panza de Kim Jong-un y la gestualidad payasesca de Fidel Castro. No, no podía semejante hombre estar perdiendo un combate cuerpo a cuerpo con dos perros. «¡Noooooo, noooooo, noooooo, …!», fue el aterrador grito de Anselma Petronila Benavídez de Lachotta cuando oyó los claros estampidos de un arma de fuego. El sacerdote se puso de pie con la energía que todos le conocían. Daba la impresión de haber recobrado la autoridad que siempre le habían reconocido las personas. Los perros, claro está, no parecían compartir la misma estima que solían prodigarle algunos seres humanos. «Reverendo…». El sacerdote se volvió hacia la anciana. «¡Reverendo hijo de puta, reverendo hijo de mil puta!», dijo Ofelia. Anselma comenzó a recriminarle a su madre el insulto que le había dirigido al padre Antonio Sáenz. «¡Mamá, mamita querida, qué estás diciendo, por Dios, qué te pasa, Dios mío! ¡El padre es de los nuestros, de los nuestros, es uno de nosotros en esta dura batalla contra el diablo, mamá!». «No te preocupes, Anselma, no sabe lo que dice», manifestó el sacerdote. «Perdónela, padre, no sabe lo que hace», dijo Anselma. «¡Qué estás diciendo, estúpida! Siempre la misma tarada. Tu marido es un reverendo hijo de puta. De él estaba hablando. ¡Mató a los dos perros ese comunista asesino!». «¡No, no puede ser, qué estás diciendo, mamá, mamita, viejita querida!». «Vieja será tu bisabuela, pelotuda de mierda», afirmó Ofelia. «¡Por favor, basta, arrepiéntanse, vuelvan a Dios! ¡Mujeres pecadoras, ya está puesta el hacha en la raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego!». «¡Noooooo, somos tus hijas, Virgen Santa! ¡Queremos ser esclavas de tu Hijo!», gritó Anselma.
Repentinamente, la casa quedó sumida en el silencio. No se oyó nada durante más de un interminable minuto. Luego, comenzaron a oír el sonido de unos pasos y el de una respiración que no parecía humana. Las tres mujeres se llevaron las manos a la boca. Y las tres, al mismo tiempo, dirigieron sus atónitas miradas al padre Antonio Sáenz. La forma de una siniestra sombra comenzaba a proyectarse sobre el piso de madera, sobre una parte de la pared, sobre los antiguos muebles. Los pasos también se hacían sentir cada vez con una creciente y bien graduada intensidad. El sacerdote, con el mayor sigilo, les pidió a las tres aterradas mujeres que se ubicaran detrás de él y que por nada del mundo dejaran de rezar. Acto seguido, adoptó la postura de un luchador, de alguien que se apresta a realizar el movimiento más propio de un arte marcial que el perteneciente a la rígida y sobrecargada liturgia cristiana. Las mujeres, pero muy especialmente Anselma, no apartaban sus atribuladas miradas de ese hombre al que consideraban, unánimemente, un enviado de Dios. Y el siniestro sonido de los pasos proseguía, se sentía cada vez más cerca de ellos. Y la rara sombra se agigantaba. Un desastre inminente parecía estar a punto de acontecer, quizá el episodio fuera algo así como el punto final de una ininterrumpida y sucesiva serie de desgracias. El padre Antonio Sáenz descubrió sobre el pecho el pesado crucifijo de oro, que había quedado oculto tras la desgarrada tela de la sotana negra, luego afirmó su pierna derecha sobre el piso de madera y elevó, formando un ángulo de noventa grados, la pierna izquierda. Acto seguido alzó los dos brazos y dejó caer, relajadas, las dos manos. Anselma, algo familiarizada con la producción teórico-deportiva de su amado esposo, reconoció en la postura del sacerdote la preparación para ejecutar la conocida Patada de la grulla, golpe que había vuelto mundialmente famoso al maestro Nariyoshi Miyagi. Pero justo cuando estaba por lanzar la letal patada, hacía su aparición el inconfundible y voluminoso cuerpo del licenciado Jorgelino Lachotta. Pero no vino solo. Con él llegó un olor verdaderamente abominable, un hedor desconocido, una pestilencia que podía ser calificada de inhumana. Parecía el sobreviviente de un feroz combate. El grueso gabán que había comprado en la ciudad rusa de Stalingrado había quedado reducido a un trozo de tela desflecada. De la poblada barba, pendía un espeso hilo de baba. El pantalón estaba totalmente arrollado sobre los tobillos. Unas anticuadas polainas, que había comprado durante su paso por la helada Rumania, permanecían bien sujetas a la altura de las rodillas y del sobrio calzoncillo yugoslavo caían fragmentos y gotas de excremento. Con la mano izquierda sostenía el fusil Kalashnikov, arma que apoyó al piso con tal torpeza que hizo que algunos disparos impactaran contra el abovedado techo de la espaciosa sala de estar. Los ojos desorbitados, una mueca de horror y el incesante castañeteo de los dientes produjeron más que una dolorosa y duradera impresión en todos los que no podían quitarle los ojos de encima. Pero, a pesar del terrible combate que había sostenido con los dos perros, trataba de transmitir la fortaleza de la que son dueñas las personas convencidas de que vale la pena seguir luchando para cambiar el mundo. Doña Ricarda Lajorge ya no podía permanecer sin decir nada. Había hecho un notable esfuerzo para estar en línea con la reacción de las otras tres personas que todavía seguían mirando, embobadas, al licenciado Jorgelino Lachotta. E inmediatamente, y con un tono que no parecía muy adecuado a las circunstancias, dijo lo siguiente: «No sabíamos que había decidido tomar las armas, don Jorgelino». El padre Antonio Sáenz comenzó a reírse con ganas. Anselma miró al sacerdote, dejó asomar una mínima sonrisa y como si se sintiera autorizada por el renombrado demonólogo, también empezó a reírse. Doña Ricarda hacía ya varios minutos, o varias horas, o varios días o varios meses que, con mayor o menor disimulo, venía descomponiéndose de la risa. Hasta el licenciado Jorgelino Lachotta dejó ver de a poco las dos desdentadas encías y se convirtió en partícipe de esta algarabía colectiva.
* * *
Seis días más tarde, el licenciado Jorgelino Lachotta caminaba apaciblemente por el parque de la casa de su suegra. La temperatura y el sol lo habían animado a dar un paseo entre los árboles y a gozar de los agradables aromas que daban las flores y las plantas del jardín. Caminaba con la cabeza gacha y las dos manos entrelazadas. Se lo veía completamente entregado a sus, sin duda, profundos pensamientos. Y cuando llegó al fondo del parque, detuvo la marcha, introdujo la mano derecha en el bolsillo trasero del pantalón, hizo como si estuviera sacando una tarjeta y con ella sancionó a un imaginario jugador de fútbol. Luego retomó la lenta caminata. Al cabo de unos tres metros, histriónicamente, sancionó un penal. Por los movimientos y los gestos se podía adivinar una airada protesta de los jugadores del equipo contrario. Y para restaurar el alterado orden, volvió a tomar una tarjeta y en tres nerviosos movimientos dejó en claro que había amonestado a tres jugadores. Luego tomó otra tarjeta y por los gestos que hacía no podía haber duda de que había expulsado a dos futbolistas. Acto seguido, desafiante, se cubrió ambos oídos con las manos y empezó a dirigir su altiva mirada hacia todas las tribunas del estadio. Lo estaban insultando a viva voz. El licenciado Jorgelino Lachotta escuchaba el clásico de todos los fines de semana: «¡Iturralde, la concha de tu madre!»; «¡Iturralde, la concha de tu madre!»; «¡Iturralde, hijo de puta, la puta que te parió!»; «¡Iturralde, hijo de puta, la puta que te parió…!». Después se dispuso a dar la orden para que de una buena vez se ejecutase el penal. De la casa parecían proceder unos endiablados gritos, unos desesperados pedidos de ayuda. Pero el licenciado Jorgelino Lachotta no oía absolutamente nada, tan entregado como estaba a la realización de todos los sincronizados movimientos que ya estaba comenzando a hacer su cuerpo para darle al jugador la orden de que el tiro penal podía ejecutarse. La pelota embolsó el ángulo superior derecho de la red. El licenciado Jorgelino Lachotta señaló el imaginario medio campo de la cancha. A los dos minutos elevó los brazos al cielo como si fuera un sacerdote, volvió a señalar el centro del bien verde campo de juego y dio por finalizado el partido.
* * *
Julieta y Andrés volvían cada tanto a Brigada en Acción, el clásico bar al que habían ido a tomar algo el día en el que se habían conocido. Les agradaba el afable trato de los dos veteranos mozos que trabajaban allí. Y la calidez de don Paco, el hombre que había dejado España con la certeza de que en la porteña ciudad de Buenos Aires estaría a cargo de un comercio como este. Vino con un claro plan en la cabeza y estaba feliz por haber logrado el objetivo que se había propuesto. Y desde detrás de la blanca barra de mármol llevaba las firmes riendas de su negocio ayudado por Mingo Pulvirenti y Alfio Ramírez.
Julieta y Andrés eran amables con los dos ya hombres muy mayores que iban de mesa en mesa llevando los pedidos, pero, claramente, preferían ser atendidos por Domingo, por Mingo, por el tierno Minguito, un solterón que vivía con su casi nonagenaria madre en una casa con patio, con plantas, con terraza. Minguito les había revelado un día que él había querido hacerse policía, pero la madre no se lo había permitido. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le seguía la indiscutible autoridad de Vichenza Tatalita de Pulvirenti. Y ese día nació un vínculo entre los dos jóvenes policías y uno de los mozos de Brigada en Acción, una relación que había pasado la larga prueba del tiempo. Además, Minguito era del barrio y si uno quiere saber cosas del sitio en el que trabaja o vive, los mozos y los encargados de edificio pueden contarse entre los mejores informantes. ¿Dónde se reúnen los vivos del barrio a hablar de sus hazañas, a discutir de fútbol, a reírse del tipo raro que anda siempre solo, que no se lo ve nunca con una mujer al lado? ¿Dónde va a buscar la esposa a su marido cuándo este no llega a la hora esperada? ¿Dónde hubo una inolvidable pelea en la que volaron platos, mesas, sillas y botellas? ¿Dónde un hombre hizo alarde de ser el más guapo del barrio? ¿Dónde se juntan los ancianos a revivir los viejos tiempos, a llorar a los muertos, a lamentar los cambios que vienen con el inevitable paso de los años? ¿Dónde se gestan algunas propuestas de los que quieren cambiar el mundo? Y quién puede poner en duda todo lo que sabe el encargado de un edificio. Saca la bolsa con los residuos de todos los vecinos y aunque algunos no estén de acuerdo, hay buena información en las bolsas de basura. La botella vacía antes estuvo llena. Y la carta rota en mil pedazos fue, primero, un papel en el que un hombre o una mujer se tomó el tiempo de escribir algunas cosas. Y en la intimación del banco hay un remitente y un destinatario. Y en las estampadas bolsas de los locales comerciales se pueden ver, además de las más o menos conocidas marcas, las preferencias de los que fueron en busca de ciertos productos. Y en la diversidad de los diarios que el diariero deja en la mesa ratona del hall de entrada hay más que una mínima huella de lo que piensan sus compradores. ¡Cuán valioso sería el aporte que los porteros y los mozos de los bares podrían hacer a quienes están abocados a la elaboración de esas voluminosas colecciones de historias de la vida privada!
Julieta Benavídez y Andrés Rojas gustaban del café fuerte, negro y corto que servían en Brigada en Acción. Les gustaba, también, ocupar la mesa del fondo, la que estaba sobre la ventana guillotina. El amor por el café podía contarse entre algunas de las varias coincidencias que tenían. En un principio, cada uno por su lado, habían concebido proyectos ambiciosos. Querían hacer carrera, subir despacio los escalones que simbolizarían cargos cada vez más importantes. Pero al poco tiempo, y también en este caso cada uno lo haría por sí mismo, se convencieron de que estar abajo en la Policía podría significar estar arriba en otras partes. Ni muy abajo, ni muy arriba. Ni en el medio siquiera. Tener un uniforme, un arma y la buena disposición para saber de quién hacerse un buen amigo, un protector o un más o menos prudente chantajista. Apenas se casaron, Julieta se fue a vivir con Andrés a la casa de los padres de este, un confortable departamento en la calle Bonpland, a tres cuadras de la avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, Andrés Rojas vivía con su madre viuda. El padre había muerto en un absurdo accidente de tránsito cuando él era apenas un niño de tan solo siete años. Andrés amaba a esa mujer que lo había criado, que había cumplido los dos roles, las funciones más específicas que entonces diferenciaban con mayor nitidez lo que hacían los hombres y las mujeres. Úrsula Porato de Rojas veía en su único hijo muchas de las características que había tenido su marido muerto. Y cuando terminó el colegio secundario, recibió con inmensa alegría la noticia de que su hijo ingresaría a la Escuela de Policía Coronel Ramón L. Falcón. Le preocupaba el futuro de ese joven que de niño se asustaba de cualquier cosa. La tenía atemorizada la posibilidad de que siguiera el triste camino de algunos hijos únicos que ella conocía. Le aterraba pensar que su hijo podría terminar vendiendo ropa femenina en una tienda o de que se sintiera atraído por las raras artes de los peluqueros y los maquilladores. Pero no: Andrés Rojas sería un hombre hecho y derecho. Cuatro novias le había conocido Úrsula Porato, algunas fieles amigas y no pocas compañeras ocasionales, esas chicas que deben tener todos los hombres, esas mujeres que no serán jamás la buena, fiel y hacendosa mujer que ella deseaba para su hijo. Y de las cuatro novias, Julieta Benavídez fue la chica más querida por la madre del policía. Era la más callada, la menos curiosa de todas las novias que le había presentado Andrés Rojas. Era la más atenta, la más colaboradora, la que en cada visita sumaba puntos para demostrar que su hijo había hecho una muy buena elección, que no se arrepentiría de la mujer que había elegido. Pero luego de seis meses de armónica convivencia, Úrsula Porato empezó a dar algunas señales de no estar muy bien de salud. Se vio en la pereza que la mantenía en la cama hasta casi el mediodía. Se vio en las cada vez más pocas palabras que decía, en ese retraimiento que la empujaba a estar cada vez más distante de la joven pareja. «Mamá, no te veo bien y a vos te quiero más que a nadie en el mundo. Decime si querés que nos vayamos, y nos vamos y te dejamos vivir sola y en paz», le dijo una tarde Andrés Rojas. «¡Qué estás diciendo, hijo mío, qué estás diciendo! ¡Cómo podés pensar que tu madre quiere que te vayas de esta casa, de tu casa, hijo querido!». «Decime qué pasa, entonces. Si es Julieta…». «¡Qué estás diciendo, hijo mío, qué estás diciendo! Julieta es la mujer más buena y gene…», empezó a decir Úrsula Porato, pero una repentina congoja le impidió terminar la frase, una angustia que, rápidamente, se convirtió en un estridente llanto. Andrés nunca había visto a su madre llorar de esa manera. Recordaba la fortaleza con la que había llevado el duelo por la muerte de su esposo. No se olvidaba de la enérgica imagen de esa mujer a quien nadie había visto derramar una lágrima en el cementerio de Chacarita. «Pensé que, quizá, Julieta…». «¡Qué estás diciendo, hijo mío, qué estás diciendo!». «Estás más tiempo con ella. No sé, tal vez tienen problemas y no me…». «¡Qué estás diciendo, hijo mío, qué estás diciendo! ¡Qué sería de mí sin el calor de su compañía! Vos casi no me contás nada de tu trabajo. Ella, en cambio, es tan comunicativa, tan inocente». Era verdad. Julieta hablaba mucho con la anciana, probablemente más de lo aconsejable. Úrsula Porato tenía, quizá, una imagen idealizada de la Policía y las historias de Julieta fueron erosionando esa representación medio compacta que la madre de Andrés Rojas tenía de la Policía Federal Argentina. Llevar un uniforme no era, necesariamente, una garantía de seguridad. Ni para los de afuera. Y menos para uno mismo. Los delincuentes ya no tienen los códigos que tenían antes. No respetan a la autoridad, no le tienen miedo a nadie. Son capaces de matar a un niño por un par de zapatillas o de golpear hasta la muerte a un pobre viejo. Y no faltan casos en los que ciertos policías se convierten en los mejores socios que tienen los bandidos. El subcomisario Daniel Orlandi, hombre fuerte de la comisaría 45, estaba suspendido hasta tanto se aclarasen sus vínculos con algunos barrabravas del club de fútbol All-Boys