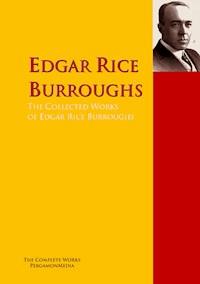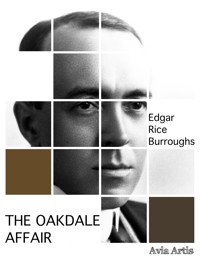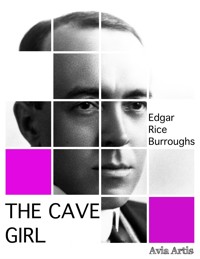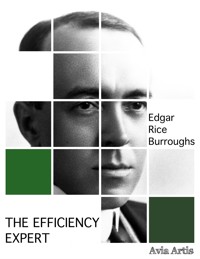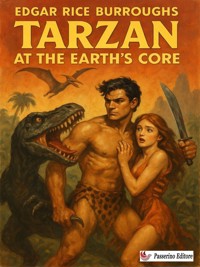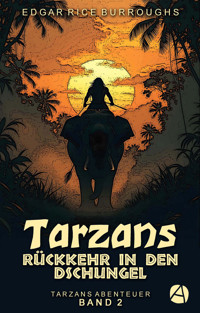Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Tarzán de los monos es la primera de una serie de novelas escritas por Edgar Rice Burroughs acerca del personaje ficticio Tarzán. Esta historia fue publicada por primera vez en la revista pulp All Story Magazine en octubre de 1912 y editada como libro por primera vez en 1914. La historia se inicia en 1888, con la misión que la Corona británica le encomienda a John Clayton, lord Greystoke: visitar la aldea africana de Freetown en Sierra Leona y resolver los problemas con los habitantes nativos. Clayton decide viajar con su esposa embarazada, Alice Rutherford, para que así pueda ver el nacimiento de su hijo. De allí, embarcan en el Fuwalda para completar el viaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Rice Burroughs
Tarzán de los monos
Epílogo de
Gore Vidal
A Emma Hulbert Burroughs
I
A LA MAR
Supe de esta historia por alguien a quien no le correspondía contármela, ni a mí ni a nadie. Puedo atribuir al cautivador efecto de una buena añada que el narrador iniciara su relato y, en los días posteriores, a mi propia incredulidad, escéptica, que llevara a término la peculiar crónica.
Cuando mi sociable anfitrión descubrió que me había contado en exceso y que yo manifestaba tendencia a la duda, su insensato orgullo asumió la tarea que aquella magnífica cosecha había comenzado y, de este modo, sacó a la luz pruebas documentales en forma de un mugriento manuscrito y de áridos expedientes del Ministerio de las Colonias británico para corroborar muchos de los elementos más destacados de su sorprendente narración.
No afirmaré que la historia sea cierta, dado que no fui testigo de los acontecimientos que describe; sin embargo, el hecho de que para transmitírsela a ustedes haya bautizado con nombres ficticios a los personajes principales es muestra más que suficiente de la sinceridad de mi propia confianza en que pudiera ser verídica.
Las páginas amarillentas y mohosas del diario de un hombre muerto mucho tiempo atrás y los registros del Ministerio de las Colonias encajan a la perfección con el relato de mi parlanchín anfitrión, y, por tanto, les ofrezco esta historia tal y como me fue posible ensamblarla, no sin esfuerzo, a partir de estas diversas fuentes.
Si no la consideran verosímil, al menos coincidirán conmigo en que es única, excepcional e interesante.
De los registros del Ministerio de las Colonias y del diario del finado concluimos que un joven noble inglés —a quien llamaremos John Clayton, lord Greystoke— recibió el encargo de llevar a cabo una investigación particularmente delicada de la situación en una colonia británica de la costa occidental africana entre cuyos inocentes habitantes nativos era sabido que otra potencia europea estaba reclutando soldados para sus tropas indígenas, dedicadas exclusivamente a la confiscación forzosa de caucho y marfil a las tribus salvajes de las orillas del Congo y el Aruwimi.
Los nativos de la colonia británica lamentaban que muchos de sus jóvenes eran seducidos con promesas hermosas y radiantes, pero pocos, si acaso alguno, regresaban con sus familias.
Los ingleses residentes en África iban aún más allá y afirmaban que estos pobres negros eran sometidos a una verdadera esclavitud, puesto que una vez extintos los acuerdos para su alistamiento, los oficiales blancos aprovechaban su ignorancia para convencerlos de que aún les restaban varios años de servicio.
Ante estas circunstancias, el Ministerio de las Colonias asignó a John Clayton un nuevo puesto en el África Occidental Británica, si bien sus instrucciones confidenciales eran las de llevar a cabo una investigación en profundidad del injusto tratamiento al que sometían a los súbditos británicos negros los oficiales de una potencia europea amiga. Los motivos de su desplazamiento resultan, no obstante, de escasa relevancia para esta historia, dado que nunca llevó a cabo una investigación ni, de hecho, alcanzó jamás su destino.
Clayton era del tipo de ciudadano inglés que uno tiende a asociar con los más nobles monumentos que celebran las hazañas históricas en un millar de victoriosos campos de batalla: un hombre fuerte y viril en términos mentales, morales y físicos.
Su estatura era superior a la media; sus ojos, grises; sus rasgos, regulares y fuertes; su porte, el de una salud perfecta, robusta, resultado de años de formación militar.
La ambición política lo había llevado a solicitar el traslado del Ejército al Ministerio de las Colonias, y así lo encontramos, todavía joven, al cargo de una misión importante y delicada al servicio de la reina.
Recibió este nombramiento con una mezcla de euforia y consternación. El ascenso lo entendía recompensa bien merecida por sus meticulosos y lúcidos servicios, así como un peldaño más hacia posiciones de mayor relevancia y responsabilidad; sin embargo, por otra parte, llevaba apenas tres meses casado con la honorable Alice Rutherford, y era la idea de trasladar a esta hermosa joven a los peligros y el aislamiento del África tropical lo que lo horrorizaba y lo afligía.
Habría rechazado el nombramiento por el bien de su mujer, pero ella no estaba dispuesta a permitirlo. Muy al contrario, insistió en que aceptara y, lo que es más, en que la llevara con él.
Hubo madres y hermanos y hermanas, y tías y primos, que expresaron sus diversas opiniones al respecto, pero en lo relativo a lo que cada cual aconsejó, la historia guarda silencio.
Únicamente sabemos que, en una despejada mañana de mayo de 1888, John —lord Greystoke— y lady Alice zarparon de Dover rumbo a África.
Un mes más tarde arribaron a Freetown, donde fletaron un pequeño velero, el Fuwalda, que habría de conducirlos a su destino final.
Y fue aquí donde John —lord Greystoke— y lady Alice, su esposa, desaparecieron y nada se volvió a saber de ellos.
Dos meses después de que levaran anclas y partieran del muelle de Freetown, media decena de navíos de guerra británicos peinaban el Atlántico sur en busca de un rastro de ellos o de su pequeña embarcación. De manera casi inmediata se encontró en las orillas de Santa Elena el pecio que convenció al mundo de que el Fuwalda había naufragado con toda su tripulación, por lo que la búsqueda concluyó apenas iniciada, si bien la esperanza sobrevivió muchos años en ciertos corazones nostálgicos.
El Fuwalda, un bergantín de unas cien toneladas, era un mercante de los que a menudo se pueden ver dedicados al comercio costero en el extremo sur del Atlántico, con tripulaciones compuestas por la escoria del mar: asesinos y maleantes de toda raza y nacionalidad huidos de la horca.
El Fuwalda no era la excepción a la norma. Sus oficiales eran matones de piel cetrina que odiaban a una tripulación que en la misma medida los aborrecía. El capitán, si bien un marino competente, era despiadado en el tratamiento que concedía a sus hombres. Conocía —o al menos utilizaba— únicamente dos argumentos en la comunicación con ellos: una cabilla y un revólver, aunque tampoco es probable que la variada cuadrilla que comandaba fuera a comprender ningún otro lenguaje.
Así pues, dos días después de soltar amarras en Freetown, John Clayton y su joven mujer presenciaron escenas en la cubierta del Fuwalda que nunca hubieran creído poder encontrar fuera de las guardas de los relatos impresos de la mar.
Fue en la mañana del segundo día cuando se forjó el primer eslabón de la que estaba destinada a ser una cadena de circunstancias que culminaría en una vida para alguien aún por nacer probablemente sin parangón en la historia de la humanidad.
Dos marineros baldeaban las cubiertas del Fuwalda, el primer oficial estaba de servicio y el capitán se había detenido a charlar con John Clayton y lady Alice.
Los hombres trabajaban de espaldas al pequeño grupo, que tampoco prestaba atención a los marineros. Más y más se acercaron, hasta que uno de ellos quedó justo detrás del capitán. Un instante después habría pasado de largo y este singular relato nunca hubiera quedado registrado.
Sucedió, sin embargo, que en ese preciso momento el capitán dio media vuelta para despedirse de lord y lady Greystoke y, con este movimiento, tropezó con el marinero y cayó de bruces en la cubierta, volcando el balde de agua, que lo empapó de su sucio contenido.
El ridículo de la escena duró un instante, solo un instante. Con una descarga de espantosos juramentos y el rostro encendido con el escarlata de la mortificación y la rabia, el capitán se puso de nuevo en pie y de un terrible golpe tumbó al marinero en el entarimado.
El hombre era pequeño y más bien anciano, lo que acentuó la brutalidad de la acometida. Su compañero, no obstante, no era viejo ni menudo: un hombre como un gigantesco oso, con feroces bigotes negros y un voluminoso cuello de toro asentado entre enormes hombros.
Cuando vio a su camarada caer al suelo, encogió el cuerpo y, con un rugido sordo, se abalanzó sobre el capitán, al que, de un único y salvaje golpe, hizo hincar la rodilla.
Del escarlata, la expresión del oficial pasó a pálida, pues aquello era un amotinamiento. Y amotinamientos había encontrado y reprimido a lo largo de su brutal carrera. Sin entretenerse siquiera en recuperar la posición, sacó un revólver del bolsillo y disparó a quemarropa a la montaña de músculo que se alzaba delante de él. Ahora bien, rápido como fue el movimiento, John Clayton fue casi tan veloz, de modo que la bala que iba dirigida al corazón del marinero fue en una pierna donde se alojó, pues lord Greystoke golpeó el brazo del capitán nada más ver el arma reflejar la luz del sol.
Intercambiaron palabras Clayton y el capitán, y el primero subrayó que le repugnaba la brutalidad en el tratamiento de la tripulación y que no consentiría una actuación más de este tipo mientras lady Greystoke y él viajaran en el Fuwalda.
A punto estuvo el capitán de proferir una inflamada respuesta, pero reconsideró su posición, dio media vuelta sobre sus talones y, sombrío y con el ceño fruncido, se encaminó a zancadas a la popa.
No estaba dispuesto a contrariar a un oficial inglés, pues el poderoso brazo de la reina blandía un instrumento punitivo que el capitán sabía estimar y temía: la luenga Armada inglesa.
Los dos marineros se recompusieron y el anciano ayudó a levantarse a su camarada herido. El hombretón, conocido entre sus compañeros como Michael el Negro, puso a prueba la pierna con cautela y, viendo que soportaba su peso, se dirigió a Clayton con ásperas expresiones de agradecimiento.
Aunque el tono del sujeto fue hosco, sus palabras tenían a todas luces buena intención. Apenas había concluido su escueto discurso cuando ya daba media vuelta y cojeaba hacia el castillo de proa con la intención más que manifiesta de evitar prolongar la conversación.
No lo volvieron a ver en días, como tampoco el capitán se dignó concederles nada que no fuera el más arisco de los gruñidos cuando se veía obligado a dirigirles la palabra.
La pareja comía en las dependencias de los oficiales, tal y como sucediera antes del desafortunado incidente; no obstante, el capitán se cuidaba de que sus obligaciones nunca le permitieran compartir mesa con ellos.
Los otros oficiales eran hombres bruscos e iletrados, aunque algo por encima de la bellaca tripulación a la que maltrataban, y evitaban encantados todo intercambio social con el refinado noble inglés y su señora, por lo que los Clayton apenas trataban con nadie.
Este hecho concordaba a la perfección con su voluntad, pero, al mismo tiempo, en gran medida los aislaba de la vida en la pequeña embarcación, de tal forma que no podían seguirles la pista a los acontecimientos diarios, que muy pronto culminarían en sangrienta tragedia.
Había ese algo indefinible en la atmósfera del navío que presagiaba el desastre. En apariencia, hasta donde alcanzaba el conocimiento de los Clayton, todo marchaba como antes en el pequeño velero; sin embargo, ambos percibían, aunque preferían no comentarlo el uno con el otro, una resaca de fondo que los dirigía a un peligro aún irreconocible.
Transcurridos dos días desde que cayera herido Michael el Negro, Clayton subió a cubierta en el momento preciso en el que el cuerpo inerte de un miembro de la tripulación era cargado bajo cubierta por cuatro de sus compañeros mientras el primer oficial, cabilla en mano, fulminaba con la mirada al pequeño grupo de taciturnos marineros.
Clayton no hizo preguntas (tampoco eran necesarias) y al día siguiente, cuando la imponente figura de un buque de guerra británico se alzó en el distante horizonte, en gran medida resolvió exigir que lady Alice y él fueran transferidos a la nave militar, pues sus temores asumían paulatinamente que nada más que ruina podía resultar de seguir en el plomizo y lúgubre Fuwalda.
Alcanzado el mediodía, se hallaban a una distancia que les permitiría comunicarse con la nave británica, mas cuando Clayton había poco menos que decidido exigir al capitán que los embarcara en ella, la evidente ridiculez de una petición tal quedó de manifiesto repentinamente. ¿Con qué argumentos podía acudir al oficial al mando de la embarcación de Su Majestad que justificaran retornar al lugar del que acababa de partir?
De hecho, ¿qué sucedería si relataba que dos marineros insubordinados habían sido víctimas de un tratamiento grosero por parte de los oficiales? No harían más que reírse entre dientes y resumir sus motivos para querer abandonar el Fuwalda en uno solo: la cobardía.
John Clayton —lord Greystoke— no solicitó embarcar en el buque de guerra británico y aquella misma tarde vio sus aparejos desvanecerse en el lejano horizonte, pero no antes de percatarse de aquello que confirmaba sus mayores temores y lo hizo maldecir el falso orgullo que le había impedido garantizar la seguridad de su joven consorte apenas unas horas antes, cuando el amparo estaba a su alcance, un auxilio perdido ya para siempre.
Fue a media tarde cuando el anciano y menudo marinero, aquel derribado por el capitán unos días antes, llegó hasta el lugar de la borda donde Clayton y su mujer se asomaban para ver el perfil cada vez más reducido de la gran nave militar. El anciano estaba puliendo los dorados y, después de aproximarse lentamente a Clayton, una vez a su lado pronunció en voz baja:
—Se va satar el infierno, señor, en este mismísimo barco, mire qué le digo, señor. Se va satar el infierno.
—¿Qué quiere decir, buen hombre? —preguntó Clayton.
—¡¿Cómo?! ¿No ha visto la que se está satando? ¿No ha oído a esos engendros demoniados del capitán y sus hombres quebrando los sesos de mitad y media de la tripulación? Dos cabezas pedazadas ayer y tres hoy. Michael el Negro está como nuevo otra vez y no es gallo para guantarse, ni un poquito; mire qué le digo, señor.
—¿Quiere decir, buen hombre, que la tripulación contempla un motín?
—¡Motín! —exclamó el anciano—. ¡Motín! Quieren sangre, señor, mire qué le digo, señor.
—¿Cuándo?
—Apronto, señor, apronto, pero no voy a decir cuándo, y ya he dicho mucho más de la cuenta, pero fue usía de buena raza el otro día y me pareció no menos que justo avisarlo. Se guarda la lengua en la jaula y, cuando oiga tiros, se mete abajo y allí que se queda. No más que eso, se guarda la lengua en la jaula o le van a meter un positorio en las costillas, mire qué le digo, señor.
Y con estas palabras el anciano siguió con su abrillantado, que lo alejó de donde se encontraban los Clayton.
—Una perspectiva de lo más animada, Alice —dijo entonces Clayton.
—Tendrías que advertir al capitán de inmediato, John. Es posible que aún se pueda evitar el conflicto —respondió ella.
—Supongo que debería. Sin embargo, por motivos puramente egoístas, estoy de lo más tentado a «guardarme la lengua en la jaula». Cualesquiera sean sus acciones ahora, nos eximirán en reconocimiento de mi defensa de este tipo, Michael el Negro, pero de descubrir que los he traicionado, no tendrán piedad de nosotros, Alice.
—Únicamente una es tu obligación, John, y está alineada con los intereses de la autoridad establecida. Si no adviertes al capitán, serás tan partícipe de lo que suceda a continuación como si hubieras contribuido a la conspiración con tu propio intelecto y la hubieras puesto en práctica con tus propias manos.
—No lo entiendes, querida —replicó Clayton—. Es en ti en quien estoy pensando: ahí está mi primera obligación. El capitán se ha procurado él solo esta situación, ¿por qué debería asumir el riesgo de que mi mujer sufra inconcebibles horrores en un intento probablemente vano de salvarlo de su propia y bárbara insensatez? Ni te imaginas, querida, lo que sucedería si esta manada de asesinos se hiciera con el control del Fuwalda.
—El deber es el deber, querido, y no hay sofistería que lo cambie. Pobre cónyuge de un lord inglés sería yo de ser la responsable de que eludiera una obligación evidente. Comprendo el peligro que puede suponer, pero podré afrontarlo contigo…, podré afrontarlo con mucho más valor de lo que sería capaz de afrontar el deshonor de saber siempre que podrías haber evitado una tragedia si no hubieras ignorado tus obligaciones.
—Será como quieras, Alice —respondió Clayton con una sonrisa—. Tal vez nos arrepintamos. Aunque, a pesar de que no me gusta cómo pintan las cosas en este barco, quizá no sean tan terribles después de todo. Es posible que el «viejo marinero»[1] no estuviera más que aireando los anhelos de su retorcido corazón anciano, y no tanto aludiendo a hechos reales. Los motines en alta mar podían ser habituales el siglo pasado, pero en nuestro año de 1888 son el menos probable de los acontecimientos.
»Ahí va el capitán de camino a su camarote. Si voy a advertirlo, más vale acabar con esta horrenda tarea cuanto antes, porque poco estómago tengo para hablar con este bárbaro.
Con estas palabras, Clayton se dirigió despreocupadamente a la escalerilla por la que acababa de pasar el capitán. Un momento más tarde llamaba ya a su puerta.
—Adelante —gruñó la voz profunda del arisco oficial. Y cuando Clayton hubo pasado y cerrado la puerta tras de sí, preguntó—: ¿Y bien?
—He venido a informar de lo esencial de una conversación que he oído hoy, dado que entiendo que, a pesar de que puede no significar nada, bien hará en estar prevenido. En pocas palabras: la tripulación está considerando sublevarse y desencadenar un baño de sangre.
—¡Miente! —rugió el capitán—. Y si se ha dedicado una vez más a entrometerse en la disciplina de este barco o se ha inmiscuido en asuntos que no le conciernen, asuma usted las consecuencias y que le zurzan. Me da igual que sea usted un lord inglés o no. Yo soy el capitán de este barco, deje desde este momento de meter sus impertinentes narices en mis asuntos.
Alcanzada la conclusión de su discurso, el capitán se había exaltado hasta tal nivel de rabioso furor que tenía el rostro casi morado y pronunció las últimas palabras con el gañido más agudo que supo producir, puntuando su mensaje con un ruidoso puñetazo en la mesa y blandiendo el otro puño delante de los ojos de Clayton.
Greystoke ni se inmutó, se limitó a sostener la mirada al alterado capitán.
—Capitán Billings —terminó diciendo cansado—, si me disculpa usted la franqueza, no puedo dejar de señalar que es usted todo un asno, por si no había reparado en ello.
Dicho esto, se volvió y salió del camarote con la misma calma indiferente que era habitual en él, más certera aguijoneando la ira de un hombre de la clase de Billings que un torrente de improperios.
De este modo, el capitán, que podría con facilidad haber sido conducido a lamentar su precipitado discurso de haber tratado Clayton de conciliar con él, asentó irrevocablemente su ánimo en el estado en el que lo había dejado Clayton y desapareció con ello la última oportunidad de colaborar por el bien común y la defensa de sus propias vidas.
—Bueno, Alice —dijo Clayton cuando se reunió con su mujer—, si me hubiera ahorrado las palabras, me habría evitado igualmente unos cuantos gritos. El tipo se ha mostrado de lo más desagradecido. Ha arremetido contra mí, verdaderamente, como un perro rabioso. Este maldito cascarón y su capitán bien pueden pudrirse, por lo que a mí respecta; y hasta que estemos a salvo, fuera de todo esto, dedicaré mis energías a cuidar de nuestro propio bienestar. Y tengo la sensación de que el primer paso en esa dirección ha de ser dirigirnos a nuestro camarote y revisar mis revólveres. Cuánto lamento ahora que empacáramos las armas largas y la munición en la bodega con el resto de nuestras cosas.
Encontraron sus dependencias en profundo estado de desorden. Prendas provenientes de cajas y bolsas abiertas tapizaban el pequeño cuarto y hasta las camas habían acabado hechas trizas.
—Es evidente que a alguien le preocupaban más nuestras pertenencias que a nosotros mismos —señaló Clayton—. Por Júpiter, ¿qué andaría buscando el granuja? Vamos a echar un vistazo, Alice, a ver qué falta.
Una minuciosa revisión reveló que nada había desaparecido salvo los dos revólveres de Clayton y el pequeño suministro de municiones que había apartado para ellos.
—Precisamente los objetos que más desearía que nos hubieran dejado —se lamentó Clayton—, y el hecho de que estas fueran sus pretensiones, únicamente estas, es lo más siniestro y peligroso para nuestra seguridad de cuanto nos ha sucedido desde que pusimos pie en este miserable armatoste.
—¿Qué haremos, John? —preguntó su mujer—. No te conminaré a dirigirte de nuevo al capitán porque no soportaría una nueva afrenta. Posiblemente nuestra mejor opción de salvación pase por mantener una posición neutral. Si los oficiales son capaces de evitar un motín, no tenemos nada que temer, mientras que si los amotinados resultan victoriosos, nuestra única y limitada esperanza descansará en no haber intentado frustrar sus planes ni contrariarlos.
—Razón tienes, Alice. Optaremos por la vía intermedia.
Dedicados a reordenar su camarote, Clayton y su mujer repararon de manera simultánea en la esquina de un pedazo de papel que asomaba por debajo de la puerta de la cabina. Cuando Clayton se agachó para cogerlo, lo sorprendió verlo adentrarse aún más en la habitación y cayó en ese momento en la cuenta de que alguien lo empujaba desde fuera.
Veloz y en silencio, dio un paso hacia la puerta, pero, cuando ya alcanzaba el pomo para abrirla de par en par, la mano de su mujer se posó en su muñeca.
—No, John —susurró—. Prefieren no ser vistos y, por tanto, no nos podemos permitir verlos. No olvides que hemos adoptado la vía intermedia.
Clayton sonrió y dejó caer la mano. Se limitaron, pues, a observar el pedazo de papel hasta que al cabo quedó inmóvil en el suelo, en el mismo borde interior de la puerta.
Fue entonces cuando Clayton se agachó y lo recogió. Era un fragmento de papel blanco y mugriento, torpemente doblado para formar un irregular cuadrado. Cuando lo abrieron, encontraron un burdo mensaje redactado con una torpe caligrafía que ofrecía muchas evidencias de ser una tarea nada habitual.
Ya descifrado, era una advertencia a los Clayton: debían abstenerse de denunciar la pérdida de los revólveres y de relatar lo que el viejo marinero les había dicho…, abstenerse so pena de muerte.
—Imagino que tendremos que ser buenos —dijo Clayton con una sonrisa triste—. Prácticamente lo único que podemos hacer es tomar asiento y aguardar a que suceda lo que tenga que suceder.
[1] Lord Greystoke alude a la «Balada del viejo marinero», el conocido poema del poeta romántico inglés Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). (N. del T.).
II
UN HOGAR SELVÁTICO
No tuvieron que esperar mucho, pues la mañana siguiente, cuando Clayton aparecía en cubierta para su acostumbrado paseo previo al desayuno, tronó un disparo. Y después otro. Y otro más.
La escena con la que se encontraron sus ojos confirmó sus más funestos temores. Delante del corrillo de oficiales estaba amotinada la tripulación al completo del Fuwalda, y liderándolos, Michael el Negro.
Con la primera descarga de los oficiales, los hombres corrieron a buscar refugio y, desde posiciones aventajadas detrás de los mástiles, de la timonera y de la cabina, respondieron al fuego de los cinco hombres que representaban la aborrecida autoridad del barco.
Dos de los rebeldes habían sucumbido sometidos por el revólver del capitán. Descansaban ahí donde se desplomaron, entre los combatientes.
Poco después el primer oficial cayó de bruces y, obedeciendo a un imperativo alarido de Michael el Negro, los rufianes, sedientos de sangre, se abalanzaron sobre los cuatro restantes. La tripulación apenas había logrado reunir seis armas de fuego, por lo que en su mayoría estaba equipada con bicheros, hachas, destrales y palanquetas.
El capitán había vaciado su revólver y volvía a alimentarlo de munición cuando se produjo la carga. La pistola del segundo de a bordo se había encasquillado, por lo que únicamente restaban dos armas para hacer frente a los amotinados en su rápido asalto a los oficiales, que en ese momento empezaron a recular ante la enfurecida acometida de sus hombres.
Ambos bandos maldecían y juraban espantosamente, lo que, sumado a los disparos y a los aullidos y los lamentos de los heridos, convertía la cubierta del Fuwalda en algo similar a un manicomio.
Antes de que los oficiales hubieran retrocedido una decena de pasos, los amotinados estaban ya encima de ellos. Un hacha en manos de un corpulento negro sajó al capitán de la frente a la barbilla, y un instante más tarde habían caído los demás, muertos o heridos por decenas de golpes y balazos.
Breve y horripilante había sido la actuación de los amotinados en el Fuwalda, y durante toda ella había aguardado despreocupadamente John Clayton, apoyado al lado de la escalerilla y chupando meditabundo de su pipa, como si no hubiera más que asistido a un partido de críquet sin ninguna relevancia.
Derrotado el último oficial, se recordó que era hora de volver con su mujer, no fuera a ser que algún tripulante la encontrara sola bajo cubierta.
Aunque en apariencia calmado e indiferente, Clayton estaba para sus adentros inquieto, agitado, pues temía por la seguridad de su mujer en manos de aquellos ignorantes medio salvajes, en cuyos brazos tan despiadadamente los había arrojado la fortuna.
Cuando dio media vuelta para descender por la escalerilla, cuál no sería su sorpresa al ver a su mujer en los escalones, prácticamente a su lado.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí, Alice?
—Desde el principio. Qué espanto, John. ¡Ay, qué espanto! ¿Qué podemos esperar en manos de bestias como estas?
—Confío en que el desayuno —respondió Clayton con una sonrisa valiente en un intento por aliviar sus temores—. Al menos eso es lo que les voy a exigir. Ven conmigo, Alice. No podemos permitir que crean que esperamos nada que no sea un tratamiento atento.
Los hombres, alcanzado aquel momento, habían rodeado a los oficiales muertos y heridos y, sin parcialidad ni compasión, procedían a arrojar tanto a vivos como a muertos por la borda. Con igual falta de conmiseración se deshicieron de sus propios heridos y de los cuerpos de los tres marineros a los que una piadosa Providencia había concedido con los disparos de los oficiales una muerte instantánea.
Fue entonces cuando uno de los marineros vio acercarse a los Clayton.
—Aquí hay dos más para los peces —gritó corriendo hacia ellos con un hacha levantada.
Pero Michael el Negro fue aún más rápido: el tipo cayó con un balazo en la espalda antes de dar media docena de pasos.
Con un sonoro rugido, Michael el Negro atrajo la atención de los demás y, señalando a lord y lady Greystoke, gritó:
—¡Aquí estos son mis amigos y los vamos a dejar en paz! ¿Me explico? Ahora soy yo el capitán de este barco y lo que digo se hace. —Volviéndose hacia Clayton, añadió—: No metan los morros donde no les llaman y nadie acabará herido.
Con estas palabras, lanzó una mirada amenazadora a sus compañeros.
Los Clayton acataron las instrucciones de Michael el Negro tan a pie juntillas que apenas vieron a la tripulación y nada supieron de los planes que pergeñaban los hombres.
Cada cierto tiempo oían los leves ecos de las disputas y las trifulcas de los amotinados y, en dos ocasiones, el despiadado ladrido de un arma de fuego que tronó en el aire en calma. Sin embargo, Michael el Negro era un líder adecuado para esta heterogénea banda de asesinos y, a pesar de todo, los tenía considerablemente sometidos a su autoridad.
Cuando eran cinco los días transcurridos desde el asesinato de los oficiales, el vigía avistó tierra. Si de una isla o del continente se trataba, Michael el Negro lo desconocía, pero anunció a Clayton que si la debida investigación demostraba que el lugar era habitable, lady Greystoke y él serían desembarcados con sus posesiones.
—Estarán bien ahí unos pocos de meses —explicó—, y para entonces habremos podido amarrar en alguna costa habitada y nos habremos dispersado un poco. Entonces me ocuparé de notificar al Gobierno de usía dónde están y pronto enviarán un barco militar a recogerlos. Puede que sean de fiar, pero sería cosa difícil llegar con usías a puerto en la civilización sin que nos hagan preguntas a montones. Y aquí ninguno tiene respuestas convincentes en el fajín.
Clayton protestó contra la inhumanidad que supondría desembarcarlos en una costa desconocida, donde quedarían a merced de bestias salvajes y, posiblemente, hombres todavía más salvajes.
Sus palabras, no obstante, de poco sirvieron y solo consiguieron enfurecer a Michael el Negro, por lo que Clayton se vio obligado a desistir y aprovechar de la mejor manera una situación comprometida.
En torno a las tres de la tarde cambiaron la bordada delante de una hermosa costa arbolada, a la altura de la boca de lo que parecía ser un puerto natural.
Michael el Negro despachó un pequeño bote cargado de hombres para sondar la bocana y determinar si el Fuwalda podría atravesarla con seguridad.
Cerca de una hora más tarde regresaron e informaron de que a todo lo largo del paso las aguas eran profundas, así como bien entrada la ensenada.
Antes de caer el sol descansaba ya el bergantín plácidamente anclado en las inmóviles aguas espejadas del puerto natural.
Las orillas del entorno las embellecía una vegetación semitropical, mientras que en la distancia la tierra se elevaba desde el mar formando colinas y mesetas, cubiertas en su práctica totalidad de selva virgen.
No había a la vista rastro de asentamientos humanos, pero que la zona podría con facilidad permitir la vida quedaba de manifiesto por la abundante presencia de aves y animales que los centinelas entreveían ocasionalmente desde la cubierta del Fuwalda, así como por los destellos de un riachuelo que desembocaba en la ensenada y garantizaba abundancia de agua dulce.
Con la oscuridad ya asentada en la tierra, Clayton y lady Alice seguían en la barandilla del barco contemplando en silencio su futura morada. Desde las oscuras sombras de la imponente selva les llegaban las llamadas embravecidas de las fieras: el profundo rugido del león y, esporádicamente, el agudo grito de una pantera.
La mujer se acurrucaba contra su marido en anticipación aterrorizada de los horrores que les aguardaban en la espantosa oscuridad de las noches por llegar, cuando se verían solos en esa orilla salvaje y solitaria.
Más tarde, aquella misma noche, Michael el Negro les concedió el tiempo necesario para ordenarles que iniciaran los preparativos para el desembarco al día siguiente. Intentaron persuadirlo de que los llevara a un puerto más hospitalario, lo bastante cercano a la civilización para que fuera concebible caer en manos amigas. No hubo, no obstante, súplica, amenaza ni promesa de futura recompensa capaz de conmoverlo.
—Soy el único a bordo que no prefiere verlos a los dos muertos y medio y, aunque sé que es la forma sensata de segurarnos el cuello, Michael el Negro no es hombre que olvida un favor. Me salvaron la vida una vez y, en agradecimiento, les voy a perdonar la suya, pero es todo lo que puedo hacer. Los hombres no aceptarán otra cosa y, si no los desembarcamos bien rápido, lo mismo les da por no ser tan generosos. Llevaré todas sus cosas a tierra con usías, además de cacharros para cocinar y algunas velas viejas que sirvan de tienda. También tendrán suficiente manduca que les dure hasta que encuentren fruta y caza. Así, con las armas para protegerse, tendrían que ser capaces de vivir aquí con una poca de tranquilidad hasta que llegue la ayuda. Cuando esté bien escondido me encargaré de que el Gobierno británico sepa dónde están; ni queriéndolo les voy a poder contar el sitio exacto porque ni yo mismo lo sé, pero los encontrarán sin problemas.
Cuando Michael el Negro se marchó, el matrimonio bajó en silencio a su camarote, sumidos ambos en funestos presentimientos.
Clayton no creía que Michael el Negro tuviera la más remota intención de notificar al Gobierno británico su paradero, como tampoco estaba demasiado seguro de que no se estuviera preparando algún tipo de traición para el día siguiente, cuando estuvieran en tierra firme con los marineros que tendrían que acompañarlos con sus pertenencias.
Una vez fuera de la vista de Michael el Negro, cualquiera de los hombres podía acabar con sus vidas sin perturbar la conciencia de su recién estrenado capitán.
E incluso si fueran capaces de escapar a una suerte tal, ¿no sería para vérselas con peligros mucho mayores? Solo, Clayton podía confiar en sobrevivir años, pues era un hombre fuerte y atlético. Pero ¿qué sería de Alice y de esa otra vida que tan pronto se vería arrojada a las dificultades y los graves peligros de un mundo primitivo?
El hombre se estremecía cuando mensuraba la espantosa gravedad, la horrible impotencia de su situación. Pero se apiadó de él la Providencia evitándole prever la implacable realidad que les aguardaba en las lúgubres profundidades de esa sombría selva.
A primera hora de la mañana siguiente sus numerosos baúles y cajas fueron izados a cubierta y embarcados en los pequeños botes que los esperaban para trasladarlos a tierra.
Muy numerosos y variados eran sus enseres, dado que los Clayton habían calculado residir probablemente entre cinco y ocho años en su nuevo hogar, de modo que, además de los muchos objetos necesarios que transportaban, cuantiosos eran también los artículos de lujo.
Michael el Negro estaba decidido a que nada que perteneciera a los Clayton quedara a bordo. Si se trataba de compasión por ellos o la defensa de sus propios intereses, difícil sería de decir.
No cabe duda de que la presencia en una embarcación sospechosa de pertenencias de un oficial británico desaparecido habría sido difícil de explicar en cualquier puerto civilizado del mundo.
Tal fue el celo del líder de los amotinados por llevar a término sus intenciones que insistió en que los marineros en cuyas manos se encontraban los revólveres de Clayton los devolvieran a su propietario.
En los botes también cargaron carnes en salazón y galletas, con un pequeño suministro de patatas y judías, cerillas y vasijas para cocinar, una caja de herramientas y las viejas velas que Michael el Negro les había prometido.
Como si se temiera precisamente lo que Clayton había sospechado, Michael el Negro los acompañó a la orilla y fue el último en separarse de ellos cuando las chalupas, una vez cargados los toneles del bergantín de agua dulce, partieron rumbo al Fuwalda, que los aguardaba.
Mientras las barcas avanzaban lentamente en las tranquilas aguas de la bahía, Clayton y su mujer asistían en silencio a la despedida: en ambos pechos habitaba la sensación de un inminente desastre y de la más absoluta impotencia.
A su espalda, sobre la cima de una humilde cresta, otros ojos observaban: pupilas muy juntas, crueles, brillantes bajo pobladas cejas.
Cuando el Fuwalda atravesó la estrecha entrada al puerto natural y se perdió de vista detrás de un promontorio, lady Alice arrojó los brazos al cuello de Clayton y estalló en un inconsolable llanto.
Con gallardía había afrontado los peligros del amotinamiento, con heroica entereza se había asomado al terrible futuro, pero ahora que el espanto de la soledad absoluta se abatía sobre ellos, sus alterados nervios cedieron y se desencadenó la reacción.
Clayton no intentó contener las lágrimas de su mujer. Mejor era que la naturaleza tuviera vía libre para aliviar unas emociones largo tiempo reprimidas. Transcurrieron muchos minutos antes de que la chica (poco más que una niña era) pudiera recuperar la compostura.
—¡Ay, John! —gritó finalmente—, ¡qué espanto! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
—Únicamente una cosa tenemos que hacer, Alice —contestó Clayton con tanta tranquilidad como si estuvieran sentados en su acogedor salón, en casa—, y es trabajar. El trabajo será nuestra salvación. No podemos concedernos tiempo para pensar, pues en esa dirección acecha la locura. Tenemos que trabajar y esperar. Estoy seguro de que vendrán en nuestro auxilio, y lo harán rápido, una vez sea evidente que el Fuwalda se ha perdido, incluso si Michael el Negro incumple su palabra.
—Pero, John, si fuéramos solo tú y yo —lloriqueaba lady Alice—, podríamos soportarlo, lo sé, pero…
—Sí, querida —respondió su marido con un tono amable—, también en eso he pensado, pero tenemos que afrontarlo, como tendremos que afrontar cuanto nos suceda con valentía y con la más absoluta confianza en nuestra capacidad para plantar cara a las circunstancias, cualesquiera sean. Cientos de miles de años atrás nuestros antepasados de los tiempos más oscuros y remotos hicieron frente a los mismos problemas que nos corresponden ahora a nosotros, posiblemente en estas mismas selvas vírgenes. Que hoy estemos aquí es prueba de su éxito.
»¿No podremos nosotros hacer cuanto ellos hicieron? Incluso mejor lo haremos. ¿Acaso no estamos armados con siglos de conocimientos superiores? ¿No disponemos de los medios de protección, de defensa y de sustento que la ciencia nos ha dado y de los que ellos eran completos ignorantes? Lo que ellos consiguieron, Alice, con instrumentos y armas de piedra y hueso, sin duda eso lo podemos conseguir nosotros también.
—Ay, John, ojalá fuera yo un hombre con la filosofía de los hombres, pero no soy más que una mujer, que mira con el corazón más que con la cabeza, y todo lo que alcanzo a ver es demasiado espantoso, demasiado inconcebible para expresarlo con palabras. Solo espero que tengas razón, John. Haré cuanto esté en mi mano por ser una mujer primitiva valiente, una pareja apropiada para el hombre primitivo.
Lo primero que pensó Clayton fue en disponer de un refugio en el que pasar la noche, algo que sirviera para protegerlos de los animales de rapiña que pudieran merodear por allí.
Abrió la caja que contenía sus rifles y la munición, de forma que estuvieran ambos armados frente a posibles ataques mientras trabajaran, y luego buscaron juntos la ubicación del lugar donde dormirían la primera noche.
A unos cien metros de la playa había un pequeño espacio llano, bastante libre de árboles, y fue aquí donde decidieron que finalmente levantarían una casa permanente; sin embargo, por el momento, ambos consideraron más apropiado construir una pequeña plataforma en los árboles, fuera del alcance de las fieras de mayor tamaño en cuyo reino se encontraban.
Con este fin, Clayton seleccionó cuatro árboles que conformaban un rectángulo cercano al metro cuadrado y, utilizando ramas largas de otros árboles, desplegó un marco alrededor de los cuatro elegidos, a unos tres metros del suelo, afirmando los extremos de las ramas en los árboles con cuerda, de la que Michael el Negro les había facilitado unos metros provenientes de la bodega del Fuwalda.
De un lado a otro de este marco, Clayton dispuso otras ramas más pequeñas muy apretadas unas contra otras. Cubrió esta plataforma con las enormes hojas de oreja de elefante que crecían en profusión a su alrededor y sobre ellas extendió una gran vela doblada varias veces.
Dos metros por encima construyó una plataforma similar, si bien más ligera, que ejerciera de tejado, y desde sus laterales suspendió las demás velas para que sirvieran de paredes.
Una vez completado, era el suyo un nidito bastante cómodo, al que trasladó sus mantas y parte del equipaje más ligero.
Había avanzado ya la tarde y las horas restantes de luz las dedicó Clayton a construir una burda escalera por la que lady Alice pudiera encaramarse a su nuevo hogar.
Durante todo el día la selva que los rodeaba estuvo repleta de animados pájaros de brillante plumaje y de bailarines y parlanchines monos que observaban a los recién llegados y su sorprendente construcción de un nido, manifestando por todos los medios el mayor interés y fascinación.
A pesar de que tanto Clayton como su mujer mantuvieron una atenta vigilancia, no vieron animales mayores, si bien en dos ocasiones observaron a sus pequeños vecinos antropomorfos aparecer chillando y parloteando desde la vecina colina, lanzando miradas espantadas por encima de sus pequeños hombros y demostrando tan claramente como con palabras que huían de algún ser terrible que allí se escondía.
Justo antes del anochecer Clayton terminó la escalera y, después de llenar una gran palangana con agua del riachuelo cercano, los dos treparon a la relativa seguridad de su camarote aéreo.
Dado que hacía bastante calor, Clayton había dejado las cortinas laterales encima del tejado. Allí estaban —de rodillas sobre sus mantas, como los turcos— cuando lady Alice, aguzando la vista en las sombras cada vez más oscuras del bosque, de pronto extendió una mano y agarró el brazo de Clayton.
—¡John! —susurró—. ¡Mira! ¿Qué es aquello? ¿Es un hombre?
Cuando Clayton volvió la vista en la dirección que indicaba su mujer, vio recortada vagamente contra la penumbra del horizonte una gran silueta erguida en la cima de la colina.
Por un momento inmóvil, como escuchando, dio media vuelta después lentamente y se sumió en las sombras de la selva.
—¿Qué es, John?
—No lo sé, Alice —respondió Clayton con seriedad—, está demasiado oscuro para ver tan lejos y podría no ser más que una sombra proyectada por la luna que se está levantando.
—No, John, si no era un hombre, era una caricatura enorme y grotesca de un hombre. Ay, tengo miedo.
Clayton la estrechó en sus brazos y susurró palabras de aliento y de amor en sus oídos, pues para el aristócrata el mayor pesar de su infortunio era la angustia mental de su joven consorte. Aunque valiente y sin miedo, era capaz de apreciar el espantoso sufrimiento que conlleva el temor: una peculiar virtud, solo una de las muchas que habían granjeado al joven lord Greystoke respeto y aprecio entre cuantos lo conocían.
Poco después hizo descender las paredes de tela y las ató con firmeza a los árboles, de modo que, salvo por una pequeña abertura en dirección a la playa, estaban por completo cercados.
Habida cuenta de que su diminuto nido estaba ya sumido en la oscuridad total, se tumbaron en las mantas para intentar conseguir, gracias al sueño, el breve alivio del olvido.
Clayton descansaba de cara a la apertura frontal con un rifle y un par de revólveres a mano.
Apenas habían cerrado los ojos cuando el aterrador rugido de una pantera resonó en la selva que tenían a sus espaldas. Más y más se acercó, hasta que pudieron oír a la gran bestia justo debajo de ellos. Durante una hora o más la oyeron olfatear y clavar las garras en los árboles que sostenían su plataforma, pero finalmente se alejó cruzando la playa, donde Clayton pudo verla con claridad, iluminada por la brillante luna: una fiera enorme y hermosa, la más grande que jamás hubiera visto.
En las largas horas de oscuridad consiguieron apenas intermitentes retazos de sueño, pues los ruidos nocturnos de una inmensa jungla —repleta de un sinnúmero de vidas animales— les tenían los alterados nervios de punta: un centenar de veces despertaron sobresaltados por desgarradores aullidos o por el movimiento sigiloso de grandes cuerpos debajo de su refugio.
III
VIDA Y MUERTE
La mañana los encontró poco —si acaso algo— descansados, a pesar de que fue con una sensación de intenso alivio con la que vieron el día amanecer.
En cuanto terminaron el exiguo desayuno de tocino, café y galletas, Clayton empezó a trabajar en su casa, pues entendió que no podría disfrutar de seguridad ni de paz mental alguna por la noche hasta que cuatro sólidas paredes los aislaran de forma efectiva de la vida de la jungla.
La tarea fue ardua y requirió gran parte del mes, aunque únicamente construyó una pequeña habitación. Levantó su cabaña con pequeños troncos de unos quince centímetros de diámetro, sellando los resquicios con arcilla que encontró varias decenas de centímetros bajo tierra.
En un extremo construyó una chimenea con pequeñas piedras de la playa. También las fijó con arcilla y, cuando la casa estuvo por completo en pie, aplicó un recubrimiento de arcilla de diez centímetros de grosor a toda la superficie exterior.
En el hueco de la ventana trenzó pequeñas ramas de un par de centímetros de diámetro tanto en sentido vertical como horizontal, entretejidas de tal modo que formaran una reja contundente capaz de resistir las acometidas de un animal corpulento. De este modo consiguieron aire y la debida ventilación sin miedo a comprometer la seguridad de la cabaña.
El tejado en forma de A lo hizo con pequeñas ramas muy pegadas unas a otras y, sobre ellas, hierbas altas de la selva y hojas de palma, con una capa final de arcilla.
Ensambló la puerta con tablas de las cajas en las que habían transportado sus posesiones, asegurando con clavos una pieza sobre otra con las fibras de las capas contiguas en disposición transversal, hasta conseguir un cuerpo sólido de unos ocho centímetros de grosor y con tal resistencia que la pareja no pudo contener una carcajada cuando la vio terminada.
Fue en este punto en el que Clayton afrontó la mayor dificultad, pues no tenía forma de colgar su enorme puerta una vez que la hubo construido. Después de dos días de trabajo, no obstante, logró fabricar dos bisagras descomunales de dura madera y en ellas dispuso la puerta de modo que abriera y cerrara con facilidad.
El estucado y otros retoques finales se llevaron a cabo una vez se mudaron a la casa, algo que sucedió en cuanto el tejado estuvo listo: apilaban sus cajas en la puerta por la noche y conseguían de este modo una residencia relativamente segura y cómoda.
La construcción de una cama, sillas, mesa y estanterías fue un asunto un tanto más sencillo. Así, a finales del segundo mes estaban completamente instalados y, salvo por el constante temor a un ataque de las bestias salvajes y la creciente soledad, no estaban incómodos ni infelices.
Llegada la noche, grandes fieras gruñían y rugían alrededor de su diminuta cabaña, pero hasta tal punto es posible acostumbrarse a los ruidos repetidos con frecuencia, que pronto les prestaron poca atención y dormían profundamente la noche entera.
En tres ocasiones vislumbraron fugazmente grandes siluetas similares a las de un hombre como aquella de la primera noche, pero nunca a una distancia lo bastante cercana para saber con seguridad si las formas entrevistas eran de un hombre o de un animal.
Los coloridos pájaros y los monitos se habían acostumbrado a sus nuevos vecinos y, como era evidente que nunca habían visto seres humanos con anterioridad, una vez superado el primer sobresalto, se acercaban más y más, impelidos por esa extraña curiosidad que predomina en las criaturas salvajes de los bosques, las selvas y las llanuras, de tal modo que no había concluido el primer mes cuando varios de los pájaros habían llegado incluso a aceptar bocados de comida de las amistosas manos de los Clayton.
Una tarde, mientras Clayton trabajaba en un anexo para la cabaña (pretendía construir varias habitaciones más), un grupo de aquellos pequeños y grotescos amigos llegó desde la colina chillando y riñendo a través de los árboles. Sin dejar de huir, lanzaban temerosos vistazos a su espalda. Finalmente se detuvieron cerca de Clayton farfullando animados como si pretendieran advertirlo del peligro que se aproximaba.
Por fin lo vio, lord Greystoke supo qué era aquello que tanto temían los monitos: el hombre-bestia que los Clayton habían vislumbrado fugazmente en varias ocasiones.
Se aproximaba a través de la selva en posición semierguida, apoyando cada cierto tiempo los puños cerrados en el suelo: un gran simio antropoide que, conforme avanzaba, emitía profundos gruñidos guturales y algún ocasional ruido como el de un ladrido grave.
Clayton se encontraba a cierta distancia de la cabaña. Se había alejado para talar un árbol que le pareció particularmente útil para su proyecto de construcción. Despreocupado después de meses de continua seguridad, un tiempo en el que no habían visto animales peligrosos en las horas diurnas, había dejado los rifles y los revólveres en la pequeña choza. Cuando vio al gran simio que se abalanzaba en tromba cruzando la maleza, derecho a por él, y desde una posición que prácticamente le impedía toda huida, le recorrió la espalda de arriba abajo un vago estremecimiento.
Entendía que, armado solo con un hacha, sus posibilidades con aquel feroz monstruo eran pequeñas en realidad… y Alice… «Ay, Dios —pensó—, ¿qué será de Alice?».
Todavía cabía una pequeña posibilidad de alcanzar la cabaña. Dio media vuelta y corrió hacia ella gritando para advertir a su mujer de que se apresurara y cerrara la enorme puerta en caso de que el simio le cortara la retirada.
Lady Greystoke estaba sentada a cierta distancia de la cabaña y, cuando oyó el grito de su marido, levantó la vista y vio al primate acelerar —con una agilidad casi increíble para un animal tan grande y desmañado— en su esfuerzo por dar alcance a Clayton.
Con un chillido se lanzó lady Greystoke hacia la cabina y, nada más entrar, echó un vistazo atrás que le llenó de pavor el alma, pues la bestia había interceptado a su marido, que estaba acorralado y sostenía el hacha con las dos manos, lista para clavársela al enfurecido animal cuando acometiera la embestida final.
—¡Cierra la puerta y atráncala, Alice! —gritó Clayton—. Puedo acabar con este tipo con el hacha.
Pero Clayton sabía que se enfrentaba a una espantosa muerte, igual que lo comprendía ella.
El simio era un gran macho, con un peso, probablemente, de unos ciento cincuenta kilos. Cuando por un instante se detuvo delante de su presa, los ojos, crueles y muy juntos, brillaron con rencor bajo aquellas pobladas cejas, al tiempo que desnudaba sus grandes colmillos caninos en una espantosa mueca.
Por encima del hombro de la bestia Clayton veía la puerta de la cabaña, a menos de veinte pasos de distancia, y una gran oleada de espanto y miedo se apoderó de él cuando vio a su joven mujer emerger armada con uno de los rifles.
Lady Greystoke siempre había sido temerosa de las armas de fuego y jamás tocaría una, pero en aquel momento se dirigía al simio con la valentía de una leona que protege a sus cachorros.
—¡Vuelve, Alice! —gritó Clayton—. ¡Por el amor de Dios, vuelve!
Pero su mujer hizo caso omiso y, en ese preciso instante, el simio inició su ataque, por lo que nada más podía decir Clayton.
El hombre hizo caer el hacha con todas sus fuerzas, pero la poderosa bestia se la apropió con aquellas terribles manazas y, arrancándosela a Clayton, la lanzó a un lado, a mucha distancia.
Con un espantoso gruñido se hizo con su indefensa víctima, pero, antes de que los colmillos hubieran alcanzado la garganta que anhelaban, se oyó una cortante detonación y una bala se abrió paso entre los hombros del simio.
Después de lanzar a Clayton al suelo, la bestia se volvió hacia su nuevo enemigo. Tenía delante a la aterrorizada chica, que intentaba en vano disparar otra bala al cuerpo del animal, pero lady Greystoke no entendía el mecanismo del fusil y el percutor golpeaba infructuosamente un cartucho vacío.
Aullando de rabia y dolor, el simio se lanzó a por la delicada mujer, que cayó a sus pies gracias a una clemente pérdida de conciencia.
De manera prácticamente simultánea, Clayton consiguió ponerse en pie y, sin medir la absoluta futilidad de sus movimientos, corrió a alejar al animal del cuerpo postrado que era su mujer.
Sin apenas esfuerzo logró lo que se proponía y la enorme masa rodó inerte sobre la hierba delante de sus ojos: el simio había muerto. La bala había cumplido su cometido.
Un apresurado examen de su mujer mostró la inexistencia de marcas en el cuerpo, y Clayton decidió que el descomunal animal había muerto en el mismo instante en el que se abalanzaba sobre Alice.
Con suavidad levantó el cuerpo todavía sin sentido de su mujer y lo trasladó a la pequeña choza, pero hubieron de transcurrir dos horas completas antes de que volviera en sí.
Sus primeras palabras desencadenaron en Clayton un vago temor. Por un tiempo, recuperada ya la conciencia, Alice recorrió asombrada con los ojos el interior de la pequeña cabaña. Entonces, con un suspiro de satisfacción, dijo:
—¡Ay, John, qué bueno estar de verdad en casa! He tenido un sueño espantoso, querido. Creía que ya no estábamos en Londres, sino en un lugar horrible donde nos atacaban grandes bestias.
—Ya pasó, Alice, ya pasó —respondió Clayton acariciándole la frente—. Intenta dormir otra vez y no te preocupes por las pesadillas.
Aquella noche nació un pequeño niño en la diminuta cabaña lindante con la selva virgen, mientras un leopardo bufaba delante de la puerta y las graves notas del rugido de un león retumbaban al otro lado de la colina.
Lady Greystoke nunca se recuperó de la impresión que le supuso el ataque del gran simio y, aunque sobrevivió un año al nacimiento de su hijo, no volvió a salir de la cabaña ni llegó a entender por completo que no se encontraba en Inglaterra.
A veces preguntaba a Clayton por los extraños ruidos de la noche, la ausencia de sirvientes y amigos y la peculiar crudeza de los muebles de su habitación, pero, a pesar de que su marido no hizo esfuerzo alguno por engañarla, nunca terminó de comprender el significado de todo aquello.
En otros aspectos era bastante racional, y la felicidad y el regocijo de los que disfrutaba con la presencia de su hijito y las constantes atenciones de su marido hicieron de aquel un año muy feliz para ella, el más feliz de su corta vida.
Que se hubiera visto asediada por preocupaciones y temores de haber tenido el control completo de sus facultades mentales, Clayton bien lo sabía, por lo que, aunque sufría terriblemente por verla así, hubo momentos en los que casi se alegró, por el bien de ella, de que fuera incapaz de comprender.
Mucho tiempo hacía ya que Clayton había abandonado toda esperanza de un rescate, salvo por accidente. Con incansable celo se había esforzado en embellecer el interior de la cabaña.
Pieles de león y de pantera cubrían el suelo. Armarios y librerías revestían las paredes. Peculiares jarrones hechos con sus propias manos con la arcilla de la zona acogían hermosas flores tropicales. Cortinas de hierba y bambú cubrían las ventanas y, en el más arduo esfuerzo de todos, con su escueto abanico de herramientas había trabajado la madera para sellar esmeradamente las paredes y el techo y disponer un entarimado pulido dentro de la cabaña.
Haber sido capaz de dedicar sus esfuerzos a tareas tan desacostumbradas no dejaba de asombrar ligeramente a Clayton. El trabajo, no obstante, le encantaba porque era por su mujer y por la diminuta vida que había llegado para animarlos, si bien también centuplicaba sus responsabilidades y la crudeza de sus circunstancias.
En el año que siguió al nacimiento del pequeño, Clayton fue atacado varias veces por los grandes simios que parecían ya infestar de continuo el entorno de la cabaña, pero dado que nunca más se aventuró en el exterior sin rifle y revólveres, poco miedo le inspiraban las enormes bestias.
Había reforzado las protecciones de las ventanas y equipado con una particular aldaba de madera la puerta de la cabaña, de modo que cuando salía a buscar fruta y piezas de caza —una necesidad constante para asegurar el sustento—, no temía que ningún animal irrumpiera en su pequeño hogar.
De inicio cazaba gran parte de sus presas desde las ventanas de la cabaña, pero los animales aprendieron a temer la extraña guarida de donde provenía el terrorífico trueno de su rifle.
En su tiempo libre Clayton leía, a menudo en voz alta para su mujer, del cargamento de libros que había transportado para su nuevo domicilio. Entre estos eran numerosos los infantiles (ilustrados, cartillas, primeras lecturas…), pues sabían que su pequeño sería lo bastante mayor para utilizarlos antes de que pudieran esperar un regreso a Inglaterra.
En otros momentos, Clayton escribía en su diario, que siempre acostumbraba a redactar en francés y en el que registraba los detalles de su peculiar vida. Este librito lo guardaba bajo llave en una cajita metálica.
Transcurrido un año del día en que su pequeño hijo naciera, lady Alice falleció en silencio durante la noche. Tan pacífico fue su final que pasaron horas hasta que Clayton pudo comprender de manera definitiva que su mujer había muerto.
Asumió muy lentamente lo espantoso de la situación y es poco probable que llegara a reparar por completo en la magnitud de su pesar y en la pavorosa responsabilidad que recaía sobre sus hombros con los cuidados de ese ser tan diminuto, su hijo, todavía lactante.