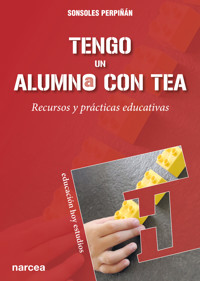
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Educación Hoy Estudios
- Sprache: Spanisch
El aumento de la prevalencia del autismo en nuestra sociedad ha incrementado la presencia de alumnos con esta condición personal en las escuelas. Su inclusión educativa, más allá de un derecho fundamental, plantea desafíos que requieren transformar las prácticas educativas tradicionales y la mirada hacia la diversidad. La escuela se presenta como un escenario privilegiado para el desarrollo integral, donde los alumnos con TEA encuentran oportunidades únicas de aprendizaje y socialización; pero construir este entorno requiere formación, determinación y compromiso. Este libro reivindica el importante papel del ámbito educativo en el desarrollo de los niños con TEA, donde aprenden, usan funcionalmente sus capacidades, comparten y conviven. Ofrece a maestros, familias y otros profesionales, reflexiones sobre el camino hacia la inclusión y muchas sugerencias y herramientas prácticas para facilitarles su día a día. Reconociendo los retos que plantea la educación del niño con TEA, muestra cómo la escuela puede ser un entorno seguro y enriquecedor donde todos los alumnos crezcan y aprendan, soñando una sociedad más justa y solidaria. El libro proporciona numerosos recursos y estrategias concretas, probadas por equipos docentes, que han demostrado su utilidad no solo para niños con TEA sino también para otros alumnos con necesidades educativas especiales. Educar a un niño con autismo implica estar abierto a probar, dispuesto a colaborar y decidido a amar. El resultado es una experiencia profesional y personal enormemente enriquecedora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tengo un alumno con TEA
Recursos y prácticas educativas
Sonsoles Perpiñán Guerras
NARCEA, S. A. DE EDICIONESMADRID
“A quién camina a mi lado, construyendo un universo de esperanza”
Agradecimientos
Quiero agradecer a todos los docentes que me han permitido compartir su realidad en los centros en los que he trabajado, en los cursos de formación que he impartido y en el seminario Equipo TEA Escuela de Ávila, con los que he podido contrastar opiniones y propuestas; especialmente a mis compañeras de la Escuela Infantil “La Encarnación” con las que he podido construir un verdadero proyecto de inclusión.
A Cristina, que se ha arriesgado conmigo a probar y me ha regalado sus ideas y sus materiales.
También a Gerardo, presidente de Autismo Ávila, que ha confiado en mí para muchos proyectos y por la cariñosa corrección de este libro.
A mis editoras Mónica y Ana que siguen apoyando mis locuras; a Santiago, que siempre me acompaña.
Sobre todo, quiero agradecer a todos mis alumnos con TEA, a los dos Javieres, a Eric, a Andrés, a Ángel, a Lucas, a Mateo, a los tres Danieles, a Luis Ángel, a Raúl y muchos más; y a sus familias, con quienes he descubierto el universo del autismo, he disfrutado de sus progresos y he aprendido a mirar de otra manera.
Índice
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
I. EL NIÑO CON TEA EN EL ENTORNO ESCOLAR
1. La realidad de la escuela
1.1. Desafíos que presentan los niños con TEA
1.2. Las dificultades de la escuela
1.3. Las oportunidades de la escuela
1.4. El derecho a la inclusión
1.5. El complejo mundo de la escuela
2. ¿Cómo es el niño con TEA?
2.1. Aproximación al concepto del autismo
2.2. Detección temprana del autismo. SIGNOS DE ALERTA
2.3. Perfil de aprendizaje del alumno con TEA
2.4. Conocer a mi alumno
II. ¿QUÉ PODEMOS HACER EN LA ESCUELA?
3. Comunicarnos con el niño
3.1. Claves para facilitar la comunicación con el niño con TEA
3.2. Sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación (SAAC)
3.3. Espacios para la interacción
4. Adaptar el contexto
4.1. Crear condiciones ambientales confortables
4.2. Señalizar el entorno
4.3. Estructurar los espacios
4.4. Anticipar
4.5. Elaborar y adaptar materiales
5. Coordinar actuaciones
5.1. El modelo de colaboración: “Modelo de Entornos Competentes”
5.2. Instrumentos para la coordinación
5.3. Seguimientos escolares
5.4. Apoyos dentro del aula o docencia compartida
5.5. Sistemas satélite de la escuela
6. Revisar metodologías
6.1. Metodologías específicas del entorno TEA
6.2. Metodologías activas de aprendizaje
6.3. Gestión de las situaciones de crisis
6.4. Atención a los hábitos de autonomía personal
6.5. Enseñanza explícita de habilidades de interacción
7. Implicar a los compañeros
7.1. El aprendizaje cooperativo
7.2. La mediación
7.3. Recreos inclusivos
8. Abrirnos a otros entornos
8.1. La colaboración con la familia
8.2. Coordinación con servicios externos
9. Crear una cultura de centro inclusiva
9.1. La formación de los profesionales
9.2. Sensibilización de la comunidad educativa
9.3. Construir un proyecto de centro
9.4. Las actitudes del profesional
EPÍLOGO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
El primer día de clase
Era una mañana calurosa de septiembre, fui pronto a la escuela a preparar la clase para recibir a mis nuevos niños. Fueron llegando con sus mochilas llenas de esperanza, que iban depositando en mis manos en ese primer encuentro. Me sentí plena de energía por la oportunidad de escribir algunos renglones en los cuadernos de su futuro.
El último en llegar fue un niño moreno, con preciosos ojos azules. Miraba a todas partes menos a mi cara sonriente y, a pesar de mis palabras, no logré dibujarle una sonrisa. Su madre le daba la mano y volcaba, a través de su mirada, todo tipo de preguntas. De pronto, empezó a corretear por el aula de puntillas, aleteando sus manos con sacudidas rítmicas acompañadas de pequeños grititos.
Los demás niños le miraban sorprendidos mientras su mamá intentaba calmarle.
Yo busqué entre los recuerdos de todo lo que había leído sobre el autismo los meses antes preparándome para este desafío. Brotaban ideas sobre el uso de pictogramas, sistemas de comunicación, estructuración de los espacios o la anticipación, pero no encontré nada que me ayudara a afrontar la ambivalencia de mis propios sentimientos, entre la empatía y el miedo, nada que me ayudara a comprender simultáneamente la angustia de la mamá, la inseguridad de los demás niños y sobre todo mi incertidumbre y la frustración por no saber reaccionar a todo aquello.
La mochila de este niño también estaba llena de esperanza, más aún si cabe que la de los otros, y yo traté también de abrazarla para construir una historia.
Descubrí, en ese momento, que el camino no sería fácil y que tendría que empezar tolerando mis propias inquietudes y buscando alternativas creativas y flexibles que me permitieran perseguir un sueño.
Prólogo
Un día, mi hija mayor me dijo:Papá, no te lo vas a creer: ¡Mañana me toca otra vez participar en los Recreos Arcoíris con Luis Ángel!
Otro día, mi hija pequeña:¿Sabes que esta mañana Daniel ha utilizado, por primera vez, el pictograma de “beber” para pedir agua? ¡Nos hemos puesto muy contentas!
Puedo comenzar así este prólogo porque, hasta hace pocos años, mis hijas han tenido la suerte de acudir a “La Encarnación”, un centro público de Educación Infantil de Ávila en el que la inclusión del alumnado con autismo es una realidad muy palpable. Una escuela en la que todo el equipo educativo se encuentra volcado en el bienestar emocional de esas pequeñas personas que dan allí sus primeros pasos y que adquieren aprendizajes y actitudes que las acompañarán toda la vida. Detrás de ese equipo se encontraba, no por casualidad, Sonsoles Perpiñán Guerras, autora de este libro.
También, como hermano de una mujer con autismo, que no lo tuvo tan fácil en su paso por la etapa educativa, me llena de alegría presenciar los progresos conseguidos en estas últimas décadas, siendo consciente de muchas de las dificultades superadas por Sonsoles y por otras grandes profesionales como ella para llegar hasta aquí. La intervención educativa en el autismo necesita apoyarse en prácticas basadas en la evidencia, que solo hoy están disponibles. Pero también son necesarias unas importantes cualidades humanas y un profundo conocimiento de los entresijos de los centros escolares. Sonsoles reúne, en una misma persona, todos estos conocimientos y cualidades. Por eso, este libro tiene un enorme valor. De una manera amena y amable, recoge muchas de sus principales contribuciones, aprendizajes y experiencias durante su intensa carrera profesional.
Sonsoles cuenta con una mirada amplia, capaz de integrar conocimientos muy diversos dentro de la compleja realidad diaria de las escuelas. Su libro Tengo un alumno con TEA también incluye algunas de las mejores prácticas de equipos muy cualificados de Ávila y su provincia. Todas estas prácticas parten de un gran compromiso con el alumnado con TEA, que se traduce en un enorme esfuerzo de comprensión del TEA en general, y de cada persona autista en particular. Alumnos excepcionales necesitan profesionales también excepcionales (Theo Peeters, en Feinstein, 2016). Los entornos competentes, de los que habla Sonsoles (Perpiñán, 2009), están llenos de estos profesionales y también incluyen siempre a las familias.
La empatía es un denominador común en anteriores libros de Sonsoles Atención temprana y familia (2018); Tengo un alumno con síndrome de Down (2018) y también lo es en este nuevo texto: empatía con el alumnado con TEA, empatía con las familias y empatía con cualquier profesional que forme parte de un equipo educativo y que tenga que hacer frente a muchas dificultades.
En este nuevo libro, la autora nos cuenta experiencias vividas por ella misma y por otro personal docente. Nos permite asomarnos a la vida de la escuela como cuando leemos una buena novela, pues cuenta historias que merecen ser contadas. Con la diferencia de que no se trata de ninguna ficción, ya que su visión ecléctica, ecológica y basada en la experiencia, hace que todas las estrategias que propone estén minuciosamente construidas sobre la realidad de los centros educativos.
Cada año se editan numerosos libros sobre el autismo, pero este es un libro muy especial al tratarse de una contribución auténtica de quién cree firmemente en la inclusión y es capaz de defenderla con sólidos argumentos, incluso en los contextos más adversos.
Tengo un alumno con TEA es un texto muy oportuno. Llega en un momento en el que el conocimiento se encuentra excesivamente fragmentado a través de múltiples canales digitales, un momento en el que cantidad de infografías llenas de retórica, pero vacías de contenido, a menudo eclipsan el trabajo real de profesionales anónimos que se dejan diariamente la piel por ofrecer una atención educativa humana, de calidad e inclusiva como la que se visibiliza en cada página de este libro.
Es muy necesario un texto como este, que cohesiona evidencia científica, buenas prácticas y la realidad de los sistemas educativos actuales y sus limitados recursos. Cualquier editor desearía tenerlo en su catálogo.
GERARDO HERRERA Investigador en la Universitat de València Editor de Autismo Ávila
Introducción
El libro que tienes en tus manos no es un manual sobre el autismo, pretende ser una reflexión sobre la escuela y ofrecerte una mirada sobre la inclusión educativa. Está escrito a partir de experiencias reales de maestros que han asumido el papel de abrazar y educar a niños con un desarrollo diferente, que han aceptado el reto de incluir, porque creen realmente que la diversidad es un valor para todos.
He tenido la fortuna de acompañar a muchos equipos docentes en su búsqueda de la inclusión y de coordinar un seminario durante varios años en el que se analizaban casos reales de niños con TEA*. Todos ellos me han prestado sus ideas y sus vivencias para compartirlas con todos aquellos que quieran conocerlas. Estoy convencida de que lo que no se escribe se pierde en el olvido y las experiencias de todos estos profesionales son muy valiosas como para perderlas.
No pretendo caer en la ingenuidad de decir que la inclusión es un proceso fácil. Responder a las necesidades tan diferentes de un grupo de niños es muy complicado y facilitar la presencia, la participación y el progreso de niños con necesidades educativas especiales supone un cambio de mirada por parte de toda la comunidad educativa. La magia del maestro es conocer bien a cada uno de sus alumnos y amarlos con su singularidad, creer en sus competencias, sean las que sean, porque esa creencia se convertirá en la energía que les permitirá crecer.
La prevalencia del trastorno del espectro del autismo (TEA) ha aumentado de forma exponencial en nuestra sociedad actual, por lo que cada vez llegan más niños a la escuela con esta condición personal. Si aún no tienes un alumno con TEA, es probable que lo tengas pronto, por eso te invito a leer este libro donde puedes encontrar respuestas a algunas dudas, no solo en relación con las estrategias metodológicas que son más adecuadas para estos niños, también espero que encuentres trucos para afrontar tus emociones y tus desalientos.
Las barreras que el sistema educativo impone a la inclusión no son solo físicas o metodológicas, las más limitantes son las barreras que provienen de nuestras propias actitudes. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente, el rechazo al cambio porque nos hace vulnerables, el perfeccionismo que nos impide probar para no confundirnos, la protección de nuestro propio prestigio frente a los compañeros o las familias, todo esto y mucho más, levanta fuertes muros en nuestras aulas e impiden el crecimiento sano y equilibrado, no solo del niño con TEA, sino de todos nuestros alumnos.
Este libro es una invitación a cuestionarnos el papel del docente que ha de construir un aula inclusiva que prepare a todos sus alumnos para una sociedad más tolerante y más humana.
Está dividido en dos partes. En la primera, El niño con TEA en el entorno escolar, puedes encontrar, en el capítulo uno, una reflexión sobre los desafíos a los que se enfrenta la escuela cuando intenta recorrer el camino de la inclusión y como las características diferenciales del autismo imponen un cambio de mirada. El capítulo dos te permitirá conocer qué es el TEA, cuáles son los comportamientos que lo definen y cómo es su perfil de aprendizaje, de ese modo será más fácil comprender algunas situaciones cotidianas y adoptar una perspectiva más eficiente para buscar la mejor respuesta educativa.
En la segunda parte del libro ¿Qué podemos hacer en la escuela? encontrarás respuesta a la incertidumbre que suscita educar a un niño con TEA. En los capítulos 3 al 9, planteo sugerencias en torno a siete líneas de acción basadas en experiencias reales que sirven como punto de partida para que el docente, a partir de su propia realidad y la de sus alumnos, elija y adapte aquellas que considere útiles. No existen recetas que sirvan para todos o que hayan demostrado su validez en cualquier aula o centro. Por eso, disponer de muchas opciones para poder seleccionar algunas, creo que servirá de ayuda al docente.
Haré muchas propuestas y muy variadas, pero eso no debe agobiar al lector pensando que tiene que desarrollarlas todas, ni que tiene que probar todo desde el primer momento. La respuesta educativa al niño con TEA ha de ser un proceso. Tenemos que escribir una historia entre todos, y con la familia, en la que algunos episodios serán exitosos y otros no tanto. Hemos de pensar que el simple hecho de caminar junto al niño con una actitud comprensiva y afectiva ya constituye una buena parte de esa historia, si además somos capaces de construir puentes para salvar algunas barreras, el argumento de la historia será más rico y el desenlace mejor para todos.
Pero el camino será lento y en él tendremos que tolerar algunos límites, entre ellos los que impongan nuestras propias capacidades y las del sistema escolar en el que nos desenvolvemos. El secreto estará en el entusiasmo con el que busquemos salida en las encrucijadas y la perseverancia con la que afrontemos el camino por el que discurrir día tras día.
Introduciré algunos apartados con un pequeño relato de alguna experiencia vivida por un profesional, que ilustre los posibles pensamientos y emociones que envuelven algunas situaciones de la escuela relacionados con ese apartado.
También incluyo en cada capítulo una sección que llamo Trucos de escuela, para describir algunas propuestas concretas a modo de ejemplos, con recursos, estrategias o superideas que me han prestado muchos docentes y que a ellos les han servido con sus alumnos con TEA. Porque, como repetiré a lo largo del libro, cada niño y cada contexto es diferente y es necesario encontrar fórmulas que respondan a esa diversidad.
La respuesta no está solamente en las metodologías, sino que la búsqueda de soluciones creativas y la audacia del profesional para probarlas e irlas adaptando, es uno de los secretos de la escuela para responder a las necesidades diversas del alumnado.
Este libro pretende constituirse como una puerta a la esperanza, mostrando pequeñas veredas alternativas y posibles para recorrer ese camino hacia la inclusión del niño con TEA que aparentemente se muestra tan complejo.
Incluir al niño con TEA en el aula ordinaria es un reto para el docente y para todo el sistema escolar, responde a un principio ético incuestionable y a pesar de los abismos que puedan percibirse en los primeros momentos, sin duda, supone una experiencia profesional y personal enormemente enriquecedora.
* Precisiones terminológicas. A lo largo de todo el libro se utilizarán los genéricos “niño”, “hijo”, “padres”, “tutor”, “maestro” o “educador” con objeto de hacer más fácil la lectura. Es importante hacer constar que no se pretende utilizar un lenguaje sexista por lo que se refiere a los niños y las niñas, los hijos y las hijas, los padres y las madres, los tutores y las tutoras o el maestro y la maestra. Se emplearán las siglas TEA para hacer referencia al Trastorno del Espectro del Autismo.
I EL NIÑO CON TEA EN EL ENTORNO ESCOLAR
Antes de hacer propuestas metodológicas es necesario conocer qué es el autismo y cuáles son algunos comportamientos con los que nos podemos encontrar que tal vez nos desorienten. Las personas tendemos a buscar explicaciones o razones a lo que ocurre a nuestro alrededor. Si desconocemos la esencia del autismo, sus características diferenciales, corremos el riesgo de hacer interpretaciones erróneas de los comportamientos del niño que generen impotencia o incluso hostilidad. Conocer las razones por las que el niño con TEA se comporta de esa manera peculiar, facilitará la adopción de actitudes más comprensivas y tolerantes que permitan buscar alternativas, en lugar de instalarnos en el bloqueo o en el rechazo.
Pero también es necesario reflexionar sobre el entorno del aula y de la escuela, el escenario donde se produce el desarrollo a través de interacciones múltiples y diversas, para poder comprender y también tolerar algunas reacciones de ansiedad e incluso rechazo por parte de los profesionales, que hacen aún más vulnerable al sistema.
En esta primera parte del libro planteo una reflexión sobre el niño con TEA en el entorno escolar. Trato de mostrar las características y necesidades del niño, pero también las características y necesidades del entorno. Empezaré por el entorno para encuadrar una realidad interactiva compleja donde hay muchos personajes y subsistemas y cada uno aporta a la escuela sus tesoros y sus desafíos. Una mirada desde fuera de la escuela, sin considerar los engranajes que permiten su funcionamiento, pueden llevarnos a presuposiciones o exigencias erróneas de lo que este entorno debería ofrecer al niño con TEA. Por el contrario, mirar desde dentro, hace posible descubrir el universo de oportunidades que la escuela regala al niño, aunque no siga los formatos propuestos por otros entornos más terapéuticos.
El capítulo primero, “La realidad de la escuela”, empieza con una descripción de las dificultades que nos vamos a encontrar, que provienen tanto de las características del autismo como del contexto educativo. A continuación, revisa el concepto de inclusión para sentar las bases del derecho del niño a disfrutar de espacios educativos normalizado. El capítulo termina haciendo un análisis detallado de los distintos agentes que conforman la escuela y el papel que cada uno de ellos tiene a la hora de facilitar la inclusión del alumnado con TEA.
El capítulo segundo, “¿Cómo es el niño con TEA?”, contiene una aproximación al concepto del autismo con una descripción de algunas teorías que lo explican. Incluye un apartado sobre su detección temprana considerando que la escuela, en las primeras etapas, tiene un importante papel como agente de prevención secundaria que puede identificar señales de alerta, orientando el papel del educador en estas situaciones. El capítulo termina con una descripción del perfil de aprendizaje del niño con TEA.
1 La realidad de la escuela
Hay muchos manuales donde podemos encontrar datos sobre cómo son los niños con TEA, qué necesidades tienen y las distintas metodologías que favorecen su desarrollo. En estas páginas quiero dirigir la mirada no solo al niño que vive en una escuela, en la que pasa muchas horas diarias, sino que también quiero mostrar la realidad de esa escuela, de las personas que la componen y que también viven en ella, porque pasan allí una parte importante de sus vidas. Quiero analizar cómo son las relaciones entre esas personas y con el niño, porque la realidad varía cuando la analizamos en un contexto social donde confluyen las necesidades de todas las personas que la componen.
Es verdad que el niño con TEA presenta unas necesidades a las que, sin duda, tiene que responder la escuela, pero hay que articular su respuesta considerando también las necesidades de todos los personajes que componen la historia. Solo podremos hacer un enfoque realista de la inclusión desde una perspectiva ecológica, donde cada elemento del sistema influye sobre el resto y donde cada subsistema determina, de algún modo, el funcionamiento de los demás subsistemas.
Si nos preguntamos cómo mejorar la respuesta educativa de los niños con TEA, tal vez tengamos que empezar analizando cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la escuela en este recorrido. Algunas provienen de las características inherentes al autismo, que se convierten en auténticos desafíos para el docente en su día a día. Otras tienen su origen en el contexto escolar, en su estructura y organización o en las actitudes de quienes lo componen.
Empezaré tratando de describir estas dificultades, para poder hacer después propuestas ajustadas a una realidad muy variable y llena de limitaciones, no con la pretensión de justificar al sistema educativo, sino de analizar con precisión los elementos que requieren cambios y mejoras. No podemos pensar una escuela perfecta porque no es real, por eso, aproximarnos a las dificultades, nos impulsará a buscar alternativas más útiles y viables.
1.1. DESAFÍOS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS CON TEA
Las características que presentan los niños con TEA, inherentes a su condición, tienen algunas repercusiones en el día a día del aula. Analicemos algunas de ellas que pueden ser especialmente relevantes para la escuela:
Estilo de aprendizaje diferente del de otros alumnos con desarrollo típico
. Los niños con TEA aprenden de otra manera, como veremos más adelante, muchos de ellos son pensadores visuales, lo que significa que les cuesta más percibir, procesar y retener la información por la vía auditiva y perciben, procesan y retienen mejor la información si les llega por la vía visual. Esto implica cambios en el estilo de enseñanza. Tenemos que revisar las estrategias que empleamos habitualmente para enseñar, más centradas en explicaciones e instrucciones verbales, e incluir nuevas formas de hacer en el aula.
Potencial de aprendizaje muy diverso
. Cada alumno es diferente y aprende de forma muy distinta, pero estamos acostumbrados a homogeneizar, a pensar erróneamente que un grupo de alumnos de la misma edad tiene capacidades e intereses semejantes. Tendemos a emplear fórmulas iguales para todos. El alumnado con TEA es muy diverso, algunos niños presentan un buen acceso al currículo ordinario, incluso algunos muestran un alto potencial cognitivo, mientras que otros tienen un nivel de competencia curricular por debajo de lo esperado para su edad. Pero todos requieren estrategias educativas que se desvían de la metodología que habitualmente empleamos para el resto del alumnado, obligando al docente a flexibilizar su estilo de enseñanza para poder hacer frente a estas diferencias.
Dificultades de atención y de función ejecutiva
. Pueden centrar su atención en aspectos poco relevantes o centrarse excesivamente en detalles. Muestran escasa atención conjunta y sufren alteraciones de la función ejecutiva, como problemas para detener una tarea, para planificarla o autorregularse. Todo esto limita el acceso al currículo y el desarrollo de actividades en el aula e impone el empleo de algunas metodologías específicas.
Déficits en la comunicación
. Presentan dificultades tanto en la comprensión como en la expresión, sobre todo en edades tempranas. Con frecuencia requieren el uso de sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación. En la escuela tenemos que aprender a usar estos sistemas e incorporarlos en la dinámica cotidiana.
Intereses restringidos y resistencia al cambio
. Necesitan rutinas y esquemas de acción previsibles que les den seguridad. Pueden presentar reacciones intensas ante los cambios que dificulten el desarrollo de las clases. Requieren estrategias y materiales de anticipación y planificación sistemáticos y muy predecibles, que no son fáciles de aplicar en un entorno escolar complejo y muy variable.
Incomprensión del entorno social
. Los niños con TEA no siempre comprenden las intenciones o las necesidades de los demás, ni el porqué de lo que ocurre a su alrededor. Esta incomprensión puede conducirles al aislamiento y a la aparición de rabietas o conductas desajustadas a una situación. Requieren medidas específicas para facilitar la comprensión de las interacciones sociales y mecanismos para regular sus comportamientos en un entorno preferentemente social como es la escuela. Hay que diseñar estrategias proactivas que eviten reacciones imprevisibles y adversas para el niño y para los demás. Esto exige a la escuela un alto grado de reflexión y mucha coordinación del profesorado que no siempre es posible.
Alto grado de vulnerabilidad
. El alumno con TEA generalmente es muy dependiente del adulto. Algunos requieren atención constante para evitar situaciones de riesgo, para ellos mismos o para los demás, o el contacto de un adulto para calmarse. En ocasiones pueden presentar dificultades orgánicas que explican sus comportamientos y que el docente debe conocer para poder comprender sus reacciones. Esta dependencia genera mucha ansiedad en el docente, que se ve solo frente a estas necesidades del niño, teniendo que atender, además, las necesidades del resto de alumnos de su clase.
1.2. LAS DIFICULTADES DE LA ESCUELA
La institución escolar tiene algunas dificultades que afectan especialmente a la inclusión de alumnos con TEA. Las revisamos a continuación.
Ratios elevadas
El número de alumnos por profesor en nuestras escuelas es elevado, resultando complejo atender la diversidad, no solo derivada de la discapacidad, sino de otras muchas variables.
En un aula con 25 alumnos es fácil encontrar dos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad; tres o cuatro procedentes de otras culturas, alguno con dificultades de acceso al idioma; algunos con atención dispersa o con problemas de aprendizaje; otros que están viviendo un momento emocional difícil en su entorno familiar; todo ello sin considerar la variabilidad de intereses o estilos de aprendizaje. Cada uno de los 25 niños presenta unas necesidades específicas a las que el tutor tiene que dar respuesta, convirtiéndose en experto de las distintas realidades sociales y educativas. Se ve obligado a emplear metodologías activas para responder a esa diversidad, con presiones por parte de las familias y del propio centro educativo.
Una ratio elevada impone al docente mucha exigencia a la hora de crear un buen clima de aula y responder, de forma personalizada, a las características y necesidades de todos. No tiene que dar una respuesta específica solamente al alumno con TEA sino a todos y cada uno de sus alumnos. Cuando un tutor lee los beneficios de algunas metodologías específicas del entorno TEA y su demostrada eficacia con evidencia empírica, puede sentirse muy abrumado ante la imposibilidad de ponerlas en marcha en su aula, por requerir unas condiciones de disponibilidad del adulto que no siempre se pueden garantizar con tantos alumnos, aunque en algunos momentos cuente con la ayuda de otro profesor. La realidad es la que tenemos, por lo que debemos buscar alternativas que subsanen, de algún modo, esta dificultad.
Escasez de recursos
Poner en marcha algunas metodologías implica una dotación de recursos personales y materiales que no siempre están disponibles en los centros educativos.
Los docentes se sienten sobrecargados cuando tienen en el aula un niño con TEA que requiere una atención muy individualizada. Algunas metodologías que se plantean para la intervención con este tipo de niños requieren programas conductuales muy sistemáticos que podrían desarrollarse si el tutor contase con otros especialistas dentro del aula durante más tiempo. Esto es una realidad, pero también es cierto que los recursos personales y materiales de las escuelas han aumentado en los últimos años y los equipos directivos se ven obligados a estudiar la mejor manera de aprovecharlos, pues es necesaria una gestión eficiente de los mismos. No siempre es imprescindible que sean los especialistas en audición y lenguaje o en pedagogía terapéutica quienes realicen los apoyos dentro del aula. Un buen diseño del plan de intervención permite que otras figuras de la escuela puedan asumir ese papel, siempre que la inclusión sea una prioridad, a la hora de organizar el centro educativo.
Falta de preparación del profesorado
Los docentes, en su formación inicial, hacen una aproximación a lo que significan las necesidades educativas especiales, pero apenas profundizan en el conocimiento de técnicas específicas de intervención dirigidas al alumnado con TEA, por lo que se sienten inseguros a la hora de educar a estos niños y responder a sus necesidades. Algunos profesores se parapetan ante su inseguridad y se justifican con su falta de preparación, argumentando de ese modo actitudes de rechazo e incluso de exclusión. En realidad, existen múltiples fórmulas de formación permanente a disposición del profesorado con las que subsanar esta dificultad, pero implican tiempo, esfuerzo y compromiso personal.
Problemas de comportamiento en el aula
Los niños con TEA, por sus propias características, pueden verse sometidos a situaciones de crisis que desencadenen conductas disruptivas. Pueden emitir sonidos o hacer movimientos que distorsionen el ritmo del aula, incluso desarrollar conductas agresivas hacia otros niños o hacia sí mismos que generan mucho estrés en toda la comunidad educativa.
En esos momentos el niño con TEA requiere mucha comprensión de los adultos de su entorno y una atención individualizada; aplicar estrategias firmes pero afectivas, que no resultan fáciles ni agradables de emplear. La ansiedad que estas situaciones pueden generar en los docentes también justifica actitudes de rechazo a la inclusión que tenemos que abordar como centro, apoyando al tutor correspondiente y buscando estrategias eficientes ante estas situaciones.
Rechazo de la comunidad educativa
Los docentes pueden encontrarse con comentarios o quejas de las familias de otros niños, al considerar que sus hijos se ven perjudicados por compartir el aula con un niño con TEA. Pueden creer que la dedicación del tutor a ese niño limita las posibilidades de atender a los demás. Esta es una situación muy compleja que el profesor ha de saber manejar adecuadamente.
En general, si el profesional cree realmente en las ventajas de la inclusión para todo su alumnado, puede mostrárselas a todas las familias, incluso lo verán en las actitudes que sus hijos vayan aprendiendo al observar al profesor. El problema suele aparecer cuando es el propio tutor el que se queja a las otras familias de la carencia de apoyos y de los efectos negativos de la inclusión para sus hijos, produciendo un efecto multiplicador del rechazo hacia el niño con TEA. Serán necesarias acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa con el objeto de que se comparta la cultura inclusiva del centro.
Actitudes poco flexibles del profesorado
Lo desconocido produce temor y ansiedad, sobre todo en los primeros momentos. Las personas nos sentimos más seguras haciendo lo que siempre hemos hecho, y no porque sea lo mejor, sino por el miedo al cambio. La forma de educar a un niño con TEA, y en general la forma de hacer mi aula inclusiva, implica cambios. El docente tiene que salir de su zona de confort y probar distintas estrategias hasta encontrar aquella que demuestre su eficacia.
A veces habrá que tolerar algunos comportamientos atípicos como un balanceo, paseos por la clase o sonidos de fondo que resultan necesarios para el alumno con TEA, a pesar de que distraigan al profesor o crea que le desorganizan la clase. El resto de los alumnos suelen ser muy flexibles y se acostumbran deprisa a este tipo de reacciones, tal vez más fácilmente que el profesor.
Intervención de otros profesionales
En general, los niños con TEA demandan la intervención de varios especialistas, que han de coordinarse y elaborar programas de actuación comunes y globales. Son varias las personas que han de orquestar sus actuaciones en torno al niño y a su familia, lo que conlleva cesiones y aceptar puntos de vista diferentes.
Para el tutor implica aceptar la presencia en su aula y en su planificación educativa de otros profesionales que pueden juzgar sus actuaciones y someterle a incertidumbre e inseguridad sobre el desempeño de su rol como docente. La coordinación del equipo de profesionales ha de favorecer la percepción de autocompetencia del tutor, facilitar su labor y construir conocimientos compartidos para que, entre todos, la tarea sea más fructífera y gratificante.
Exigencias de las familias de los alumnos con TEA
Cuando el niño con TEA inicia su recorrido en educación infantil, la familia aún se está adaptando al diagnóstico que acaban de recibir o están en pleno proceso de valoración diagnóstica. Eso implica que están atravesando un momento de mucha ansiedad. Las familias leen y se informan sobre cómo se pueden atender las necesidades de su hijo y puede ocurrir que reclamen apoyos o estrategias difíciles de aplicar en la escuela. El docente puede vivir esta situación como una muestra de exigencia o de desconfianza de la familia y eso puede generarle inseguridad.
Si la escuela no encuentra una comunicación fluida con la familia pueden surgir conflictos que dificultarán el proceso de inclusión. Las relaciones eficientes entre la familia y la escuela van a ser uno de los pilares básicos en la educación de los niños con TEA, y no siempre se les da la importancia que realmente tienen. Requiere diseñar una estructura de coordinación que permita compartir miradas y decisiones y que evite la confrontación.
Participación de profesionales externos a la escuela
Con mucha frecuencia, los niños con TEA acuden por la tarde a distintas terapias de apoyo. Las familias consideran que esos servicios especializados pueden ofrecer a sus hijos un mejor desarrollo. Pueden ser apoyos de logopedia, de integración sensorial, actividades de ocio con animales, servicios de respiro familiar o profesionales que trabajan alguna metodología específica como el ESDM (Modelo Denver), PECS, PACT u otras estrategias conductuales. Cada uno de estos servicios ofrece información a la familia y pone en marcha una serie de iniciativas con el niño que, desde luego, han de estar en consonancia con la intervención que se realiza en la escuela. La especificidad de estos servicios puede aportar información a la escuela y recursos que mejoren la inclusión del niño en el aula, pero sin olvidar que la realidad del niño en una situación de intervención individual, no tiene nada que ver con el entorno escolar, que se caracteriza por un continuo de intercambios sociales muy complejos.
La relación de estos profesionales externos con el tutor puede ser muy positiva, siempre que se respeten los canales de comunicación propios de la escuela y que las actitudes de todos sean respetuosas con el rol de los demás. Un profesional externo experto en TEA puede ser de gran ayuda para el tutor, pero también convertirse en una fuente de estrés añadida si pretende trasladar directamente una metodología específica a un entorno aula, sin considerar la multitud de variables que intervienen en la vida de la escuela.
Aumento de responsabilidades para el tutor
Tener un alumno con TEA en el aula implica más trabajo para el docente. Tiene que adaptar sus propuestas metodológicas para hacerlas accesibles, preparar materiales visuales y ofrecer mayor atención a la familia. Todo ello conlleva tiempo y una mayor carga de trabajo, que unido a las otras muchas tareas que forman parte de su rol, pueden suponer una sobrecarga para el profesional que no siempre es valorada o reconocida.
Dificultades para encontrar una respuesta educativa
Las características del niño con TEA implican el uso de metodologías activas que impulsen la personalización. Algunos de ellos tienen un buen nivel de acceso al currículo, pero siempre necesitan adaptaciones para acceder a la información o para expresar su aprendizaje. Otros tienen un nivel de competencia curricular muy diferente al de su grupo aula. En ambos casos, el docente tiene que revisar sus metodologías para disminuir las barreras y que esos niños puedan aprender.
Apoyo en situaciones extraordinarias
La escuela es un sistema vivo, en constante cambio. La vida del aula está jalonada de situaciones extraordinarias que modifican las rutinas. A veces falta un profesor y tiene que ser sustituido por otro, a veces se realizan actividades uniendo varias clases con grupos grandes o alguien viene de visita, de vez en cuando hay fiestas y celebraciones.
En estas situaciones los niños con TEA, como consecuencia de su inflexibilidad, pueden sufrir bastante y volverse irascibles. Requieren medidas de anticipación e incluso un adulto que les ayude a autorregularse. Un ejemplo puede ser el recreo, es un momento de juego libre, sin tareas o sin rutinas, que puede resultar difícil para los niños con TEA. Esta situación requerirá un minucioso análisis por parte de los profesionales de la escuela para buscar una respuesta ajustada a las necesidades de estos niños.
Relación del profesor con el niño con TEA
Las dificultades de comunicación que presenta el niño con TEA, tanto a nivel comprensivo como expresivo, hacen que el tutor no siempre comprenda las demandas del niño porque estas se expresen a través de comportamientos atípicos. Aunque quiera comunicarse con el niño, no le resulta fácil, y eso puede producirle inseguridad e incluso conductas de evitación. Si las iniciativas de comunicación del adulto no se ven recompensadas con la respuesta del niño, puede provocar indefensión y poco a poco puede incluso llegar a crear distancia emocional. Es muy importante reflexionar sobre la manera en que el niño se comunica, para poder fortalecer la interacción adulto-niño e ir aumentando progresivamente el número de iniciativas y conductas comunicativas.
Hasta aquí hemos descrito algunas dificultades que están presentes en el día a día del aula y todas encuadran un escenario aparentemente complejo. Algunas de ellas están en manos de la administración educativa y de la propia definición del sistema escolar, pero también tenemos que buscar alternativas organizativas en el marco de la realidad concreta del centro para intentar mejorarlas. Otras tienen mucho que ver con la capacidad de la escuela para distribuir los recursos y alentar una cultura de inclusión que contagie a toda la comunidad educativa. Y nos podemos encontrar con otras dificultades que tienen su origen en las actitudes de los profesionales, en el enfoque que hacen de los desafíos.
El miedo a lo desconocido es una reacción humana, todos nos sentimos más seguros haciendo lo que siempre hemos hecho, lo que nos ha dado resultado. La respuesta diversa del alumnado con TEA puede llevar al docente a la incertidumbre, porque es un niño diferente y requiere cambios en la forma habitual de hacer en el aula. Algunos profesionales no encuentran salida a su propia ansiedad y se instalan en el desaliento, y para protegerse buscan justificaciones en la falta de recursos, en su falta de preparación para responder al autismo o, incluso, en el perjuicio que la inclusión de este niño puede provocar al resto del alumnado. Estos profesionales necesitan un equipo que tenga una mirada inclusiva a su alrededor que les ofrezca apoyo para ayudarles a transformar sus perspectivas. Por suerte hay muchos docentes que, aun sintiendo ese mismo temor, buscan alternativas y construyen entornos acogedores para el niño con TEA y para los demás, piden asesoramiento y se arriesgan a probar, toleran el error y lo encajan como fuente de aprendizaje, demostrando que la escuela es un excelente entorno para el desarrollo del niño con TEA y sobre todo un agente de cambio social imprescindible para crear una sociedad más justa.
No voy a defender que las soluciones estén solamente en las actitudes, sin duda son necesarios los recursos, el tiempo, la formación, pero el enfoque que adoptemos respecto a la inclusión y al autismo será la llave maestra para poder iniciar transformaciones y aprovechar eficazmente los recursos de los que dispongamos.
En la segunda parte del libro se irán desgranando algunas propuestas concretas que nos permitan afrontar algunas de estas dificultades con éxito.
1.3. LAS OPORTUNIDADES DE LA ESCUELA
La escuela no es solamente un espacio físico donde los niños van a aprender. Es un universo social donde los niños pasan una importante parte de su vida. En ella aprenden, juegan, se relacionan, experimentan, descubren, sufren, disfrutan, etc. De ese modo, van construyendo su desarrollo y perfeccionando, poco a poco, las herramientas con las que afrontar su futuro. Ofrece muchas oportunidades que los niños solo podrán encontrar en ese entorno social y que serán muy importantes para el recorrido que tienen por delante.
Para los niños con TEA, precisamente por sus características específicas, la escuela constituye un contexto especialmente relevante donde encontrar continuas ocasiones para interactuar y flexibilizar. La práctica cotidiana de una enorme diversidad de contactos sociales supone, como ya hemos visto antes, un reto complejo para el niño con autismo, pero también es una posibilidad de practicar y mejorar sus competencias sociales. Veamos algunas oportunidades que ofrece la escuela al niño con TEA:
Intensidad y frecuencia de interacciones sociales con sus iguales
.
Cada día, durante muchas horas, el niño con TEA convive con sus compañeros, puede iniciar una relación o un juego, responder a una propuesta de un compañero, mantener la proximidad física, compartir material, etc. En el grupo hay niños muy diferentes, con unos le será más fácil que con otros, y puede encontrar algunas relaciones sociales gratificantes que le motiven hacia el contacto social o la comunicación. Algunos niños se muestran especialmente empáticos con el niño con TEA, ofreciéndole muchas ocasiones para interactuar. Si el clima del aula favorece la inclusión, los niños tenderán a acercarse a su compañero con autismo, a iniciar contactos con él, a ayudarle, creándole, de una forma constante, la necesidad de dar una respuesta social y así ir aumentando su competencia para la interacción con otros seres humanos.
Vínculos afectivos con figuras de referencia distintas a su familia
.
El niño con TEA se vincula con algunos adultos de la escuela de forma especial, busca su compañía, su consuelo o su ayuda cuando lo necesita y muestra su competencia comunicativa con esas personas, aunque su expresión sea atípica. El apego con otras personas que no sean sus padres ampliará su seguridad y su mundo afectivo.
Disponibilidad de modelos de comportamiento
.
El resto de los niños suponen modelos continuos a los que imitar y de los que aprender, aumentando exponencialmente las posibilidades y los intereses del niño con TEA.
Entorno estructurado
.
El entorno escolar es a la vez muy organizado y muy caótico. Por un lado, los tiempos están muy regulados con horarios estables, actividades repetitivas y estrategas similares, pero se incluyen muchas variables que lo convierten en caótico, como imprevistos, actividades especiales, reacciones de otros niños imprevisibles, etc. No obstante, es un contexto con suficiente regularidad, por lo que, si se organiza bien, y se usan sistemas que ayuden al niño a flexibilizar, puede responder a las necesidades de estructuración que el niño con TEA precisa.
Exigencia de adaptabilidad
.
Al ser un entorno tan complejo, no siempre es posible cambiar elementos para adaptarlo al niño con TEA. Este hecho tiene un aspecto favorable en la medida que evita la sobreprotección y obliga al niño con TEA a esforzarse para poner en práctica sus habilidades y a aprender otras nuevas, evitando el estancamiento. Podemos usar sistemas de anticipación y de comunicación, estructurar, adaptar metodologías, etc., pero resulta imposible prever algunas situaciones que se producen de forma espontánea, como la reacción imprevista de otro niño o una ausencia del adulto de referencia. En esas situaciones el niño se verá obligado a tolerar cierta desestructuración y a poner en marcha sus habilidades para adaptarse.
Variedad de experiencias de aprendizaje
.
La escuela es un contexto vivo donde los docentes hacen un gran esfuerzo por ofrecer a los niños actividades, materiales y experiencias ricas y variadas en las que el niño con TEA puede experimentar, tener a su alcance materiales y conocimientos muy diversos que le ayudarán a construir su desarrollo e introducir variaciones en sus intereses.
Contexto para generalizar
.
Es un espacio idóneo para practicar las habilidades de comunicación o de autonomía aprendidas y usar de forma funcional sus capacidades. Por ejemplo, si aprende a pedir usando un sistema de comunicación, como en el aula necesitará pedir muchas cosas y en muchas ocasiones a lo largo del día, tendrá múltiples oportunidades de aplicar lo aprendido.
Intensa vida emocional
.
La escuela es un hervidero de emociones, tanto de niños como de adultos. La alegría, el enfado, la ansiedad, el gozo y demás, surgen ante cualquier acontecimiento y estimulan la motivación o desmotivación, la autoestima positiva o negativa, la empatía, etc., constituyendo una experimentación continua con las propias emociones y estimulando su autorregulación.
Impacto en la comunidad educativa
.
La escuela es un importante agente de cambio social. La inclusión de niños con TEA en un centro con una cultura inclusiva facilita el cambio de perspectiva de los adultos que componen la comunidad educativa. Las demás familias del centro aprenden a convivir y acoger al niño con TEA y a su familia. La familia del niño con TEA puede encontrar apoyo, no solo de los profesionales de la escuela, sino también de los padres de los compañeros de su hijo, que recorren el camino con ellos y van aprendiendo lo que significa la inclusión. De esa forma, el centro educativo constituye un impulso para un cambio de enfoque de la discapacidad. Si desde edades tempranas los niños conviven con una mirada más acogedora hacia la diversidad, y sus familias experimentan los beneficios de esta, iremos poco a poco construyendo una sociedad más humana.
El gesto con el que cada mañana el tutor recibe al alumno, el saludo diario, las múltiples instrucciones para recoger el material, para ir a la fila, para sentarse, para salir al recreo, para hacer una tarea… se convierten en oportunidades continuas para el niño con TEA en las que comunicarse, flexibilizar, sentirse aceptado, autorregularse e incluirse en su entorno.
La escuela es un entorno privilegiado para el niño con TEA, aunque tenemos que adaptarla para mejorar la respuesta educativa y asegurar que todas esas oportunidades ofrezcan las mejores garantías de calidad y no se conviertan en factores de riesgo. A veces, solo pequeños ajustes, que no implican excesivo esfuerzo para los docentes, suponen mejoras muy significativas y convierten al entorno escolar en un escenario especialmente favorable para su desarrollo.
1.4. EL DERECHO A LA INCLUSIÓN
Hablar de inclusión educativa es defender el derecho de todos los niños a ser educados en el mismo colegio que sus hermanos o que sus vecinos, a recibir la atención que, en justicia, les corresponde.
Hay muchas normativas internacionales, nacionales o autonómicas que dictan instrucciones para asegurar ese derecho, pero la realidad, como estamos viendo, es muy compleja y las normas y los derechos no son suficientes.
Desde la década de los 90 estamos viviendo una transformación en la concepción de la respuesta educativa que debe ofrecerse a los alumnos con discapacidad. La Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales de 1994 de la UNESCO supuso un antecedente de la educación inclusiva. La Declaración de Salamanca da paso al concepto de inclusión y determina que:
“ Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlas en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades”.
Posteriormente, el Foro Mundial Sobre la Educación para todos en Dakar en el 2000 profundiza en la concepción de la inclusión planteando el compromiso de los estados para actuar teniendo en cuenta las necesidades de todos los niños.
En el 2006 la Organización de las Naciones Unidas redacta la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que, en su artículo 7, dictamina:
“Los estados tomarán las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás niños y niñas”.
La educación es un derecho humano fundamental y universal. El Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20/30 de la Organización de Naciones Unidas dictamina:
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos”.
Dentro de este Objetivo, la meta 4.5 plantea:
“Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad”.
De este modo la sociedad ha de velar por una educación de calidad para todos, haciendo los ajustes necesarios para responder a las necesidades diversas del alumnado.
También existen normativas nacionales y autonómicas que establecen la necesidad de desarrollar una educación inclusiva. En nuestro país, la reciente ley de educación LOMLOE convierte la educación inclusiva en un principio rector de la educación y marca el objetivo de atender a la diversidad de todos los alumnos.
“La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios” (LOMLOE. Tit. 2. Cap. 1. Art. 74).
También hay movimientos teóricos e ideológicos, así como estudios de investigación que completan de contenido a las leyes y acompañan a los profesionales marcando una dirección a seguir. Algunos de estos autores definen la inclusión como un estado, concibiendo las aulas inclusivas como aquellas que responden a las necesidades diversas del alumnado.
“Aulas inclusivas son aquellas en las que no se trata igual a todos, sino que se trata igual de bien a todos, en función de sus diferencias y de sus necesidades particulares” (Pujolàs, 2003).
Otros autores conciben la inclusión como un proceso de transformación de las organizaciones:
“La inclusión es un proceso de búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad” (Ainscow, 2001).
“La inclusión es la transformación de las instituciones y la respuesta educativa basada en características y potencialidades de cada persona” (Blanco, 2006).
“La inclusión reconoce la necesidad de atender a múltiples variables ambientales frente a los planteamientos exclusivamente centrados en problemas o deficiencias del alumno” (Verdugo, 2003).
La UNESCO, en 2009, también define la inclusión educativa como:
“Un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los educandos; por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. Como principio general debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una sociedad más justa e igualitaria”.
Ainscow y Booth, en 2015, nos ofrecen una Guía para la evaluación y mejora de la inclusión educativa. En el Index for inclusión plantean la sustitución del término “necesidades educativas especiales” por el de “barreras para la inclusión” entendidas como todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan su funcionamiento y generan discapacidad. Estas barreras pueden ser culturales, actitudinales, metodológicas, físicas, etc. Estos autores nos ofrecen un proceso de autoevaluación basado en tres dimensiones:
Crear culturas inclusivas
potenciando una comunidad escolar con unos valores inclusivos.
Elaborar políticas inclusivas
en donde la inclusión sea el centro de la organización y se estructuren los apoyos como acciones que aumentan la capacidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Desarrollar prácticas inclusivas
en las aulas que reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela, promoviendo la participación de todo el alumnado y concibiendo la diversidad como un valor para toda la comunidad educativa.
En esta concepción de la inclusión, que pretende superar el concepto de integración, las acciones se han de centrar en el contexto y no solo en el alumno con discapacidad. Los cambios metodológicos y organizativos para satisfacer las necesidades diversas pueden beneficiar al resto del alumnado y suponen un punto de partida para mejorar la calidad educativa del centro.
Otra característica de este enfoque inclusivo es la importancia de centrarnos en las potencialidades del alumnado y en la cooperación como estrategia básica para lograr objetivos comunes. Según estos autores, en este camino que tenemos que recorrer en la escuela hacia la inclusión hay tres elementos o etapas que tenemos que garantizar: la presencia, la participación y el progreso.
El hecho de que los alumnos con TEA estén presentes en el aula no asegura su inclusión, supone un paso más respecto a la educación especial, pero no es suficiente. Con la participación, tenemos que asegurar que nuestros alumnos con TEA participen en las acciones educativas con las adaptaciones necesarias para asegurar su acceso a las mismas y aceptar las diferentes formas de recepción y de expresión de sus aprendizajes. Pero tampoco la participación garantiza un adecuado proceso de inclusión si no aseguramos el progreso del alumno, su aprendizaje. El progreso no tiene por qué ser igual que el de sus compañeros, como el progreso de cada uno de los alumnos tampoco tiene por qué ser igual al de los otros. Pero para que podamos hablar de educación tenemos que asegurar que el niño avanza en su desarrollo y en sus competencias, poniendo el punto de referencia en sí mismo, en una etapa anterior, y no comparándole con lo esperado en un niño con desarrollo típico.
Nuestro alumno con TEA debe poder avanzar en sus capacidades comunicativas y sociales, adquirir conocimientos y desarrollar competencias para desenvolverse mejor en su entorno al ritmo que le permita su propio desarrollo. No se trata de que tenga el mismo avance que sus compañeros, se trata de que avance en su recorrido vital y que la escuela suponga para él, como para el resto de sus compañeros, una oportunidad para construir su futuro.
En conclusión, aunque las normativas prescriban lo que hay que hacer y las teorías justifiquen el cómo y el porqué, la realidad es que la inclusión educativa no se hace solo con normas o con teorías. Hay que dar un paso más, hay que transformarlas en acciones concretas en el día a día. Los auténticos responsables de ponerlas en marcha somos cada uno de los actores que formamos parte de la escuela y que cada día compartimos los espacios y la vida con nuestros alumnos. Solo si nosotros creemos en la inclusión, si somos capaces de construir una cultura y de compartir los valores que lleva implícita la inclusión, podremos garantizar ese derecho de nuestros niños con TEA a ser educados en el mismo colegio que sus hermanos o sus vecinos, pero asegurando unas condiciones que realmente respondan a sus necesidades.
1.5. EL COMPLEJO MUNDO DE LA ESCUELA
La escuela es un entorno natural donde los niños y los adultos compartimos una gran parte de nuestra vida. No es un espacio físico, sino una compleja estructura de interacciones enredadas con nuestros valores, nuestras ideas y nuestras emociones. Cada día y en cada momento estamos interactuando y a través de estas relaciones construimos el aprendizaje y el desarrollo de nuestros alumnos.





























