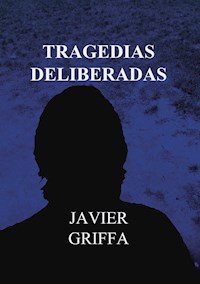
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Dos generaciones: una no se tomó en serio lo importante; la segunda, imprudentemente, le siguió la corriente. Dos generaciones con sus frustraciones y sueños, cuyas acciones van encaminándose hacia la locura, salvo que se recuerde lo que no se debió de haber olvidado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título Original: Tragedias Deliberadas
Año de la publicación: 2019
© 2019, Javier Griffa
© 2019, Javier Griffa, por diseño y portada.
© Bubok Publishing S.L., 2012
1° Edición
ISBN: 978-84-685-3514-2
Impreso por Bubok
A Rodrigo y Milagros
INTRODUCCIÓN
Estimado lector:
Tras tres años y medio de esfuerzo he concluido esta novela: tiempo en el cual tuve enormes sueños, dolores de cabeza y momentos gratificantes. He superado los obstáculos que me retaban a ir al límite del pensamiento y la emoción para poder expresar lo necesario sin irme por las ramas. En realidad, es una historia reducida de una mucho más extensa, solo que le quité las partes que sobraban.
La primera barrera que tuve que franquear es la del género. ¿Cómo poder escribir la historia de dos familias y sus dos generaciones sin caer en la monotonía de una sola forma de expresión? Me parecía absurdo que el drama superara a la comedia o a la acción. ¿Acaso la vida no está llena de géneros literarios? Por supuesto: pero para que encajara bien cada momento fue crucial que un género sobresalga de los otros. No ha de extrañarse que lo que empiece pareciendo una sátira con contenido de humor negro vaya tomando otros matices al pasar las páginas. Soy un escritor lo bastante valiente como para jugar con estas cosas. Además, los personajes, por su forma de ser, necesitan plasmarse de diferentes maneras. Creo que lo he conseguido.
La segunda contienda que luché fue contra lo que se iba tornando la historia. ¿Cómo expresar ciertas estructuras psíquicas sin caer en tecnicismos? Si mi policial La amenaza del poder trataba del interjuego de distintos miembros de la sociedad representados por determinados personajes; si Háblame de amor era una compilación de escritos que hablaban de los diferentes tipos de amor… Tragedias deliberadas es un “tratado” sobre el origen, el acontecer de la violencia y cómo se responde ante ella. Y creo que he conseguido expresar, hasta terapéuticamente, el mensaje.
El tercer problema en cuestión fue qué pasa con los personajes. Desde qué punto de vista se verían los acontecimientos. Descubrí una manera sencilla, pero poco convencional, que resolvió mi inquietud. Sin querer parecer engreído, lo invito a dar vuelta la página para que lo averigüe usted mismo. No es una novela “normal” y eso me encanta. Me encanta.
Javier Griffa
24 de enero del 2019
1. LA PRESENTACIÓN
I
Las tragedias que azotarían a las familias Ortega y Jaime no fueron previstas ni por el mismísimo Bruno Ortega, hombre culto, antropólogo sociocultural, arqueólogo y profundo amante de su esposa Romina, de su hijo Arnaldo y de su ahijado Rafael Jaime. Aquel día de 1978 que comenzó la serie de acontecimientos desastrosos, él estaba de muy buen humor, como siempre. Presentaba su nuevo libro, arduo trabajo que le había llevado dos años de investigación y uno de armado de la tesis.
Se reía de sí al verse haciendo el ridículo delante de sus colegas, familiares y amigos, aunque estos ya se habían acostumbrado a su maña de que todo le causara gracia, en especial, el infortunio ajeno, los buenos modales y los dogmas carentes de sentido empírico. Cierta cuota de ansiedad le subió por el estómago al ver a la multitud reunida. Aprovechó que algunos académicos entraban al salón como excusa para no sentarse todavía. Unas pequeñas gotitas de sudor asomaron por los poros de la frente. El científico saludó a los presentes con la mano, acomodó su corbata, hizo que tosía y esperó un buen rato a que la calma volviera al cuerpo. Llevaba en una mano su obra y, en la otra, unos apuntes taquigráficos.
El editor, su amigo personal, Francisco Jaime, le sonrió y lo invitó a sentarse palpando la silla a su izquierda. «¿Me quiere seducir?», pensó, irónico. «¡Justo el tema que nos compete!». Bruno le devolvió la sonrisa y se sentó animado. «¡Ay, si tuvieras dientes, te daría un beso!», bromeó para sí.
El pobre hombre había perdido una buena parte de su dentadura en un… accidente, si se le podía denominar así. El semáforo lo había detenido cuando vio a un muchacho lanzar un carrito de supermercado atiborrado de bolsas opacas hacia una comisaría, a su izquierda. Sabía que la guerrilla atacaba a la policía utilizando esa metodología. Aceleró sin pensarlo dos veces. Chocó la parte trasera de una camioneta Toyota que cruzaba la avenida. Ambos coches habían girado y dejado círculos negros sobre el asfalto. El estallido impulsó a los vehículos en dirección a la vereda contigua. Cascotes se habían precipitado contra el parabrisas de Francisco.
–—¡Buenas tardes! –—dijo Bruno entusiasmado. El público aplaudió–—. ¡Oh, me voy a poner colorado! ¡Muchas gracias por venir! Estamos aquí reunidos por algo muy importante para todos nosotros: ¡hay comida gratis! –—Los asistentes se rieron–—. Es lo único meritorio por lo que estamos reunidos, ¡nada más! Si querían oír a un hombre, quien se cree más inteligente que ustedes, hablar de su libro, ¡están perdiendo el tiempo! Al costado están servidas las mesas dulces y saladas, y remarco la primera porque a mí me encantan las masitas de dulce de leche y crema. No me vengan con el protocolo que inventó no sé quién, en no sé dónde, en no sé qué año, que afirma que lo salado va antes, principio cuestionable de la A a la Z. ¡No! ¡A mí nadie me encarcela con sus –—dibujó unas comillas con sus dedos–— normas de comportamiento refinados! ¡Yo quiero sentir mi paladar empalagado para atacar los sándwiches de miga! ¡Coman lo que quieran, en el orden que deseen!
Unos mozos enfilaron a las hileras de sillas, llevaban bandejas: a la derecha, manjar de golosos; a la izquierda, aperitivos salados.
–—¡Díganme si me equivoco! Como soy consciente de que no todos somos iguales, me vi amorosamente obligado, a pedir un catering que satisfaga a carnívoros, vegetarianos y veganos. Estos últimos, loquitos lindos, a los que yo les pregunto: ¿cómo hacen? ¡Yo no puedo vivir sin mandarme una costillita de cerdo bañada en crema de choclo por semana y ustedes se niegan a tomar leche! Debo confesar que son dignos de admiración.
Hizo una pausa.
–—Por cierto: ¡hay que ser libres!
Retrocedió y depositó las piernas sobre la mesa. Se sacó los zapatos con el pie contrario. El público exclamó un alarido de sorpresa y risas, muchas risas. Bruno no llevaba medias en una extremidad y, en la otra, el pulgar, fuera de la media saludaba con una hermosa sonrisa. Algunos colegas rechinaban los dientes. Sacó el micrófono.
–—De esto trata mi ensayo. La libertad de elección. Entender y respetar la heterogeneidad. –—La gente aplaudió–—. No niego que puede sonar un tanto agresivo el título Homosexuales: ¿personas u objeto de estudio?, pero, en realidad, el nombre del libro es una gran ironía sobre los parámetros calificativos que utilizamos. ¡Estudiar mirando la otredad parece ser un karma malo, no un beneficio a nuestra amada disciplina! Ha legitimado desigualdad y discriminación.
Otra pausa y exclamó con fuerza:
–—¡Ya sé!, ¡ahora me van a decir que me he vuelto gay! ¡No, señores! Aunque prefiero serlo antes de ser comunista–—. Muchas personas dudaron si el comentario era una broma o iba en serio; varios estallaron en una carcajada. Cambió la entonación de voz, burlón–—: ¡Hola, soy marxista! Pido igualdad de clases, pero apoyo a dictadores vitalicios, quienes deciden a quién fusilarán, quién comerá cuántos alimentos; y está perfecto que nadie los controle, pues cinco compatriotas omnisapientes resolvieron que fueran merecedores de ejercer el poder sobre todos nosotros. –—Volvió a su tono normal–—. ¡Patrañas! ¡División de clases lo llamo! ¡Unos que mandan y otros que son obligados a obedecer! ¡Me alegro anunciar que a la comunidad que estudié no es hipócrita!
Diez individuos se acercaban poco a poco a la salida. El investigador puso los pies en el suelo.
–—¡Hay gente a la que no les placen mis comentarios ácidos! –—Sonrió–—. ¡Bueno!, ¿qué puedo decirles? ¡No tengo por qué agradarle a todo el mundo! ¡Espero que hayan comido bien!
Romeo Sánchez se detuvo ante el umbral, miró al anfitrión, irritado. Estudiaba Antropología en la Universidad de Buenos Aires antes de que la facultad cerrara por orden del gobierno militar. Era de mirada seria y sonrisa engreída.
–—¡Tenía curiosidad por su investigación, señor Bruno Ortega! Esperaba más del hombre que trabajó junto a Robinson en descifrar los cien manuscritos de los túneles secretos de la Biblioteca de Alejandría. Me voy decepcionado al encontrarme con un payaso.
–—Sí, soy un payaso. ¿Cómo creés que enamoré a Romina? ¡En la fiesta de egresados de la escuela me vestí de mimo! ¡Algo tenía que hacer para llamarle la atención! –—El público rio–—. Como en aquel entonces, sigo siendo un adolescente rebelde frente a la moral impuesta que no hace otra cosa que contradecir las mismas reglas de juego de los que nos obligan a acatarla.
–—¡Insolente! ¡No sabés a quién le hablás!
–—Insolente, pero gracioso. Vuestra amenaza suena a silbido de canario.
–—¡Va a terminar muy mal! –—dijo señalándolo.
–—¡Seguro! Después de beber leche, avisarles a tus amigos militares que me arresten acusado de trabajar en el circo. Solo te pido, por favor, que vengan después del sábado. Mi hijo juega la final del campeonato escolar y no lo pasan por la televisión de los centros clandestinos de detención. ¡Ah! O si sos de los terroristas a los que les gusta meter bombas y saquear cuarteles, sería una gran solución que ustedes hicieran primero la revolución en sus propias filas. Hace más de diez años perdimos la única oportunidad de crear movimientos sociales pacíficos.
Sánchez gruñó y se marchó del salón. Una mujer vestida de ama de llaves acompañó al hombre hasta la salida de la casa de los Ortega. El descubrimiento y traducción de los manuscritos de la Biblioteca de Alejandría le había concedido a la familia una descomunal fortuna.
–—Damas y caballeros, disculpen la intromisión. Cuando mencioné a los militares, algunos han tragado saliva. Esta es una presentación secreta, que solo conocen mis colegas. Creo que, en estos últimos años, la mayoría caímos al menos una vez en esos centros clandestinos y nos liberaron al poco tiempo. ¡No hay de qué preocuparse! Los milicos no vendrán a buscarnos. El jovencito que salió era de la Guerrilla Revolucionaria Drogadicta. No le gustaban mis chistes. Es verdad que mi estilo de hablar y mostrarme no es muy… académico, pero les aseguro que las transgresiones a lo pautado no son más que un pedido de libertad, amada facultad de la cual, por otra parte, nosotros, los heterosexuales, gozamos. Al grupo de homosexuales al que investigué la tienen restringida por preceptos socio-psico-religioso-ideológicos. Son de diferentes razas, credos y clases sociales, se nota a simple vista, mas poco les importa. Es mentira que les falta el alma; a varios, les sobra. Cada uno tiene sus sueños y prioridades. –—En el momento en el que tomó aire, escuchó susurros–— ¿Alguien planea exorcizarme o matarme a pedradas? –—Sonrió irónico, acto que alivió los ánimos de Arnaldo, el hijo mayor. Su papá bromeaba mucho. Demasiado.
Bruno continuó:
–—Agradezco a todos los que aportaron a hacer este libro: mi equipo, colegas, el Instituto de Investigación Antropológica, y por el apoyo de amigos y familiares que en todo momento estuvieron presentes. También a la editorial Fondo Etnológico y al editor, Francisco Jaime, sentado a mi lado, que, dicho sea de paso, se llevará la mayor parte de la recaudación. Así que les pido, por favor, que compren muchos libros si no quieren verme pobre. ¡Dos por persona, mínimo! –—Sonrió.
Permaneció serio y pensativo cinco segundos. Agarró el brazo de Jaime y lo atrajo hacia él muchas veces, exclamando con desesperada gracia:
–—¡Dejame ese asiento!, ¡dejame ese asiento! ¡Estoy del lado equivocado del negocio! –—Sonreía mucho. Se volvió hacia el público–—. ¡Me confundí de vocación! –—La multitud estalló a carcajadas. Ortega soltó al empresario, ambos muertos de risa.
»Antes de pasar al contenido de nuestra investigación, quisiera que conocieran al caballero y la dama de honor de la noche. El caballero y mi mejor amigo, ¡Álvaro! –—Se puso de pie un cuarentón pulcro con una bebé en brazos, que movió la mano de la nena, haciendo que saludaba. La pícara sonreía a gusto–—. Gracias, Ítalo, ahora sentate que tu beba hermosa me quita protagonismo. –—El hombre se sentó riendo–—. Y les presento a la dama de honor: ¡Luciana! –—Esperó a que se levantara un travesti que estaba al final del salón, en una esquina–—. No seas tímida. ¡Fuiste indispensable! –—Luciana negó rápido con los dedos, como para que nadie se diera cuenta de su presencia–—. Parece que no quiere. ¿Ven el miedo que le provoca la discriminación? ¡Mi libro cambiará la inmadurez social! Soy un hombre de avanzada. Les aseguro que en el siglo XXI el cuarenta por ciento de la población mundial será gay. –—De nuevo, muchos no sabían si el comentario iba en serio o era una broma, dudaban tanto en reír como en quedarse callados–—. El hetero y el homo se respetarán. He conocido a hombres de familia con las inclinaciones de Sodoma; vi a políticos, intelectuales, artistas, mecánicos, parrilleros, etcétera, que tienen una vida oculta que les da vergüenza revelar. La mentira los vuelve esclavos de su sufrimiento. Se sienten sometidos por el sistema, aislados, alienados, vulnerables, doblegados a entrar en una vida de suburbios y castigos.
»La génesis de este libro coincide con una tarde de primavera, en la cual vino un amigo preocupado. Me contó que su hijito se estaba comportando como la madre. Le gustaban las cosas de niñas. Él me preguntó cómo creía que viviría el chico si no cambiaba sus… excentricidades. Me vinieron las siguientes preguntas: “¿Cómo será la vida de los homosexuales en la sociedad patriarcal, en especial, en las grandes ciudades, ya que aquí tiene más oportunidades de esconderse y encontrarse que en los pueblitos de mente cerrada, donde todos se conocen? ¿Pierden la masculinidad completa? ¿Hasta dónde son diferentes de los heterosexuales? ¿Hasta dónde nosotros somos distintos a ellos? ¿Hasta dónde somos iguales? ¿Por qué son cómo son? ¿Son conscientes desde pequeños? ¿Se preguntan por qué lo son? ¿Presentan un patrón de comportamiento común más allá de lo sexual? ¿Qué símbolos incorporan? ¿Buscan a otros similares cuando se dan cuenta de que no tienen los gustos de la mayoría de individuos para no sentir culpa social?” ¿Para qué sirve saber estas cosas? Puesto que el psicoanálisis ha naturalizado la sexualidad, me pregunté si, durante milenios, el ser humano no estuvo equivocándose al tratar pésimo a estas personas.
»La antropología ha definido a la otredad con fines empresariales y políticos, rotulando de inferior a las comunidades que investigó. Proponemos el nuevo paradigma: la diversidad, la alteridad. ¡En treinta años, se oirán más estas dos últimas palabras que las categorías de antaño! La tesis involucra a la epistemología de las ciencias sociales. Quisiera que mis colegas antropólogos, sociólogos e historiadores dejen de ser emisarios del status quo y se pongan a trabajar en serio.
»Si les molesta la forma en que digo las cosas, discúlpenme; tengan en cuenta que soy sagitariano.
»La estructura del libro es esta: la introducción, donde me enfoco a presentar la problemática, describir el método utilizado y las variables de validez científica. Sigo con una descripción histórica–ideológica de la homosexualidad, la identidad masculina y femenina, desde la antigüedad occidental y oriental hasta hoy. La investigación y las inferencias. La conclusión, en la que está enmarcada la nueva epistemología. Por último, propongo que el objeto de estudio de la antropología se avoque más al tema de las semejanzas entre culturas que a sus diferencias. No niego la diversidad pero, resaltando lo que tenemos en común, aunque sea el origen homínido, reducirá la discriminación.
»Señores y señoras, ahora les pasaré a dar unos datos que les pueden interesar…
Arnaldo miró a su madre, Romina.
–—¿Papá cuándo va a dejar de hablar raro?
–—En dos horas más o menos –—le dijo con una expresión graciosa.
–—¡Ufa! Yo quiero ir con Rafa a ver Meteoro.
La mujer le acarició el cabello rizado.
–—Arnie, es muy importante para tu papá y el papá de Rafa que ustedes estén acá.
–—Papá dijo que hay que ser libre.
Romina abrió la boca. ¿Qué le podía contestar al diablillo? Asintió e hizo un ademán de adelante. El niño se bajó del asiento con una fabulosa alegría. Corrió por el pasillo, saltó por encima de las piernas de los aburridos señores que visitaban a su padre a diario, esquivó pies que iban y venían de atrás hacia delante. Algunos académicos escondían sus zapatos por miedo a que el atropellado nene le arruinara el cuero de un pisotón.
Arnie agarró el brazo de Rafa, cuya cabeza no se mantenía derecha por el sueño, y le susurró al oído. El dormilón se despertó en seguida, agradeció a los cielos uniendo las palmas de sus manos y se bajó de la silla. La mamá de Rafael no pudo detener a su hijo.
Ambos críos enfilaron a la puerta del costado con los brazos extendidos, agarraban volantes que solo ellos eran capaces de ver. Hacían con la boca un ruido de motor que, dicho sea de paso, les salía bastante bien.
II
Francisco y Rafael Jaime fueron los últimos que se marcharon. El gobierno militar había prohibido reuniones de más de tres personas, cuyo fin era imposibilitar la organización de protestas. Los ciudadanos debían ser sigilosos. Bruno, dos años atrás, había edificado su casa conectando una red de pasadizos ocultos que llevaban a diferentes lugares de los barrios cercanos. Uno desembocaba en el pilar junto al nicho de los Ortega en el cementerio de la Chacarita; otro, en la estación Urquiza; un tercero en la Parroquia de San Pedro; etc. Los que salían del hogar, se iban de a dos, cada veinte minutos, así no llamaban la atención.
La luz del atardecer bañaba a Jaime y Bruno mientras colocaban cajas con los ejemplares que quedaron sin vender en el baúl del auto. Tenían altas expectativas de ventas, aunque la mayoría de librerías no aceptarían sus libros. Temían que los militares los acusaran de rebeldes. Muchas personas habían empezado a desaparecer desde el gobierno peronista y recrudecieron a partir del golpe de Estado de 1976. Algún valiente susurraba que metían a los presos en aviones y los arrojaban al mar, cosa poco creíble para muchos. Las madres reclamaban en Plaza de Mayo por sus hijos desaparecidos. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos no estaba al tanto de los horrores que vivían familias enteras. Las agendas eran revisadas por las fuerzas de seguridad, investigaban los nombres que allí figuraban. Seguían o arrestaban a cualquier sospechoso…, y al que no lo era, ¡también! Mejor prevenir que curar, ¿no? El antropólogo sabía que no tendría escapatoria si los golpistas interpretaban correctamente algunos puntos secundarios de su obra: el autoritario pierde autoridad si la gente le quita el derecho de imponer el orden que desea. Así mismo pasaba con el autoritarismo sociocultural que ensalzaba la discriminación. Tal esperanza concedía aliento ante los miedos que iban y venían a su mente inquieta. Esperaba que la gente lo comprendiera algún día.
Arnaldo y Rafael, de diez años, se despidieron. El segundo caminó rumbo al auto. Bruno abrazó a Francisco y a su ahijado. Se metió en la casa, agotado. Ayudó a la sirvienta a recolectar las sobras de la tarde, las empacaron en cajas, las cuales llevaron en coche al comedor comunitario Hadas Madrinas, que estaba a tres cuadras.
Veinte hileras de mesas se extendían por el húmedo galpón. Vestidos de mozos, tres activistas sociales servían comida. Había poca, la suficiente para disminuir el hambre agobiante. La fría brisa de la noche hacía bailar las amarillentas luces.
Ortega sintió el olor a frituras y se le retorció el estómago. Entró a la cocina, acompañado de su empleada, Jazmín, y la dueña del local, Samanta. Pusieron sobre la mesada de mármol los alimentos que al día siguiente comerían los pobres. Los cocineros le sonrieron. La amabilidad era enorme en comparación con las migajas que les ofrecían los demás ricos. Bruno siempre compraba de más. No quería olvidarse que alguna vez estuvo sentado en esos bancos de madera. Mirar a los hambrientos le producía resquemor. Su mente rechazaba una y otra vez entablar conversación con ellos, pero la fuerza de voluntad curvaba hacia arriba los labios y dejaba que el diálogo saliera espontáneo. Le costaba más que con los gais. Sabía que la causa era profunda; la miseria arraigaba dolores indelebles. En cambio, había investigado a los homosexuales desde una posición científica. Había sido relativamente sencillo estructurarse en nosotros y los otros, cosa que no podía hacer, por más que intentase, con la población que tenía delante. Aun con personas amables como Arturo, Verónica y sus cinco hijos. Más de una vez invitó a los niños a jugar en el parque de la casa junto a Arnaldo y Rafael. Había sido un intento de acercarse de vuelta a la pobreza sin que le dañara, mas la incomodidad fue tan grande que al despedirse de la familia sintió un alivio estremecedor. Las últimas tres noches estuvo sin dormir, pensando que regresaría a Hadas Madrinas, sintiéndose culpable de su propia actitud.
«Soy peor que los explotadores».
«No, no lo soy. ¡Lo demostraré!».
Inspiró lenta y profundamente. Se acercó a la mesa donde Arturo Méndez y los suyos comían milanesa a la napolitana. Le tocó el hombro al padre y se concentró cuanto pudo en poner un tono amable, pero le salió veloz y enfático, como cuando había defendido la tesis en la facultad.
–—¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Buen provecho! ¿Quieren venir mañana a las tres a la plaza que está sobre Heredia? Estaré practicando al fútbol con Arnaldo y Rafael.
Arturo lo miró fijo y tragó el pedazo de carne. Era un hombre delgado y fuerte. Había querido estudiar física, pero rindió mal el examen de ingreso a la universidad unas cuatro o cinco veces. Los docentes le recomendaron que hiciera actividad muscular y que trabajara de albañil. Aceptó, resignado. Sus manos le dieron de comer a la familia que cada año crecía un poco más. La recesión le arrebató el trabajo y Verónica decidió cerrar la fábrica de niños hasta que pasara la crisis. Aun así, no se veía desanimado. Bruno comprendía por qué. Al filo de la muerte, la esperanza era lo único que poseía. Sin alegría, no saldría jamás del agujero. La pobreza daba una fuerza inconmensurable.
Al lado de Arturo estaba Verónica: era grandota, pelirroja, piel cobriza, ancha de cuerpo a causa de la harina. Su mirada: taciturna, aislada. Provenía de una legión familiar de costureras que se habían quedado sin clientes. Las empresas textiles prefirieron comprar mercadería a los talleres clandestinos que explotaban niños. Sonaba más rentable, ¡y vaya si lo era! En tiempos de inflación, ni sus vecinas le daban prendas que coser. Todo cuanto podía ser reciclado valía oro. A veces, alguna señora le llevaba trabajo, que no lo cobraba muy caro, por miedo a perder la clienta.
Alejandro, de once años; Margarita, de nueve; y Cristina y Marcos, de cinco y tres años, pedían monedas en la calle, asesorados y vigilados por la incisiva madre. Los mayores no iban a la escuela. Desde que Arturo abandonó la idea de ser científico, remarcaba que la labor manual daba de comer a la sociedad y el resto eran puras tonterías de la modernidad. Verónica argumentaba que estudiar era muy caro, a pesar que el Estado ofreciera educación gratuita. El precio de los útiles crecía y crecía.
–—¡Encantado! –—respondió Arturo, sonriente–—. Justo pensaba en llevar a los chicos mañana, ¡qué casualidad! ¡Muchas gracias! ¡Nos veremos entonces!
Bruno hizo una reverencia y se fue aliviado. Tenía la impresión de que, si hablaba más con ellos, pronto se curaría del síndrome de la clase alta. Esa noche se dio cuenta de que al poner en su mente la importancia de no sentir dolor por recordar que fue de la baja, lo memoraba y la angustia aparecía. Entonces, esa familia podía servirle de ayuda. Conversaría todo el tiempo que sea posible hasta que el rechazo desapareciera.
De regreso al hogar, Romina lo esperaba con los brazos cruzados y cara de disgusto. Fueron al dormitorio mientras Arnaldo ayudaba a la cocinera a amasar una pizza. Bruno le hizo una mueca juguetona, pero la mujer no daba el brazo a torcer. El cónyuge recordó cada estupidez que hizo desde que se conocieron hasta ahora para poder encontrar la causa del fastidio de su amada. ¿Cuál de todas será? Tardó unos minutos en darse por vencido.
–—¿Qué se te dio por nombrar a los militares y a los guerrilleros? ¡Son gente peligrosa! ¡No sabemos si hubo infiltrados en la reunión!
–—Querida, uno tiene que ser poco inteligente para venir a la presentación secreta de un libro sin quedar involucrado. Les dije a mis amigos colegas y ellos le iban a avisar a sus otros amigos colegas. ¡Confiá en mis amistades!
–—¿Conocés a todos los que entraron en esta casa?
–—No –—dijo tranquilo.
Romina se echó a llorar.
–—¿Y si alguno te traicionó? ¡Oh, Bruno! ¿Qué vamos a hacer sin vos? ¿Qué harás sin nosotros?
El marido la abrazó sin ganas. Le molestaba mucho que Romina no confiara en él. Además, la suerte estaba echada. Desde que concluyó el libro sabía que tarde o temprano irían por él. Le levantó el mentón.
–—Romi, ¿de qué me van a acusar? ¿De hacer bromas? ¿De decirle a la guerrilla que hiciera la revolución dentro de sus filas? ¿A quién ofendí? Militares y guerrilleros tienen cosas más importantes que hacer que responder a mi insolencia.
–—¡Por pedir libertad y ser arrogante! –—dijo agitada.
–—Al sumiso lo arrasan. ¿No querés ser libre?
–—No a costa de tu vida.
–—¿Quién vive tranquilo hoy en día? ¡Es lo mismo! ¡Uno u otro te puede matar por simple sospecha! ¿Qué tengo que hacer para hablar libremente y publicar un libro? ¿Esperar a que la política tranquilice su despiadada maña? ¡El tiempo de gritar es ahora! ¿Te gusta ver desigualdad y opresión? Homosexuales y heterosexuales sufrimos la dictadura ideológica, los atropellos hipócritas.
Romina se apartó y limpió sus lágrimas. Tomó aire.
–—¡Grita sin que los extremistas se den cuenta!
–—Perdona, no soy buen poeta. ¡Es el karma de un sagitariano sincero!
–—¡Basta de excusarte!
Bruno tardó en contestar. De hecho, le había mentido unas cuantas veces, empezando el día en el que le dijo que había conocido a Elvis Presley en el viaje que hizo con su familia a California. Recién estaban saliendo y él se había olvidado de preparar temas de conversación. Quería parecer… interesante.
–—Romina, no todo lo que escriba, diga o haga agradará al mundo. Cualquier excusa es buena para encarcelar a personas inocentes. ¡No me buscarán porque tienen cosas más importantes que hacer! Ni siquiera mi libro se venderá en todas las librerías. No les llamaré la atención.
–—¡Ese joven te dijo «terminarás muy mal»!
–—Quien no sabe cómo contestar responde en esos términos. Trató de intimidar. Tranquila… Es mi trabajo y es mi personalidad. ¡Te casaste conmigo sabiendo que tengo lengua larga! ¡No me quieras cambiar ahora que llegué a los treinta y siete! ¡Sabés muy bien que soy un tipo medio difícil… salvo si me invitan a comer!
–—No nombres mas a los militares y guerrilleros, por favor. Hacelo por mí y por Arnie, para que estemos tranquilos. –—Hizo una mueca triste.
–—¿Querés manipularme?
–—¡Por supuesto! ¿Por qué no puedo manipularte apelando a tus hermosos sentimientos de padre y esposo amoroso? ¡No hay nada que te agrade más que vernos felices y que no te hartemos por tonterías, como el hecho de exponerte a una muerte segura! –—exclamó alegre.
Bruno bufó. Alguien tenía que ceder. Romina sabía que, cuando él estaba cansado, era más fácil que renunciara a una discusión marital. Además, era incapaz de rechazar la insistente súplica de una mujer de cabellera castaño claro y ondulado. Era su debilidad. Siempre lo había sido. ¡A su esposa le quedaba cómicamente bella!
«¡Hola, mi amor!», pensó. «Me rindo a tus pies. No sé si amarte u odiarte. Eso sí, tarde o temprano, te convenceré de que cambies el peinado».
–—Está bien. Lo prometo.
Romina lo besó. Sonreía cual niña inocente.
III
Por fin llegó el tan anhelado sábado. Arnaldo se calzó los guantes, escupió en el césped, cábala adquirida en los potreros, y corrió la media cancha de once, plana y húmeda, hacia el arco. Los compañeros de equipo, rudos delanteros, lo ayudaban en el calentamiento y, a la vez, él a ellos: le pateaban penales, tiros libres de cerca y de lejos y de esquina. El muchachito de diez años saltaba con la mano cerrada y abierta, controlaba velocidad, probaba su fuerza, calculaba la distancia, cercioraba amagues, leía las piernas, el movimiento de los pies ligeros. El área era su casa; la conocía a la perfección. Rafa, en cambio, atisbaba con frecuencia a los jugadores del otro equipo, trataba de definir el estilo de juego, ver los huecos que podían existir en los laterales.
Jugaban la final la Escuela Normal Número 3, a la que iban Arnaldo y Rafael, contra el British School Management, colegio bilingüe.
El día que Bruno se enteró del partido rio muchísimo. Desde que Arnie cumplió los cuatro, los Ortega no podían decidir a qué establecimiento mandarlo. Saber dos idiomas era necesario en el contexto de un gobierno neoliberal que atraía empresas extranjeras. ¿Acaso no querían que su descendencia trabaje? Una educación Normal, es decir, de docencia, le permitiría implementar conocimientos a las futuras generaciones ni bien saliera del secundario. Habían discutido meses y meses los pros y contras con Francisco y Raquel, la esposa. Al final, entendieron que el sistema educativo ya era viejo, pero ellos estaban grandes como para cambiar las cosas sin la necesidad de estudiar ciencias de la Educación. Si los hijos fuesen tales profesionales, quizás algún futuro mejor habría. A Arnie le interesaba más el fútbol que los libros y, de lunes a viernes, Rafa se escondía en el armario hasta que la madre, enloquecida, cerró el mueble con llave y el padre, harto, le propinó correctivos que lo hicieron faltar tres días a clase. De esa manera, el niño zafó de dos exámenes para los que no había estudiado («debería pegarme más seguido», pensaba), pero, a cambio, comenzó a tener cierto miedo al señor Jaime («mejor me porto bien; sus golpes son más dolorosos que un cuatro en matemática»).
En el momento en el que el árbitro pitó, las familias se olvidaron completamente de sus asuntos. La pelota rodó. La tribuna aullaba cantos a favor de su equipo. La vibración jovial se extendía del césped a las gradas y de las gradas al césped. Jugadores e hinchas sentían en su corazón el latido del balón pateado, en los cabezazos, impactando las firmes manos de los arqueros o los tres palos. Clamor eterno: uno, dos, tres, cuatro goles, este último con asistencia de Rafael. Los equipos no se daban ventaja. La adrenalina subía y bajaba apresurada según en qué lado de la cancha jugaran.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Pitazo y entretiempo.
Los niños se mojaban el rostro, entre felices y anonadados. Jamás pensaron que iba a ser fácil meter tantos goles y tan problemático recibir la misma cantidad. Arnaldo pidió que dos de los tres defensores no subieran. El error de la Escuela Normal era dejar espacios libres que permitían el contragolpe. En cambio, debían afianzar la marca de los ágiles 9 y 10. Los rivales presumían de llevarlos a posición adelantada, que podía quebrarse si hacían un pase atrás a la derecha, donde el carrilero Rafael tenía un hueco. El defensor de su lado se movía lento.
En el segundo tiempo, comenzaron a menor velocidad. En mitad de cancha, los equipos levantaron la muralla de Berlín. Partido trabadísimo. Los pases rebotaban siempre en el rival. Un jugador del colegio British School, nervioso, pateó la parte inferior de la pelota, que salió disparada al cielo y bajó en una curva al área grande. Arnaldo corrió en su búsqueda. Si bien la gente vio un movimiento rápido, para el joven fue en cámara lenta. Saltó, cerró el puño y le inyectó tanto poder que la bola de cuero gritó. Cayó en la cabeza de su compañero anclado en el círculo central, quien lanzó el esférico a Rafa, que se adelantó, mandó un pase al delantero. Los defensores planearon el fuera de juego, pero el atacante le devolvió la pelota al mediocampista lateral; este esquivó al perezoso rival. Lo venían persiguiendo. La respiración se aceleró, una catarata caía por su espalda. Un contrincante apareció de costado, él pateó la pelota a sus piernas, cuyo rebote implicó un córner a favor de la Escuela Normal. Un sencillo centro al área chica; la diosa de la fortuna permitió exclamar la victoria.
Los defensores que Arnie reclamó impedían a los antagonistas acercarse al arco. Aun así, el arquero estuvo atento a cada movimiento de la cancha (al mínimo error empataban) hasta que, felizmente, el árbitro anunció el final del duro encuentro.
Abrazos y lágrimas no se hicieron esperar; estrecharon sus manos a los valerosos contrincantes; dieron vueltas alrededor de la cancha hasta sentirse agotados. Bombos y platillos resonaban en la tribuna y la calle. Un colectivo sin techo llevó a la escuela a los triunfadores, escoltados por la caravana de padres, docentes, directivos, amigos. Cantaron durante todo el viaje. Los vecinos salían a felicitarlos. Incluso los milicos y guerrilleros olvidaron por un momento que estaban en guerra y derramaban juntos numerosos sollozos.
Pero la alegría no podía durar para siempre. Durante el almuerzo, Francisco llamó a Bruno con un sigiloso ademán. El antropólogo ingresó al baño del colegio, donde no había nadie.
–—¿Qué pasa?
–—A los milicos no les agradaron tus acotaciones del sábado pasado.
Bruno se quedó mudo. Tardó unos segundos en reaccionar. «¿Me habré excedido un poquitito en mis opiniones?».
–—¿De qué hablás? ¿Cuál es mi crimen? ¿Hacer bromas? ¡Nadie se puede enojar por una broma! ¡Ni siquiera me burlé de ellos!
–—No es por hacer bromas.
–—Entonces, ¿por qué me buscan?
–—Por afeminado.
Estuvo un largo tiempo en silencio. No podía creer lo que oía.
–—Por…¿afeminado? ¡¿Yo?! ¡¿YO?!
–—Si –—lo señaló con gracia–—. ¡Vos!
–—¡Dios mío! ¡¿Qué le pasa a esta gente?!
–—«Ser gay es transgredir la ley, el orden y los honrosos principios que todo buen cristiano está obligado a ejercer», fue lo que esta mañana mi prima política Adriana, quien trabaja aseando el Palacio San Martín, donde la Junta Militar defiende sus derechos anticonstitucionales, escuchó decir a los milicos. Parece que alguien de la reunión les prestó el libro, pues no saldrá a la venta hasta el lunes. Ella no pudo oír quién. Oyó que, por ahora, no te anotaron en ninguna lista: primero tienen que conseguir el permiso de los superiores. –—E ironizó–—: ¡Me da vergüenza que tu homosexualidad sea un peligro para la moral y las normas conservadoras que hicieron grande a esta Nación!
Bruno tragó saliva.
–—¡La pucha! ¿Quién habrá sido el malnacido que me entregó?
–—¡Qué sé yo! –—Bajó el tono–—. ¡Te convertiste en un enemigo del pueblo y de la patria!
–—¡Que no me lo creo! ¡Bromeaba tanto con el hecho de terminar muerto en una zanja que se está volviendo realidad! –—dijo tocándose el pelo rizado–—. ¿A vos no te buscan? –—Miró sus ojos pardos–—. ¡Sos mi editor! –—indicó con leve aire a reproche.
–—¿Sabés qué?... ¡No se me ocurrió! –—Se quedó en silencio, pensativo. Luego, dándole palmaditas en el hombro, aseveró–—: ¡Me complacerá compartir la misma zanja con el más grande de todos los homosexuales!
–—¡Gracias! ¡Bellas palabras! –—Pausó, se puso serio–—. ¡Esto está muy mal! ¡Los militares quieren matarnos!
–—Mi prima sólo escuchó tu nombre.
Bruno agrandó los ojos como dos huevos de avestruz. Francisco continuó:
–—Pero eso no descarta que yo esté seguro, Bruni.
–—¡¿Qué haremos?!
–—Primero, mirar el lado positivo. Si te matan, llegaste hasta los treinta y siete años sin canas ni arrugas, con los tres cuartos de tu pelo en la cabeza y no sentiste los dolores de los cuarenta, todas cosas que no podrían decirse de mí.
–—¡Basta de bromas! ¡Estoy hablando en serio!
–—¡Y yo también!
Bruno sonrió. La felicidad lo invadió por completo.
–—¡Será un placer morir a tu lado!
En diez minutos idearon un plan de escape: ambos regresarían a casa, agarrarían dinero y algo de ropa. Ellos y las mujeres con los niños irían por separado. Luego, subirían al coche, rumbo al aeropuerto y de allí a Madrid, donde tenían depositado la mayor parte del capital. Francisco había tomado clases de vuelo e Ítalo, amigo de Bruno, poseía una avioneta privada que no dudaría en dársela. El antropólogo jamás aprendió a pilotear bien, pero el vehículo dormía en una dársena.
Como mucho, se esperarían dos horas. Si en ese plazo no llegaban, significaba que algo malo había sucedido y era inútil aguardar más tiempo.
IV
Francisco Jaime olfateó que algo andaba mal apenas entró a su casa. Su ovejera, Roxi, no había ido corriendo a saludarlo. Recorrió despacio el hall, entró a su habitación y la encontró soberanamente ordenada… más de lo que estaba al momento de irse. La puerta de la caja fuerte detrás del placar delataba que ciertos individuos se habían entretenido mientras él veía el partido. Un frío arrasador le subió por la columna. Temía lo peor.
La casa encerraba una atmósfera taciturna. La perra dormía en el patio a causa del sedante aplicado por los delincuentes. Se preguntó cuántos hombres habría sujetado al animal y cuánto tiempo les llevó vencerla.
Caminó sigiloso al sótano, donde apilaba la caja de los libros aún no vendidos. Como lo esperaba: estaba vacío. Si antes había sentido miedo, en ese instante brotaba la bronca. Al fondo, una escalera descansaba en el suelo. Francisco la apoyó en la pared, ascendió hacia la rejilla de ventilación, la sacó y metió la mano para hallar unos siete mil dólares. Los guardó en el calzoncillo y en los bolsillos de la campera y el pantalón.
Había entendido la advertencia a la perfección.
Lo más importante era irse del país, antes que regresaran a buscar lo que les faltaba: a él.
«Dios mío, este libro duró menos de lo que me imaginé. No hay reembolso».
Salió a la puerta con su perra en brazos, la subió a la parte de atrás del coche. Tenía fe que su tío la cuidaría en su ausencia. Vio que en la esquina venían Raquel y Rafael, a quienes alcanzó con facilidad.
–—¡Suban! ¡Debemos irnos ya!
–—¿No nos encontraríamos en el aeropuerto? –—preguntó Raquel, perturbada.





























