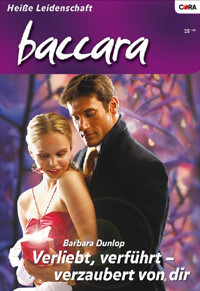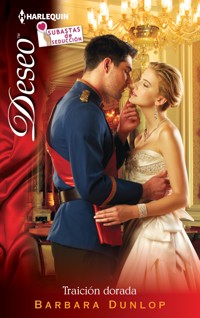
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Deseo
- Sprache: Spanisch
Nada podía detenerlo. El príncipe heredero Raif Khouri ordenaba y las mujeres cumplían su voluntad… hasta que conoció a la testaruda estadounidense Ann Richardson. Para recuperar la valiosa estatua que Raif estaba convencido de que habían robado por orden de Ann, ¡decidió secuestrarla! Prisionera del sexy príncipe y envuelta en un escándalo relacionado con la casa de subastas en la que trabajaba, Ann ya no podía tener más problemas. ¿Cómo iba a convencer a Raif de que era inocente? ¿Y cómo iba a convencer a su traicionero cuerpo para que se resistiera a los deliciosos besos del príncipe?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
TRAICIÓN DORADA, N.º 100 - diciembre 2013
Título original: A Golden Betrayal
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3909-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Ann Richardson supuso que debía estar agradecida de que los agentes de la Interpol no la hubiesen cacheado, pero después de seis horas en una sala de interrogatorios pequeña, sofocante y de paredes grises, no podía evitar estar de mal humor.
La agente Heidi Shaw volvió con un café en una mano y una tablilla con papeles metida debajo del otro brazo. Ann supuso que serían los documentos relacionados con la investigación. La agente Shaw estaba haciendo el papel de poli mala, mientras que la agente Fitz Lydall hacía de buena. La primera era de estatura baja, delgada, y la segunda muy corpulenta y con cara de bulldog. Ann pensó que debían intercambiar los papeles, pero no se lo sugirió.
Había visto muchas películas de detectives y sabía cuál era el argumento de aquella. Por desgracia, el hecho de que fuese inocente les iba a estropear el argumento. No iban a conseguir que les dijese que pretendía vender una estatua robada a través de Waverly’s, la casa de subastas para la que trabajaba.
Durante los últimos meses, había aprendido muchas cosas acerca de las estatuas del Corazón Dorado de Rayas. El rey Hazim Bajal había encargado que se hiciesen tres estatuas alrededor del año 1700. Se suponía que estas darían suerte en el amor a sus hijas, que se habían casado por conveniencia, por el bien de su país. Una de las estatuas seguía estando sana y salva en Rayas, en el seno de una moderna familia Bajal. Otra se había perdido con el hundimiento del Titanic. Y la tercera había sido robada cinco meses antes de uno de los palacios del príncipe heredero Raif Khouri. Este estaba convencido de que Roark Black había robado la estatua para Waverly’s. Era una acusación absurda, pero el príncipe era un hombre poderoso y decidido, y tenía a la Interpol y al FBI bailando a su son.
Heidi dejó la tablilla con los documentos en la gastada mesa de madera y arrastró la silla por el suelo para sentarse enfrente de Ann.
–Hábleme de Dalton Rothschild.
–¿No lee los periódicos? –replicó Ann, aprovechando para reflexionar sobre aquella nueva línea de interrogatorio.
Dalton Rothschild era el director ejecutivo de la casa de subastas rival de Waverly’s, Rothschild’s.
–Tengo entendido que estaban muy unidos.
–Éramos amigos –respondió Ann–. En pasado.
Jamás perdonaría a Dalton por haberla traicionado y por haber arruinado su reputación profesional. Una cosa era inventarse que habían tenido una relación sentimental y, otra muy distinta, poner en cuestión su integridad.
–¿Amigos? –se burló Heidi en tono escéptico, con desdén.
–Veo que sí que lee los periódicos.
–Sí, lo he leído todo, y usted nunca ha negado que fuesen amantes.
–¿Quiere que lo niegue?
–Quiero que responda a mi pregunta.
–Acabo de hacerlo.
–¿Por qué es tan evasiva?
Ann cambió de postura en la dura silla de metal. Estaba siendo sincera, no evasiva, y no le gustaban las preguntas que le estaban haciendo. Articuló las siguientes palabras cuidadosa, lentamente.
–Éramos amigos. Mintió acerca de mí. Así que ya no somos amigos.
Heidi se puso en pie.
Ann deseó poder hacer lo mismo, pero cada vez que había intentado levantarse de la incómoda silla, alguien le había ordenado de manera brusca que volviese a sentarse. Estaba empezando a tener calambres en las piernas y le dolía mucho el trasero.
–¿Dónde está la estatua? –inquirió Heidi.
–No lo sé.
–¿Dónde está Roark Black?
–No tengo ni idea.
–Trabaja para usted.
–Trabaja para Waverly’s.
Heidi hizo una mueca.
–Es solo una cuestión semántica.
–No sé dónde está.
–¿Sabe que es ilegal mentirle a la Interpol?
–¿Sabe que puedo llamar al New York Times?
–Heidi apoyó las manos en la mesa y se inclinó hacia delante.
–¿Es una amenaza?
Ann se dio cuenta de que se le estaba agotando la paciencia.
–Quiero hablar con mi abogado.
–Eso es lo que dice siempre la gente que es culpable.
–O las mujeres a las que no les han dejado entrar al baño en cinco horas.
–Puedo retenerla veinticuatro horas sin inculparla.
–¿Y sin ir al baño? –preguntó Ann.
–¿Cree que es una broma?
–Creo que es ridículo. Ya he respondido seis veces a todas las preguntas que me han hecho. Confío ciegamente en Roark Black. Y Waverly’s no comercia con antigüedades robadas.
–Entonces, ¿ha sacado a flote el Titanic?
–No sé de dónde ha sacado Roark la estatua, solo sé que la que tiene en su poder es la estatua desaparecida, no la robada.
Roark había firmado un acuerdo de confidencialidad con el misterioso dueño de la estatua del Corazón Dorado que había estado cien años desaparecida. Podría destrozar su propia carrera y la reputación de Waverly’s si revelaba la identidad de dicha persona.
–¿Dónde están las pruebas? –inquirió Heidi.
–¿Dónde está mi abogado? –replicó ella.
Heidi tomó aire y se incorporó.
–¿De verdad quiere ir por ahí?
A Ann se le había agotado la paciencia. Se había cansado de cooperar, de medir las palabras. Era inocente y no podía decir ni hacer nada que alterase ese hecho.
–¿De verdad quiere tener una carrera larga y productiva?
Heidi arqueó las cejas.
–Pues empiece a buscar otro sospechoso –le recomendó Ann–. Porque no soy yo, ni es Roark. Tal vez sea Dalton. Es evidente que él es el más interesado en desacreditar a Waverly’s, pero si ha sido él, lo ha hecho sin mi conocimiento y, por supuesto, sin mi cooperación. No voy a decir nada más, agente Shaw. Si quieren ser las heroínas, resolver un gran caso internacional y conseguir un ascenso, dejen de centrarse en mí.
–Es una oradora muy elocuente –comentó Heidi después de un momento.
Ann sintió el impulso de darle las gracias, pero mantuvo los labios apretados.
–Una vez más, como la mayoría de los mentirosos –añadió la agente.
Ann juntó las manos sobre la mesa. Había pedido ir al baño, había pedido que llamasen a su abogado. Si le negaban ambas cosas, si pisoteaban sus derechos, llevaría la historia al New York Times.
Al príncipe heredero Raif Khouri se le había agotado la paciencia. No sabía cómo se llevaban a cabo las investigaciones en los Estados Unidos, pero en su país, Rayas, Ann Richardson ya estaría en la cárcel a esas alturas. Después de un par de noches en prisión, seguro que rogaba para que le diesen la oportunidad de confesar.
Tenía que haberla retenido en Rayas cuando había estado allí el mes anterior. Aunque suponía que eso le habría causado algún problema. Además, por aquel entonces había tenido tantas ganas de deshacerse de ella, como ella de partir.
–¿Alteza? –lo llamó una voz a través del intercomunicador–. Aterrizaremos en el aeropuerto de Teterboro en un par de minutos.
–Gracias, Hari –respondió Raif, poniéndose recto en el asiento de cuero blanco y estirando las piernas.
–Te puedo enseñar la ciudad mientras estés aquí –le dijo su primo Tariq, mirando por la ventanilla, desde la que se veía Manhattan.
Tariq había estado tres años en Harvard, donde se había licenciado en Derecho.
El padre de Raif, el rey Safwah, pensaba que la educación internacional de la familia real fortalecía a Rayas. El propio Raif había pasado dos años en Oxford, estudiando historia y política. Había visitado muchos países de Europa y Asia, pero aquella era la primera vez que iba a Estados Unidos.
–No hemos venido a visitar la ciudad –le dijo a Tariq.
Este respondió con una sonrisa lasciva y arqueando las cejas.
–Las mujeres estadounidenses no son como las de Rayas.
–No hemos venido aquí a buscar mujeres.
Al menos, en plural. Estaban allí para buscar a una mujer en particular. Y, cuando la encontrase, la haría hablar.
–Hay un restaurante con vistas a Central Park, y...
–¿Quieres que te mande de vuelta a casa? –le preguntó Raif a su primo.
–Quiero que te animes.
Tariq era primo tercero de Raif, pero tenía un papel importante en el círculo real de Rayas. Eso le daba derecho a ser más directo que otras personas al dirigirse a Raif, pero solo hasta cierto punto.
–Hemos venido a encontrar la estatua del Corazón Dorado –afirmó Raif.
–Tenemos que comer.
–Tenemos que centrarnos.
–Y lo haremos mucho mejor con el estómago lleno.
–Deberías haber sido fiscal –gruñó Raif, abrochándose el cinturón para el aterrizaje.
Ambos habían sido amigos desde la niñez, y dudaba haber ganado nunca a Tariq en una discusión.
–Podría haber sido fiscal, pero el rey se opuso.
–Cuando yo sea rey, tampoco lo serás.
–Cuando tú seas rey, buscaré asilo en Dubái.
Ambos hombres sonrieron.
–A no ser que consiga hacer que cambies de humor –añadió Tariq–. Tal vez te busque una chica.
–Me la puedo buscar solo –respondió Raif, que tenía que ser discreto, por supuesto, pero no era fan del celibato.
Las ruedas del avión tocaron suavemente la pista de aterrizaje y el aparato frenó. Estaba nevando y Raif se preguntó cómo podían haber levantado una ciudad tan importante en un lugar en el que hacía tan mal tiempo.
–Hay un club estupendo en la Quinta Avenida –comentó Tariq.
–No he venido a Nueva York a conocer chicas.
Al decir aquello, Raif no pudo evitar pensar en Ann Richardson. Había sido un estúpido por besarla y, sobre todo, por disfrutar del beso y permitir que se le fuese de las manos.
Cuando cerraba los ojos por la noche, todavía podía ver su melena rubia, su delicada y cremosa piel y sus bonitos ojos azules. Podía saborear sus labios calientes y dulces y oler su perfume de vainilla.
El avión siguió aminorando la velocidad y giró para por fin detenerse dentro del hangar. El personal de tierra cerró la enorme puerta al frío.
Cuando la puerta del avión se abrió, Raif y Tariq bajaron por la escalerilla. Se oyó el eco de varios ruidos en el edificio: una puerta al cerrarse, un calefactor en el techo, y un hombre hablando con otro en un rincón. Junto al avión, el embajador de Rayas, un par de ayudantes de este y el personal de seguridad dieron la bienvenida a Raif y a Tariq.
Raif apreció el sencillo recibimiento. Sabía que pronto cualquiera de sus viajes sería un asunto de Estado. A pesar de tener sesenta y tantos años, su padre llevaba un tiempo enfermo a causa de una enfermedad tropical que había contraído hacía varias décadas en África. Los últimos meses habían sido muy duros para el rey y Raif se temía que no fuese a recuperarse.
–Alteza –lo saludó el embajador haciendo una reverencia.
Iba vestido con la tradicional túnica blanca de Rayas y con el pelo cano parcialmente cubierto por un gorro también blanco.
Raif se dio cuenta de que fruncía ligeramente el ceño al ver que él iba vestido a la manera occidental.
Pero el embajador no hizo ningún comentario.
–Bienvenido a Estados Unidos –le dijo.
–Gracias, Fariol –respondió él, dándole la ma-no en vez de abrazarlo y besarlo, como era costumbre en su país–. ¿Nos has traído un coche?
–Por supuesto –respondió Fariol, señalando una limusina Hummer.
Raif arqueó una ceja.
–Tengo entendido que, desde mi despacho, pidieron un coche que no llamase la atención.
Fariol frunció el ceño.
–No lleva banderas, sellos reales en las puertas ni nada que lo relacione con Rayas.
Raif oyó moverse a Tariq a su lado y se lo imaginó intentando contener una sonrisa.
–Me refería a que quería un coche normal y corriente, tal vez para conducirlo yo mismo.
Fariol retrocedió confundido. El joven asistente que tenía a su lado se acercó y le dijo al oído:
–Puedo organizarlo inmediatamente, señor embajador.
–Sí, por favor –le respondió Raif directamente, granjeándose otra expresión de recelo del embajador.
El asistente asintió y se retiró rápidamente para hablar por teléfono.
Fariol apartó la vista de Raif.
–Jeque Tariq –dijo.
Fue un gesto sin aparente importancia, pero intencionado. Siempre era el príncipe heredero el que terminaba una conversación, no un embajador.
Tariq lo reprendió con la mirada antes de responder:
–Señor embajador. Gracias por venir a recibirnos.
–¿Saben ya cuándo volverán a Rayas?
Tariq puso gesto de sorpresa.
–Cuando el príncipe heredero lo decida, por supuesto.
Raif sonrió al escuchar la brusca respuesta. Tariq podía pasarse con las confianzas en privado, pero delante de otras personas, respetaba a rajatabla la jerarquía de la familia real de Rayas.
El asistente volvió a acercarse.
–Su coche estará aquí en un par de minutos. Un Mercedes clase S. Espero que le complazca, Alteza.
–Está bien –respondió Raif. Luego se giró hacia Tariq–. ¿Puedes conseguir la dirección?
Tariq miró a uno de los guardias de seguridad.
–¿Jordan?
El hombre dio un paso al frente.
–Estamos preparados para marchar, señor.
Jordan Jones era un especialista en seguridad estadounidense al que Tariq había conocido en Harvard, donde se habían hecho amigos. Era la primera vez que Raif lo veía, pero había oído hablar mucho a su primo de él y confiaba en su capacidad.
La puerta del hangar se abrió parcialmente para que entrase un Mercedes gris oscuro. La tripulación del avión apareció inmediatamente con el equipaje real y esperó a que el vehículo se detuviese delante de Raif.
–Eso será todo, Fariol –le dijo este al embajador antes de acercarse al coche.
Tariq y Jordan lo imitaron.
–Yo conduciré –dijo Raif, alargando la mano para que el hombre que iba al volante le diese las llaves.
–¿Señor? –inquirió Jordan, mirando a Tariq con una ceja arqueada.
Tariq miró por encima de su hombro para asegurarse de que no había nadie lo suficientemente cerca para oírlo y luego le dijo en voz baja a su primo:
–No quieres conducir, Raif.
–Claro que quiero.
–No, no quieres.
El conductor los miró y esperó a que se decidiesen.
–¿Quién es el príncipe aquí? –le preguntó Raif a su primo.
–¿Quién ha conducido ya antes por Manhattan? –replicó este.
–Yo conduciré –intervino Jordan, quitándole al conductor las llaves de la mano para después abrir la puerta trasera e invitarlos a entrar–. La realeza extranjera en la parte de atrás. El de Brooklyn, al volante.
–Eres muy arrogante –le dijo Raif.
–Sí, señor.
Raif se sentó en el asiento trasero después de Tariq.
–En mi país, te habría decapitado por esto –mintió Raif.
–En el mío, lo abandonaría en Washington Heights –contestó Jordan–. Lo que viene a ser más o menos lo mismo.
Raif no pudo evitar sonreír. No le importaba que le hablasen con sinceridad siempre y cuando lo respetasen. Además, tenía que admitir que llegarían antes a Nueva York si el que conducía era un neoyorquino y no él.
Jordan cerró la puerta trasera y se sentó detrás del volante mientras cerraban el maletero con todo el equipaje dentro.
–Tengo entendido que se alojan en el Plaza –dijo Jordan, ajustando el espejo retrovisor–. El servicio es impecable, lo mismo que la seguridad.
–Nadie sabe que estoy aquí –respondió Raif.
–Interpol lo sabe –dijo Jordan–. Su pasaporte habrá hecho que salten todas las alarmas en su sede de Manhattan.
Tariq se echó a reír.
–Y el tuyo también –le advirtió Jordan.
–Interpol no tiene nada contra mí –comentó Raif.
–Pero les preocupará que otra persona lo tenga.
–La única persona de los Estados Unidos que tiene algo contra mí es Ann Richardson. Y es porque voy a demostrar que es una delincuente y una mentirosa.
Jordan dirigió el coche hacia la puerta.
–Interpol lo vigilará, y siempre hay otros que vigilan a la Interpol. Si está ocurriendo algo importante en Rayas, debería saberlo, disensiones políticas, problemas con algún país vecino, este es el mejor momento para informarme.
–Hay algunos problemas internos –dijo Tariq–. Al tío de Raif lo han dejado plantado en el altar. Y el robo del Corazón Dorado es el único escándalo internacional que ha sufrido Rayas últimamente.
–Tengo entendido que su padre está enfermo –le dijo Jordan a Raif, mirándolo por el espejo retrovisor.
–Ya está mejor –respondió él automáticamente.
–Lo que importa no es la verdad, sino cómo se perciben las cosas. Y lo que se percibe es que su padre se está muriendo. Eso significa que usted está a punto de convertirse en rey. Y, eso, a su vez, significa que seguro que hay alguien ahí afuera que quiere matarlo.
–¿Por regla general? –preguntó Raif, a pesar de saber que era verdad.
–Es un juego de poder. ¿Su prima Kalila es la siguiente en la línea sucesoria?
–Sí.
–¿Quién ha estado cerca de ella, sobre todo, en los últimos tiempos?
–Solo voy a estar aquí un par de días –le dijo Raif a Jordan, al que había contratado más como guía que como agente de seguridad.
–Aun así, necesito saber cómo están las cosas.
–Mi prima tiene últimamente un novio británico –dijo Tariq.
Raif reprendió a Tariq con la mirada. No le gustaba que sacase los trapos sucios de la familia delante de Jordan. El hecho de que Kalila estuviese saliendo con un universitario británico completamente inadecuado en vez de comprometerse con el hijo del jeque de un país vecino, tal y como se había acordado hacía una década, era una vergüenza para la familia real. Otro motivo de disgusto para el rey. Pero no era un asunto de seguridad nacional.
–¿Cómo se llama? –preguntó Jordan, poniendo en funcionamiento el limpiaparabrisas, ya que seguía nevando.
–Tiene que llevarnos a casa de Ann Richardson, no le he pedido que haga un informe completo de la familia –dijo Raif.
–Niles –añadió Tariq–. Es lo único que nos ha contado Kalila. Ella fue la primera en caer en la maldición. Y ahora, Mallik.
Raif puso los ojos en blanco.
–No hay ninguna maldición.
–¿La maldición de la estatua del Corazón Dorado? –preguntó Jordan.
–No es más que un mito tonto –comentó Raif con impaciencia.
–¿Ese tal Niles? –preguntó Jordan–. ¿Ha aparecido de repente?
–Es un universitario –le respondió Tariq.
–¿De origen árabe?
–De origen británico –respondió Raif en tono brusco–. Vamos a centrarnos en la misión, ¿de acuerdo? Mientras estemos en Nueva York, Ann Richardson es nuestra prioridad.
–¿Has visto esto? –preguntó Darby Mersey, vecina de Ann, saliendo de su casa para ir a la de esta.
Ann adoraba a Darby, pero esa noche prefería estar sola. Después del altercado con la Interpol, solo podía pensar en darse una buena ducha, tomarse un té y dormir doce horas seguidas.
–¿El qué? –preguntó, dejando el bolso en la mesita que tenía en la entrada y las llaves en un cuenco de cerámica antes de cerrar la puerta.
–El Inquisitor de hoy.
–He estado muy liada todo el día.
–¿No has pasado por delante de ningún kiosco? Sale en primera página.
–¿El qué?
–Tu foto.
Ann suspiró pesadamente y fue hacia la cocina pensando que se iba a tomar una copa de vino en vez de un té. Ambas cosas la harían dormir, pero el vino impediría que le diese vueltas a la cabeza.
–¿Y cuál es la última noticia? –preguntó.
No era la primera vez que salía en los periódicos. La prensa se había cebado con ella cuando Dalton Rothschild se había inventado que habían tenido una aventura.
–«Giro inesperado en el mundo de las subastas de alto nivel» –leyó Darby, siguiéndola.
–Me pregunto qué será lo próximo –comentó Ann, que ya había sacado la botella de vino y estaba buscando el sacacorchos.
Darby se sentó en un taburete de madera y abrió el periódico.
–«Incapaz de limpiar su nombre ni el de Waverly’s del escándalo del Corazón Dorado, Ann Richardson parece haber decidido hacer las cosas a la antigua usanza».
–¿Y cuál es la antigua usanza?
–Acostarse con quien sea para salir del lío.
–¿Se refieren a Dalton? –preguntó Ann, que no entendía lo que quería decir el periodista.
–No, al príncipe Raif Khouri.
Ann se quedó de piedra.
–¿Qué?
–Lo que oyes.
–Qué golpe tan bajo.
–Han sacado una fotografía –continuó Darby.
–¿Y qué? –preguntó Ann.
–Que sales besándote con el príncipe.
Ann notó que le ardía el rostro.
–Y no parece obra del Photoshop.
A Ann se le hizo un nudo en el estómago. Solo había sido una vez...
–Maldita sea –dijo, acercándose a la encimera para verse abrazada al cuello de Raif, besándolo.
–¿Un teleobjetivo? –preguntó Darby.
–Estaba en Rayas –comentó ella, preguntándose cómo era posible que también hubiese paparazzi allí.
–Entonces, ¿es cierto? –preguntó Darby sonriendo con picardía–. ¿Te has acostado con el príncipe Raif?
–Por supuesto que no –dijo Ann–. Aunque sí lo he besado, eso es evidente. Solo una vez. Esta vez. Y en la otra punta del mundo. En un jardín privado del palacio Valhan.
Por un instante, recordó aquel momento, que había tenido lugar durante la última hora que había pasado en Rayas. No era la primera vez que lo revivía, lo había hecho mil veces.
–No me habías contado que te habías enamorado de él –comentó Darby.
–No me enamoré de él. Es un cerdo arrogante que piensa que soy una delincuente y una mentirosa.
Darby volvió a mirar la fotografía.
–Sí, parece que besas a un cerdo arrogante.
–Yo no lo besé, fue él –mintió Ann.
Tal vez hubiese empezado el beso Raif, pero ella había respondido con el mismo interés.
–Entonces, ¿fue él el que se enamoró de ti? –preguntó Darby.
–No fue un beso de amor –le explicó Ann–. Sino un juego de poder, de dominación. Raif quería dejarme algo claro.
–¿Que es un hombre muy sexy? –preguntó Darby, inclinando la cabeza para ver la fotografía desde otro ángulo–. La verdad es que no da la sensación de que estuvieses resistiéndote.
Eso era cierto. Raif podía ser un hombre testarudo y arrogante, pero también era muy atractivo. Y besaba estupendamente. Además, Ann no podía negar que había mucha química entre ambos, pero eso no se lo iba a decir a Darby.
Bastante tenía con intentar olvidarlo ella.