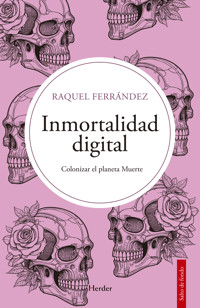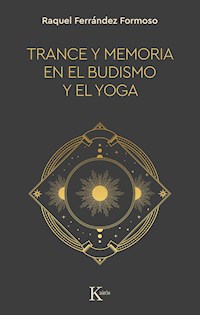
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
Este libro trata sobre seres humanos que dicen haber sido pájaros y peces en vidas pasadas, meditadores que describen cómo dieron el paso de la vida a la no-muerte, pensadores convencidos de que, si entrenamos la mirada del alma y la orientamos hacia dentro, recordaremos nuestro origen divino. Relacionando el modo de vida que nos plantea el budismo antiguo y la ascesis esbozada en los Yogasutra de Patañjali, sale a la luz la importancia de la memoria corporal del practicante. La autora revisa algunos aforismos «budistas» del yoga de Patañjali, y también el legado budista que reflejan algunos de los comentarios que acompañan a los aforismos. Otros temas igual de importantes son abordados con lucidez: la memoria de vidas pasadas, el trance meditativo, y la relación del practicante con su propio cuerpo, con la felicidad o con el suicidio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raquel Ferrández Formoso
Trance y memoria en el budismo y el yoga
© 2021 Raquel Ferrández Formoso
© 2022 Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Primera edición en papel: Junio 2022
Primera edición en digital: Junio 2022
ISBN papel: 978-84-9988-990-0
ISBN epub: 978-84-1121-042-3
ISBN kindle: 978-84-1121-043-0
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
1. Eterno-nunca-retorno. El círculo de la memoria y la amnesia del círculo2. La memoria de vidas pasadas. De Pitágoras a Vasiṣṭha3. Mindfulness: ¿Atención pura o atención plena?La memoria corporal del meditadorTrance y memoria en los Nikāyas budistasNibbāna: la extinción de los saṅkhāras4. Cuerpo, trance y memoria en el yoga de PatañjaliAtención y memoriaEl argumento del miedo a la muerte (maraṇatrāsa)5. El suicidio en el cristianismo y el budismo del Canon PāliLa extenuación del cuerpo y el miedo a la felicidad6. Algunos aforismos budistas de Patañjali (y el comentario que los acompaña)Las cinco facultades espirituales (aforismo 1.20 y comentario)Las cuatro actitudes inconmensurables (aforismo 1.33 y comentario)Karma negro, karma blanco (aforismo 4.7 y comentario)7. EpílogoNotas finalesBibliografíaAbreviaturasAgradecimientos1.Eterno-nunca-retornoEl círculo de la memoria y la amnesia del círculo
«La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia. El que quiere la repetición ha madurado en la seriedad. Este es mi firmísimo criterio particular, en virtud del cual, opino, además, que la seriedad de la vida no consiste de ninguna manera en estarse cómodamente sentado en un sofá y escarbarse los dientes con un palillo, al mismo tiempo que se es, por ejemplo, abogado del Estado».
SÖREN KIERKEGAARD (La repetición)
Sucede con el pensamiento un fenómeno inverso al de los ritmos biológicos del crecimiento: cuanto más dispuestos estamos a escuchar, más maduros estamos para pensar. Por eso, muchos niños están más maduros para la tarea del pensamiento que los hombres y mujeres en los que van a convertirse. Esta es una de las primeras paradojas que nos depara el ejercicio de la filosofía, nos exige sostenernos en la madurez del niño, y defenderla seriamente contra los infantilismos del adulto. Cuando Cebes le pide a Sócrates que cure a su niño interior del miedo a la muerte, el maestro responde que a ese niño temeroso hay que aplicarle hechizos a diario. El filósofo es ante todo un hechicero (epōidós), en primer lugar, de sí mismo, pero también, llegado el momento de la oscuridad, de quien necesite el hechizo. Creo, sin embargo, que lo que se produce es la maniobra inversa: ese niño valiente nos aplica ensalmos a nosotros, sus mayores, a medida que vamos envejeciendo. El hechizo de ese niño, la filosofía, no hace más que interpretar los rincones oscuros que nos igualan irremediablemente a todos. Esos rincones empiezan por ser una experiencia, y es ahí cuando el lenguaje aparece para interrogarla, aunque la pregunta siga siendo fiel al reino del silencio mucho más que al de la palabra. Pero existen gradaciones, y aquí la ley es perfectamente lógica: cuanto menos oscura sea la experiencia que queremos iluminar con el pensamiento, más éxito tendremos, pero muy pronto le estaremos dando vueltas a una bombilla. Por el contrario, si de verdad queremos entrar en cuestiones profundamente oscuras, saldremos con las manos vacías de demostraciones, pero tal vez con la experiencia de haber intentado hacer filosofía. Este último camino me resulta más amable y he tratado de seguirlo hasta el final, por lo que el presente ensayo es una inmersión en la misma oscuridad de siempre: la muerte, el espacio-tiempo, su registro y traspaso en la memoria y algunos ejercicios espirituales que ciertos seres humanos diseñaron para combatir la penumbra y el silencio. Y como era de esperar, solo los niños pueden hacer pie en las aguas de una oscuridad donde se reúnen seres humanos que dicen haber sido pájaros y peces en vidas pasadas, meditadores que describen cómo dieron el paso de la vida a la no-muerte, pensadores convencidos de que, si entrenamos la mirada del alma y la orientamos hacia dentro, recordaremos nuestro origen divino.
Todas estas personas no fueron entes abstractos ni teorías filosóficas, sino seres de carne y hueso que crearon un nuevo modo de habitar el mundo y lo defendieron con su vida. Sus palabras serían francamente dudosas, por no decir decepcionantes, si las sostuviesen el rigor de la filología, de la historia o de una pulcra tarea investigadora, pero les faltase, en cambio, el rigor de la experiencia. Los pensadores antiguos a los que voy a referirme no asistieron a la transformación de la filosofía, cuando le fueron arrancadas sus primeras raíces prácticas, vitales, existenciales, y pasó a convertirse en un discurso teórico al servicio de una teología institucionalizada.1 Por tanto, tampoco asistieron al siguiente traspaso de esta servidumbre, cuando la filosofía, ya plenamente asimilada a un discurso especulativo, pasó a convertirse en una servidora de la ciencia. Sin embargo, esta servidumbre contemporánea afecta igualmente a sus obras, y por tanto afecta a sus vidas. Pues esas obras no son un fin en sí mismo, sino el testimonio de un modo de estar vivo. Ese modo de vida, como nos recordó Pierre Hadot, introduce un «aspecto circunstancial y subjetivo» que no encaja con el modelo contemporáneo de la filosofía académica. Pero son esas circunstancias y esa subjetividad la fuente de la que emana el rigor de la filosofía. De nada le sirve a un filósofo satisfacer el rigor de disciplinas afines, como la filología o la historia, si al mismo tiempo descuida el suyo propio. Me sorprende que incluso Hadot no pueda resistir el hacer una distinción entre los «ejercicios espirituales», a los que define como «una actividad interior del pensamiento y la voluntad», y las prácticas vitales –alimentarias, sexuales, rutinas del sueño, etc.– que sostenían tales ejercicios.2 Me sorprende, digo, porque un estoico no podría permitirse hacer tal distinción, tampoco un pitagórico, y dudo mucho que Platón o Plotino pudiesen hacerlo; desde luego, Gotama Buda, Patañjali y Śaṅkara no podían. Esa frontera es una utopía y nadie puede trazarla con éxito: determinadas prácticas vitales son las condiciones que explican y hacen posible ciertos ejercicios espirituales de la filosofía antigua, y a la inversa, ejercicios espirituales específicos han creado y dado lugar a nuevas prácticas vitales de una determinada clase. ¿Quién podría decir dónde termina la filosofía de Epicuro y dónde empieza su modo de vida? ¿Dónde termina la vida de Séneca para que empiece su pensamiento? ¿Cuál es la frontera que separa las vidas de Kierkegaard y Nietzsche de sus inquietudes filosóficas?
Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset sabían muy bien que no existe tal frontera; si queremos profundizar en las ideas de un filósofo tenemos que tomar muy en serio su biografía, sus circunstancias y su modo de estar en el mundo. «En las más de las historias de la filosofía que conozco –comentaba Unamuno–, se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima biografía, la que más cosas nos explica».3
Aproximarnos, en la medida de lo posible, al modo de vida que plantean las filosofías antiguas no es solamente una cuestión de coherencia, sino de pura necesidad: necesitamos contar con el conocimiento práctico que resulta de practicar los ejercicios descritos en los sermones budistas, para poder profundizar en ellos y comprender mejor los textos. Esta necesidad no es otra cosa que un requisito universal que puede aplicarse a todos los modos de vida filosóficos. Necesitaríamos, igualmente, practicar el modo de vida estoico –sus ejercicios mentales, sus contemplaciones matutinas y vespertinas, adoptar sus valores en todo momento, en suma, vivir como estoicos– para poder profundizar en los textos que conservamos de estos filósofos. De otro modo, nuestra comprensión se vería severamente comprometida, pues nos faltaría por abordar la dimensión esencial que sustenta el estoicismo. Ya se trate del mindfulness budista o del mindfulness estoico, el conocimiento que aportan dichos ejercicios no es verbal, sino implícito: se trata de un conocimiento que el practicante incorpora solo después de haber memorizado el ejercicio y de repetirlo sistemáticamente en la vida diaria. Dicho conocimiento solo puede ser parcialmente expresado con palabras, pues no se trata de un puñado de información que la persona retiene en su memoria declarativa. Al contrario, se trata de una forma de estar en el mundo que el practicante incorpora hasta que se convierte en parte de su memoria corporal. Resulta muy complejo traducir en palabras el conocimiento que integramos en esta clase de memoria: es un saber cómo que olvidamos en cuanto pasa a formar parte de nosotros. Tanto el desapasionamiento del estoico (apatheia) como la ecuanimidad del practicante budista (upekkhā) son el resultado de aplicar repetidamente una serie de ejercicios espirituales. Todos ellos obedecen a una serie de ideas razonadas que el discípulo escucha con atención, memoriza, y solo acepta después de reflexionar sobre ellas críticamente. Una vez aceptada la doctrina, comienza la práctica de los ejercicios correspondientes. Esta práctica configura un modo de vida, y si este modo de vida tiene como fin la paz mental, esta solo se hará realidad cuando deje de ser una idea y se convierta en una forma de ser y estar, es decir, cuando este conocimiento se haga cuerpo y la persona la exprese a través de su simple presencia. Esta incorporación del conocimiento se relaciona con la «memoria corporal» que el psiquiatra Thomas Fuchs define como «un sistema de habilidades, hábitos y disposiciones incorporadas que se adquieren mediante la práctica y la repetición». Y añade: «la memoria corporal no reproduce experiencias pasadas en forma de recuerdos, sino que las contiene como experiencias o habilidades en forma de capacidades perceptivas o conductuales, sin necesidad de que seamos conscientes de su origen».4
El conocimiento que mejor define a una persona no es de naturaleza verbal, sino implícita: nuestro modo de vida explica quiénes somos porque nos convierte en lo que somos. Un determinado modo de vida produce una serie de habilidades cognitivas, emocionales y motoras específicas que desarrollamos con el transcurso del tiempo y que se traducen en un modo específico de comportarnos en el mundo, de reaccionar ante él, y de relacionarnos con los demás. Este modo de vida es siempre una elección que la persona toma voluntaria o involuntariamente, aunque el margen de esta elección no sea el mismo para todos, pues a veces una persona ha de romper muchas barreras para subvertir el modo de vida que le ha sido impuesto. Por tanto, el conocimiento que procuran las prácticas meditativas que voy a tratar en este ensayo se adquiere practicándolas repetidamente, en un proceso que no es rápido ni sencillo, como no lo es adquirir la memoria implícita de un pianista profesional cuando se sienta ante el piano, o la memoria implícita de un jugador profesional de ajedrez cuando se encuentra ante el tablero. Un practicante contemporáneo de yoga apreciará con el paso de los años una serie de cambios muy particulares, especialmente si ese yoga pone el acento en la práctica meditativa y se compone de ejercicios psicofísicos que no persiguen únicamente la adquisición de destrezas cognitivo-motoras propias de los deportes. Aun sin haber asumido la ascesis que nos describen los sermones budistas del Canon Pāli, es probable que tras diez años de práctica meditativa consistente y continuada, acompañada de un ambiente propicio de meditadores comprometidos, nos suceda algo similar a esto: «Sosteniéndose así, diligente, fervoroso y enérgico, [el monje] abandona los recuerdos y las esperanzas ligados a la vida en el hogar» (MN, III. 90-91).5 Así concluye la descripción de ejercicios como la atención plena aplicada a la respiración (ānāpānasati) o aplicada a la observación del cuerpo (kāyagatāsati). Lo que el monje está abandonando al sostenerse así, diligente, fervoroso, enérgico, no es un conjunto de datos que retenía en su memoria semántica, ni tampoco un conjunto de experiencias que vivió antes de entrar a formar parte de la comunidad o el sangha budista. El monje abandona progresivamente un modo de ser y estar en el mundo: una forma de pensar, de mirar, de querer, de hablar, de moverse, de interpretar el mundo y de interpretarse a sí mismo, de reaccionar ante lo que le acontece, etc. Esos «recuerdos y esperanzas» (sara-saṅkappā) son el conjunto de hábitos y habilidades que componen su personalidad. El practicante abandona esta memoria implícita a medida que aprende a sustituirla por otra, y esta transformación se traduce en un cambio en su forma de ser y estar en el mundo. Si los practicantes contemporáneos de yoga podemos apreciar con el paso del tiempo algunos cambios importantes en nuestra personalidad, que no son verbales y ni siquiera intencionales, imaginemos la transformación de la memoria implícita que buscaba producir el modelo de vida y las minuciosas prácticas que propuso Gotama Buda. Tengamos en cuenta que la memoria implícita que su enseñanza buscaba crear no solo era nueva o diferente, sino que debía ser la memoria última y definitiva.
Uno de los desafíos más importantes de este ensayo es explicar por qué y cómo la ascesis budista reflejada en el Canon Pāli y la ascesis del yoga de Patañjali tienen como objetivo cambiar una memoria implícita saṃsárica por una memoria implícita nibbánica –es decir, cambiar una memoria implícita opresiva por una memoria implícita liberadora. Esa memoria implícita no se encuentra situada exclusivamente en el cerebro ni su naturaleza es representacional; se trata de una memoria corporal que está revelando nuestro pasado en cada uno de los gestos, reacciones, destrezas, etc., que realizamos en el presente, y cuya rigidez puede condicionar severamente nuestro futuro. Esa forma de ser es el resultado de todo el conocimiento que hemos aprendido a lo largo de la vida, y cuando digo aprender, digo incorporar, me refiero a un conocimiento que hemos interiorizado hasta tal punto que podemos realizarlo sin esfuerzo, descargando a la cognición de una gran parte de su trabajo. Solo entonces ese conocimiento se convierte en una forma de ser, y solo entonces se vuelve muy difícil explicarlo con palabras.
La reencarnación tiene un peso importantísimo en la enseñanza de Gotama Buda, como lo tendrá en tantas otras disciplinas yóguicas posteriores, y por supuesto en el hinduismo. No voy a ignorar en absoluto este aspecto que condiciona la práctica y el diseño de las ascesis que nos proponen estos caminos indios de autoconocimiento. En nuestra época se ha convertido en una práctica natural abordar estas disciplinas desde una perspectiva científica que tiende a seleccionar aquello que admite y no admite de estos modos de vida, muchas veces a costa de alterar las prácticas antes incluso de haberse permitido comprenderlas. Esta perspectiva comenzó a aplicarse al estudio del yoga en la época moderna y tuvo resultados ambivalentes: por un lado, hizo posible que el yoga se exportase a Occidente reclamando sus efectos terapéuticos demostrados en la salud, por otro lado, se ignoró sistemáticamente el propósito original de muchos métodos yóguicos y se ocultó el verdadero trabajo de muchos otros, que se ejerce sobre el cuerpo sutil y la anatomía energética. En el caso del budismo encontramos un patrón similar: se aceptan los aspectos del ejercicio que se consideran compatibles con una concepción científica de la mente y se dejan a un lado los aspectos del ejercicio que lo asocian con una aspiración a la liberación del saṃsāra. Pero los ejercicios que se describen en el Canon Pāli están guiados por una determinada filosofía que procede de la experiencia de liberación de Gotama Buda. Sin el sostén de esas ideas, el ejercicio meditativo cambia por completo. Por ejemplo, el mindfulness o la atención plena (sati) es la actitud fundamental del practicante budista. Pero el mindfulness del budismo originario es significativamente diferente de las versiones modernas de esta técnica. La atención plena (sati) que se describe en los Nikāyas nada tiene que ver con una «atención pura» (en inglés: bare attention) sostenida, sin más directriz que ella misma, en un foco concreto. Se trata, más bien, de sostener una atención que está guiada por premisas filosóficas aceptadas de antemano por el practicante (p. ej., el cuerpo es sinónimo de insatisfacción o sufrimiento) y que son cruciales a la hora de cortar los automatismos de la memoria saṃsárica. Entre otras cosas, esto explica que la atención plena sea la encargada de supervisar si el practicante está aplicando bien los principios éticos de la enseñanza. Cuando un monje se comporta de un modo reprobable (p. ej., empujando a un compañero sin pedirle perdón), se le reprocha el no haber integrado la atención plena, lo que nos indica hasta qué punto esta atención es una herramienta al servicio de criterios procedentes tanto de la propia experiencia de liberación de Gotama Buda como de la convivencia de una comunidad de personas que aspiran a acceder a esa experiencia. Por el contrario, el mindfulness como una práctica de mera «atención pura» al momento presente, desprovista de cualquier clase de requisito previo, y para la que no es necesario tener ninguna idea de la filosofía budista, es el resultado de una reforma que tuvo lugar en el siglo XX por parte de ciertos monjes birmanos de la escuela Theravāda. Concretamente, nos remite al monje Mahāsī Sayādaw (1904-1982), y fue uno de sus discípulos, el monje alemán Siegmund Feniger (1901-1994), quien acuñó y popularizó la expresión «bare attention» en Occidente.
En segundo lugar, es necesario hacerse una pregunta muy humana: ¿cómo hace el monje para estar veinticuatro horas del día en un estado de atención voluntaria sostenida en el momento presente? ¿Cómo consigue ser consciente (sampajāna) incluso de que está durmiendo? Algunos dirán que esta clase de afirmaciones en los Nikāyas no son más que hipérboles y exageraciones. Sin embargo, los meditadores avanzados desarrollan una maestría sobre la atención que me hace intuir que esta capacidad puede perfeccionarse hasta niveles insospechados para la mayoría de nosotros. Y este perfeccionamiento que, eventualmente, le permitirá al monje vivir en un estado ininterrumpido de atención plena, solo es posible cuando, a partir de la práctica, la propia atención plena se incorpora progresivamente y pasa a convertirse en una habilidad siempre disponible grabada en nuestra memoria corporal. No ignoro que el término pāli sati significa al mismo tiempo «memoria» y «atención plena». Desde el punto de vista de la práctica meditativa, significa las dos cosas al mismo tiempo: la atención plena termina convirtiéndose en una memoria corporal del meditador. En verdad, todo lo que acabo de expresar sobre la atención se resume en una paradoja que no voy a resolver ahora: llega un momento en que el practicante puede permitirse estar plenamente atento sin necesidad de estarlo.
He mencionado que esta memoria liberadora es la memoria última y definitiva. Una memoria nibbánica que corta de raíz las ataduras de la memoria opresiva, recurrente, saṃsárica. Los meditadores contemporáneos no suelen aproximarse a las prácticas budistas, ni al yoga de Patañjali, buscando crear esta clase de memoria. Esto no impide que usemos sus prácticas para lograr cambios significativos en nuestra personalidad, pero normalmente no compartimos el propósito originario para el que estas prácticas fueron diseñadas. En cambio, lo que sí valoramos son los principios éticos que las sostienen. No solo los valoramos, sino que los necesitamos, y nos gustaría traerlos a nuestra existencia ocupada y acelerada. Paradójicamente, toda esta ética basada en principios como la no violencia, la compasión, el amor incondicional, etc., se desarrolla en el seno de tradiciones que buscan liberarse para siempre de la existencia. Gotama Buda fue un śramaṇa, y esta clase de ascetas que encontramos en la India del siglo V a.n.e., a los que tanto debemos en términos de autoconocimiento, tenían como meta realizar un «suicidio ontológico permanente».6 El adjetivo «permanente» que usan James Mallinson y Mark Singleton, no debe pasarnos desapercibido: nos indica que no se trata de un suicidio al uso, sino de una muerte definitiva e irreversible. Nada tiene que ver con levantar la mano sobre uno mismo, al contrario, consiste en levantar la conciencia sobre nosotros mismos. Para ello, hay que vivir conforme a unos principios éticos que solo pueden mejorar nuestra existencia, la sociedad y el mundo. Pero la meta ulterior no es mejorar ni nuestra existencia ni la sociedad ni el mundo, la meta es boicotear el círculo del Eterno retorno en el que el individuo se encuentra prisionero.
Un círculo no puede tener memoria: gracias al olvido que provoca, nos conduce siempre de vuelta al punto de partida y así se cumple a sí mismo. El ser humano vive, muere y vuelve a nacer indefinidamente, olvidando en cada nueva vida su circunstancia circular. Para boicotear la amnesia de ese círculo, el practicante busca trazar una línea recta que le permita escapar de la lógica del olvido. Esa línea recta se sostiene gracias al recuerdo indestructible de un propósito coherente, progresivo y determinante que conduce al meditador hacia la salida del círculo. La naturaleza de esa memoria no es muy convencional, debe poder resistir el umbral de la muerte y conservarse intacta a lo largo del tránsito de las vidas y las encarnaciones. La amnesia del círculo nos conduce a un Eterno retorno de lo similar: el individuo, vida tras vida, retorna sin saberlo al mismo juego de la soledad bajo el que, una y otra vez, se desconoce a sí mismo. Cuando sea capaz de recordar este círculo en cada nueva vida, va a poder construir una línea recta que lo conduzca hacia el «Eterno-no-retorno» (nityānāvṛtti), una expresión que puede leerse en el comentario de Śaṅkara a la Chāndogya Upaniṣad (5.10.1-2), y que traduzco como «Eterno-nunca-retorno». Este es el objetivo de las prácticas budistas del Canon Pāli y del yoga de Patañjali, y podemos encontrarlo reflejado en Upaniṣads antiguas. «Así, el mundo –afirma Śaṅkara en su comentario a la Chāndogya–, empezando por la memoria y el espacio, y terminando por el nombre, atado por la cuerda de la esperanza, se convierte en un círculo para los seres vivientes».7 En este sentido, la memoria de nuestras vidas pasadas no solo es un poder extraordinario que adquiere el meditador, es un ejercicio que debe ser puesto en práctica, pues el conocimiento de esa memoria episódica circular puede ayudarnos a vencer el envite existencial del olvido. De nuevo aquí, otra paradoja: este poder solo se adquiere cuando la memoria implícita ha sido ya lo suficientemente trabajada mediante un modo de vida que desobedece la naturaleza recurrente del círculo, con sus apegos, sus deseos, sus aplazamientos y sus deudas más íntimas.
El retorno continuo a la vida y a la muerte trae consigo la idea de que las experiencias vividas a lo largo de las encarnaciones se articulan en semillas, impresiones o huellas, que ocultan y despliegan el sustrato inconsciente del individuo; es decir, su memoria del karma. Estas impresiones, saṃskāras o vāsanās, son la base de toda una psicología yóguica que va a elaborarse a lo largo de los siglos, en torno al ser humano, sus deseos más profundos, sus reacciones irracionales, sus miedos, atracciones, habilidades y potencialidades ocultas. Toda la ascesis budista que nos presentan los Nikāyas tiene como piedra angular la destrucción de estas impresiones, y el yoga de Patañjali nos propone sustituir unas impresiones inconscientes de excitación por otras de apaciguamiento. Esta transformación del inconsciente implica una transformación de nuestra personalidad al completo y se traduce en una nueva memoria corporal, enraizada en hábitos liberadores que solo podemos asimilar a base de repetición y cotidianeidad. Poco importa que la consideración del cuerpo en los sermones budistas sea más bien quirúrgica: el cuerpo es sinónimo de insatisfacción (dukkha), y el practicante debe aprender a contemplarlo, analizarlo y distanciarse de él. Y poco importa que, en un aforismo donde resuenan ecos de la enseñanza budista, Patañjali nos diga que la purificación tiene como consecuencia la aversión (jugupsā) del practicante hacia su propio cuerpo (YS, 2.40). Tras este aparente rechazo al cuerpo, lo que se esconde son modos de vida y prácticas meditativas que buscan cambiar la memoria corporal del practicante, y esta memoria tiene que transformarse para que el conocimiento liberador se haga realidad. Pues este conocimiento solo se cumple con éxito cuando se hace presencia, cuando el cuerpo lo ha comprendido y pasa a formar parte de su modo natural de estar, de moverse y de permanecer. En medio de la acción visible, ese conocimiento interno se impone y cristaliza en un paisaje corpóreo: la mirada, el gesto, la forma de caminar, la reacción o la no reacción de una mano que se tiende. La memoria liberadora o nibbánica no puede ser ensayada ni fingida, es el resultado de un conocimiento que se ha hecho cuerpo. Cada uno de los triunfos en este camino se manifiesta en una determinada incorporación; y cada uno de los retrocesos, en un reflejo inconsciente de la memoria saṃsárica que todavía late en nosotros. A menudo, no se trata de añadir nada nuevo al paisaje interno, sino más bien de eliminar los obstáculos que impiden que la memoria liberadora se exprese sin interferencias. En contra de lo que pueda pensarse, este no es un trabajo enteramente solitario: si todo nuestro entorno comparte y contribuye al propósito de esta memoria liberadora, más profunda y rápidamente la incorporaremos en nuestra vida. Determinados espacios y compañías crean y fomentan una determinada memoria corporal. Existe una memoria familiar que nuestro cuerpo conoce bien,8 una memoria que despiertan ciertos grupos de amigos o ciertas compañías, y por supuesto, ciertos espacios en los que hemos estado mucho tiempo (desde el colegio a nuestro lugar de trabajo, o desde los bares a los centros de yoga). Del mismo modo, el entorno de una comunidad de meditadores, de un sangha budista, por ejemplo, genera también una memoria corporal específica. Probablemente, esta clase de atmósfera fortalecerá e impulsará la memoria liberadora del individuo.
En cierto sentido, la memoria nibbánica es la memoria de la secesión, la memoria de la huida, de la despedida. Pero uno no la alcanza echando a correr de sí mismo: solo cristaliza cuando el meditador logra estar plenamente presente en el centro mismo de su existencia. Peter Sloterdijk se pregunta qué será de un mundo en el que los «éticamente mejores» solo buscan liberarse de él. «A consecuencia del éxodo de los ascetas, de los meditadores, de los pensadores, el mundo se habría convertido en teatro de un drama que cuestiona radicalmente su aptitud para alojar de forma adecuada a habitantes suyos movidos por la ética: ¿qué es un mundo así, cuando el enunciado más fuerte sobre el mismo consiste en apartarse de él?».9 Este espíritu de fuga no solo se aplica a los pensadores y meditadores indios. La enseñanza de Pitágoras, y más tarde la filosofía platónica, también tiene como propósito asemejarse a los dioses por medio del carácter, purificar el alma para que esta no vuelva a encarnarse nunca más. La filosofía platónica busca entrenar al alma para que aprenda a mirar hacia arriba,10 lo cual, es siempre un mirar hacia dentro, se trata de un recogimiento, y a esa condición del alma en comunión consigo misma, separada del cuerpo, se le llama phrónēsis (Fedón, 79d). La phrónēsis es para Platón una cualidad divina, un poder o una habilidad (dýnamis) que el alma nunca pierde, y cuyos resultados dependen de la dirección a la que se dirija el poder de esa mirada. Practicarla significa practicar la filosofía, que Platón entiende como una práctica de la muerte (meletē thanatou, Fedón, 81a). Lo mismo puede decirse de la mirada mística de Plotino que entrena al alma en esta fuga hacia lo alto, es decir, hacia el interior de sí misma. «Hay que acostumbrar al alma a mirar por sí misma», dice Plotino, y nos exhorta: «Retírate a ti mismo y mira».11 Para ello, el practicante primero tiene que desnudarse hasta los huesos, quedarse indefenso, desprenderse de todo (aphele panta) y vaciar la mente para poder visualizar al Uno.
¿Por qué una mente que tiene tantas posibilidades de acción, de creación, de imaginación iba a buscar el silencio? ¿Por qué un cuerpo que puede correr, danzar y expresarse a través del movimiento iba a buscar la inmovilidad? Si queremos entender verdaderamente los modos de vida meditativos del Buda y Patañjali, no podemos pasar por alto estas preguntas. Por ejemplo, en algunas estrofas de la filosofía sāṃkhya se nos dice que la mente colabora con su propia cesación. La mente quiere su propio silencio y también el cuerpo del meditador quiere su propia quietud. En el interior de este silencio físico y psíquico, nacen otra voz y otro movimiento, se despliega una vida interior cuya actividad solo resulta perceptible bajo esas condiciones. A esta clase de personas enamoradas, devotas de aquello que traspasa los sentidos, Plotino nos invitaba a preguntarles: «¿Qué experimentáis al veros a vosotros mismos bellos por dentro? Y ese frenesí, esa excitación, ese anhelo de estar con vosotros mismos recogidos en vosotros mismos aparte del cuerpo, ¿cómo se suscitan en vosotros?».12 Las meditaciones que se detallan en los sermones del Canon Pāli y las que se esbozan en los aforismos de Patañjali están más relacionadas con una experiencia de serenidad interior que con la autodestrucción. En su glosa al comentario que acompaña los aforismos de Patañjali, Vācaspati Miśra nos advierte: «ninguna persona sabia trabaja para su propia destrucción» (TV, 2.15).13 Difícilmente comprenderemos estas prácticas si no entendemos que el cuerpo que se sienta con las piernas cruzadas para quedarse inmóvil durante horas o la mente que decide detenerse y penetrar en el vacío han encontrado algo en el interior de su propia quietud por lo que vale la pena sacrificar sus actividades. Han encontrado algo que aman y de lo que se alimentan. Y eso que encuentran al otro lado de la cesación, lo traen de nuevo consigo tanto al pensamiento como a la acción. La mente y el cuerpo se convierten en las dos caras de un mismo silencio, pero también en las dos manos de un nuevo lenguaje. El meditador incorpora la sabiduría de la cesación y crea un nuevo punto de partida para relacionarse con la actividad. No necesariamente a esta incorporación de la cesación le sigue la renuncia completa al mundo, a la acción, al pensamiento, etc. Más bien, esta cesación es posible porque el intelecto ha aprendido a ordenar sus contenidos, sabe examinar sus propias tendencias inconscientes y observarse a oscuras cuando parece que nadie más lo observa, sabe ser su propio custodio y guardarse de una acción mental descuidada, invasiva, estrepitosa. Epicteto invitaba a sus discípulos a cultivar la atención constantemente, advirtiéndoles que la falta de atención era la peor de las costumbres, pues una vez que hemos relajado el pensamiento no podemos recuperarlo cuando nos apetezca.14 El estoicismo nos impulsa a estar siempre alerta, vigilantes, dispuestos para el autoexamen. Y esta misma actitud de custodia y autobservación la encontramos en los sermones budistas del Canon Pāli. Hay una devoción por el pensar que es ante todo una devoción por el silencio de la mente, por la paz de la mente. Y hay una devoción por el movimiento que es ante todo una devoción por cada instante de reposo que compone el movimiento, devolviendo el cuerpo a la matriz vacía del espacio, y evitando que el tiempo invente un universo artificial fuera de la matriz del momento presente. El meditador deviene un testigo de su propio cuerpo (kāyasakkhin) a medida que avanza a través de los trances meditativos, que son el taller de trabajo de una atención que está aprendiendo a sostenerse en una cesación cada vez más penetrante. Dicho esto, las prácticas budistas no dejan a un lado la imaginación, ni la proyección de experiencias futuras –por ejemplo, cuando el meditador visualiza su propio cadáver para interiorizar el carácter pasajero de la existencia, incorporando así un hecho que todos conocemos de modo superficial, a saber: que también nosotros vamos a morir–, ni dejan a un lado la memoria –por ejemplo, cuando se trata de entrenarse para recuperar la memoria de vidas pasadas–, ni tampoco los ejercicios psicosomáticos en los que el meditador irradia su cuerpo de luz o de ligereza, y así el cuerpo adquiere ciertos poderes, como la levitación. Por tanto, este silencio interior está coloreado de ejercicios que orientan la mente hacia una determinada dirección y hacen que sus movimientos adquieran una eficacia poco usual.
El vocabulario sánscrito de la liberación tiene connotaciones de fuga porque aquello de lo que se pretende huir ya es en sí mismo algo que aprisiona, una corriente en la que el ser vivo está atrapado. El término sánscrito saṃsāra, evoca la acción de ir, de moverse, de fluir (√sṛ) «con» (sam-), es decir, de seguir la corriente en el sentido de perderse entre la corriente, sin poder distinguirse y aislarse de ella. Jan Gonda explica así la etimología de este término: «Derivado de la raíz sar- “correr, apresurar, fluir”, significa “ir de un lado a otro, seguir adelante, transitar continuamente”. Existir en el saṃsāra significa seguir la corriente sin comienzo e interminable, sin interrupción, sin descanso, sin estar a solas con uno mismo».15 Gonda advierte que el término no significa como tal «ciclo de renacimientos». Entre las metáforas que este sanscritista enumera, se encuentran el árbol (taru), la rueda (cakra) y el océano (samudra, sāgara) del saṃsāra, aunque la metáfora empleada por el poeta Bhartṛhari, «la cárcel del saṃsāra» (saṃsāra kārā-gṛha), resulta más gráfica. El uso del término saṃsāra terminará por identificarlo con la vida mundana, asociándolo con procesos cognitivos sufrientes que generan ataduras y deudas. Saṃsāra es un tránsito infinito que conlleva el Eterno retorno de todo aquello atrapado en su corriente. Sin embargo, la participación en este círculo existencial lo refuerza o lo deshace uno mismo, a través de sus acciones, de sus pensamientos e intenciones, de sus palabras, etc. Por tanto, nuestra asociación con este círculo saṃsárico empieza por ser el consentimiento de participar en sus procesos cognitivos y, al contrario, nuestra decisión de no participar en este círculo nos impulsa a crear y estimular procesos cognitivos liberadores, a los que aquí llamo procesos cognitivos «nibbánicos».
Este ensayo es una transformación de mi tesis doctoral en filosofía, y es importante tener en cuenta que no presento una visión antropológica. Es muy difícil saber si los relatos y los ejercicios que se plasman en el Sutta Piṭaka del Canon Pāli reflejan la realidad de la comunidad budista y se adecúan fielmente a las prácticas que realizaban los meditadores budistas de los primeros tiempos. En este sentido, tomar una cierta distancia antropológica me parece saludable. Pero, independientemente de su fidelidad a la realidad histórica, contamos con un canon de textos que incluye determinados ejercicios meditativos, éticos, existenciales, donde se nos representa al maestro y a la comunidad de discípulos de una determinada manera. Me he centrado en los textos y las prácticas que reflejan, independientemente de su correspondencia con la realidad histórica. Aunque no podemos saber en qué medida su mensaje se corresponde con dicha realidad, al menos podemos estar seguros de que estos textos son el testimonio de una aspiración y reflejan un método coherente e idealizado para realizar un estado que, para muchos, funciona a modo de utopía. Esa aspiración es verdadera, y esa utopía es tan valiosa, o incluso más valiosa, que la realidad misma. De nuevo, esta distancia entre la realidad y la meta a la que aspiramos se aplica a muchos métodos de filosofía antigua, que nos presentan idealizada la figura del sabio y, a veces, también la vida de sus practicantes. Conviene recordar las palabras del estoico Séneca: «El cultivo de los estudios saludables es digno de alabanza incluso al margen de su realización. ¿Qué tiene de extraño que no alcancen lo más alto quienes abordan pendientes escarpadas? Ahora, si eres hombre, pon tu atención en quienes intentan cosas grandes, incluso si caen».16 Una de las tareas de la filosofía es elevar la realidad, obligándola a ser mejor de lo que es, arrastrándola consigo a ese dominio utópico en el que solo algunos privilegiados logran sostenerse. Por eso la práctica filosófica nunca puede estar al mismo nivel que la realidad, sino siempre un paso por delante, o muchos pasos por encima, sin llegar a perderla de vista. No hay razón para que no nos beneficiemos de la sabiduría que encontramos en los sermones budistas. Si sabemos apreciar la aspiración que transmiten, descubriremos que su mayor o menor correspondencia con los hechos históricos resulta irrelevante en términos de crecimiento interior.
Por último, los temas fundamentales de este ensayo han sido tratados repetidamente por la filosofía, porque son, antes que nada, inquietudes que se originan una y otra vez en cada nuevo ser humano. En cada uno de nosotros esta repetición es nueva y única y cada filosofía los repite de un modo singular y siempre diferente. Por ejemplo, el estado de «no muerte» que equivale a la liberación (nibbāna) en el lenguaje de los sermones es una repetición nueva de la muerte: imita lo que nosotros llamamos «muerte», pero la convierte en una experiencia tan sublime que nos enseña a vivir de un modo más auténtico y nos invita a ser personas mejores. El Eterno-nunca-retorno es una repetición nueva del Eterno retorno, a un tiempo su opuesto y su réplica. La verdadera repetición, siguiendo a Kierkegaard, solo puede ser espiritual: es una repetición diferente de lo mismo que germina en múltiples posibilidades nuevas.17 Esta repetición solo es posible en el plano de la experiencia más íntima y visceral, de donde salimos siendo otros y los mismos.
Del mismo modo que un buen libro siempre da pie a otro mejor, confío en que la repetición que presento en estas páginas sea la semilla de repeticiones mejores.
2.La memoria de vidas pasadasDe Pitágoras a Vasiṣṭha
A Etalides, que no pudo conseguir la gracia de la inmortalidad, su padre, el dios Hermes, le concedió el don de la memoria. Gracias a esto, Euforbo recordará haber sido Etalides en una vida anterior, además de numerosas plantas y animales, y más tarde, Hermótimo recordará haber sido ambos, Euforbo y Etalides, antes de morir y reencarnarse en Pirro, un pescador de Delos que se sabrá a sí mismo siendo todos ellos, y juntos volverán a nacer y recibirán el nombre de Pitágoras, filósofo, chamán y portador de un muslo de oro, que todavía conserva intacto el don de la memoria que le otorgó su divino padre.18 En esta secuencia descrita por Diógenes Laercio, Pitágoras no es otra cosa que Etalides reconociéndose otra vez a sí mismo. Al pedir el don de la memoria, Etalides pidió asistir consciente a la duración del círculo. Una memoria eterna no solo le permite participar en el rumbo cíclico de la eternidad con todas sus reencarnaciones, sino que al mismo tiempo lo salva del envite del olvido. Por lo poco que sabemos con certeza de la filosofía pitagórica, de lo que se trata es de liberarse de esta circunstancia de ida y vuelta, purificando el alma y salvando la parte divina que hay en ella.19
Sabida es la importancia que los pitagóricos le atribuían al ejercicio de la memoria. En sus biografías de Pitágoras, Diodoro de Sicilia y Jámblico relatan que lo primero que hacen los pitagóricos al despertar es ejercitar la memoria recordando, detalle por detalle, todo lo que hicieron el día anterior, desde que se despertaron hasta que se acostaron. Cada jornada comienza volviendo sobre la jornada anterior en lo que puede considerarse tanto un ejercicio de la memoria como un ejercicio de la atención –como veremos, atención y memoria son las dos caras de una misma habilidad, raramente se puede incidir sobre una sin potenciar la otra–. Porfirio también incluye este ejercicio en su biografía de Pitágoras, aunque con ligeras variaciones. Al despertar, uno se ejercita en fijar los objetivos del nuevo día, mientras que antes de dormir se entrena recordando lo acontecido durante la jornada, y se acompaña de un examen para valorar si se han cumplido los objetivos propuestos al amanecer.
Antes del sueño [Pitágoras] recomendaba entonar estos versos para uno mismo: «No recibas al sueño en tus blandos ojos/ hasta que hayas repasado tres veces los actos del día/. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué tenía que haber cumplido?». Y antes de levantarse estos otros: «Cuando del sueño de dulce pensamiento te levantes/ lo primero es considerar bien las acciones que habrás de cumplir en la vigilia».20
El balance matutino y vespertino de la jornada es un ejercicio filosófico muy frecuente entre los estoicos. La meditación matutina, en la que uno fija las metas para el día por venir, podemos encontrarla en las Meditaciones de Marco Aurelio. En cuanto a la meditación vespertina: «¿Qué defecto has superado hoy? ¿Qué vicio has combatido? ¿En qué eres mejor?», se preguntaba Séneca antes de dormir. «A este autoexamen [...] le sigue un sueño profundo, pacífico y reparador. Yo mismo tengo por hábito llevarlo a cabo a diario. Por las noches defiendo mi propio caso en el tribunal de mí mismo».21 Esta clase de meditaciones filosóficas son ejercicios de revisión del propio carácter, para que no se aparte del modo de vida en el que funda su existencia, a menudo sostenido en una triple base cosmológica, ética y lógica. Pero en las biografías de Diodoro y de Jámblico el énfasis del ejercicio está puesto en el entrenamiento de la memoria y no tanto en el autoexamen, si bien ambas tareas no son excluyentes, pues uno puede autoexaminarse al mismo tiempo que ejercita su memoria. «[Los pitagóricos] no se alzaban de lecho hasta haber recordado para sí mismos todo lo que habían hecho el día anterior, desde el comienzo de la mañana hasta el final de la tarde. Y si tenían más tiempo y ocio, añadían también los hechos del tercer día anterior, el cuarto e incluso los anteriores. Esto lo practicaban para ganar conocimiento e inteligencia en todas las cosas y experiencia en la capacidad de poder acordarse de muchas cosas», comenta Diodoro.22 Podría ser una coincidencia que los discípulos de un maestro capaz de recordar sus vidas previas se entrenasen recordando lo que hicieron los días anteriores. Sin embargo, Eric Dodds considera que es una «hipótesis razonable» pensar que el objetivo fundamental de estos ejercicios era fortalecer la memoria con el fin de llegar a recordar las vidas pasadas. «La anámnēsis es, en este sentido, una habilidad excepcional –afirma Dodds– que solo se consigue por un don especial o mediante especial entrenamiento». Y añade: «hoy día es un mérito sumamente estimado en la India».23 Lo cierto es que el recuerdo de las existencias previas es un poder espiritual reconocido en la India desde, por lo menos, los Nikāyas budistas.
No conozco ninguna fuente pitagórica que procure un indicio o una explicación más o menos razonada sobre cómo la memoria puede conservarse íntegra a lo largo de las encarnaciones. No encuentro ninguna propuesta que pueda tender un puente a una interpretación psicológica –como es el caso de la teoría de los saṃskāras o vāsanās que se propone desde diversos frentes de la filosofía india–, sino que todo parece quedar circunscrito a la región del mito, a partir de un dios que procura el don de la memoria a su hijo Etalides, o de un maestro carismático, Pitágoras, que recuerda su vida previa y sus descensos al Hades, gracias a la pureza de su alma. En el mito del juicio de las almas, Platón sí menciona que en el alma del ser humano se graban –a modo de marcas y cicatrices– las experiencias, o más bien los comportamientos que ha mantenido durante su vida (Gorgias, 524d). Gracias a estas cicatrices, tras su muerte los jueces pueden ver con claridad si están ante un inocente o un culpable, si el alma tiene la piel de una víctima o de un tirano. Estas «cicatrices» metafóricas pueden compararse solo muy lejanamente con las impresiones inconscientes indias, los saṃskāras, pues Platón está lejos de ofrecer una teoría razonada o un boceto psicológico más profundo sobre las mismas. Como digo, todo queda circunscrito a la región del mito, y probablemente estas ideas en Platón sean una herencia de órficos y pitagóricos. Es decepcionante que ni las fuentes conservadas de Empédocles, ni las obras de escritores tardíos e historiadores sobre Pitágoras y Platón, y ni siquiera Platón mismo, hayan intentado aportar un mínimo argumento intentando explicar el proceso de la transmigración o los episodios del recuerdo de vidas pasadas, sin apelar al mito o al ensalmo. Cuando Sócrates en el Fedón (70d) defiende el retorno a la vida con el argumento de la génesis de los contrarios, lo hace como si estuviese explicando esta idea desde fuera, como si no estuviese hablando de su propia alma transitando de vida en vida. Simplemente, es una cuestión lógica y natural que los muertos vuelvan a la vida dado que lo vivo también nace de su contrario, es decir, de lo muerto. En cambio, un argumento insistente que podemos leer en los comentarios al yoga de Patañjali es el del miedo a la muerte (maraṇatrāsa): el bebé ya siente un miedo «instintivo» a la muerte, dado que es una experiencia que trae consigo de vidas pasadas. En este argumento hay al menos un intento por apelar a un mecanismo psicológico o biológico que traemos con nosotros al nacer –el llamado «instinto» de supervivencia– para justificar que su explicación reside en un saṃskāra atesorado en vidas anteriores. Pero en Platón, la creencia en la inmortalidad del alma y en sus continuos tránsitos, no es otra cosa que una idea en la que vale la pena correr el riesgo de creer; se trata de un ensalmo, un hechizo, un encantamiento (epōidé