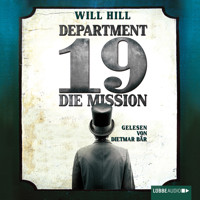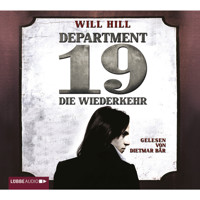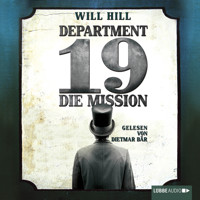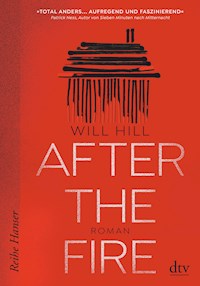Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fandom Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Thriller
- Sprache: Spanisch
Premio Torre del Agua 2020 a la mejor novela juvenil traducida autoconclusiva YA Book Prize 2018 The Bookseller's YA Book Prize 2018 Finalista Carnegie Medal 2017 World Book Night 2018 title Zoella and Friends Book Club selection 2017 "Las cosas que he visto están grabadas a fuego en mí, como cicatrices que se niegan a desaparecer". El padre John controla todo lo que ocurre entre los muros de la base. Al padre John le gustan las normas. Especialmente la que prohíbe hablar con los extraños. Él sabe lo que está bien y lo que está mal, y les advierte de lo que está por llegar. A Moonbeam le asaltan las dudas. Empieza a adivinar lo que esconden las palabras del padre John y quiere desenmascararlo. ¿Y si la única salida estuviera tras las llamas? Inspirada en el asedio de Waco que tuvo lugar en los años noventa, Tras las llamas cuenta la historia de Moonbeam, una chica de diecisiete años que acaba de descubrir que su vida hasta el momento ha sido una mentira.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Tras las llamas
Nota del autor
Agradecimientos
Créditos
Ve y dile a ese mentiroso deslenguado,ve y dile a ese trotamundos de medianoche,dile al caminante, al jugador, al difamador,diles que Dios los va a destruir.
CANCIÓN POPULAR
Atravieso el patio a la carrera, los ojos llorosos, el corazón palpitando en mi pecho.
El ruido de los disparos es aún ensordecedor y oigo (oigo realmente) las balas pasando muy cerca de mí, sus sordos silbidos semejantes al zumbido acelerado de insectos, pero no aminoro el paso ni cambio de dirección. La capilla está ardiendo fuera de control; de su tejado, envuelto por un trepidante fuego, se desprende una gran columna de humo negro, mientras la voz amplificada del Gobierno retumba a través del recinto, repitiendo su ensordecedora orden una y otra vez.
«¡SUELTEN LAS ARMAS Y ACÉRQUENSE LENTAMENTE CON LAS MANOS EN ALTO!».
Nadie está escuchando. Ni los otros agentes del Gobierno ni definitivamente ninguno de mis hermanos y hermanas.
A lo lejos, cerca de la puerta principal, el tanque avanza atronador, aplastando la endeble valla metálica y levantando la tierra del desierto. En alguna parte, por encima del ruido de los motores y del incesante crepitar de los disparos, escucho aullidos de dolor y suplicantes gritos pidiendo ayuda, pero me obligo a ignorarlos y a seguir adelante: mis ojos están clavados en las cabañas de madera del borde occidental de la base.
Tropiezo con algo.
Los pies se me enredan y caigo despatarrada contra el agrietado asfalto del patio. El dolor me atraviesa cuando el hombro choca contra el suelo, pero aprieto los dientes, vuelvo a ponerme en pie y miro a mi alrededor para descubrir con qué he tropezado.
Alice está tendida de espaldas, las manos aferradas al estómago.
Su blusa se ha vuelto roja, y yace en medio de un charco de sangre que parece demasiado grande para proceder de una sola persona. Sin embargo, aún está viva. Sus ojos, un tanto velados, encuentran los míos, y me mira con una expresión que no soy capaz de descifrar. En ellos hay dolor, mucho dolor, y sorpresa y miedo, y algo que parece confusión, como si se preguntaracómo hemos podido llegar a esto.
Sostengo su mirada. Quiero quedarme con ella, decirle que no pasa nada y que se va a poner bien, pero no está bien, nada lo está, y, aunque no sé demasiado sobre heridas de bala, no creo que se pueda recuperar.
Estoy casi segura de que va a morir.
Me quedo mirándola, perdiendo unos segundos que la parte aún activa de mi cerebro me regaña por malgastar, y luego corro hacia los barracones del oeste. Los ojos de Alice se abren todavía más cuando me doy la vuelta, pero no veo rabia en ellos. Creo que comprende lo que tengo que hacer.
O al menos eso es lo que me digo.
Una figura emerge en medio del humo que se arremolina y tengo que parar en seco, con las manos en alto. Pero no es uno de los del Gobierno con sus cascos negros, gafas y armas. Es Amos, que tiene los ojos enrojecidos e hinchados, un brazo colgando del costado y una pistola temblando en su mano buena.
—¿Dónde está el padre John? —pregunta con voz ronca y quebrada—. ¿Lo has visto?
Niego con la cabeza y trato de rodearle, pero me agarra del brazo y tira de mí hacia él.
—¿Dónde está? ¿Dónde está el profeta? —espeta.
—¡No lo sé! —grito, porque el tanque se ha adentrado en el patio y los disparos son aún más intensos que antes y el fuego está saltando de un edificio a otro con más rapidez de la que me da tiempo a seguir.
Empujo a Amos con todas mis fuerzas, y él se tambalea para atrás. Cuando apunta la pistola hacia mí, yo ya estoy moviéndome. Escucho disparos a mi espalda, pero ninguno de ellos encuentra su objetivo antes de que me sumerja en el humo.
De pronto, me cuesta mucho respirar; me llevo una mano a la boca y la nariz, pero el denso y picante humo se cuela entre los dedos y empiezo a toser. Mientras corro, veo a mis hermanos y hermanas caídos a mi alrededor, oscuras siluetas que, entre trompicones a izquierda y derecha, trato de esquivar. Algunas se mueven, arrastrándose por el suelo o retorciéndose presas de espasmos, como si sufriesen un ataque epiléptico, pero la mayoría no lo hace.
La mayoría está inmóvil.
Los barracones del lado oeste surgen frente a mí, sus muros y techos planos envueltos en un humo acre. A mi espalda, el ruido de disparos es constante y, con tantas balas atravesando el aire, parece cuestión de tiempo que suceda lo inevitable. Pero, mientras consiga abrir las cabañas antes de que ocurra, no me importa.
Realmente no me importa.
Salgo tambaleándome del humo más denso en esta zona y me dirijo hacia la cabaña más próxima sacando a tientas la llave maestra de mi bolsillo. Agarro el candado que cuelga de la puerta y entonces se produce un sonido sibilante, y durante un breve instante no comprendo lo que sucede (hasta que el dolor estalla en mi cuerpo y trato de apartar la mano, aunque una parte de ella se queda pegada al candado de metal). Caigo de rodillas apretando mi dañada mano izquierda contra el estómago, y un grito que ni siquiera parece humano surge de mi boca.
Es abrumador.
El dolor.
Es como si alguien hubiera metido mi mano en una jarra de ácido y la mantuviera dentro; mientras mi cerebro trata de procesar la agonía, todo lo demás se desvanece: el olor a humo, el calor del fuego, el ruido de los disparos. Todo parece volverse gris a mi alrededor, como si el volumen de mis sentidos estuviera siendo desconectado. Entonces algo me empuja por detrás y todo regresa mientras caigo al suelo.
Uno de los agentes del Gobierno está de pie ante mí, el rostro oculto tras su máscara, el enorme cañón de su arma apuntando entre mis ojos.
—¡Las manos donde pueda verlas! —Es una voz de hombre—. ¡Enséñame las manos!
Estas tiemblan cuando las levanto sobre mi cabeza.
—Por favor —digo, en un ronco graznido—. Niños. Hay niños en estas cabañas. Por favor.
—¡Cállate! —grita—. ¡Ni una palabra más!
—Por favor —repito—. En las cabañas. Tiene que ayudarlos.
El agente mira hacia los edificios. Mi cabeza da vueltas a toda velocidad y mi estómago se revuelve y siento que voy a desmayarme del dolor que emana de mi mano, pero obligo a mis ojos a permanecer abiertos, fuerzo a mi mente descontrolada a centrarse en la oscura figura por encima de mí.
—Candados —susurro, y le tiendo la llave maestra—. Por favor…
Me fallan las fuerzas. El hombre mira a la cabaña y luego a mí y de vuelta a la cabaña.
—¡Mierda! —grita. Entonces atrapa la llave de mi mano y se gira hacia la puerta. Observo cómo agarra el candado con su mano enguantada y desliza la llave, y durante un terrible instante me pregunto si todo esto no habrá sido una pérdida de tiempo, si no habrá algunos candados que incluso con una llave maestra no se abran. Pero entonces el cilindro gira y los muelles del candado ceden. El agente abre la puerta y mis hermanos y hermanas surgen en tropel del interior entre toses y escupitajos, sus ojos enrojecidos llenos de lágrimas.
—Id a la puerta principal —consigo graznar—. Permaneced juntos. Levantad las manos…
Al fondo de la multitud distingo a Honey y siento algo en el pecho que momentáneamente supera el dolor de la mano. Sus ojos están hinchados y su piel pálida, pero su boca y su mandíbula muestran ese rasgo familiar de determinación y, al menos, respira.
No estaba segura de que lo hiciera.
Ella ayuda a los últimos aterrados y llorosos niños a salir de la cabaña y los guía hacia el sur, a la puerta principal. El agente se apresura hasta la siguiente cabaña, gritando por su transmisor para pedir refuerzos, y siento que algo se libera en mi interior: una oleada de alivio tan poderosa que es casi física insufla nueva vida en mis agotados músculos, y consigo incorporarme hasta quedar sentada en el suelo.
Los niños se están abriendo paso a través del patio, sus pequeñas manos levantadas en señal de rendición y entonces se produce una gran agitación; los agentes aparecen corriendo entre el humo y, al ver a mis hermanos y hermanas, se los llevan a través de las brechas que han abierto en la valla. Puedo oír cómo los niños lloran y llaman a sus padres y el corazón se me rompe por ellos, pero están vivos, aún están vivos, y eso es lo único que importa, eso es lo único que importa mientras el mundo arde en llamas.
Oigo un grito fuerte, lo suficientemente penetrante como para imponerse por encima de los disparos y el rugido del infierno, y vuelvo la cabeza hacia él. Junto a las abrasadoras ruinas de la capilla, dos de los agentes han atrapado a Luke y lo levantan del suelo cogiéndolo por las piernas y los brazos. Él trata de zafarse, gritando y rugiendo para que lo bajen, para que le dejen ir con los demás, para que le dejen ascender.
Su voz, llena de furia, fervor y un pánico desesperado y frenético, es lo último que oigo antes de que todo se vuelva negro.
… Voy a la deriva…
… Siento la mano como si estuviera envuelta en fuego. Abro los ojos y todo es blanco y hay un pitido intermitente y algo que no tiene rostro se cierne sobre mí y trato de gritar, pero no sucede nada y tengo tanto miedo que ni siquiera puedo pensar y pongo los ojos en blanco y…
… un hombre está mirándome inclinado sobre mí y su cara es solo ojos por encima de una mascarilla blanca. Me muestra una enorme aguja y yo me quedo contemplándola fijamente porque estoy demasiado asustada para moverme y cuando me la introduce en el brazo ni siquiera lo noto porque el dolor de la mano es tan agudo que bloquea cualquier otra cosa. Sé lo que son los médicos de cuando era pequeña y la televisión aún estaba permitida, pero, hasta ahora, nunca había visto ninguno en la vida real y el profeta está gritando en mi cabeza que los médicos son agentes del GOBIERNO, que cada uno de ellos es un SIERVO DE LA SERPIENTE, y su voz retumba y me sacude el cerebro y el estómago se me revuelve y estoy tan asustada que ni siquiera consigo respirar mientras el médico fija la aguja que está dentro del brazo a la piel con un esparadrapo y la conecta con un tubo que llega hasta una bolsita con un líquido blanco lechoso. Dice algo que no comprendo y entonces el líquido comienza a fluir y observo cómo recorre el tubo hasta mi brazo, pero no puedo mover un solo músculo y consigo formar un pensamiento por encima de los aullidos del padre John en mi cabeza y me pregunto qué sucederá cuando el líquido blanco entre dentro de mí y si seguiré siendo yo la próxima vez que me despierte…
… las luces que están sobre mí son cegadoras y el dolor ha disminuido mucho y la bolsita de plástico al final del tubo está vacía y puedo levantar la cabeza lo suficiente para ver el enorme guante hecho de vendas con que me han envuelto la mano izquierda. Algunas veces aparece un médico junto a mi cama y me mira, otras escucho a lo lejos voces acaloradas y otras empiezo a llorar y no puedo parar. Tengo mucho calor y mucho frío y todo va mal y quiero volver a casa, porque incluso aquello era mejor que esto. Un hombre que lleva sombrero y uniforme me pregunta mi nombre, pero el padre John ruge en mi cabeza y no respondo. Lo pregunta de nuevo y sigo sin responder. Él pone los ojos en blanco y se marcha…
… una mujer de uniforme le pide a alguien que me incorpore hasta sentarme y entonces unas manos me cogen por debajo del cuerpo y los dedos me presionan la piel y tiran de mí en la cama hasta que me colocan contra una almohada. La mujer de uniforme dice: «Eso está mejor», y estoy a punto de reír porque nada está mejor, nada está remotamente cerca de ser mejor. «¿Puedes decirme quién comenzó el incendio?», pregunta, y yo niego con la cabeza. «¿Quién repartió las armas?». Niego con la cabeza. «¿Viste a John Parson después de que comenzara el tiroteo?». Niego con la cabeza. «¿Qué pasó en el interior de la casa principal? ¿Qué hacías ahí dentro?». Niego con la cabeza. Me mira fijamente y cuando vuelve a hablar su voz es fría. «Ha muerto gente, niña», dice. «Un montón de gente. Debes empezar a hablar». Se inclina sobre mí y, como no sé lo que va hacer, giro la cabeza al otro lado y advierto un distintivo dorado en su cinturón grabado con las palabras CONDADO DE LAYTON DEPARTAMENTO DEL SHERIFF y el corazón se me para en el pecho y me oigo gritar y la mujer de uniforme da un salto hacia atrás, los ojos muy abiertos por la sorpresa, y oigo pasos corriendo y mi corazón se recupera y estoy golpeando la cama y gritando y gritando y siento unas manos sujetar mis brazos y piernas y un médico acerca otra aguja hacia mí y…
… los rostros de mis hermanos y hermanas surgen de la oscuridad, gente a la que he conocido toda mi vida, con el cabello en llamas, la piel derritiéndose en sus cráneos, y todos gritan una, otra y otra vez dos palabras: «TU CULPA, TU CULPA, TU CULPA, TU CULPA, TU CULPA». Me giro para alejarme de ellos e intento correr, pero el suelo se transforma en arenas movedizas bajo mis pies y me hundo hasta los tobillos mientras las yemas de unos dedos rozan mis hombros y la nuca y me siento aterrorizada, pero no puedo gritar porque mi boca no se abre. Lo único que puedo hacer es caminar por esa oscura negrura, arrastrarme hacia delante y tratar de encontrar el camino de vuelta…
… un hombre vestido con traje oscuro se halla en pie junto a mi cama y estoy empapada en sudor y me duele mucho la mano, como si estuviera cubierta de insectos mordedores, y no creo haber estado nunca tan cansada. Noto como si mi cuerpo estuviera hecho de plomo y asfalto y mis párpados fuesen la cosa más pesada del mundo. El hombre me explica que me van a trasladar y trato de preguntar a dónde, pero lo único que sale de mi boca, mientras el padre John chilla en mi cabeza que nunca se debe hablar con extraños, bajo ninguna circunstancia, es un áspero susurro. El hombre dice que no lo sabe y reúno hasta el último gramo de fuerza que me queda y le pregunto quién logró salvarse del incendio. Él hace una mueca y se marcha…
… tengo una brocha en la mano y está impregnada de azul aciano y sé que estoy soñando, pero no me importa porque no quiero despertar. Pinto la pared de madera frente a mí mientras escucho las olas chocar en la base del acantilado y huelo el humo que surge de la chimenea y sé que si bajo la vista veré la hierba verde bajo mis pies, pero no lo hago. Pinto el tablón de madera frente a mí y luego el que está al lado de este y el siguiente…
… un hombre diferente con un traje oscuro idéntico lee una lista de nombres de una hoja de papel. Reconozco el de Honey, Rainbow, Lucy y Jeremiah y rompo a llorar de alivio y el hombre me muestra la primera sonrisa auténtica que he visto desde que estoy postrada en esta cama y continúa leyendo nombres, aunque no por mucho tiempo y mi alivio da paso a la tristeza y mis lágrimas no dejan de brotar porque la lista es tan, tan corta…
… el techo se desliza cuando dos médicos transportan mi cama a lo largo del pasillo hasta una caja metálica vacía que vibra y traquetea y hace que el estómago me dé vueltas. Trato de sujetarme a las paredes para estabilizarme, pero uno de los médicos empuja mis brazos de vuelta a la cama y mi mano izquierda aúlla de dolor y grito y el médico dice «lo siento», pero sus ojos son fríos y su boca está oculta tras una mascarilla. Hay un pitido, una sacudida y un golpe de aire frío y luego estoy de nuevo en movimiento y veo un pedacito de cielo, tan azul como la pared de mi sueño, antes de ser levantada y depositada en otra caja metálica, aunque esta tiene estanterías llenas de cajas y frascos y máquinas que no reconozco. Hay un ruido sordo debajo de mí mientras un motor arranca en algún lugar cercano sonando un poco como la camioneta roja que Amos solía conducir, pero mucho más fuerte y con un sonido furioso…
… una mujer con rostro amable vestida con uniforme blanco me ayuda a levantarme de la cama en la que llevo tumbada desde que me desperté y me conduce suavemente hasta otra diferente en una habitación blanca cuadrada con una ventana en lo alto de una de las paredes. Me dice que apriete un botón naranja junto a la puerta si necesito algo y se me hace un nudo en la garganta y le pido que no se marche y ella me abraza y yo empiezo a llorar de nuevo y la voz en el fondo de mi cabeza parece ponerse realmente furiosa porque no había llorado tanto desde que era una niña pequeña, pero no puedo evitarlo. La mujer de cara amable me chista y acaricia mi pelo y me dice que está bien, que todo va a ir bien, que estará ahí mismo si la necesito, y luego se desliza suavemente de entre mis brazos y me muestra una sonrisa antes de salir de la habitación y cerrar la puerta tras ella y mientras me quedo tendida en la cama escucho el pesado sonido metálico de una cerradura al echar la llave…
… Voy a la deriva…
Estoy sentada en un sofá rojo oscuro y las piernas no paran de temblarme y la mano me duele de veras y trato de no estar asustada, pero no puedo evitarlo porque no sé qué va a pasar conmigo.
Ni siquiera sé dónde estoy.
La habitación en la que estoy sentada es más grande que mi habitación de la base, pero aun así es bastante pequeña. Las paredes son de un tono gris pálido y el suelo tiene una moqueta gris oscuro y, sobre ella, están el sofá rojo oscuro y una amplia mesa con dos sillas dispuestas en el lado más alejado, mirando hacia mí. Todo es liso y limpio y hay una máquina descansando sobre la mesa y una cámara encima de la puerta. La mujer de uniforme blanco con cara amable (la enfermera Harrow, susurra la voz dentro de mi cabeza, te dijo que su nombre era enfermera Harrow) me trajo aquí hace cinco minutos y pude leer las palabras «sala de consulta 1» impresas en la puerta cuando la abrió.
Me preguntó si quería alguna cosa antes de marcharse. No tenía ni idea de qué debía responderle.
Oigo cómo gira la cerradura y contengo la respiración mientras la puerta se abre y un hombre entra en la habitación. Es bajito, con una tupida barba, cabello ralo y profundas líneas a cada lado de sus amigables ojos. Viste camisa blanca y corbata y lleva una cartera de cuero colgando del hombro. Aparta una de las sillas y se sienta, entonces saca una pila de cuadernos y bolis de su cartera y los coloca cuidadosamente sobre la mesa frente a él. Cuando todo está desplegado a su gusto pulsa un botón de la máquina y espera hasta que aparece una luz verde, y entonces me sonríe.
—Hola —dice.
No digo nada.
Sé que le hice una pregunta al hombre del traje, antes, cuando estaba tumbada en la cama con mi mente divagando. Pero ahora pienso con más claridad y algunas cosas están tan profundamente arraigadas en el tejido de quien soy que no puedo recordar un tiempo en el que no estuvieran ahí y me es difícil razonar para evitarlas, incluso después de todo lo que ha sucedido.
Nunca debes hablar con extraños. Nunca.
—Soy el doctor Robert Hernández —continúa—. Soy director de psiquiatría en el Hospital Universitario Infantil de Texas, en Austin. ¿Sabes lo que eso significa?
No respondo.
—Significa que estoy especializado en el bienestar de los niños —explica—. Especialmente de niños que han experimentado sucesos traumáticos. Yo los escucho y trato de ayudarlos.
En mi cabeza, el padre John grita que los extraños solo quieren hacerme daño, torturarme y matarme.
—Comprendo que esta debe de ser una situación extremadamente aterradora —dice el doctor Hernández—. Has pasado por una experiencia terrible y sé que tienes mucho dolor. Pero yo no soy tu enemigo, no importa lo que te hayan dicho, y te prometo que no deseo hacerte ningún daño. Quiero ayudarte. Pero, para que eso suceda, vas a tener que confiar en mí. Solo un poco, para empezar. ¿Crees que podrás hacerlo?
Me quedo mirándole. Está claro por la expectación de sus ojos que no tiene ni la más mínima idea de lo que me está pidiendo.
—¿Qué tal si empezamos con algo sencillo? —propone—. ¿Por qué no me dices tu nombre?
No respondo. Mis ojos continúan clavados en los suyos.
—Está bien —dice—. No pasa nada. ¿A ver qué te parece esto? Yo te hago una pregunta y tú solo tienes que asentir o negar con la cabeza. No tienes que decir una palabra.
No muevo ni un músculo. Intento incluso no parpadear.
La sonrisa del doctor Hernández se desvanece, aunque solo sea de forma imperceptible.
—¿No? —pregunta—. ¿Ni siquiera quieres intentarlo?
Parpadeo, porque los ojos me empiezan a doler, pero eso es todo.
Él asiente y apunta algo en uno de sus cuadernos. Veo cómo el bolígrafo roza el papel y deseo saber lo que está escribiendo sobre mí, pero no puedo preguntarle.
—De acuerdo —dice, y deja a un lado el bolígrafo—. Lo último que quiero es que te sientas presionada de algún modo. Apenas puedo imaginar lo abrumador que esto debe de ser, así que creo que lo mejor llegados a este punto es que vuelvas a tu habitación y lo intentemos de nuevo mañana. No tienes que hablar conmigo, y te garantizo que nadie, y mucho menos yo, va a forzarte para que lo hagas. Pero si no creyera sinceramente que esto podría servirte de ayuda, no estaría aquí.
Resisto las ganas de asentir mientras el padre John grita en mi cabeza, llamándome hereje y diciéndome que siempre supo que yo era una falsa.
El doctor Hernández asiente de nuevo, me muestra una gran sonrisa y empieza a guardar los cuadernos y bolígrafos en la bolsa de cuero.
—Está bien entonces —declara—. Intenta descansar. Te veré mañana.
La enfermera Harrow me escolta de vuelta a mi habitación. Mientras caminamos por los pasillos grises no digo nada, pero ella continúa sonriéndome cuando cierra la puerta de mi habitación y me encierra.
Echo un vistazo a la habitación que supongo que es ahora mi hogar. Está lejos de ser grande, pero tampoco es diminuta; había habitaciones mucho más pequeñas en la base, y esta tiene un lavabo y un retrete y un escritorio y una silla. También esta puerta se cierra desde fuera, así que imagino que es lo mismo.
Anoche, después de que la enfermera Harrow me trajera aquí, encontré una pila de ropa sobre el escritorio, junto a un grueso montón de hojas de papel y cajas de lápices, bolígrafos y ceras. También había unos pantalones grises, ropa interior y calcetines, camisetas, jerséis y zapatillas.
La mayoría aún siguen envueltos en plástico y todos conservan sus etiquetas con el precio. Ahora llevo puestas algunas de esas prendas.
Estoy casi segura de que es la primera ropa nueva que he vestido nunca.
Hay un reloj digital en la pared de encima de la puerta; los brillantes números dicen 10:17. La enfermera Harrow me ha dicho que me traerá el desayuno cada día a las 9 y el almuerzo a las 12:30, pero no tengo ni idea de qué debo hacer con el tiempo entre medias.
Me tumbo en la cama y miro al techo durante un rato, entonces me levanto y camino de un lado a otro hasta que los músculos de mis piernas empiezan a dolerme y la mano me arde bajo las vendas, y me siento ante el escritorio.
Además de la Biblia, después de la purga no había ningún otro libro permitido dentro de la base y prácticamente ningún papel o lápiz, pero tenía un cuaderno de dibujo en blanco que el padre Patrick me dio cuando era pequeña. A pesar de que los centuriones debieron de darse cuenta de ello, porque no lo escondí, nunca me lo quitaron. Había dibujado en cada página docenas de veces, hasta que el papel quedó estriado por las líneas de lápiz que habían sido borradas una y otra vez. Lo tenía en mi habitación cuando el incendio comenzó, así que imagino que se habrá quemado.
Tomo una hoja de papel de la pila y paso mis dedos por la superficie. Es suave, porque nunca se ha utilizado. Está totalmente nueva.
No tiene historia.
Miro la pared blanca delante de mí hasta que mi mente se vacía, entonces saco un lápiz de su bote de plástico y empiezo a dibujar.
Desde hace mucho tiempo lo que aparece en la página parece estar fuera de mi control. Podría haber intentado dibujar un perro, o una nave espacial, o una isla desierta, pero al final todo vuelve a lo mismo. Es como si el lápiz cobrara vida entre mis dedos, como si conociera mis verdaderas intenciones mejor incluso que yo misma. Creo entender lo que es un psiquiatra de cuando aún se nos permitía ver la televisión y leer libros, incluso si no le comenté nada al doctor Hernández cuando me preguntó, y él seguramente diría que los dibujos son mi subconsciente, que trata de afirmarse. Probablemente tendría razón, pero no voy a enseñárselos nunca, de modo que no importa.
Trazo las primeras líneas y (casi instantáneamente) la imagen familiar comienza a abrirse paso en mi cabeza y en la hoja. Cambio los lápices por rotuladores de colores y me dejo llevar por la monotonía de la repetición, mis manos trabajando en piloto automático mientras un revoltijo de recuerdos fragmentados flota a través de mi cabeza…
… mi padre, aunque sé bien que no es realmente él, sino una versión suya que mi cerebro ha recreado a partir de una vieja fotografía, me está sonriendo y me pregunto si realmente tenía ese aspecto cuando sonreía; la gente tiene un aspecto diferente cuando se mueve, a diferencia de cuando está congelada dentro de un marco…
… fuego explotando a través de las ventanas de la capilla y avanzando por el suelo del desierto como un animal salvaje persiguiendo a su presa, chisporroteando con un placer feroz…
… la cara de Honey cuando le dijo que no al padre John, cuando lo miró a los ojos y a sabiendas pronunció una herejía…
… mi madre, la última vez que la vi. Sentada en la parte trasera de la camioneta roja, sus ojos clavados en los míos mientras sujetaba sus posesiones en una única bolsa de plástico…
… Nate cerniéndose sobre mí en la oscuridad, sus ojos enormes, su voz reflejando preocupación, sus manos llenas de cosas prohibidas…
… la puerta cerrada del sótano de la casa grande…
… el padre John, después de que sus profecías finalmente se hicieran realidad y los siervos de la Serpiente estuvieran a nuestras puertas. Trato de buscar el recuerdo de su cara intentando reconocer la certeza con la que sostenía a la Legión, la que convenció a mis hermanos y hermanas (me convenció a mí, durante tanto tiempo) de que el Señor los mantendría a salvo y los llevaría hasta una gloriosa victoria, y no encuentro nada…
… Alice, con sus entrañas desparramadas…
… el tanque mientras avanzaba…
… sangre…
… casquillos vacíos de bala…
… tanta sangre…
… todo mi mundo en los momentos finales antes de que acabara…
Me estremezco cuando un escalofrío recorre mi columna vertebral, entonces bajo la vista a la hoja de papel y veo el mismo dibujo de siempre.
El agua ocupa la mayor parte de la página, un azul pálido salpicado de blanco. No sé exactamente lo que es (un lago, un océano, un río u otra cosa) porque la extensión más grande de agua que he visto nunca con mis propios ojos es la fuente de la plaza de Layfield. Lo que quiera que sea no ha salido de mi memoria.
Unos escarpados acantilados marrones se alzan desde el borde del agua hasta una meseta de lustrosa hierba verde, totalmente diferente al tostado polvo naranja del desierto. Ligeramente retirada del borde del acantilado hay una pequeña casa con pálidos muros azules, un tejado blanco, una chimenea y una delicada nube de humo gris que se enrosca hasta un cielo que es casi del mismo color que el agua.
De pie junto a la casa hay dos pequeñas figuras. Apenas son cuatro palitos, pero sé exactamente quiénes son.
Una soy yo.
La otra es mi madre.
Me despierto con las sábanas empapadas en sudor y un grito emergiendo en la garganta.
Malos sueños. El fuego, y Luke, y el padre John.
Miro el reloj que está encima de la puerta.
8:57.
No había dormido hasta tan tarde desde que puedo recordar. Probablemente las únicas veces en las que podría haberlo hecho fueron cuando estuve enferma. Si lo que me dijo ayer es cierto, solo quedan tres minutos antes de que la enfermera Harrow llegue con mi desayuno.
¡Por supuesto que no!, grita el padre John, su potente y atronadora voz resonando en mi cabeza. ¡Es unaextraña! ¡Siempre mienten! ¡Lo único que hacen es mentir!
La piel de mis brazos se eriza. El poder de la voz del profeta continúa aterrorizándome, incluso después de todo lo sucedido: la absoluta certeza, la abrasadora autoridad que no toleraba contradicción de ninguna clase. Aprieto los ojos con fuerza y me concentro en el agua y los acantilados y la casa azul, y al final la voz desaparece, aunque sé que nunca me libraré del todo de ella.
Abro los ojos y me siento al borde de la cama. La mano me duele más que nunca. Horizon solía decirme que las cosas duelen más a medida que van mejorando, y realmente espero que sea cierto porque es como si alguien estuviera lanzando una llama contra mis dedos y cuando me rasco a través de la gruesa capa de vendajes es como sentir el fin del mundo.
No sé a qué hora conseguí dormirme ayer. Después de acabar el dibujo lloré durante un rato hasta que la enfermera Harrow me trajo una bandeja de plástico con un plato de salchichas con patatas, y tenía esa mirada amable en el rostro, así que lloré un poco más cuando se marchó, las lágrimas rodando por mis mejillas mientras tomaba la cena.
No sé exactamente cuándo, pero en algún momento tras terminar de comer me tumbé y cerré los ojos. Hago el cálculo en la cabeza y me doy cuenta de que he debido de dormir, entrando y saliendo del sueño, durante algo así como dieciocho horas. Y, sin embargo, no me noto descansada. Me siento rendida y agotada, como si me hubieran estirado hasta hacerme demasiado delgada y ya no me quedara consistencia para poder moverme.
Me siento vacía.
Una llave gira en la cerradura y se oye una llamada antes de que la puerta se abra. Parece un tanto absurdo, porque estoy segura de que no podría impedir el paso a quien deseara entrar aunque quisiera, pero supongo que es por educación.
La enfermera Harrow aparece llevando otra bandeja en las manos. Esta contiene un humeante plato de huevos revueltos, beicon y patatas fritas, un cuenco con fruta y una jarra transparente con zumo de naranja. Mi primer pensamiento (que emerge raudo y veloz a mi cabeza) es que no hay modo de que pueda tomármelo, porque, incluso si la fruta que está en el pequeño cuenco claramente forma parte de la misma comida que las patatas, mezclar la fruta y las verduras en una misma comida está absolutamente prohibido. Las reglas de la Legión están grabadas en mi mente como heridas de escalpelo.
Trato de no retorcerme cuando mi estómago protesta e incluso consigo mostrar una pequeña sonrisa mientras la enfermera Harrow deja la bandeja sobre el escritorio. Echa un vistazo al dibujo que hice ayer tras mi cita con el doctor Hernández y el corazón se me acelera dentro del pecho porque no quiero que lo mire. Es como si me estuviera viendo desnuda.
—Está muy bien —comenta, su sonrisa se ensancha—. ¿Dónde está esa casa?
—No lo toque —pido. Es lo primero que he dicho desde que me trajeron aquí, donde quiera que sea, y mi voz es apenas un graznido. En mi cabeza, el padre John me dice que soy una estúpida inútil y débil—. Por favor, no lo haga.
La enfermera Harrow asiente, y se aparta del escritorio.
—No lo haré —responde—. No te preocupes. Regresaré en veinte minutos. Quiero cambiarte los vendajes antes de que vayas a ver al doctor Hernández. ¿Te parece bien?
Asiento. Me muestra otra sonrisa antes de desaparecer por la puerta y cerrar con llave tras ella. Espero hasta estar segura de que se ha marchado y entonces cojo el dibujo y lo doblo en dos y luego lo aprieto contra el pecho mientras echo un vistazo a la habitación buscando algún lugar donde esconderlo.
No hay ninguno.
Por supuesto que no. Las habitaciones con pesadas puertas que se cierran por fuera y ventanas lejos de tu alcance no tienen escondites. Pienso en el tablón suelto bajo mi cama de la base, en el hueco oscuro por debajo, pero el suelo sobre el que me encuentro está hecho de suaves baldosas de plástico y las paredes a mi alrededor son lisas y sin entrantes.
Lo más sencillo sería destruir la hoja de papel (después de todo, no es como si no pudiera dibujar la casa y los acantilados y el agua de nuevo), pero no quiero hacerlo. No quiero. Es la única cosa en esta habitación que es realmente mía.
En su lugar, abro la funda de la almohada e introduzco la hoja doblada en su interior girando de nuevo la almohada para que la forma rectangular quede contra el colchón. Es con toda seguridad el peor escondite posible y, aunque no creo que haya ninguna cámara en mi habitación (al menos no puedo ver ninguna), a la enfermera Harrow o a cualquiera le llevaría apenas cinco segundos encontrar el dibujo si decidieran empezar a buscarlo.
Pero es lo mejor que puedo hacer.
—Voy a sugerirte algo —dice el doctor Hernández—. ¿Te parece bien?
Estoy otra vez sentada en el sofá de la sala de consulta 1. El psiquiatra está detrás de su escritorio, sus cuadernos y bolígrafos pulcramente ordenados delante de él, la luz verde de la máquina centelleando a su lado. En cuanto ha entrado por la puerta, me ha preguntado cómo me siento esta mañana. No he respondido a su pregunta, aunque de hecho me encuentro un poco mejor (físicamente al menos) después de que la enfermera Harrow me haya cambiado el vendaje y untado una grasienta crema blanca por toda la piel quemada de la mano.
Tampoco contesto a esta pregunta.
—Voy a tomármelo como un sí —declara—. Mi sugerencia es que hagamos un intercambio. Tú haces una pregunta y yo la respondo. Entonces yo pregunto y tú respondes. ¿Qué te parece eso?
En mi cabeza, el padre John me advierte de que no caiga en un truco tan obvio, que no sea estúpida, crédula y falsa. Hago cuanto puedo para ignorar su voz, pero es muy duro porque esta retumba y reverbera y ruge, y durante años y años era la única voz que importaba, la única fuente de verdad en un mundo lleno de mentiras. Aun así, lo intento, porque, aunque tengo miedo de hablar con el doctor Hernández (o con cualquier otro ya puestos) y realmente no quiero responder ninguna pregunta, hay dos cosas que necesito saber. Dos cosas que no creo poder continuar mucho más tiempo sin saber.
Sé valiente, susurra la voz al fondo de mi cabeza. Esta no es la del padre John; suena muy parecida a la mía, excepto que dice cosas que yo nunca me hubiera atrevido a decir.
—Está bien —contesto. El doctor Hernández sonríe. Me pregunto si no habría empezado a pensar que seguiría sin hablar—. Pero solo si empiezo yo primero.
—Por supuesto —dice—. Haz tu pregunta. Sobre lo que quieras.
Respiro hondo.
—¿Dónde está mi madre?
Su sonrisa se esfuma en las comisuras y puedo apreciar compasión en su cara y detesto que sienta pena por mí, pero no puedo decirle eso porque su expresión me ha hecho tener tanto miedo sobre lo que va a decirme que mi pecho se ha encogido, atrapando mi aliento en su interior.
—Lo siento —contesta—. Me temo que no tengo ninguna información sobre tu madre.
Mi pecho se relaja. Su respuesta (o no respuesta, para ser más precisos) es más o menos lo que me esperaba, a pesar de que aún duele escuchar las palabras en alto.
Podría ser peor, susurra la voz al fondo de mi cabeza. Podría haberte dicho que está muerta.
Es cierto, eso habría sido peor. Pero no estoy segura de hasta qué punto empeoraría las cosas, porque no saberlo es terrible, incluso después de todo este tiempo.
—Lo siento —repite él.
—¿Ella no está aquí?
Mi voz sigue siendo un graznido, bajo y pequeño.
—No —responde—. No está aquí.
—¿Sigue con vida?
—No lo sé.
Le miro fijamente.
—¿No lo sabe?
—Me temo que no —dice—. Ojalá pudiera darte la respuesta que quieres o decirte una mentira que te hiciera sentir mejor, pero creo sinceramente que la honestidad es el elemento más importante de este proceso. Con el tiempo, cuando estés preparada, habrá otras personas que querrán hablar contigo, y es posible que ellos tengan más información sobre el tema que yo.
El tema. Estás hablando de mi madre, gilipollas.
Me sonrojo ante la palabrota, a pesar de que soy la única que la ha oído. El doctor Hernández frunce el ceño.
—¿Te encuentras bien?
—¿Cuándo? —pregunto.
—¿Cómo dices?
—¿Cuándo querrán hablar conmigo esas otras personas?
—Cuando sea apropiado —contesta.
—¿Y cuándo será eso?
—Cuando estés lista.
—¿Y eso quién lo decide?
—Yo —responde—, tras consultarlo con mis colegas. No puedo darte un programa exacto, no en esta fase tan temprana, pero por ahora puedo hacerte una promesa. Después de que concluya esta sesión, preguntaré a las otras agencias involucradas en este caso por cualquier información que puedan disponer sobre tu madre y te traeré su respuesta. ¿Te parece justo?
Me encojo de hombros. Sé que quiere que le diga que sí, pero no voy a hacerlo.
El doctor Hernández me mira durante un largo instante y luego escribe una nota en uno de sus cuadernos. Son cuatro, todos de distinto tamaño, así como tres hojas sueltas de papel. No logro entender cómo puede necesitarlos todos.
—Está bien —dice, dejando a un lado su bolígrafo y sonriéndome—. Ha llegado mi turno de preguntar. ¿Sigue pareciéndote bien?
Lo justo es justo, susurra la voz al fondo de mi mente.
Encojo los hombros de nuevo.
—De acuerdo —prosigue—. Genial. ¿Cuál es tu nombre?
—Moonbeam —digo.
Su sonrisa se acentúa.
—Es un nombre precioso.
No digo nada.
—¿Tienes algún otro? —pregunta.
—¿Otro qué?
—Nombre.
—¿Se supone que debo tener más de un nombre?
—La mayoría de la gente tiene al menos dos.
—Algunos de mis hermanos y hermanas tenían seis o siete. Yo solo tengo uno.
—Bien —dice—. Eso está bien.
Me quedo mirándole. Está claro que quiere que yo diga algo, pero no tengo ni la más remota idea de qué.
—Si tú dices que solo tienes un nombre, te creo —continúa.
No me crees. Está claro que no. Aunque no entiendo por qué piensas que iba mentir sobre mi nombre.
—Vale —digo.
—¿Y qué me dices de John Parson? —pregunta—. ¿Cómo te llamaba él?
—El padre John me llamaba Moonbeam.
—¿Acaso él…?
Niego con la cabeza.
—No quiero hablar de él.
—No hay problema —responde. Levanta las manos con las palmas abiertas en un gesto de mantén la calma que me hace querer aplastar su cabeza contra el escritorio—. No hay ningún problema. No tenemos por qué hablar de él, o de cualquier otra cosa que te haga sentir incómoda, hasta que estés preparada. ¿De acuerdo?
Hago un mínimo gesto de asentimiento.
Él parece aliviado.
—Genial —declara—. Tu turno.
—¿Qué han hecho con mi carta? —pregunto.
Él frunce el ceño.
—¿Cómo dices?
—Tenía una carta en mi bolsillo —explico—. Durante el incendio. ¿Dónde está?
—Me temo que no lo sé —contesta—. ¿Era importante?
La cosa más importante del mundo.
Examino su cara esperando descubrir algo que sugiera que está mintiendo. Siempre se me ha dado bien interpretar la mirada de la gente, especialmente después de lo que le pasó a mi madre, pero lo único que veo en el doctor Hernández es preocupación, así que sacudo la cabeza.
—No importa.
Él asiente, aunque no parece muy convencido.
—Está bien —dice—. ¿Por qué no me preguntas otra cosa? Esa en realidad no contaba.
—No tengo más preguntas.
—¿Ninguna?
No has contestado a las que tenía.
—No.
—¿Por qué no darte entonces alguna información sobre lo que está sucediendo? Tal vez quieras preguntarme sobre ello, o quizá te ayude a sentirte más cómoda en tu nuevo entorno.
Eso lo dudo mucho, pero me encojo de hombros.
—Vale.
—Genial —asiente. Estoy empezando a notar que dice eso a menudo—. Este lugar, este edificio en el que estamos ahora se llama Centro Municipal George W. Bush. Está en Odessa, a unos ochenta kilómetros de donde solías vivir. ¿Sabes quién es George W. Bush?
Niego con la cabeza.
—Fue presidente de los Estados Unidos —explica el doctor Hernández—. ¿Sabes lo que eso significa?
—Que era la cabeza del Gobierno.
—Así es precisamente —añade—. George W. Bush fue presidente durante ocho años, hasta el 2009, y este edificio fue bautizado en su honor cuando dejó el cargo. Esta sección del centro, donde estamos ahora, es parte de algo llamado Unidad de Seguridad. Es un lugar en el que la gente puede recibir cuidados, donde pueden estar seguros. ¿Sabes dónde estabas antes de que te trajeran aquí?
—En el hospital.
—Tienes razón otra vez —declara—. Estabas en el Mercy Memorial Hospital, a unos diez kilómetros al oeste de aquí. Pasaste allí cuatro días.
Mi cabeza parece estar flotando. Tengo la sensación de haber estado en esa cama durante meses.
¿Cuatro días? ¿Realmente eso fue todo? ¿Será cierto?
—Sé que alguien habló contigo mientras estabas allí —continúa el doctor Hernández—. Sé que te hicieron preguntas cuando no estabas en condiciones de responderlas y lamento mucho que lo hicieran. Eso no debería haber sucedido. De ahora en adelante nadie te hará preguntas a menos que yo esté presente para asegurarme de que te sientes cómoda con ellas. Te lo prometo.
Asiento por centésima vez. Tengo la impresión de que eso no es suficiente, como si estuviera esperando otra clase de respuesta, pero no sé qué más hacer. Supongo que podría tratar de sonreír, aunque no creo que resultase muy convincente.
—No eres ninguna prisionera aquí —indica—. Es importante que no te veas a ti misma como tal. Sé que hay cerraduras en las puertas y que se te dice lo que debes hacer y a dónde ir, y es totalmente natural que encuentres la situación frustrante. Pero debes creerme cuando te digo que todo se hace por tu seguridad y bienestar como principal prioridad. No estás metida en ningún problema.
Estoy a punto de soltar una carcajada.
No tienes ni idea, pienso. No tienes idea en absoluto.
—¿Entonces puedo marcharme? —pregunto.
—Ahí lo tienes —señala sonriendo a su vez—. Sí tenías otra pregunta.
Me quedo mirándole fijamente.
—La respuesta es sí —dice cuando comprende que no voy a responder a lo que estoy totalmente segura de que era una broma—. El propósito por el que estoy aquí es para ayudarte a que puedas seguir con tu vida lo más rápido posible.
—¿Pero puedo irme ahora?
Frunce el ceño.
—Bueno, no —responde—. Ahora mismo no.
—¿Entonces cómo puedo no ser una prisionera?
Parece considerarlo durante un par de segundos.
—Se trata más bien de cómo percibes tu situación —dice finalmente—. Necesitas ver todo esto como un proceso en el que tú y yo debemos trabajar juntos y aceptar que necesitamos establecer ciertos límites para que eso suceda. Tenemos que trabajar en un espacio en el que te sientas segura, en el que podamos explorar algunas de las cosas por las que has pasado y adoptar una actitud positiva para poder darles nombre. Cuando ese proceso esté completado y yo esté satisfecho por ver que estás segura, recuperada y preparada, serás libre para marcharte.
No me creo nada de eso, ni por un segundo. Pero no veo razón para decirlo en alto.
—¿Y cuándo será eso? —pregunto.
—Cuanto antes empecemos, antes terminaremos.
—Está bien.
—Genial —dice el doctor Hernández y abre uno de sus cuadernos—. ¿Cuántos años tienes, Moonbeam?
Lo justo es justo.
—Diecisiete —digo.
—¿Cuándo es tu cumpleaños?
—Cumpliré dieciocho en noviembre. El día veintiuno.
—Te enviaré una tarjeta de felicitación —dice.
Otra broma. Le miro fijamente de nuevo.
Él baja la vista y apunta algo. Espero. Finalmente sus ojos regresan a mí.
—¿Hay algo de lo que te gustaría hablar en esta sesión? —pregunta—. Puede ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa.
—No.
—¿Estás segura?
—No soy una mentirosa —miento.
—Pues claro que no —replica, y vuelve a hacer el gesto de mantener la calma con sus manos. Esta vez me gustaría aplastar sus muñecas, porque creo que estoy siendo increíblemente calmada dadas las circunstancias—. En ese caso, ¿por qué no me cuentas algo? Da igual lo que sea, no tiene por qué ser importante, simplemente algo sobre tu vida.
—¿Como qué? —pregunto.
—Lo dejo a tu elección —responde—. Lo primero que te venga a la cabeza.
Lo considero un momento. Sé de lo que quiere que le hable (de lo mismo que la mujer de uniforme me preguntó en el hospital), pero no voy a hacerlo, ni con él ni con ningún otro, nunca, porque no quiero pasar el resto de mi vida en una celda si es que puedo evitarlo.
Pero no soy estúpida. Tal vez él crea que sí, pero no lo soy.
Sé que nunca me dejará salir de aquí a menos que le cuente algo.
Tienes que tomarte esto como un proceso, susurra la voz al fondo de mi cabeza.
Respiro hondo y empiezo a hablar.
La nube de polvo que se alza desde la sucia carretera al otro lado de la puerta principal de la base es demasiado pequeña para ser de un coche aproximándose; aun así, cuatro centuriones se dirigen hacia esta, rifles en mano. No recibimos demasiados visitantes, y la mayoría de los que llegan no son bien acogidos.
Hay carteles de PROPIEDAD PRIVADA a lo largo del perímetro de la valla, pero a veces eso no es suficiente para disuadir a la gente. Durante muchos años tuvimos problemas cada otoño, cuando algunos novatos universitarios de Midland y Odessa recibían la orden de robar algo del interior de la base y llevárselo a sus hermanos de fraternidad. No creo que ninguno de ellos tuviera éxito en su misión (los centuriones normalmente los espantaban antes de que alcanzaran la valla y les hacían retroceder tambaleantes de vuelta al desierto, entre risas y gritos). Sin embargo, en al menos dos ocasiones, un par de adolescentes borrachos y medio desnudos tuvieron que ser desenganchados de la espiral de alambre que remataba la valla metálica en su parte superior. Usamos mantas para envolver a los chicos (que lloraban, sangraban y estaban pálidos por el susto) y Amos los llevó de vuelta a Layfield en la parte trasera de su camioneta roja para que pudieran socorrerlos. Con el tiempo aquello dejó de suceder. Supongo que la gente se aburrió de hacer lo mismo cada año. No sé.
No obstante, dudo que este visitante sea alguien por quien debamos preocuparnos, dado que nos encontramos en pleno día y quienquiera que levante esa nube de polvo está transitando por mitad de la carretera. Los chicos universitarios generalmente llegaban a través del desierto por el oeste, desde la curva de la autopista donde Horizon calculaba que aparcaban sus coches, y (como era de esperar) únicamente hacían la excursión durante la noche.
Me aproximo hacia la valla con un numeroso grupo de hermanos y hermanas: Iris, Alice, Luke, Martin, Agavé y otra media docena. Siento un hormigueo de excitación en el estómago a medida que nos acercamos a la puerta, donde los centuriones se han detenido y alineado, con Horizon ligeramente adelantado a los demás. Y no porque piense que va a haber algún problema, sino porque esto tiene el potencial de ser algo inusual en un día que hasta el momento ha sido totalmente corriente.
Los centuriones habían abierto el candado de la puerta de mi habitación justo después del amanecer y luego tomé el mismo desayuno de siempre en el comedor de los legionarios: un pomelo partido en dos mitades, dos huevos duros (los huevos no son un vegetal, de modo que no rompo ninguna regla) y un cuenco de muesli con pasas. Estuve trabajando en el huerto de verduras durante algunas horas, justo en la parte trasera de la casa grande y, cuando me disponía a llevar mis herramientas de vuelta al cobertizo, Iris advirtió la nube de polvo y llamó al centurión más cercano.
Me deslizo entre los amplios hombros de Bear y Horizon y escudriño entre las barras metálicas de la puerta principal y repentinamente siento mi piel realmente caliente, como si hubiera estado expuesta al sol demasiado tiempo.
Un hombre camina por la polvorienta carretera. La brisa del desierto agita su largo cabello rubio por delante de su cara y su camiseta parece que hubiese sido humedecida sobre unos músculos tan pronunciados que estoy casi segura de que podría contarlos incluso desde la distancia. Lleva unos desgastados pantalones vaqueros y polvorientas botas, con una bolsa de lona colgando de su hombro y una sonrisa en su rostro que hace que mis rodillas flaqueen como si fueran a ceder bajo mi peso.
—Madre mía —jadea Alice—. Líbrame de la tentación, Señor.
Oír eso me pone súbitamente tan furiosa que me desconcierta. Alice tiene veinte años, cinco más que yo, y dos hijas propias, y alguna parte infantil de mí misma que no sabía que existía hasta cinco segundos antes desea gritar: «¡YO LO VI PRIMERO!». Pero por supuesto que no lo hago, porque eso sería ridículo. En su lugar me quedo mirando fijamente, mi corazón palpitando con fuerza en el pecho, mientras el hombre se detiene a una prudente distancia de los centuriones y sus armas y alza las manos en un gesto de paz.
—Tranquilos —dice—. Tranquilos. Vengo en son de paz.
Su voz profunda me llena de un apremiante deseo de abrir la puerta de golpe, recorrer la carretera a toda velocidad y arrojarme sobre él, a pesar de que es un extraño que bien podría ser peligroso, de que parece bastante más mayor que yo y de que la tercera proclamación deja muy claro que no debería pensar en ese tipo de cosas.
—Creo que eso ya lo juzgaremos nosotros —contesta Horizon, con voz firme pero no totalmente hostil—. ¿Qué asunto te trae por aquí?
—He estado haciéndome algunas preguntas —explica el hombre—. He oído decir que tal vez este sea el sitio donde encontrar las respuestas.
—Podría ser —replica Horizon—. Pero también podría no ser así. ¿Cómo te llamas, amigo?
—Nate —dice el hombre—. Nate Childress.
—¿De dónde eres, Nate Childress?
—Lubbock —contesta. (Nate, ha dicho que se llama Nate). Y gira la cabeza hacia la carretera por la que ha llegado—. Es decir, originariamente. Últimamente de Abilene.
—¿Quién te ha dicho que podrías encontrar respuestas aquí? —le pregunta Horizon.
—Una camarera de la cafetería de Layfield —contesta Nate—. Bethany, creo que se llama. Estuvimos hablando un poco, y ella me dijo que este era el lugar que debería visitar.
Gracias, Bethany. Muchísimas gracias.
—Eso no parece muy verosímil —alega Horizon—. No tenemos demasiado trato con la gente del pueblo.
—Eso me dijo —responde Nate—. Me contó que solía hablar con los chicos de aquí cuando ella también era una niña. Dijo que fue una pena cuando dejaron de aparecer.
Horizon asiente. Los otros tres centuriones permanecen en silencio, habiendo decidido sin duda dejar que él lleve la conversación.
—Está bien —declara—. Si estás buscando respuestas, aquí hay un hombre con el que deberías hablar. Pero desde ahora te advierto, puesto que estamos hablando como amigos, que, si tu corazón es falso, él se dará cuenta. No se le puede mentir y, definitivamente, no hay forma de engañarle, de modo que, si es eso lo que tienes en mente, ya puedes ir dándote la vuelta y regresar por donde has venido.
—Gracias por el aviso —dice Nate—. Creo que asumiré el riesgo.
—Pues entonces que así sea —replica Horizon, y gira el candado enganchado a la puerta principal—. Bienvenido a la Santa Iglesia de la Legión del Señor. Si has encontrado el camino verdadero, espero que tu estancia sea larga y fructífera. Aunque eso no me corresponde a mí decidirlo.
El resto de nosotros nos apartamos mientras él se adentra por la puerta abierta. Nate la traspasa lentamente, saludando con un gesto a mis hermanos y hermanas. Cuando llega a mi altura sonríe y siento que mi rostro se ruboriza volviéndose tan rojo y ardiente como la superficie del sol. Quiero decir algo, algo inteligente, divertido y sorprendente, pero mi mente está en blanco, así que me quedo mirándole mientras pasa.
—Te escoltaré hasta la capilla —indica Horizon, tendiendo el candado a Bear para que vuelva a colocarlo—. Allí podrás esperar al padre John.
Nate asiente.
—Tú me guías.
Horizon se echa el fusil al hombro y él y Nate caminan hacia el edificio que se alza en el centro de la base. El resto los seguimos hasta que llegamos al asfalto del patio, donde Amos se separa para dirigirse a la casa grande, mirando por encima del hombro mientras lo hace. Horizon guía a Nate escaleras arriba al interior de la capilla y cierra la puerta, dejándonos a los demás afuera.
—Ay, madre —dice Alice, con una mirada tan llena de lujuria que estoy a punto de dar un paso atrás—. Tranquilízate, corazón palpitante. Si el profeta no le deja quedarse, me iré con él cuando se marche.
—Vigila tu lengua, Alice —dice Jacob.
—¿Por qué el padre John no iba a dejar que se quedara? —pregunto, ignorándolo.
—¿Y por qué tendría que hacerlo? —interviene Luke—. La gente no llega hasta aquí salida de la nada. Probablemente es un agitador.
—Chist, Luke —dice Alice—. No sabes de lo que estás hablando.
Luke se encoge de hombros.
—Ya lo veremos.
—Tienes razón —responde Alice—. Lo veremos.
En la parte norte del patio, el padre John emerge del porche de la casa grande y empieza a caminar en nuestra dirección, con Amos siguiéndole. Un murmullo recorre la multitud allí reunida mientras desciende por las escaleras, con su largo cabello oscuro ondeando sobre sus hombros. Lleva puesta una camisa gris y unos descoloridos vaqueros azules y su rostro es severo y serio, pero aun así se toma un momento para hacer un gesto en nuestra dirección mientras avanza hacia la capilla y desaparece en su interior. Amos se une al resto de nosotros, su curtido rostro mostrando el ceño fruncido.
—¿Qué ha dicho el profeta? —pregunta Luke.
—El padre John no da explicaciones a los que son como yo —dice Amos—. Hablará con ese tío nuevo, y luego él y el Señor deliberarán al respecto, y él nos comunicará lo que se ha decidido.
—Creo que deberíamos dejar que se quedara —comenta Alice.
—Uy, uy —exclama Amos—. Me parece reconocer qué parte de ti ha llegado a esa conclusión.
Alice entorna los ojos.
—No me hables así, Amos. No hay necesidad.
Amos se encoge de hombros y le da la espalda. El resto de nosotros permanecemos inmóviles y en silencio esperando a que el padre John transmita el juicio del Señor sobre Nate Childress. Los minutos pasan mientras el sol desciende sobre nuestras cabezas y mis hermanos y hermanas y yo aguzamos nuestros oídos en busca de cualquier señal de lo que está sucediendo en el interior de la capilla.
Finalmente, tras lo que parecen ser horas, la alta puerta de madera se abre y el padre John sale por ella, con rostro impasible e ilegible. Horizon y Nate le siguen escaleras abajo hasta el patio y, cuando el profeta se detiene y encara a la multitud, hacen lo mismo.
—Un hombre nos ha sido enviado —dice el padre John. Su voz se eleva y retumba en la suave brisa, llena de atronadora gravedad y natural convicción—. Aún queda por ver si tiene el potencial de ser un verdadero hermano de la Legión del Señor o debe ser expulsado como siervo de la Serpiente. Aún queda por ver, y la verdad no será revelada a ninguno de los que están aquí congregados. Por tanto, este hombre puede quedarse esta noche en nuestro recinto, mientras todos y cada uno de nosotros rezamos por ello. Cuando llegue el nuevo día, no tengo ninguna duda de que el Señor nos habrá dado a conocer sus deseos. El Señor es bueno.
—El Señor es bueno —repite cada persona que se halla en el patio, yo incluida.
El padre John hace un gesto de asentimiento hacia Nate y entonces se vuelve hacia Horizon.
—Hay una cama vacía en el edificio doce. Dale una manta y asegúrate de que coma algo.
—Sí, padre —contesta Horizon.
El profeta asiente, entonces camina de vuelta a la casa grande sin decir una palabra más. Nate observa a la multitud con una sonrisa en su rostro, una que (para mí al menos) parece algo más que incómoda.
—Ya habéis oído al padre John —dice Horizon—. ¿Quién le mostrará a este hombre…?
—Yo lo haré —me ofrezco—. Yo lo llevaré al edificio doce.
Horizon me sonríe y asiente. Nate arquea una ceja en mi dirección mientras noto cómo la mirada furiosa de Alice fulmina mi nuca.
—Muy bien entonces —dice Horizon—. Nate, Moonbeam te mostrará dónde puedes dejar tus cosas. Ese largo edificio al este de la capilla es el comedor de legionarios. Únete a nosotros allí para comer en treinta minutos.
La multitud comienza a dispersarse entre excitados murmullos. No me sorprende; han pasado más de dos años desde que alguien se uniera a la Legión por un medio distinto al nacimiento. Nate se cuelga la bolsa al hombro y camina hacia mí, con una amplia sonrisa en su rostro.
—Moonbeam —dice—. Es un bonito nombre.
Oh, Señor, permite que muera. Permite que ascienda ahora, porque nada va a ser mejor que este momento.
—Gracias —consigo articular, y de pronto soy muy consciente de que mi voz suena ridícula, demasiado estridente, vacilante y chillona como la de un gato, y no puedo entender por qué nadie me lo ha comentado antes y empiezo a considerar seriamente no volver a hablar nunca cuando la voz al fondo de mi cabeza (que suena como si estuviera sonriendo) me dice que me tranquilice. Respiro hondo y señalo hacia el norte—. Es por aquí.
—Tú me guías —dice—. ¿Tiene un baño caliente?
Le miro y frunzo el ceño.