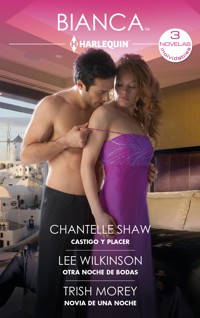2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Ella tenía que cumplir una promesa Cesario Piras, el melancólico señor del Castello del Falco, no estaba preparado para recibir a la visitante que llamó a su puerta durante una tormenta aterradora… ni para el bebé que ella tenía en brazos y llevaba el apellido de los Piras. La cabeza le pidió a gritos que saliera corriendo, pero el maltrecho corazón de Cesario empezó a traicionarlo. Beth Granger supo, en cuanto llamó a la puerta del castillo, que ya no podía echarse atrás. Pero cuando Cesario la miró a los ojos suplicantes, todo su plan empezó a desmoronarse…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Chantelle Shaw. Todos los derechos reservados.
TRAS LAS PUERTAS DEL CASTILLO, N.º 2197 - diciembre 2012
Título original: Behind the Castello Doors
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1217-8
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
LA CARRETERA reptaba por la ladera como una serpiente negra y resplandeciente a la luz de los faros del coche. Cuanto más alto subían, más parecía llover. Habían salido de Oliena hacía unos quince minutos y Beth, al tomar una curva, vio que las luces del pueblo desaparecían de la vista.
–¿Falta mucho? –le preguntó al taxista.
Ya se había dado cuenta de que no hablaba casi nada de inglés, pero quizá le hubiera entendido porque la miró por encima del hombro.
–Pronto verá el Castello del Falco… Castillo del Halcón –le explicó con un acento muy cerrado.
–Entonces, ¿el señor Piras vive en un castillo auténtico?
Ella había dado por supuesto que la residencia del propietario del Banco Piras-Cossu en Cerdeña sería una villa muy lujosa y que llamarla «castillo» solo era una extravagancia. El taxista no contestó, pero el coche llegó a la cima de otra de las montañas Gennargentu y Beth contuvo al aliento al distinguir una fortaleza gris en la oscuridad. Entre la lluvia, pudo ver que la carretera desaparecía en una entrada cavernosa. Los muros estaban iluminados por faroles que daban una idea del tamaño de la construcción y unas gárgolas surgían entre la sombras como seres fantásticos y premonitorios. Tuvo que regañarse para sus adentros por haberse dejado arrastrar por la fantasía. Sin embargo, a medida que el taxi se acercaba a la entrada del castillo, una inexplicable sensación de aprensión iba adueñándose de ella y estuvo tentada de pedirle al taxista que diera la vuelta y la llevara otra vez al pueblo. Quizá fuese muy fantasiosa, pero tenía la sensación de que su vida cambiaría si entraba en el Castello del Falco. Miró a Sophie y se recordó que había ido a Cerdeña por ella. No podía echarse atrás. Aun así, algo le atenazó el corazón cuando el coche pasó entre las verjas negras. Fue como si hubiese abandonado un mundo conocido y seguro y que se hubiese adentrado en otro desconocido y amenazante.
La fiesta estaba en su apogeo. Cesario Piras, desde el balcón que daba a la sala de baile, observaba a sus invitados que bailaban y bebían champán y por la puerta veía a más invitados alrededor de mesas repletas de comida. Se alegraba de que lo pasaran bien. Sus empleados trabajaban mucho y se merecían su agradecimiento por los servicios que prestaban al Banco Piras-Cossu. Los invitados no sabían que su anfitrión estaba deseando quedarse solo otra vez. Lamentaba no haber dado instrucciones a su secretaria personal para que cambiara la fecha que había elegido para la fiesta. Donata solo llevaba unas semanas trabajando para él y no sabía que el tres de marzo era una fecha que siempre llevaría marcada en el alma. Sin darse cuenta, se pasó los dedos por la cicatriz que le bajaba desde el ojo izquierdo a la comisura de la boca. Era el cuarto aniversario de la muerte de su hijo. El tiempo había pasado y el dolor desgarrador había dejado paso, lentamente, a la resignación. Sin embargo, los aniversarios seguían siendo dolorosos. Había aceptado la fecha de la fiesta con la esperanza de que sus obligaciones como anfitrión conseguirían que pensara en otra cosa, pero Nicolo había estado presente en su cabeza y los recuerdos eran como un puñal clavado en el corazón. Oyó un leve ruido y se dio cuenta de que no estaba solo. Se dio la vuelta y vio a su mayordomo.
–¿Qué pasa, Teodoro?
–Una joven ha llegado al castillo y ha preguntado por usted, signor.
–¿Una invitada ha llegado tan tarde? –preguntó él mirando el reloj.
–No es una invitada, pero ha insistido en que tiene que hablar con usted.
Teodoro no pudo disimular el fastidio al acordarse de la mujer con un enorme y empapado abrigo gris que había permitido entrar a regañadientes. Estaría mojando la alfombra de seda de la sala, donde la había dejado esperando. Cesario soltó una maldición en voz muy baja. Solo podía ser la periodista que había estado acosándolo para que le concediera una entrevista sobre el accidente que le costó la vida a su esposa y a su hijo. Apretó los dientes. Quizá fuese normal que la prensa estuviera fascinada con el esquivo propietario de uno de los mayores bancos de Italia, pero él no soportaba la intromisión en su vida privada y no hablaba nunca con periodistas.
–La señorita se ha presentado como Beth Granger –añadió Teodoro.
No era el nombre que le había dado la periodista cuando consiguió el número de su móvil privado. Sin embargo, ese nombre le sonaba de algo y se acordó de que su secretaria la había comentado que una mujer inglesa había llamado a la oficina de Roma para hablar con él.
–Dijo que tiene que hablar con usted de algo importante, pero no me ha dado más detalles –le comunicó Donata.
¿Estaría empleando un seudónimo esa periodista o Beth Granger sería una periodista distinta que también quería hurgar en su pasado? No estaba de humor para descubrirlo.
–Dile a la señorita Granger que nunca recibo a visitantes imprevistos en mi residencia privada. Indícale que se ponga en contacto con la sede central de Piras- Cossu y que le explique a mi secretaria el asunto que quiere tratar. Luego, acompáñala a la puerta del castillo.
–La señorita Granger ha llegado en un taxi que ya se ha marchado… y está lloviendo.
Cesario se encogió de hombros con impaciencia. Conocía demasiado bien las tretas de los periodistas como para sentir compasión.
–Entonces, llama a otro taxi. Quiero que se marche inmediatamente.
Teodoro asintió con la cabeza y volvió a bajar por la escalera. Cesario miró a sus invitados en la sala de baile y deseó que la fiesta hubiese terminado, pero todavía tenía que pronunciar un discurso, dar un regalo a un ejecutivo que se jubilaba y entregar el premio al empleado del año. Se recordó que la obligación era más importante que sus sentimientos personales. Era un concepto que había aprendido de su familia y que se había arraigado al ser el señor del Castello del Falco. Sus antepasados construyeron el castillo en el siglo XIII y su historia le corría por las venas. Además, lo ocultaba de la mirada del resto del mundo. La obligación relegó el recuerdo de su hijo al rincón más remoto de su cabeza, tomó una bocanada de aire y bajó para reunirse con sus invitados.
Beth se alegraba de estar dentro del castillo. Tenía el abrigo de lana empapado y se preguntó si podría quitárselo sin molestar a Sophie. Sería imposible sin dejarla antes en el sofá y podría despertarse. La sujetó con un brazo para soltarse el primer botón y, al menos, quitarse la capucha. Sin embargo, desistió después de intentarlo infructuosamente durante unos minutos y pensó que, seguramente, Cesario Piras no tardaría mucho en aparecer. Sintió una punzada de nervios y miró alrededor. La alfombra color jade entonaba con las cortinas de seda que cubrían las ventanas y dos lámparas iluminaban el tapiz que colgaba encima de la chimenea, pero la habitación tenía las paredes de piedra y era tan sombría y amenazante como el castillo visto desde el exterior. Volvió a reprenderse por su imaginación desbordante e intentó serenarse. Sin embargo, miró el bebé que tenía en brazos y rezó para que Cesario Piras fuese más acogedor que su hogar. Entonces, la puerta se abrió y levantó la mirada con el corazón desbocado.
Sin embargo, vio al mayordomo. Teodoro se detuvo con un leve gesto de sorpresa al ver el bebé que tenía en brazos. No se había fijado en él cuando la dejó entrar. No se dio cuenta de que ella lo tapó con el abrigo mientras subía apresuradamente las escaleras que llevaban al castillo. Vaciló, miró unos segundos al bebé dormido y volvió a mirar a Beth.
–Me temo que el señor está ocupado y que no puede recibirla, signorina. El señor Piras propone que llame a su oficina de Roma y que hable con su secretaria, quien se ocupa de su agenda.
–He llamado varias veces a su oficina.
Se le cayó el alma a los pies. Había dudado sobre llevar a Sophie a Cerdeña, pero Cesario Piras no había contestado sus llamadas y, desesperada, había decidido que la única alternativa que le quedaba era ir a su casa con la esperanza de que aceptara verla. Había perdido el tiempo, por no decir nada del precio de un vuelo desde Inglaterra que malamente podía permitirse.
–Me gustaría hablar con él de un asunto personal –le explicó ella–. Por favor, ¿le importaría decirle al señor Piras que tengo que verlo urgentemente?
–Lo siento –replicó el mayordomo sin inmutarse–, pero el señor no desea verla.
La mirada suplicante de la joven produjo cierta lástima a Teodoro, pero ni se le ocurriría molestar a Cesario otra vez. La señorita Granger, con la capucha puesta, estaba pálida y tensa, pero no podía ayudarla. El señor del Castello del Falco defendía su intimidad como sus antepasados habían defendido la fortaleza de la montaña y él, Teodoro, no iba a desobedecer una orden para enfurecerlo.
–Llamaré a un taxi para que venga a recogerla. Por favor, quédese aquí hasta que llegue.
–Espere…
Beth se quedó mirando al mayordomo que salía de la habitación y sintió una impotencia desesperante. Se mordió el labio. Pronto tendría que dar el biberón a Sophie, pero tardaría al menos media hora en volver al hotel de Oliena y tendría que dárselo en el taxi, a no ser que consiguiera convencer al mayordomo de que la dejara darle de comer en el castillo.
Salió detrás de él, pero se encontró en el vestíbulo vacío. Se quedó sin saber qué hacer hasta que se abrió una puerta doble y apareció una doncella con una bandeja llena de vasos vacíos. Beth fue a acercarse, pero la doncella desapareció por otra puerta. La puerta doble se quedó abierta y Beth pudo ver a hombres con esmoquin y a mujeres con trajes de noche. Los camareros, con chaquetilla blanca, se movían con soltura entre los invitados y la música se mezclaba con las conversaciones. ¡Era una fiesta! Beth se indignó. Cesario Piras se había negado a verla porque estaba ocupado en una fiesta. Ni siquiera le había dado la oportunidad de explicarle el motivo de su visita. Miró el rostro diminuto de Sophie y se le encogió el corazón. Había prometido a Mel que encontraría a Cesario Piras y no se marcharía del castillo sin haber hablado con él.
Cruzó el vestíbulo, pero vaciló al llegar a la puerta del salón donde se celebraba la fiesta. Las paredes estaban recubiertas de madera oscura que resplandecía a la luz de las arañas que colgaban del techo y unas columnas sujetaban el techo abovedado con refinados murales. Deseó que estuviera vacío para poder apreciar la arquitectura y empaparse de su historia. Su imaginación le permitió ver caballeros con armaduras de una época muy remota. Sin embargo, la habitación estaba llena de personas que la miraban con curiosidad y se separaban en silencio para dejarla avanzar. La música cesó y un hombre subió a un estrado en el extremo opuesto de la habitación. Al parecer, iba a dirigirse a sus invitados, pero se quedó callado al verla y ella pudo captar su sorpresa a pesar de la distancia.
Beth se preguntó cuánta distancia habría. El suelo de damero blanco y negro parecía interminable y se preguntó si podría llegar hasta el final. El silencio y las miradas la cohibieron y el corazón le retumbaba en el pecho, pero no podía echarse atrás. La arrogancia y autoridad del hombre en el estrado le indicaron con certeza que era el hombre que Mel le había pedido que encontrara.
Cesario miró con incredulidad a la mujer que se acercaba. Al menos, había dado por supuesto que era una mujer porque era muy difícil reconocer a la figura que había debajo del enorme abrigo gris y la capucha. Solo podía ser la joven de la que le había hablado Teodoro. Sin embargo, Teodoro no le había dicho nada del bebé que llevaba en brazos envuelto en un chal. Tomó aliento al recordar a su hijo cuando era así de pequeño. No sabía quién era ella, pero quería que se marchara, quería que se marchara todo el mundo para quedarse con sus recuerdos.
Teodoro, inusitadamente alterado, apareció en el salón de baile y se dirigió hacia el estrado.
–Lo lamento, señor Piras, estaba organizando el transporte de la signorina…
–No importa –Cesario levantó una mano–. Yo me ocuparé.
La mujer vaciló un instante cuando habló Teodoro, pero luego aceleró el paso. Cesario bajó del estrado y se puso delante de ella.
–Espero que tenga un buen motivo para irrumpir en mi fiesta, señorita Granger. Tiene treinta segundos para explicarme por qué está aquí. Luego, la expulsarán de mi casa.
Beth abrió la boca para hablar, pero el cerebro había dejado de funcionarle. Sintió alivio cuando el mayordomo confirmó que era Cesario Piras, pero no sabía cómo reaccionar. Era mucho más alto que ella y tenía que levantar la cabeza para mirarlo a la cara. Clavó los ojos en la cicatriz que tenía en la mejilla izquierda. Evidentemente, desfiguraba sus hermosos rasgos, pero no disminuía su magnetismo sexual, al contrario, le daba un aire a pirata o caballero medieval. No era como se había imaginado a un banquero. Tenía el pelo negro y le caía casi hasta los hombros. La incipiente barba negra era peligrosamente sexy y sus pómulos, como la nariz aguileña, le daban un aspecto despótico. Sin embargo, fueron sus ojos lo que captaron toda su atención. Eran grises como la pizarra y duros como el granito y tuvo la sensación de que podían ver dentro de su alma. Estaba esperando que dijera algo. Todo el mundo en la habitación estaba esperándolo y el silencio le pareció estruendoso.
–Lamento mucho mi intromisión, pero tengo que hablar con usted, señor Piras… a solas.
Él frunció el ceño con una expresión tan amenazadora que ella agarró con fuerza a Sophie.
–¿Cómo se atreve a presentarse aquí y alterar mi intimidad?
Hablaba perfectamente en inglés, aunque con mucho acento. Su voz era profunda y ronca y Beth sintió que se le ponía la carne de gallina. La miró detenidamente en silencio. Si hubiese estado sola, no habría tenido reparos en ordenar a sus empleados que la expulsaran del castillo. Si era una periodista, tenía derecho a expulsarla, pero también sentía curiosidad por saber el motivo para que hubiera llevado un bebé en una noche tan desapacible. Lo miró y se le encogió el corazón. También tuvo a su hijo en brazos y se maravilló por la perfección de sus diminutos rasgos. También acunó a Nicolo contra el pecho y le prometió que lo protegería. Haber incumplido esa promesa lo atormentaría el resto de su vida. Oyó una ligera tos y volvió al presente. Miró alrededor. Trescientos empleados de Piras-Cossu estaban invitados a la fiesta y todos parecían fascinados por lo que estaba pasando.
–Acompáñeme –ordenó bruscamente a la joven–. Teodoro, dile al grupo que siga tocando.
Beth lo siguió apresuradamente a través de la habitación y entraron en una especie de pequeña bodega con estantes llenos de botellas de vino y champán. Oyó que se cerraba la puerta, se dio la vuelta y lo miró con cautela. Parecía más alto en un espacio tan pequeño.
–¿Por qué ha venido, señorita Granger? Espero por su bien que no sea periodista.
–No… –Beth, asombrada, sacudió la cabeza–. Yo no soy… Yo…
Había ensayado ese momento cientos de veces en la cabeza, pero las dudas la abrumaban y que Cesario Piras fuese tan imponente no facilitaba las cosas. Quizá debiera volverse a Inglaterra sin decir nada, pero se lo había prometido a Mel. Levantó la mirada y el corazón se le aceleró. Encajaba perfectamente en un castillo medieval. Irradiaba poder y autoridad y tuvo la sensación de que era tan fuerte e inalterable como los muros de ese castillo. ¿Sería un brujo que la había hechizado? No podía dejar de mirarlo y sucedió algo inesperado e inexplicable. Sintió un dolor muy agudo debajo de las costillas, como si una flecha se hubiese clavado en su corazón. No podía ser tan ridícula. ¿Cómo iba a sentir una conexión con un desconocido que la miraba con impaciencia? Desvió la mirada hacia Sophie y tomó aliento.
–He venido porque el bebé que tengo en brazos es suyo, señor Piras.
Capítulo 2
ERA un chiste sin gracia? ¿De qué estaba hablando esa mujer que mantenía el rostro escondido por una capucha?
–Explíquese –le ordenó–. No tengo hijos.
–Sophie es hija suya. Se concibió en esta misma noche de hace un año.
Cesario alargó un brazo y le bajó la capucha arrancándole un botón. No la reconoció. Se había acostado con algunas mujeres desde que enviudó, pero no con ella. La furia se adueñó de él. Sabía que su fortuna podía atraer a mujeres sin escrúpulos, pero eso era absurdo, jamás había visto a Beth Granger. ¿Esperaba convencer a los jueces de que había sido una concepción sin contacto carnal? La miró con atención.
–Creo que se equivoca, señorita Granger –replicó él burlonamente–. Me acordaría perfectamente si hubiese estado en mi cama.
Beth sintió que le abrasaban las mejillas. Lo que había insinuado Cesario Piras era humillantemente claro. Era demasiado poco atractiva para que se hubiese fijado en ella. Solo le interesaban las mujeres impresionantes, como había sido Mel. Mel, rubia y muy guapa, había atraído a los hombres desde el instituto y no le extrañaba que también hubiese atraído a un multimillonario. Beth, a su lado, siempre se había sentido como el patito feo, pero nunca tanto como en ese momento, cuando estaba agotada y llevaba un abrigo que había comprado en una tienda de beneficencia y que le quedaba grande. Al acordarse de las miradas de los invitados, también se acordó de cuando tenía dieciséis años y fue al baile del instituto con un vestido que le prestó la directora del centro de acogida. La señora Clarke le dijo que estaba muy guapa, pero no era verdad. Estaba como lo que era: una niña sin padres ni dinero con un vestido prestado.
Sophie nunca sufriría esa humillación si podía evitarlo. La quería con toda su alma, pero sabía por experiencia lo importante que era el dinero. Quería que Sophie tuviera todo lo que no había tenido ella. Sujetó a la niña con un brazo, metió la otra mano en un bolsillo y sacó una foto.
–Sophie no es hija mía –replicó levantando la barbilla y entregándole la foto–. Esta es su madre, Melanie Stewart. Mel asistió a una fiesta en Londres hace exactamente un año. Fue para celebrar algo relacionado con la absorción de un banco inglés por Piras- Cossu. No sé todos los detalles, pero Mel lo conoció en la fiesta y usted la invitó a su habitación del hotel. Fue una aventura de una noche. Ella ni siquiera supo su nombre, pero se quedó embarazada.
–¡Qué disparate! –exclamó Cesario–. No me gusta perder el tiempo, señorita Granger.
La historia era tan increíble que podía ser cómica, pero no le hizo gracia. Tomó la fotografía y miró a una voluptuosa rubia. No la recordó, pero la verdad era que no recordaba casi nada de aquella fiesta. Tuvo que asistir, pero aquella noche, como esa, solo pensó en su hijo. Hizo un esfuerzo para charlar educadamente durante un par de horas, pero pasó el final de la velada ahogando las penas en el bar. Frunció el ceño cuando unos recuerdos dispersos se abrieron paso en su cabeza. Recordaba vagamente a una rubia en el bar, recordaba nebulosamente haberla invitado a una bebida y haber bailado con ella. Se quedó aterrado. ¿Podía haber algo de verdad en la historia de Beth Granger? ¿Se habría acostado con esa Melanie Stewart y no se acordaba? Estaba tan bebido que habría sido un milagro que hubiese podido rematar y dejarla embarazada. Sin embargo, no podía desechar la posibilidad. Sintió incredulidad y repulsión consigo mismo por haber podido tener relaciones sexuales con la mujer de la fotografía y no acordarse. No vivía como un monje, había tenido aventuras de una noche, pero habían sido intercambios de placer sexual, no un revolcón ebrio que no recordaba y que, según esa mujer, había terminado engendrando a un hijo. La miró. Era una niña que se llamaba Sophie. ¿Era su hija? Sintió un dolor en las entrañas por la añoranza del hijo que había perdido. Beth Granger podía estar mintiendo. ¿Por qué había ido ella con la niña a Cerdeña? ¿Dónde estaba su madre?
La niña se despertó y dejó escapar un lamento.
–Tengo que darle de comer –le explicó Beth con nerviosismo–. Tengo que prepararle la receta.
El sonido del llanto se le clavó en el alma. Recordó el llanto de su hijo cuando llegó al mundo y cerró los ojos con la esperanza de que al abrirlos descubriera que se había imaginado a la mujer y a la niña. Sin embargo, seguía allí y acunaba a la niña en brazos. No podía ser suya, pero tampoco podía despedir a Beth Granger sin escucharla. Sacó el móvil y marcó un número. Casi al instante, llamaron a la puerta y entró el mayordomo.
–Acompaña a la señorita Granger a la biblioteca y consíguele lo que necesite. Yo iré enseguida.
El mayordomo asintió con la cabeza.
–Acompáñeme, por favor, señorita Granger.
Cohibida, volvió por el salón con el mayordomo y suspiró con alivio cuando cerró las puertas detrás de ellos y ya no tenía docenas de miradas clavadas en ella. Le temblaban las piernas e hizo una mueca al darse cuenta de que el encuentro con Cesario Piras la había dejado sin fuerzas. Era muy intimidante… y muy guapo, incluso a pesar de la cicatriz. ¿Qué le habría pasado? Se acordó de su mirada y supo que nunca tendría valor para preguntárselo.
Una vez en la biblioteca, le explicó a Teodoro que el taxista había dejado en el porche el cochecito de Sophie y una bolsa. Él fue a buscarlos y ella tumbó a Sophie en la alfombra, quien le premió con una sonrisa que le derritió el corazón.
–Eres muy guapa –le dijo a la niña con delicadeza.
Sophie se rio y agitó las piernas, pero Beth sabía que las risas se tornarían en llanto si no le daba el biberón. Hacerse cargo de la hija de su mejor amiga había sido un proceso de aprendizaje acelerado, pero nunca se había arrepentido de que Mel la nombrara tutora de su hija. Aunque Mel lo dejó muy claro en su testamento, ella tuvo que pasar por una serie en entrevistas desesperantes de los servicios sociales. Sin embargo, nada de eso le importó porque lo importante era que Sophie no se criara en un centro de acogida para niños, como les había pasado a ella y a su madre.
–Tu mamá quiso que te cuidara y que fuese una madre para ti. Siempre te querré y nunca permitiré que nadie te separe de mí.
Sin embargo, eso no era verdad. También estaba al padre de Sophie. Se le encogió el estómago mientras se quitaba el abrigo. ¿Cuándo aparecería Cesario Piras? No podía olvidarse de cuando la miró sin disimular el desprecio, como si fuese algo repugnante que se había colado en su fiesta. Sabía muy bien que era anodina y no le importaba gran cosa serlo, pero la expresión de Cesario hizo que quisiera ser hermosa y refinada, como las invitadas a su fiesta. Suspiró. No tenía sentido querer ser algo que no sería jamás. Sin embargo, sí podía parecer presentable. Se miró en el espejo que había encima de la chimenea y comprobó que el pelo ya no estaba recogido en el moño que se había hecho, sino que le caía mojado y pegado a la cara. Se quitó las horquillas que le quedaban y se pasó un peine antes de arrodillarse para ocuparse del bebé.