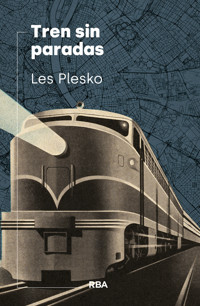
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una poderosa historia de amor, memoria y violencia. Sandor y Margit son dos jóvenes amantes que sufren en Budapest las degradaciones causadas por la guerra, el hambre y la opresión política durante la ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial. A sus vidas llega la voluble y seductora Erzsébet, devastada por el conflicto. Su eventual triángulo amoroso trastorna una existencia ya frágil y amenaza su seguridad en un país al borde de la revolución. Cuando las actividades de Sandor como editor clandestino quedan expuestas en un cruel acto de traición, sus vidas no volverán a ser las mismas. Publicada póstumamente, Tren sin paradas supone el testamento literario de Les Plesko. Un tour de force estilístico donde el amor y las alianzas cambian varias veces mientras los personajes se debaten entre la esperanza y la desesperación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: No Stopping Train.
© Soft Skull Press, 2014.
© del texto: Les Plesko, 2014.
La edición española ha sido publicada gracias a un acuerdo
con Soft Skull Press, un sello de Catapult, LLC.
El acuerdo se ha realizado a través de las agencias literarias 2 Seas y SalmaiaLit.
© de la traducción: Miguel Temprano García, 2015.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2024.
REF.: OBDO317
ISBN:978-84-1132-747-3
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
¿Ha habido alguna vez un escritor tan comprometido con la página y lo que sucedía en ella como Les Plesko? Creía en el Arte, en toda su belleza y honradez. Solo detestaba cualquier cosa que afrontara lo Auténtico: todo lo que fuera falso, escurridizo y autocomplaciente. Estaba en rebelión contra todo eso. En una época que aplaude dichos valores, él iba conscientemente contracorriente. Se notaba en sus aires de fumador empedernido, en sus calcetines desparejados, en su mata de pelo enmarañada y en que no tuviera coche en la vasta y extensa Los Ángeles. Sus alumnos contaban que, de vez en cuando, la gente le echaba dinero en la taza del café a la puerta de una de sus cafeterías favoritas de Venice Beach, porque lo tomaban por un pedigüeño. Todo formaba parte de su estética High Beat, que era tanto una aceptación consciente de su ideal romántico como un rincón en el que se había ido refugiando de forma cada vez más involuntaria.
Lo conocí a principios de los noventa, en los años del legendario taller de escritura de Kate Braverman celebrado en sábados alternos en su apartamento de Palm Drive. Allí lo vi terminar su primera novela, The Last Bongo Sunset, y empezar el libro que se convertiría en Tren sin paradas. Ya en esos primeros tiempos, sus opiniones sobre la ficción se convirtieron en nuestros mantras. «No tengáis ideas», decía, y siempre me hacía reír. ¿Qué quería decir con eso? Solo cuando me enfrenté yo misma a la escritura me quedó claro su significado y su sabiduría. Significaba: «No fuerces la obra para darle forma». Y también: «No dejes que te guíe la cabeza. No seas tan sabihondo. Deja sitio para descubrir algo».
Para Les, escribir era una actividad del alma, de la memoria, del sonido y del sueño, no un ejercicio intelectual ni un juego. Compartía mucho con quienes le rodeaban: tiempo, amistad, pasión, una sutil inteligencia, un humor disparatado, pero sobre todo la llama de su convencimiento de que esta era la empresa más noble. Su presencia era un recordatorio de que debemos atesorar lo profundo y lo verdadero.
Pero ahora se ha ido. Muerto, por suicidio, una mañana de diciembre en Venice Beach, a los cincuenta y nueve años. Se había convertido en una figura de culto en los círculos literarios de Los Ángeles, en un escritor de escritores; como dijo Maiakovski de Khelbnikov: «No un poeta para el consumidor. Un poeta para el productor». Brillante maestro, dio clase a más de mil alumnos de escritura creativa a lo largo de su carrera de veinte años de profesor en una extensión de la UCLA. Sin embargo, en el momento de su muerte casi nadie le conocía fuera de California.
Muchos de sus amigos del viejo grupo de Braverman se preguntaron qué sería de sus papeles, sobre todo de la famosa novela inédita húngara Tren sin paradas. Había nacido entre volutas de humo y se había ido volviendo más densa y estratificada a lo largo de seis años, aunque no por eso menos misteriosa. Era el mejor ejemplo del proceso único de adición, y sobre todo de supresión, que constituía la esencia del trabajo de Plesko.
La tragedia de Les, amén de su mayor virtud, era su actitud totalmente inflexible acerca del arte y la vida. En contra de todas las modas, rechazaba cualquier cosa que le pareciera comercial. Combatía la condescendencia con el lector, «suavizar las aristas», colocar flechas «útiles» para indicarle la dirección o alimentar la preferencia norteamericana por el chillido en lugar del susurro. Se movía por instinto hacia los bordes, los desiertos y la gente marginal. Su oficio eran la sugerencia, el matiz y las superficies raspadas, y confiaba en los lectores que se atrevían a atravesar el umbral de las puertas que él había abierto. Requería cierto lector habilidoso capaz de aportar su propia sensibilidad, capaz de internarse en su obra elusiva y de dejar que se desplegara de acuerdo con sus propias normas.
No se puede leer deprisa un libro de Les Plesko, no vale la pena intentarlo siquiera. No está hecho para eso. Un lector que quiera «ir al grano» verá cómo se esfuma entre sus dedos. Pero si tienes paciencia, lector, este libro se abrirá para ti.
Escribía para aquellos de nosotros que somos capaces de escuchar una confesión, de oír, tras las palabras entrecortadas, las profundidades del alma cuando se revela a sí misma. Leer a Les Plesko es como escuchar la radio de madrugada: una comunicación apremiante y texturizada por la distancia y el ruido de fondo, del mismo modo que lo hace un enamorado cuando recibe una llamada íntima en plena noche. Contienes el aliento para percibir su cadencia, esperas que se despliegue su significado.
Su imaginación tiene una determinada textura, como la de una película sobreexpuesta o una Polaroid tomada a mediodía en el desierto en los años setenta. La firma de Les son la luz, el cristal esmerilado y el amor desesperado. Como hombre, Les fue un romántico empedernido, siempre estaba enamorado de alguien, y no escaseaban las mujeres dispuestas a dejarse fascinar por su apariencia Beat y desaliñada.
Su principal asunto era el amor, siempre complicado, no tanto por los obstáculos externos convencionales —la familia, el dinero o las estrecheces de la historia— como por las personalidades contradictorias de los propios enamorados y las complicadas relaciones entretejidas que crean el deseo y el destino. Estaba atento a los extraños remolinos de los enredos amorosos, al modo en que los enamorados se ponen a prueba mutuamente y crean un mundo privado en el que el deseo, la rebelión y la intimidad forman el espacio en que habitan y el lenguaje magnetiza y repele al mismo tiempo.
Y, además, está su sonido. ¿Cómo describir el sonido de una frase de Les Plesko? Es una cadencia muy particular, un número concreto de compases; a veces la oigo en mi propia escritura, esa música sutil, con su peculiar elección del vocabulario y su acentuación característica. La oigo en los escritos de quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo leyeron. Esa cadencia inconfundible, adictiva y lírica de Les Plesko siempre me hace sonreír. La tenía ya en los primeros días del taller y la conservó hasta el final. Lee un párrafo en voz alta y la oirás:
Ahora no puedo olvidar lo bueno, ni siquiera bajo esta luz vespertina que imparte su absolución a todo lo que queda. El nombre de este lugar que dejamos atrás y que significa «tierra ensangrentada». El manco al lado de la parpadeante caja de interruptores da de comer a unos pajarillos nerviosos y pienso que, antes de la guerra, tal vez hubiese intentado ahuecar las manos en torno al firme latido de sus corazones.
Afirmar que era un escritor cuidadoso es quedarse corto al describir su precisión. Les Plesko escribía como quien repta por debajo de un alambre de espino, moviéndose de una palabra a la siguiente, tanteando el camino, negándose a seguir hasta que la frase ofreciera toda su fragancia y emoción potenciales. Y luego, al cabo de unos días o semanas, lo más probable era que acabara descartándolo todo. Para él «menos es más» no era solo un lema, sino una religión.
Cuando terminó Tren sin paradas, Plesko empezó a buscar un editor de cierta relevancia que estuviera dispuesto a aceptarla. La envió durante quince años, pero la consolidación de las editoriales trabajaba en su contra. Dicha consolidación significaba que las novelas se juzgaban más por su «facilidad para el lector» y por su potencial para el éxito comercial que por su extrañeza, su inventiva y su belleza. Una obra como Tren sin paradas tenía cada vez menos oportunidades en el mundo editorial, y Les se echaba atrás al oír términos como «mercado» o «demanda» aplicados a la literatura, la repulsiva necesidad de reducir las obras creativas a una unidad comercial. Uno de los grandes pesares de su vida fue que su mejor libro no pudiera abrirse paso entre la maraña de obstáculos, cada vez más espesa, en el camino hacia un público lector más amplio.
No obstante, al mismo tiempo, se negaba a considerar la publicación limitada de su novela. Sus libros posteriores, su novela del desierto Slow Lie Detector y la emocionante historia de amor Who I Was las publicó su amigo Michael Deyermond en primorosas ediciones en Venice Beach (Equator Books y MDMH Books, respectivamente). Pero Les era inflexible: quería que Tren sin paradas llegase más allá de los reducidos círculos literarios del sur de California. Sabía que había un público más amplio para el libro, pero necesitaba una editorial más experimentada para conectar con él.
Un hombre no es un libro, y Les Plesko era más que su obra, aunque compartiera muchos atributos con su ficción. Como ella, era quijotesco, romántico, un cínico amable, un intelectual y también un antintelectual, y un vagabundo chapliniano subido a una bicicleta tambaleante. De un modo irónico, europeo y pesimista, no juzgaba. Ni siquiera decía palabrotas. «Vamos, hombre» era lo peor que decía, a menudo en respuesta a alguna exhibición de sentimentalismo o vanidad.
Era húngaro, residía a unos pasos de la playa en Venice Beach, y no tenía ni dos calcetines emparejados. Vivía en un piso de una sola habitación. Los estudiantes que le apreciaban le ofrecían alquileres más ostentosos, pero no lograba conciliar el sueño en esos sitios elegantes. «Es demasiado», decía. Nunca dejó por mucho tiempo su habitación de Venice Beach. En cierta ocasión en que, por problemas con el contrato, se la quedó otra persona, alquiló la de al lado hasta que volvió a quedar libre. Trazó un mapa para sus sobrinos como si fuese un reino. Creo que era la simplicidad de sus circunstancias lo que le permitía llevar la vida de su imaginación Beat y novelesca.
Pero no era pobre. Aunque viviera en un piso de una sola habitación, la profundidad y el aliento de toda la civilización occidental eran suyas. Un breve vistazo a su lista de libros recomendados, conservada por sus alumnos más fervorosos, revela lo rica que había sido su vida. La lista puede consultarse en su página de homenaje www.pleskoism.wordpress.com
Hungría, 1956. Una invasión soviética para sofocar un movimiento cada vez más popular a favor de la independencia puede considerarse, en muchos aspectos, como precursora de la Checoslovaquia de La insoportable levedad del ser. El enfrentamiento tuvo sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, en la que Hungría combatió en el bando del Eje y conoció innumerables penurias tras la derrota. En el reparto de Europa, Hungría cayó en el lado soviético, así que quedaban muchas cuentas por ajustar mientras la gente intentaba sobrevivir, una situación que Plesko ilumina con brillantez en su novela. Tren sin paradas empieza con la guerra y sus consecuencias, la joven Margit y su amargada madre, su enamoramiento y su boda con el falsificador de documentos Sandor, y su relación con la temible, magnética y pelirroja Erzsébet, a quien él salvó de los campos. En los años que conducen a la Revolución húngara, el amor y las alianzas cambian varias veces, mientras cada personaje se debate con su propia esperanza y desesperación.
Plesko escogió específicamente su patria para ambientar su obra magna. Nacido en 1954 en Budapest, Laszlo Sandor fue el fruto de un amorío entre Zsuzsa, una rubia joven y guapa, y un hombre cuya identidad Les no conoció hasta su regreso a Hungría años después, cuando descubrió que su padre había sido un actor famoso. Su colega de muchos años, la escritora Julianne Cohen afirmó: «Se trajo a casa un tiro en la cabeza. El parecido, estremecedor. Y el relato de cómo el actor había saltado desde un edificio». Una terrible prefiguración del suicidio de Les en otoño de 2013.
En 1956, su madre huyó a través de la frontera con un nuevo marido, Gyorgy Pleszko; partió a Estados Unidos y dejó al pequeño Laszlo con sus ancianos padres, que intentaban sobrevivir a las realidades de la revolución. Envió a buscarlo cuando tenía siete años. Cuando llegó a Boston para reunirse con su madre, una glamurosa desconocida, y su nueva familia que ahora incluía un hermanastro, solo hablaba húngaro. Un hombre nuevo. Y un idioma nuevo.
Su encuentro con el inglés inició una historia de amor que continuaría el resto de su vida.
«Enseguida —contaba Cohen— lo enviaron a la escuela, donde nadie hablaba húngaro, así que se dedicó a escuchar desde la última fila hasta que los sonidos empezaron a cobrar forma y adquirieron una especie de musicalidad. Oía la radio, veía la televisión y escuchaba a su madre y su padrastro, aunque nunca hablaban en húngaro, enredaba con una grabadora hasta que la música se convirtió en palabras. En determinado momento, perdió fluidez en húngaro, la sacrificó por otras cosas nuevas e interesantes, todo lo que Estados Unidos podía ofrecerle a un niño en los años sesenta. Les estaba fascinado por la lengua y el amor, y se enamoró de la música que le rodeaba.
Pero los sesenta en Estados Unidos tenían sus peligros. «Trabó amistad con gente con mucho futuro. San Francisco, Santa Cruz —recordaba Cohen—. Probó a ir a la universidad, pero inició un idilio con la heroína y dejó los estudios. Al leer The Last Bongo Sunset, se comprende hasta qué punto se le partió el corazón. Pero su parte más tenaz hizo que dejara la droga y pensó que tal vez podría llegar a ser un artista, un músico. Reparó en que tenía un don para la palabra y los hechos, y mucho ojo para la belleza. Así que se dedicó a recorrer los caminos y desempeñó trabajos diversos. Se enamoró de una mujer casada y mayor que él mientras trabajaba de peón en su rancho en el desierto. Terminó mal, con corazones rotos y asomos de violencia. Regresó a Los Ángeles: trabajó con un equipo de fumigación aérea y fue DJ de música country-western. Aceptó un empleo de representante. Tenía una voz cautivadora que te enredaba envuelta en humo, lástima y la fe del no creyente en la resurrección, decía la verdad y tenías la impresión de que podías fiarte de él».
He visto esas fotos del joven Les, un hombre de negocios pegado a un teléfono y las solapas anchas de los setenta. Me dejaron perpleja porque no lo conocí hasta después de esa época de formación, en los años que prestaron el filo a su primera novela en la nueva sobriedad del taller de Braverman, mientras escribía el libro en el que encontró su voz única y su tono como artista, y que fueron, además, un momento de elogios entusiastas. A propósito de The Last Bongo Sunset (reseñado justo delante de El secuestro, de Georges Perec), The New Yorker afirmó: «Para el narrador de una prosa tan devastadora y extravagante sería imposible incurrir en un lugar común».
Pero ahora ese libro lleva mucho tiempo descatalogado, y las dos últimas novelas de Les solo llegaron a los círculos que ya conocían su obra. ¿Qué sería de la novela húngara que tantos años le había costado escribir?
Poco después de la muerte de Les, cuando sus amigos y alumnos seguían atónitos e incrédulos, el novelista australiano David Francis —un antiguo alumno y protegido de Plesko— me sentó al lado de un editor de Counterpoint en una cena del PEN USA. David sabía que la historia de la muerte de nuestro colega y la tragedia de Tren sin paradas saldrían a relucir en la conversación, y así fue. El editor, Dan Smetanka, manifestó su interés por ver el manuscrito. ¿Quién tenía el libro? ¿Cuándo podría leerlo?
Se corrió la voz. Les era muy aficionado a escribir cartas y a lo largo de los años había enviado a sus corresponsales diversas versiones del libro, sobre todo a Julianne Cohen, a su antigua novia Eireene Nealand y a su devoto alumno Jamie Schaffner. Todos pudieron ofrecer su versión del manuscrito. Pronto George, el hermano pequeño de Les, recibió una oferta para publicarlo.
Así llegamos al final de un viaje muy largo para una pequeña joya de libro. Sostengo ahora este volumen con una satisfacción profunda y agridulce. Qué orgulloso se hubiera sentido Les si hubiese vivido para ver este día, qué feliz se hubiese sentido al ver a sus lectores pasar la primera página.
Les deseo buena lectura.
JANET FITCHLos Ángeles, California,21 de abril de 2014
TREN SIN PARADAS
Eres el que cantaba Dios bendiga al magiar cuando perdimos la guerra. Te vi tambalearte junto a una puerta con agujeros de bala, te oí entonar las notas sueltas del himno nacional, un recuerdo de una guerra perdida. No lo había oído desde que iba al colegio, y luego suspendieron las clases. A lo largo de la calle San Matyas, el viento arrastraba tu canción entre pancartas rasgadas, carteles y banderas. Los olmos arrojaban sus sombras sobre los adoquines rotos, la ropa colgaba del alfeizar de las ventanas. Un cadáver se balanceaba en una farola a modo de acompañamiento, la hebilla del cinturón golpeaba contra el poste, la camisa roja de cuadros resaltaba alegre contra el cielo gris. Su olor apremiante y pegajoso permeaba el aire y la ropa triste en los tendederos.
Yo tenía veinte años y era rubia, aunque el cabello negro asomaba en las raíces. Pensé que tal vez podría quererte, pero deseaba saber si duraría. Te limpiaste la nariz con la manga mientras cantabas. No me viste, Sandor, pero te hubieras sentido orgulloso: me enjugué las lágrimas y te acompañé silbando. Cuando alzaste la mirada, me interrumpí: era tímida. Escrutaste las ventanas buscando mi rostro, pero me escondí tras el encaje descosido de la cortina y pisé los cristales rotos y la madera roída por los ratones. Solo los muertos te hacían compañía, no parecía importarte.
Esos almiares sujetos con bramante me recuerdan a nuestra cama. Los hombres que juegan a las cartas en este tren me recuerdan a ti con el cabello sobre la cara, pero es que todo me recuerda a ti. Las nubes deshilachadas son las perneras de tus pantalones. Los espantapájaros que montan guardia junto a las vías llevan tu camisa con estampado de peces. La palma de mi mano en el cristal de la ventanilla del tren donde otros enamorados han grabado iniciales como las nuestras tiene el mismo tamaño que la tuya en mi pelo y en mi boca.
Siempre decías que si bastara con desear las cosas todos las tendríamos. Las he deseado y las tengo, aunque aún no me he dado cuenta. Mis manos pálidas bajo esta incierta luz húngara, la marca en el dedo donde antes estaba mi anillo. Espero que lo entiendas. Si me quedaran lágrimas y tuvieses manos para ayudarme, te dejaría enjugarlas, Sandor, si me quedara voz cantaría contigo.
Ella tenía aguja e hilo y ellos, pescado. Su ropa estaba desgarrada, Margit sabía remendar. Erzsébet echó un trozo de pescado crudo en un fuego encendido con las tripas de un colchón y recortes de periódico. Los restos de otras hogueras ensuciaban las escaleras que bajaban la empinada orilla del Danubio. Sandor atizó el cisco que más que arder humeaba, tenía ceniza en los labios. Un ojo estrábico vagó detrás de las gafas de montura negra, el otro la observó, luego al revés. Margit se volvió ruborizada.
Erzsébet se rio en voz alta.
—Nunca sabes si te mira a ti o a un glorioso futuro —dijo.
Margit fijó la mirada en el agua donde un hielo fino sobresalía de la orilla. Opaco como el cielo, ofrecía la ilusión de la solidez.
—A lo mejor ve el pasado —repuso Margit.
—Así que eres filósofa —se burló Erzsi.
El río cubría dos palomas y un tocón de árbol. El agua lamía un cadáver, daba lengüetazos en su rostro de hueso y dientes rotos. Margit tragó para resistirse a su dulzura, como la de un helado olvidado fuera de la nevera y en el que se ha echado a perder la vainilla. Casi parecía respirar. Se preguntó qué ocurriría si aquel cadáver medio hundido fuese el suyo, ¿y si le salían agallas? El cabello se le volvería aguamarina y el cloro del agua inundaría sus pulmones. Debajo de la capa de hielo no pensaría en comida, solo se oiría el susurro de sus vapores corporales, las burbujas escapadas hacia el verdor. Si pasara suficiente tiempo allí abajo, olvidaría que había habido una guerra, incluso la tierra.
—¿Dónde has conseguido el pescado? —preguntó Margit. Se obligó a apartar la mirada del cadáver, la camisa de cuadros reventada y la escarapela roja, blanca y verde del ojal.
—Lo cambié por un beso —respondió Erzsi.
Margit miró su boca, y luego la de Sandor.
—Con él no, no tiene nada que valga la pena —dijo Erzsi.
Sandor no se ofendió. Le ofreció a Margit el palo con el pescado. Margit se quemó los labios, la lengua y el paladar, pero se las arregló para tragárselo.
—Sopla primero —le aconsejó Sandor. Sus gafas estaban sujetas con cinta adhesiva. Margit sintió el impulso de pegar los extremos sueltos, pero era demasiado tímida y tenía los dedos grasientos de pescado.
—¿Qué eres? ¿Un desplazado? —preguntó.
Sandor sonrió.
—¿Y quién no? —respondió—. En sentido filosófico.
—Acaba de volver del frente —explicó Erzsi. Le dio unas palmaditas en el hombro como si eso bastara para disculpar cualquier cosa que saliera de su boca.
Sandor se inclinó hacia ella cuando le tocó.
—La encontré harapienta y hecha un saco de huesos en un campo.
Erzsébet entornó los ojos.
—Te he dicho que no hables de eso.
Sandor se encogió de hombros y pinchó el pescado. Erzsébet se tiró de un mechón de cabello, como sin darse cuenta.
—Mi padre murió en el frente —dijo Margit. No sabía por qué, pero quería encontrar un modo de acercarse, sentía inquietud y preocupación por ellos—. Decía que la guerra era inevitable, que no había nada que hacer.
—Nunca hay nada que hacer —replicó Erzsi.
Margit la miró para calibrar si era solo el típico cinismo de la posguerra.
—A veces sí —respondió, aunque no habría sabido precisar cuándo.
Erzsébet sacó un lápiz de labios del abrigo. Le dio una vuelta a la barra, hizo un mohín, se pintó una O en los labios y se lamió el borde de la boca con gestos teatrales y exagerados.
—Se nota que no has tenido que follarte a nadie para no morirte de hambre —dijo Erzsi.
Margit procuró que no se le notase que se sentía como si la hubiesen abofeteado.
—Déjala en paz —exclamó Sandor.
Erzsébet sonrió. El carmín brillaba con descaro en contraste con las pálidas mejillas, su cabello anaranjado parecía sin vida bajo la luz.
—¿Lo has hecho últimamente? ¿Follar para comer?
Margit se encogió de hombros. Detrás de ella, las palomas aleteaban contra los escalones. Alguien barría, rascaba unas manchas rojas y amontonaba ladrillos rotos. En la orilla de enfrente varios niños jugaban a soldados con ramas arrancadas de los árboles. El sol se abría paso a duras penas entre las nubes y su mísero calor poroso le entibiaba los hombros y las piernas. Qué más daba lo que había hecho o dejado de hacer: al fin y al cabo estaban en guerra.
—Follar... vaya una cosa —respondió con indiferencia.
Erzsébet dio un mordisco al pescado y se limpió la grasa en la manga.
—A ti te parecerá una abstracción porque has podido elegir —dijo.
Sandor se bajó el dobladillo del pantalón.
—La guerra nos ha hecho a todos filósofos.
Margit sacó aguja e hilo.
—Soy costurera —dijo—. Creo en el uso práctico de mis manos.
Se lo fue inventando mientras hablaba.
Al otro lado del río, un niño alzó su palo como si fuese un fusil. «Bang, estás muerto». Margit se estremeció, tiró de la tela para sacar la raya, lamió con cuidado el hilo, más despacio de lo necesario, y lo enhebró.
—Ve con cuidado de no pincharle.
Margit inhaló el pescado y el fuego, el cadáver que flotaba entre las espadañas y la porquería, y el olor a humo de Sandor. Le alisó los pantalones con la mano abierta.
—No te preocupes, sé lo que hago —respondió.
Casi lo creyó ella misma.
Han pasado cuatro días desde que me tocaste los brazos o el cuello o la frente o las mejillas o la cintura o la parte baja de la espalda. Una semana desde que perdimos la revolución y cayeron las fronteras, pude subir a este tren, pude huir y dejarte atrás. No consigo dormir por culpa de las pesadillas. Apenas me atrevo a mirarme en la negrura reflejada en las ventanillas del tren, y eso que suaviza mi clásica cara de luna y calma mis ojos que de día tan solo duelen.
Decías que era guapa. Mis ojos almendrados, la codicia de mi boca era una sorpresa hinchada por los besos. Me envanecía de mis muslos, de mi vientre y de mis piernas, del complaciente contorno de mi culo y mis caderas.
Después de la guerra, la de verdad, pensé que mi carne era como los prados y las colinas de Hungría, incluso con la metralla, el metal y las rejas de arado rotas y enterradas. Ahora no me fío de las metáforas. Apenas creo lo que veo cuando me miro. La boca me sabe a la suciedad de mi madre, a su aliento famélico.
Estoy tumbada a su lado en la cama, me despierto con un sobresalto totalmente vestida, el amanecer apretujado como la letra del periódico.
—Quédate conmigo, no te vayas —dijo Alma.
—Me iré de todos modos, y luego lamentarás habérmelo pedido —respondí.
Aún no me había acostado contigo. Lo mío era mío. Llevaba mis agujas, mis bobinas de hilo y la guerra en la cabeza.
—Todo el mundo ha vuelto y tú te vas —insistió Alma. Se volvió hacia su lado de la cama, con un pálido reflejo de luz sobre el camisón andrajoso.
—Haz que me sienta mal, no hay nada que se te dé mejor —repliqué. El abrigo de mi padre muerto arrastraba migas por el suelo y mordí las mangas.
—Recuerdo cuando te empujaba en el cochecito —dijo Alma.
—Echa toda la carne en el asador —respondí.
—Nos parábamos en un banco al lado del estanque de nenúfares y dábamos de comer a los patos —continuó Alma.
—Llovía, no te gustan los patos, jamás te molestaste en taparme la cabeza.
—Te tapé con mi cuerpo cuando caían las bombas.
—Fui yo quien lo hizo —repliqué.
Alma se frotó la mano donde había dejado su huella el mercadeado anillo de boda.
—Nunca quise tener hijos.
Ni siquiera me molesté en suspirar.
—Cuéntame otra vez lo de que dejaste de comer a propósito.
—Me tumbaba boca abajo con los puños en el vientre, deseaba tu muerte —dijo Alma.
Mis dedos trazaron ochos muy juntos sobre el colchón sin sábanas.
—En el colegio jugábamos a «poner a nuestra madre en el techo» —comenté—. Teníamos que imaginarnos a nuestra madre ahí. Una decía que su madre hacía pasteles, otra que coleccionaba figuritas de porcelana.
—Muy inteligente en plena guerra —repuso ella.
En aquel entonces yo entornaba los ojos para defenderme del sarcasmo.
—Conté que coleccionabas malos pensamientos.
Se dio unos golpecitos en los dientes con las uñas de los dedos.
—Cuando estaba embarazada, procuraba resbalar en el hielo, pero tu padre siempre me sujetaba del brazo. Yo le decía que antes que parir prefería dar a luz a un hueso a través de la pierna. —Era doloroso ver a mi madre. La luz iluminaba su vientre y sus pechos a través del camisón—. Cuando me confirmaron que estaba embarazada, fui al parque de atracciones, me sujeté a la barra del tiovivo y dejé que me arrastrara.
Sonrió.
—Ya me lo habías contado —respondí, aunque las palabras se me atragantaron de nuevo.
—Tuvieron que atarme a la cama del hospital para que no saltara por la ventana.
Pese a todo, le devolví la sonrisa.
—Si hubieses comido mejor, a lo mejor habrías tenido fuerzas suficientes.
Las dos nos echamos a reír. Podía permitírmelo, pensé. Porque, Sandor, tú me esperabas en la calle con pescado, jabón o un pasador de plata. Creía que siempre estarías ahí. Eso me hizo pensar que podía ser despectiva y generosa al mismo tiempo. Toqué a mi madre, aunque se suponía que no debía hacerlo bajo ninguna circunstancia, toda huesos frágiles a través del camisón y el cabello enredado. Se relajó y cruzó los brazos sobre el pecho.
—Qué golpe más bajo. No me dejes con algo que luego echaré de menos —dijo.
Pero lo hice.
En el café Galamb servían agua sucia en tazas de porcelana y aire en platos de loza fina.
—Desde la guerra, Budapest me gusta más cuando llueve —dijo Margit.
—Será que encaja con tu temperamento —respondió Sandor.
—¿Qué sabes tú? —preguntó Margit.
—Que es triste y humilde, como la ciudad. —Unos soldados rusos daban tumbos en la acera, embotados por el alcohol barato y con el reloj por el codo—. Tiran de la cadena del váter para lavar la comida. —Margit odiaba estar allí sentada y hubiese preferido estar zurciendo, lavando o buscando pan. La charla insustancial la ponía nerviosa—. Cuando se acaba la comida, aparecen las bayonetas.
A Margit se le pegaba el vestido a la espalda y al pecho por el bochorno y la humedad. Una corriente de aire frío hizo que se le erizaran los pelos de la nuca.
—La moraleja es que no hay que comer con los rusos —dijo.
Sandor se rio. La sombra de las gafas esbozaba huecos en sus mejillas. Margit se palpó el abrigo en busca de un cigarrillo. Le quedaban dos, así que le ofreció uno.
—No fumo —respondió.
—Los pitillos alivian las punzadas del hambre. —Detrás vio la cúpula destrozada del Parlamento recortada contra el horizonte, el reloj del campanario parado a mediodía o medianoche—. No fumar parece una ridiculez.
Sandor hizo pantalla con las manos para cubrir la cerilla. La luz pálida golpeó sus muñecas. A su alrededor, todo el mundo que aún tenía algo estaba intentando venderlo: barras de chocolate, frasquitos con líquidos. En la calle, unos borrachos cantaban el himno nacional y empujaban un tranvía parado.
—Los vencidos no son sumisos —dijo Margit.
—Espera y verás lo poco que tardan en quitarles las ganas de cantar —replicó Sandor.
Margit exhaló un anillo de humo, observó los rostros pasar por delante de las ventanas rotas, con las mejillas demacradas pero extrañamente atractivas, como las de Sandor, pensó.
—A ti no, con esos papeles que falsificas —dijo.
Sandor le tapó la boca con la mano.
—Se supone que no lo sabes.
Margit sacudió la ceniza del cigarrillo y guardó la colilla. A Sandor le olía la mano a tinta y ella se preguntó si llegaría a acostumbrarse.
—Me lo ha contado Erzsébet, tu novia.
Se produjo un largo silencio. Al otro lado de la calle un camión se detuvo en seco. Por el hueco de la lona se veía a un hombre y a una mujer esposados a un banco. La mujer tenía el pelo delante de los ojos. El hombre intentó quitárselo de la frente, pero encadenado como estaba no pudo.
—No voy a acostarme contigo enseguida —dijo Margit.
Sandor se quitó las gafas y se las limpió en la camisa.
—¿Quién ha dicho nada de eso?
Margit dio unos golpecitos con las uñas en la taza.
—Como se ha acabado la guerra, los hombres creéis que podéis acostaros con cualquiera —dijo—. Pero no espero el amor.
Sandor se puso en pie. Los niños y los gitanos que pululaban alrededor de las mesas extendían la palma de la mano. Los camareros los echaron golpeándoles con las servilletas. Sandor cogió una propina que no era suya y la puso en la primera mano que vio. Todos sabían que las monedas no tenían valor. Un pengö de antes de la guerra valía ahora medio cuatrillón de pengös. Aun así, las cogieron.
—Supongo que no volveremos por aquí en una temporada —observó Margit.
Sandor andaba tan deprisa que le costaba seguirle y tuvo que sujetarlo de la manga.
—Ya estás enamorada. Tal vez no de mí, sino de la propia idea. Es por el fin de la guerra —dijo.
Margit le obligó a ralentizar el paso.
—O sea que solo eres el primero que pasaba por ahí.
Sandor se encogió de hombros. Miró de reojo su reflejo en un escaparate que no estaba roto.
—Juntos tenemos buena pinta, hacemos buena pareja.
Margit se detuvo e intentó encender un cigarrillo bajo el viento.
—Intentas hacerme creer que todo ha sido idea mía —dijo.
Sandor extendió las manos con la palma hacia arriba.
—¿De qué hablas?
Margit tuvo que sonreír.
—Tus secretos. Tu pelirroja. —Le echó el humo en la cara—. Eres tímido.
Sandor dio una calada a su cigarrillo y se aseguró de rozarle los dedos.
—Pero a ti te gusta, Margit —replicó, y ella ansió creer que pudiera ser cierto.
Cartas que no envío:
Querido Sandor:
Es mejor para ambos que lo recuerde.
No fuiste el primero. Ese fue un soldado a cambio de pan y unas velas. Fue en un sótano al lado de unos cubos de orina. Después, un chico que escribía eslóganes con tiza en las paredes, mi nombre al lado del suyo y un corazón atravesado por una flecha. Intentábamos encontrar países que no hubiese tocado la guerra en un atlas robado de la escuela.
Si te hubiese hablado de él, cosa que no hice, no creo que te hubieses molestado. No habría sido fácil disculpar que te inspirase celos un muerto.
Fue el año en que enviaron a los primeros muchachos al frente. Alma decía que todo el mundo intentaba salvarnos de las bombas y las balas con más bombas y más balas. Decía que esa muerte impuesta con tanta generosidad era ironía que caía del cielo. Resultaba difícil llorar solo a un chico cuando todo el mundo estaba llorando a alguien.
Pero lo más probable es que a esas alturas ya hubieses matado.
Tu irónico uniforme y la sonrisa sarcástica de la raya de los pantalones. La sangre maliciosa y elocuente de tu camisa, el guiño de tu charretera desgarrada.
Luego aparecimos de pronto a medio vestir en tu cuarto con los barrotes en la ventana. Me hablaste de tu madre, que estaba preparando conservas el día que se la llevaron. De tu padre el impresor, al que le rompieron las manos por ser hombre de principios. De la ventana que le dejaban abierta a propósito en el sexto piso de la cárcel. Pero no te escuchaba con demasiada atención porque estaba mareada con tu olor a tinta de impresor, diciéndome ya que tenía que atesorar aquello, el modo en que besabas mis ojos.
En aquel entonces era muy melodramática y te dije: «Hazme creer que esto vale la pena», con una mano en la frente, muy seria y con ojos soñolientos.
Dios mío, Sandor, dime que pare. Deja que te hable de los dibujos que la lluvia delineaba en la ventanilla del tren. De cómo vuelve a llover en la ciudad; el cielo parece un moratón tejido con nubes bajas y sucias. Los primeros habitantes de este lugar recogían frutos, cazaban mamuts y renos. Comían carne de caballo, bebían leche de yegua. Ahora las mujeres arrastran haces de ramas atados con una cuerda por campos húmedos y saqueados, una lenta canción de cosecha por el barro hollado por los caballos. El grifo del lavabo no cierra bien, sus gotas me queman la fría yema de los dedos.
Yo fingía seguridad. Alma con su batín, mi padre sentado a su escritorio. Era la niña que jugaba en algún lugar de la casa, en el corral, a veces me iba demasiado lejos, pero el vendedor de castañas me llevaba de vuelta. Ese año cenábamos café, los terrones de azúcar se disolvían con un color marrón del mismo tono que adopta la ciudad en el crepúsculo. El pelo con fijador de mi padre era del color de Budapest. Los tres nos plantábamos en la calle y él masticaba sus pastillas de carbón. «La historia me ha estropeado el estómago», decía. Se notaba que decía la verdad, y la prueba eran su lengua y sus dientes negros. Mi bicicleta, apoyada de lado en el arroyo, era roja. Mi padre no hacía más que secarse las lágrimas. El viento frío se colaba por mi vestido que me había regalado un mes antes, pero ya estaba desteñido con las costuras flojas y el lazo arrancado. «De tan mala calidad como todo», decía Alma con el cabello despeinado por el viento y sin molestarse en quitárselo de la cara. Yo miraba sus zapatos, rozados y húmedos. Verla salir de casa me fatigaba y angustiaba. Dos manchas de sudor se extendían bajo sus axilas, aunque debería haber tenido frío y haberse sentido avergonzada solo con el batín, expuesta ante cualquiera que pudiera pasar por allí. Con los brazos desnudos y la carne de gallina, toqueteaba el dobladillo como si fuese a convertirse en ceniza. La lluvia apedreaba su cabeza descubierta. Exhalaba el aliento como blancos jirones. «No me dejes aquí con la niña», decía, palabras como piedras, con los labios mordidos. Daba un paso atrás, con los tobillos débiles, a punto de resbalar.
Yo miraba la ventana que había dejado abierta para que pudiese entrar la guerra. Decía: «¿Vamos a morir?». Sandor: morimos.
¿Qué ocurrió? Parecía que no era nada. Una tormenta, un chaparrón, y llegó la guerra. Mi padre partió para el frente y dijo: «cuando vuelva», pero quería decir «si vuelvo».
En la ciudad, la mujer en la que me había convertido se quitaba el azúcar del mazapán de la boca. Se hurgaba los dientes con las uñas mientras tú hacías tus falsificaciones, inventando ya tu destino.
Mis manos, que tocan la ventanilla del tren: ahora soy igual que mi madre, estoy cansada de mis pies y de mis manos, de mi propio sentimentalismo barato.
Y aquí está mi mano, en la que el anillo de boda también deja una marca blanca. Nunca me sentí segura al llevarlo. Mi fino vestido con la quemadura de cigarrillo en el regazo de aquella vez que nos quedamos dormidos después de hacer el amor, tú me despertaste y me dijiste: «Estabas en llamas, pero te he apagado».
He estado acercándome o alejándome de ti desde entonces, con las manos delante de la cara como para protegerla del viento mientras recortes de periódico pasan volando a toda prisa por mi lado.
Había un sitio en Kispest donde se alojaban soldados veteranos. Allí vivían hombres con una sola pierna y otros que llevaban el sombrero calado para ocultar lo poco que quedara debajo.
Las tres de la mañana. Una suave lluvia otoñal escalfaba los fuegos encendidos en bidones de gasolina que no se habían apagado desde el final de la guerra. Margit andaba como si sus talones fuesen demasiado frágiles para pisar los charcos o las hojas. Figuras renqueantes iluminadas por la luz teatral de las llamas pasaban ante los tanques destripados con la ropa húmeda y hecha jirones. Un pájaro nocturno silbó. Un zapatero se encorvaba sentado en una caja de madera para poner medias suelas a los zapatos de los muertos. Podía imaginárselos atrapados en el húmedo abrazo de la lluvia, descansando en alguna parte.
Las indicaciones de Erzsébet para encontrar la casa de Sandor en una noche sin luna y con las farolas rotas eran difíciles de seguir. Margit no se detuvo al oír los «¡eh, chica!» y las ofertas de tres cigarrillos. A su espalda, el río era inútil, demasiado lejano para serle de ayuda. Sobre su cabeza, el cielo no mostraba el menor indicio que fuese a amanecer algún día. Tuvo que arrodillarse sobre la acera destrozada por los obuses para echar un vistazo en el interior. El colchón de Sandor estaba iluminado por una ventana entreabierta y enrejada. Una vela ardía en una silla y oscurecía su silueta oscura bajo la lluvia, el vestido mojado se le había pegado a los muslos y el pecho. La lluvia mareante y cálida dibujaba lágrimas en sus mejillas.
No debería haber ido, tendría que haber seguido en la ignorancia: aunque aún no se hubiese acostado con él, ya sabía que iba a partirle el corazón.
Erzsébet estaba tumbada de espaldas, con el cabello de un rojo violento y expresivo esparcido sobre el colchón en forma de abanico. Sus dientes mordían la taza que Sandor le ponía en los labios. Le limpiaba la cara con un trapo. Metía la mano por debajo de la camisa para limpiarle los pechos. Y por debajo de la falda para limpiar lo que hubiese sucio allí. Margit adivinó por su sombra de color miel que lo hacía con mucha ternura. De haber querido, habría podido extender la palma de la mano y tocar la frente de Sandor o el cuello desgarrado de su camisa.
—Hola, Sandor —llamó. Luego contuvo el aliento al pasar por la puerta sin número. Sandor alzó la vista como si hubiese sabido todo el tiempo que estaba allí—. Pensaba que nos estabas remendando la ropa —dijo.
Margit se sintió como si la hubiese golpeado, así que agachó la cabeza y se sacudió las hojas del vestido que se había puesto para él y en el que las amapolas apenas parecían flores sobre un campo amarillo de tantas veces como lo había lavado.
—No había más que pensar en ti y pincharme los dedos —dijo.
Un cuenco de porcelana en el suelo, un tablón encima de unos ladrillos a modo de escritorio. La vela, la silla, una cuña de espejo roto al lado de una imagen de San Esteban arrancada de un libro. Los zapatos de Sandor estaban en el suelo como a punto de echar a andar por el pasillo.
—Quiere que se los beses y se los cures —le espetó Erzsébet.
Margit se alisó el vestido e hizo caso omiso del desaire.
—No estoy herida. La que está tumbada para que la curen eres tú.
Erzsébet dio unas palmaditas en la cama.





























