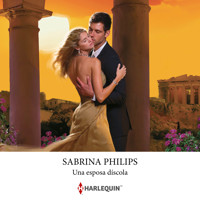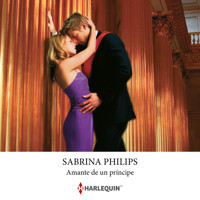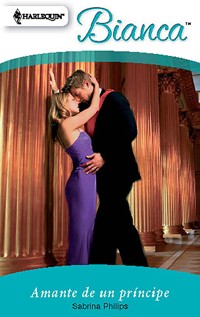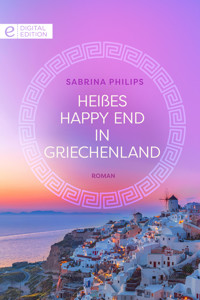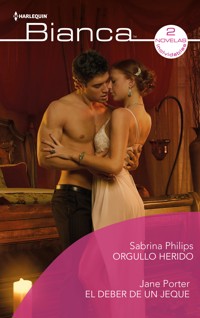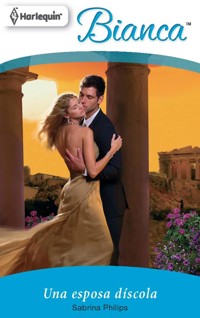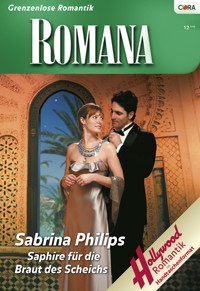6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Un amor en el recuerdo Annie West Un espléndido baile de máscaras no era lugar para la poco agraciada recepcionista Carys Wells. Acostumbrada a pasar desapercibida entre los famosos, se sentía vulnerable ante la mirada ardiente de un hombre enmascarado. Lo que menos se imaginaba era que era el mismo del que había huido dos años antes y que su magnetismo sexual volvería a causar su perdición. Amor en Roma Susanne James A primera vista, Emily ofrecía un aspecto recatado y remilgado, pero a Giovanni Boselli le parecía una mujer sencillamente irresistible. Emily había ido a Roma por trabajo y lo último que se esperaba era que un italiano de arrebatadora sonrisa y ojos oscuros intentara seducirla. Pero su asombro sería aún mayor al descubrir que su admirador era el célebre heredero del imperio Boselli… Amante de un príncipe Sabrina Philips Era la noche de una subasta de arte en Londres y a Cally Greenway estaban a punto de encargarle el trabajo de restauración de sus sueños… pero el cuadro fue a parar a manos de un pujador anónimo. Desolada y abatida, Cally encontró refugio en los brazos de un guapo e implacable desconocido. El hombre que había comprado su querido cuadro, ¡el príncipe de Montéz!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 446 - marzo 2023
© 2009 Annie West
Un amor en el recuerdo
Título original: Forgotten Mistress, Secret Love-Child
© 2009 Susanne James
Amor en Roma
Título original: The Boselli Bride
© 2009 Sabrina Philips
Amante de un príncipe
Título original: Prince of Montéz, Pregnant Mistress
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-418-0
Índice
Créditos
Un amor en el recuerdo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Amor en Roma
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Amante de un príncipe
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ALESSANDRO apenas miró el material de propaganda que tiró a la papelera. Su nueva secretaria aún no había aprendido lo que él tenía que ver y lo que no. La sección textil de la compañía estaría representada en la feria que estaba a punto de celebrarse, pero uno de los directores se encargaría de ello. No era necesario que el presidente…
Oddio mio!
Su mirada se detuvo en la foto de un folleto que estaba medio tapado por otros papeles. Alessandro entrecerró los ojos al fijarse en la sonrisa de la mujer; un pequeño lunar atraía la atención hacia una boca que despertaría el interés de cualquier hombre: grande, exuberante, incitante. Se quedó paralizado al tiempo que se le aceleraba el pulso.
Esa sonrisa… Esa boca…
Pero no fue el aspecto sexual lo que atrajo su atención. Un retazo de recuerdo seductor flotó entre sus pensamientos conscientes. Un sabor dulce como una cereza madura, gustoso y adictivo.
Sintió calor a pesar del aire acondicionado que había en su espacioso despacho. Algo similar a una emoción lo dejó sin aliento. Se dijo que no tenía que analizar lo que sentía, sino relajarse y dejar que afloraran las sensaciones. Como una cortina de encaje movida por la brisa, el velo que cubría los recuerdos de aquellos meses de hacía dos años se abrió, se separó y volvió a cerrarse. Alessandro apretó los puños, pero no sintió dolor, sino la conocida e irritante sensación de vacío que le hacía sentir impotente y vulnerable. No importaba que le hubieran asegurado que en aquellos meses perdidos no había sucedido nada extraordinario. Otros recordaban lo que había dicho y hecho. Pero él, Alessandro Mattani, no se acordaba.
Agarró el folleto sin pensarlo. Era el anuncio de un hotel de lujo de Melbourne. Esperó, pero no saltó ninguna chispa de reconocimiento. Él no había estado en Melbourne. Al menos no se acordaba.
Lo invadió la impaciencia y trató de controlarla respirando profundamente. Una reacción emocional no lo ayudaría, a pesar de que había veces en que la sensación de pérdida, de haber perdido algo vital estaba a punto de hacerle enloquecer.
Volvió a mirar el folleto. La recepcionista sonreía a una pareja mientras se registraba en el hotel, y su sonrisa era fascinante. El entorno era opulento, pero él había crecido rodeado de lujo, por lo que apenas se dio cuenta. Por el contrario, la mujer lo intrigaba. Cuanto más la miraba, mayor era el presentimiento de que la conocía, lo cual hacía que la sangre le circulara más deprisa y que sintiera un cosquilleo en la nuca. ¿Le había sonreído ella así? Empezó a estar seguro de que sí.
Examinó sus rasgos con atención. Llevaba el pelo negro recogido y su cara era agradable pero corriente. Tenía la nariz respingona y algo corta. Los ojos eran de un castaño sorprendentemente claro; la boca, grande. No era guapa ni lo suficientemente exótica como para que se volvieran a mirarla. Pero tenía algo, un carisma que el fotógrafo había percibido y del que había sabido sacar partido.
Alessandro le pasó el dedo por un pómulo y la suave curva de la mandíbula y se detuvo en la exuberante promesa de sus labios. Ahí estaba de nuevo el presentimiento, la intuición de que no era una desconocida. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron dispuestos a actuar. En su memoria defectuosa algo se agitó, y recordó una sensación suave como el roce de aquellos labios en los suyos. Volvió a sentir el sabor a cereza madura, irresistible. La caricia de unos delicados dedos en la mandíbula y en el pecho, con el corazón latiéndole deprisa. El sonido de suspiros femeninos, la sensación de éxtasis.
Inspiró como si estuviera haciendo un ejercicio físico muy intenso. La nuca y el entrecejo comenzaron a sudarle mientras su cuerpo se excitaba. ¡Era imposible! Pero el instinto le revelaba una verdad que no podía pasar por alto: conocía a aquella mujer, la había abrazado, le había hecho el amor.
Lo invadió un sentimiento de posesión masculina. La experiencia primitiva de dominio, del macho olfateando a la hembra era inconfundible. Miró fijamente la imagen de la desconocida que se hallaba al otro lado del mundo. Si él no había ido a Melbourne, ¿habría viajado ella hasta allí, hasta Lombardía? Se sintió frustrado por no poder recordar lo sucedido en aquellos meses. Examinó la foto durante varios minutos. Aunque le parecía imposible, cada vez se sentía más seguro de que en aquella mujer residía la clave de sus recuerdos inaccesibles. ¿Podría ella devolvérselos? Así le restituiría lo que había perdido y eliminaría la sensación de que era menos de lo que había sido, la insatisfacción que le producía su vida. Extendió la mano hacia el teléfono. Pretendía hallar respuestas al precio que fuera.
–Gracias, Sara, me has salvado la vida –Carys se sintió aliviada. Aquel día todo le había salido mal. Al menos aquello, lo más importante, estaba solucionado.
–No te preocupes –le respondió su vecina y canguro–. Leo estará bien con nosotros.
Carys sabía que Sara tenía razón, pero eso no le impidió sentir una punzada de remordimiento en el pecho. Había aceptado aquel empleo en el hotel Landford porque esperaba, la mayoría de los días, estar de vuelta en casa a una hora razonable para ocuparse de su hijo. No quería que Leo creciera con una madre ausente por estar demasiado ocupada en su trabajo y sin tiempo para dedicárselo, y que tuviera una vida familiar como la que Carys había conocido de niña. Sobre todo porque Leo sólo la tenía a ella.
La punzada en el pecho se hizo más intensa y le impidió respirar. Incluso después de todo el tiempo que había pasado no podía evitar sentir remordimientos y añoranza al recordar. Tenía que ser más dura. En otra época había perseguido un sueño, pero ya era lo bastante inteligente como para no seguir creyendo en él, sobre todo después de haber aprendido cruelmente lo inútil que era.
–¿Qué pasa, Carys?
–Nada –se obligó a sonreír porque sabía que Sarah podía leerle el pensamiento incluso por teléfono–. Te debo una.
–Desde luego. Puedes cuidar de Ashleigh el fin de semana que viene.
–De acuerdo –miró el reloj. Tenía que volver antes de que se produjera la siguiente crisis–. No te olvides de darle a Leo un beso de mi parte cuando se vaya a dormir –era ridículo sentir un nudo en la garganta porque no iba a poder darle de cenar ni besarlo antes de acostarlo. Se dijo que su hijo estaba en buenas manos y que ella podía considerarse afortunada por haber encontrado un trabajo que le permitía dedicarle tiempo. Estaba agradecida a la dirección del hotel por dejarle conciliar en buena medida la vida laboral y la familiar.
Aquel día era una excepción. La gripe había hecho estragos en el personal del Landford en el peor momento. Más de un tercio de los trabajadores estaba de baja y no importaba que Carys llevara todo el día trabajando. Una hora antes, David, el director de actos sociales, había tenido que marcharse con una fiebre altísima, por lo que ella tenía que sustituirlo.
Estaba muy nerviosa, ya que era la oportunidad de demostrar lo que valía y de justificar la fe que David tenía en ella al haberla aceptado a pesar de que su currículum no era el adecuado. Le debía no sólo el puesto, sino también la seguridad en sí misma que lenta y esforzadamente había ido ganando desde su llegada a Melbourne.
–No sé a qué hora volveré, Sarah. Probablemente de madrugada –Carys se negó categóricamente a preocuparse por cómo iba a volver a casa. No podía usar el transporte público a esas horas, y el coste de un taxi era prohibitivo–. Nos veremos a la hora de desayunar, si te parece bien.
–Muy bien, Carys. No te preocupes.
Carys colgó y echó hacia atrás los hombros. Llevaba tanto tiempo trabajando en el ordenador y el teléfono sin parar que le dolía todo el cuerpo. Echó una ojeada al monitor que tenía frente a sí y las palabras escritas bailaron ante sus ojos. Trató de concentrarse aunque sabía que, por mucho que lo hiciera, trabajar en aquel documento sería una prueba de resistencia y determinación. Suspirando, agarró las gafas y se inclinó hacia delante. Tenía que acabar aquello para poder hacer las comprobaciones de última hora del baile de máscaras de aquella noche.
Carys estaba en una esquina del salón de baile, cerca de la puerta que conducía a la cocina, escuchando las novedades que le susurraba el jefe de los camareros. La cocina era un caos ya que la mitad del personal estaba con gripe. Sólo habían llegado dos empleados para sustituir a los que habían llamado para decir que estaban enfermos, y los chefs no daban abasto. Por suerte, los huéspedes no habían notado nada extraño. El hotel se enorgullecía de su exquisito servicio, y el personal estaba haciendo lo posible para estar a la altura de su reputación.
El salón de baile era refinado y elegante. Antiguos candelabros iluminaban las joyas centelleantes de la multitud que lo abarrotaba. Los huéspedes estaban tan elegantes como correspondía a uno de los acontecimientos más importantes de la Semana de la Moda. La habitación olía a fragancias exclusivas, flores de invernadero y dinero, mucho dinero. Personas famosas, diseñadores, hombres de negocios…, la flor y nata de la sociedad australiana estaba allí aquella noche acompañada asimismo de celebridades extranjeras. Y todos ellos estaban a cargo de Carys.
Se le aceleró el pulso y trató de concentrarse en las palabras de su compañero. Tenía que hacerlo para conseguir que la noche fuera un éxito. Se jugaba mucho.
–Muy bien, veré si hay alguien del restaurante que pueda ayudaros –asintió y se volvió hacia el teléfono que había en la pared. Extendió la mano para marcar el número del restaurante, pero se quedó paralizada. Sintió un cosquilleo al final de la columna vertebral que se transformó, al ir ascendiendo por la espalda, en una sensación ardiente que le quemaba la piel. A través de la ropa, la piel le hervía y se le erizaron los cabellos de la nuca.
Dejó el auricular con mano temblorosa y se dio la vuelta. El personal del hotel circulaba entre la colorida multitud con bandejas de canapés y champán. Los grupos de personas se deshacían y se volvían a juntar. Los huéspedes, la mayoría de los cuales llevaba bellas máscaras hechas a mano, se divertían, establecían relaciones laborales o se dedicaban a lucir sus galas. No se percatarían de que hubiera alguien que no perteneciera a su estrecho círculo, lo cual a Carys le venía muy bien. No ansiaba tener un lugar en un baile de cuento de hadas, sobre todo después de haber abandonado la fantasía del príncipe azul.
Sin embargo, sintió que las mejillas le ardían. Se quedó sin respiración y el pulso se le aceleró porque su instinto le decía que alguien la observaba. Con el corazón en la boca, buscó frenéticamente entre la multitud a algún conocido, a alguien que hiciera que el corazón se le desbocara como lo había hecho mucho tiempo atrás.
Cerró los ojos durante unos segundos. Aquello era una locura. Todo eso formaba parte del pasado, un pasado que era mejor olvidar. El cansancio y los nervios hacían que se imaginara cosas. Su camino y el de él no volverían a cruzarse, ya se había encargado él de eso. Cary hizo una mueca al sentir un dolor familiar en el pecho.
¡No! Se negó a que su caprichosa imaginación la distrajera. Había gente que dependía de ella. Tenía que hacer su trabajo.
Desde el otro lado de la atestada sala, él la observaba. Se agarró con fuerza al respaldo de una silla mientras el corazón se le aceleraba. El choque que le supuso reconocerla fue tan potente que tuvo que cerrar los ojos durante unos instantes. Al abrirlos, vio que ella se volvía hacia el teléfono.
Era ella; no la mujer del folleto, sino mucho más: la mujer que recordaba, mejor dicho, que casi recordaba. Se le apareció la imagen de ella alejándose con la espalda rígida y a paso muy rápido, como si no pudiera alejarse lo bastante deprisa, mientras él se quedaba clavado donde estaba. Ella llevaba una maleta y un taxista metía otra en el maletero de su vehículo. Por último, ella se detuvo y el corazón de él también lo hizo. Pero no se dio la vuelta, y unos instantes después estaba dentro del coche que aceleraba y se alejaba por el camino privado de la casa de él en el lago Como. Él permaneció inmóvil, presa de sentimientos encontrados: furia, alivio, decepción, incredulidad… Y dolor, un dolor que iba llenando su vacío interior. Sólo una vez en su vida había experimentado sensaciones tan intensas: a los cinco años, cuando su madre lo abandonó por una vida regalada con su amante.
Alessandro se removió e hizo un gesto negativo con la cabeza para desterrar la borrosa imagen, al tiempo que volvía a ser consciente de que se hallaba en el salón de baile lleno de gente. Sin embargo, la intensa mezcla de emociones le seguía bullendo en el pecho. Madonna mia! No era de extrañar que se sintiera vulnerable con semejantes sentimientos. ¿Quién era esa mujer para hacerle reaccionar de tal manera?
Se mezclaron en él la ira y la impaciencia porque una mera casualidad lo hubiera llevado hasta allí, porque podía fácilmente haber evitado aquella oportunidad de saber más. Soltó la silla y sintió la huella profunda de la madera en la palma de la mano. La espera había terminado. Tendría las respuestas que buscaba aquella noche.
Carys se sacó un zapato a hurtadillas y movió los dedos de los pies. El baile estaba a punto de acabar. Entonces supervisaría cómo se recogía el salón y se preparaba para el desfile de moda del día siguiente. Suprimió un bostezo. Le dolían todos los huesos y lo único que quería era meterse en la cama. Bordeó la pista de baile para ir a comprobar…
Una mano grande, cálida e insistente tomó la suya e hizo que se detuviera. Rápidamente, Carys adoptó una expresión serena para atender al huésped que había sobrepasado los límites al tocarla. Esperaba que no estuviera borracho. Puso una sonrisa profesional y se dio la vuelta. La sonrisa se evaporó. Durante unos instantes, el corazón le dejó de latir mientras miraba al hombre que tenía frente a sí, quien, a diferencia de la mayoría de los presentes, todavía llevaba la máscara. Tenía el pelo castaño y lo llevaba muy corto, por lo que se veía la hermosa forma de la cabeza. La máscara le ocultaba los ojos, pero Carys captó un brillo oscuro. La boca era un corte duro sobre la barbilla fuerte y firme.
Cary le miró la barbilla con los ojos como platos. No podía ser… Él se movió y ella aspiró el leve aroma de una colonia desconocida. El alma se le cayó a los pies. ¡Por supuesto que no era él! Una cicatriz ascendía por la frente del desconocido desde el borde de la máscara. El hombre que ella había conocido era tan hermoso como un joven dios, sin cicatrices. Tenía la tez dorada por las horas al sol, no pálida como la de aquel extraño. Y sin embargo…
Sin embargo, en ese momento tuvo el estúpido deseo de que fuera él. Contra toda lógica y la necesidad de protegerse, lo deseó con todas sus fuerzas.
Era un hombre alto, mucho más que ella a pesar de que llevaba tacones. Sin duda tan alto como… ¡No! No iba a seguir por ese camino. No iba a seguir jugando a ese lamentable juego.
–¿Qué desea? –le preguntó con voz ronca, más bien como una invitación íntima que como una fría pregunta. Lo maldijo en silencio por haberle hecho perder el control simplemente al recordarle a un hombre y una época que era mejor olvidar–. Creo que me ha confundido con otra persona –dijo en tono cortante, aunque tuvo el cuidado de no mostrar su enfado. Si podía salir de aquello sin alborotos, lo haría.
Carys trató de que le soltara la mano, pero él se la apretó con más fuerza y la trajo hacia sí. Ella dio un traspié, sorprendida por cómo la agarraba. Lo miró a los ojos. Esperaba que hablara de la comida o la música o que le pidiera algún tipo de ayuda. Su silencio la puso nerviosa y su instinto le gritó que tuviera cuidado.
–Tiene que soltarme –alzó la barbilla y deseó poder verle bien los ojos.
Él inclinó la cabeza y ella pensó, aliviada, que probablemente querría algo así como otra botella de vino para la mesa. Iba a preguntárselo cuando alguien la empujó y la lanzó contra el pecho del desconocido. Unas manos grandes la agarraron por los brazos. Frente a ella había un traje muy elegante, la masculina barbilla y un par de hombros que no le pasarían desapercibidos a ninguna mujer. Unos hombros como los de… Se mordió los labios. Aquello tenía que acabar.
Otra pareja la empujó y, de pronto, se halló pegada a un cuerpo duro, caliente y fuerte. Se sintió mareada. Se imaginó que percibía cada músculo del cuerpo de él contra el suyo. Por debajo de la cara colonia, un vago aroma a piel masculina le hizo cosquillas en la nariz. El hombre le resultaba demasiado familiar, como si fuera un fantasma de uno de los interminables sueños que la perseguían. Su extraño silencio contribuía a aumentar la sensación de irrealidad.
Entonces, una de las manos de él se deslizó por su espalda hasta justo antes de las nalgas. Carys sintió el calor del deseo, una sensación que llevaba siglos sin experimentar. Su cuerpo respondió temblando al masculino encanto del de aquel hombre.
–Tengo que irme. ¡Por favor! –la boca le tembló y, para su consternación, los ojos se le llenaron de lágrimas. Parte de ella deseó locamente sucumbir a la potente masculinidad de él porque le recordaba al hombre que le había enseñado los peligros de la atracción física instantánea. Tenía que salir de allí.
Con una fuerza producto de la desesperación, Carys consiguió separarse y se tambaleó cuando él la soltó de repente. Ella dio un paso vacilante hacia atrás, luego otro, mientras el hombre la miraba con ojos inescrutables y tan inmóvil como un depredador a punto de abalanzarse sobre ella. Se le hizo un nudo en la garganta a causa del pánico. Abrió la boca, pero no pudo articular sonido alguno. Después se dio la vuelta y se abrió paso a ciegas entre la multitud.
El salón de baile se hallaba vacío salvo por los empleados que recogían y movían los muebles. Sonó un teléfono y Carys cruzó los dedos para que no hubiera más problemas. Estaba exhausta y aún inquieta por el recuerdo del desconocido, –Dígame.
–Carys, menos mal que te he encontrado.
Reconoció la voz del nuevo empleado del turno de noche en recepción.
–Tienes una llamada urgente –prosiguió él–. Te la paso.
De pronto, todo el cansancio le desapareció. Se le hizo un vacío en el estómago que fue a llenar el miedo. ¿Le había pasado algo a Leo? ¿Estaba enfermo? ¿Había sufrido un accidente? El clic de la conexión telefónica resonó en sus oídos, así como el silencio que siguió.
–¿Qué pasa, Sarah?
Hubo una pausa en la que oyó el eco de su propia respiración. Después surgió una voz aterciopelada.
–Carys.
Sólo una palabra que bastó para que se le erizara todo el vello del cuerpo. Era la voz que la perseguía en sueños, la voz que, a pesar de todo, seguía teniendo el poder de derretirla. Comenzaron a temblarle las piernas y tuvo que sentarse en el borde de la mesa que había a su lado. Se agarró la garganta en un gesto desesperado. ¡No podía ser!
–Tenemos que vernos –dijo la voz del pasado–. Ahora.
Capítulo 2
QUIÉN es usted? –preguntó Carys con voz ronca. ¡No podía ser él! Sobre todo después de haberse convencido de que no quería volverlo a ver. El destino no podía ser tan cruel. Pero un impulso autodestructivo le produjo una punzada de excitación. Hubo un tiempo en que deseó que se pusiera en contacto con ella, que fuera a buscarla, que le dijera que se había equivocado, que le dijera… Pero ya no era tan ingenua para seguir creyendo en semejantes fantasías. ¿Qué quería él? Un presentimiento de peligro le heló la sangre.
–Ya sabes quién soy, Carys.
Su forma de pronunciar su nombre, con aquel acento italiano tan sexy, convirtió la palabra en una caricia que hizo que ella se derritiera por dentro. Siempre había puesto en peligro su autocontrol. Recordó cómo la había convencido para que abandonara todo por lo que había luchado simplemente por el privilegio de estar con él. Había sido una estúpida.
–Por favor, dígame quién es.
No podía ser él. Nunca la hubiera seguido hasta Australia. Lo dejó claro cuando ella se marchó con el rabo entre las piernas. Pero el recuerdo del desconocido del baile, del hombre enmascarado que le había hecho pensar en él, disminuía su incredulidad. ¿Se estaría volviendo loca? Lo veía y lo escuchaba cuando sabía perfectamente que se hallaba instalado en su mundo de amigos ricos, elegantes y aristocráticos, de negocios importantes, sangre azul y glamour, en el que la gente como ella sólo era motivo de breve entretenimiento.
–No finjas que no me conoces, Carys. No tengo tiempo para jueguecitos. Soy Alessandro Mattani.
Carys apretó el auricular entre sus dedos. Se hubiera caído al suelo de no haber estado sentada.
–Alessandro…
–Mattani. Seguro que reconoces el apellido –le dijo con voz cortante como una cuchilla.
¿Que si reconocía el apellido? ¡Si en otro tiempo había tenido la esperanza de que también fuera el suyo! Se le formó una risa histérica en la garganta y se puso la mano en la boca para no soltarla, al tiempo que se concentraba en respirar profundamente. Necesitaba oxígeno. La habitación comenzó a dar vueltas. Un ruido a sus espaldas la devolvió a la realidad y miró hacia abajo como si estuviera a una enorme distancia de allí. El auricular se le había resbalado entre los dedos y había caído en la mesa.
Alessandro Mattani: el hombre al que había amado, el que le había partido el corazón.
Los últimos empleados le dieron las buenas noches. Carys alzó la mano a modo de despedida. Miró a su alrededor, confusa. Todo estaba preparado para el desfile de moda del día siguiente. Estaba sola… salvo por la voz al otro lado del teléfono. La voz de sus sueños. A tientas, como si fuera a tocar un animal salvaje, estiró la mano hacia el auricular. Lo levantó.
–¿Carys?
–Aquí estoy.
–Nada de juegos. Quiero verte.
Pues peor para él. Hacía tiempo que Carys había dejado de preocuparse de lo que quisiera Alessandro Mattani. Además, no era tan estúpida como para volver a acercársele. Ni siquiera se fiaba de las defensas contra él que tanto le había costado construir, contra un hombre por el que había abandonado su trabajo, todos sus planes e incluso el respeto hacia sí misma.
–No es posible.
–Claro que lo es –le espetó él–. Sólo nos separan doce plantas.
¿Doce plantas? ¿Estaba en Melbourne? ¿En el Landford?
–¿Eras tú el de esta noche en el baile? –si se hubiera sentido menos aturdida, se habría dado cuenta de lo que su tensa voz traslucía. Pero trataba de reponerse del choque y no podía pensar en su orgullo.
Él no contestó. Carys se sintió invadida por una ola de calor. Había sido él quien la había tenido en sus brazos en el salón de baile. ¿Cuántas veces había deseado que la abrazase, a pesar de todo lo que se decía a sí misma sobre olvidar el pasado? ¿La había abrazado y ella no lo había reconocido? Claro que lo había reconocido, a pesar de la nueva colonia, la palidez y la cicatriz. El miedo le cortó la respiración. Lo habían herido. ¿Había sido grave? Recurrió temblorosa a los últimos restos de control que le quedaban.
–¿Qué quieres?
–Ya te lo he dicho –contestó él con impaciencia–. Quiero verte.
Ella no pudo evitar un bufido de incredulidad ante sus palabras. Cómo habían cambiado los tiempos. Finalmente, el orgullo vino en su ayuda.
–Es tarde. He tenido un día muy largo y me voy a casa. No tenemos nada que decirnos.
–¿Estás segura? –su voz parecía estar recorrida por una erótica corriente subterránea.
Carys se incorporó de un salto. Una llama lamía un lugar secreto en su interior, el lugar que estaba frío y vacío desde que él la abandonara. Al darse cuenta, su enfado aumentó. No, no estaba segura, eso era lo peor.
–Estoy en la suite presidencial –prosiguió él al cabo de unos segundos–. Te espero dentro de diez minutos.
–No tienes derecho a darme órdenes –aunque tarde, recuperó el habla.
–¿No quieres verme? –preguntó él en tono de incredulidad.
¿Alguna vez lo había rechazado una mujer? Ella no, desde luego. Había sido como arcilla en sus manos desde el momento en que se enamoró de él.
–Lo pasado, pasado está –en el último momento consiguió no decir su nombre. No quería oírlo de sus propios labios. Le traía demasiados recuerdos.
–Tal vez sea así, pero yo sí quiero verte –su tono dejó claro que no estaba a punto de ponerse de rodillas y pedirle perdón.
Carys se frotó la frente. La idea de que Alessandro, niño mimado de la alta sociedad, empresario e italiano cien por cien viril, se arrodillara ante una mujer era absurda.
–Tienes diez minutos –repitió él.
–¿Y si no voy?
–Tú decides. Tengo que hablar contigo de asuntos personales. Creí que preferirías hacerlo en mi suite, pero, desde luego, puedo verte mañana mientras trabajas. Me parece que compartes el despacho con otros colegas. Es de suponer que nuestra conversación no les molestará.
Carys se imaginó cómo reaccionarían sus compañeros ante Alessandro y sus «asuntos personales».
–No hay duda –prosiguió él con su delicioso acento– de que a tu jefe no le importará que trates un asunto privado en horas de trabajo. Aunque creo que todavía estás en periodo de prueba ampliado.
Carys se quedó muda al saber que había investigado sobre ella. ¿Cómo, si no, sabía lo del largo periodo de prueba a causa de haber conseguido el empleo sin el currículum adecuado? Se suponía que esos detalles eran confidenciales. Se puso a la defensiva al volver a sentir que no daba la talla, que no era lo bastante buena. Y aún más al sentirse acorralada y tener que hacer frente a una fuerza implacable e incontenible que amenazaba con dominarla. Experimentó el amargo sabor de la derrota. ¿O era el del miedo? El del miedo a que, a pesar de su negativa inicial, Alessandro estuviera allí para quitarle a Leo.
–Dentro de diez minutos –le confirmó ella.
Alessandro miraba la ciudad por la ventana sin ver los edificios, pues en su cerebro había aparecido la imagen de unos ojos azules grandes y cándidos. Una oleada de calor lo invadió desde la entrepierna al recordar el suave cuerpo de ella apoyado en el suyo. Desde el momento en que la había visto en el salón de baile, lo supo. El reconocimiento que había experimentado al ver la foto no fue nada comparado con la certeza instantánea de esa noche: esa mujer era suya.
Se tomó de un trago el café que el mayordomo le había preparado. El breve recuerdo que había tenido le indicaba que no se habían separado en términos amistosos. ¡Lo había dejado plantado! Ninguna otra amante le había hecho algo así. Pero estaba completamente seguro de que seguía habiendo algo entre ellos, algo que explicara la molesta insatisfacción que lo perseguía desde el accidente. ¿Por qué se habían separado?
Tenía la intención de descubrir todo lo que no recordaba de los meses anteriores al accidente. Y no dejaría que ella se escapara hasta haber obtenido respuestas. Desde el momento en que la abrazó tuvo la abrumadora sensación de que tenían un asunto pendiente. Y había algo más, aparte de la sensación inmediata de conexión y pertenencia: una agitación en su interior que tenía que proceder sin duda de emociones largo tiempo aletargadas. Había observado a Carys, la había escuchado y se había quedado estupefacto por la intensidad de los sentimientos encontrados que experimentaba.
Había recurrido a toda su fuerza de voluntad para recuperarse de las heridas y sacar a flote el tambaleante negocio familiar. Había bloqueado todo lo que no fuera la necesidad de levantar una empresa que estaba al borde del desastre. Lo demás se había vuelto borroso, y hasta aquel momento nadie había conseguido alterar su serenidad; ni su madrastra, ni las muchas mujeres que habían pretendido llamar su atención, ni sus amigos.
A pesar del amplio círculo social en que se movía, era una persona solitaria como su padre, que se había aislado y concentrado únicamente en los negocios después de que su primera esposa lo traicionara y abandonara. En consecuencia, Alessandro había aprendido muy pronto la forma de hacer las cosas de los Mattani y había ocultado tras una fachada de calma su pena y desconcierto infantiles. Con los años, la fachada se había vuelto real. Había desarrollado la habilidad de reprimir las emociones fuertes y de distanciarse de su propia vulnerabilidad. Hasta aquella noche al ver a Carys Wells, en que había… sentido cosas: descontento, deseo, pérdida.
Frunció el ceño. No tenía tiempo para emociones, aunque sí para la lujuria. El deseo físico no le resultaba ajeno y se saciaba con facilidad. Pero las inquietantes sensaciones que le bullían en el pecho le resultaban desconocidas y eran producto de algo más complejo.
Llamaron a la puerta. Agradecido por la interrupción de sus desagradables pensamientos, dejó la taza y se dio la vuelta mientras el mayordomo cruzaba el vestíbulo. Se sintió sorprendido al darse cuenta de que estaba muy tenso.
¿Desde cuándo él, Alessandro Mattani, se ponía nervioso? Incluso cuando los especialistas le habían hablado de las complicaciones de sus heridas y de un periodo de larga convalecencia, sólo se había sentido impaciente por salir del hospital, sobre todo después de saber el impacto que había tenido su accidente, que se produjo poco después de la muerte de su padre. Los buitres habían comenzado a volar en círculo, dispuestos a aprovecharse de los errores que su padre había cometido en los últimos meses, cuando Alessandro se hallaba incapacitado.
–La señorita Wells, señor –el mayordomo la condujo al salón.
Ella se quedó en el umbral como si estuviera a punto de salir corriendo. La sorpresa de la conexión entre ambos volvió a golpear el pecho de Alessandro. Ella levantó la mano con brusquedad para retocarse el pelo, pero la bajó al darse cuenta de que él la miraba. La tensión era palpable mientras se miraban a los ojos.
Cary Wells parecía fuera de lugar en medio de la opulencia de la suite más exclusiva de todos los hoteles de Melbourne, a no ser, desde luego, que estuviera allí para proporcionar un servicio personal a su ocupante. Alessandro pensó en el tipo de servicio «personal» que le gustaría recibir. Daba igual que conociera a muchas mujeres más hermosas, inteligentes y triunfadoras, que combinaban la elegancia con la habilidad para los negocios y estaban deseando compartir su cama. Carys tenía algo que la diferenciaba de ellas. Sus curvas horrorizarían a las mujeres que conocía en Milán y que siempre estaban a dieta. Llevaba el pelo recogido en una especie de moño. Iba maquillada discretamente y llevaba un traje de chaqueta azul marino que ninguna de las conocidas de Alessandro se pondría ni aunque la mataran.
Sin embargo, el modo en que se le había iluminado la cara de la emoción unas horas antes apuntaba a un atractivo más sutil. Y tenía unas piernas… Sus bien formadas pantorrillas y tobillos finos con zapatos de tacón y medias oscuras revivieron la adormecida libido de Alessandro, que quería seguir explorándolas para descubrir si seguían siendo igual de atractivas en toda su longitud. El instinto, ¿o era el recuerdo?, le decía que eran soberbias, del mismo modo que sabía que la curvilínea figura de Carys y sus deliciosos labios le proporcionarían placer. Por fin dejó de mirar a la mujer que lo había atraído desde el otro extremo del mundo. Tenía que dejar de pensar en ella como fuera.
–Grazie, Robson. Es todo por esta noche.
–Hay refrescos en el aparador si les apetece, señores –nada en el mayordomo indicó que considerara a la mujer que tenía frente a sí como a otra trabajadora. Hizo una inclinación de cabeza y se marchó silenciosamente.
–Siéntate, por favor –dijo Alessandro. Durante unos instantes creyó que no iba a aceptar.
Ella se sentó en una silla. Las lámparas le iluminaban el rostro, en el que se apreciaba una tensión en los labios apretados que él no había observado antes. Parecía cansada.
Alessandro miró el reloj. Era muy tarde. Estaba acostumbrado a trabajar hasta altas horas de la noche, con la ayuda de la cafeína y de su propia energía. Le remordió la conciencia. Debería haber dejado aquello para el día siguiente, pero no había sido capaz de pasar por alto la frustración que lo acometía sin piedad. Estaba tan cerca de hallar una respuesta que no descansaría hasta que la tuviera.
Ya se había frustrado su primer intento cuando, al verla en el baile, se había quedado sin habla al reconocerla y el único pensamiento que se le había ocurrido había sido abrazarla y no soltarla. Su propia vulnerabilidad en aquellos momentos lo había desconcertado y avergonzado. Nunca se había sentido tan perdido, ni en los negocios ni en su trato con las mujeres. Pero se había recuperado y no le volvería a suceder: Alessandro Mattani no era vulnerable.
–¿Quieres té, café? –le ofreció–. ¿Vino?
–No quiero nada –respondió ella, desafiante. Aquella chispa de rebelión le coloreó las mejillas e hizo que sus ojos brillaran.
Alessandro se sirvió un coñac y se sentó frente a ella, que no había dejado de mirarlo con esos ojos luminosos que lo habían cautivado desde el momento en que la vio. ¿Qué veía? ¿Estaba haciendo una lista de las diferencias que observaba en él? Se sorprendió al percatarse de lo mucho que le gustaría leerle el pensamiento y saber qué sentía. ¿Experimentaba la misma tensión que él?
–Veo que te has fijado en la cicatriz.
El color de las mejillas de ella se intensificó, pero no apartó la mirada ni le contestó.
Alessandro no era vanidoso, por lo que no le importaba aquella imperfección en su rostro. Además, las mujeres reaccionaban ante su riqueza y posición en la misma medida que ante su aspecto. A pesar de que afirmaran que buscaban a un hombre que fuera amable y encantador, él sabía lo volubles que eran. Ni los votos matrimoniales ni los lazos de sangre entre madre e hijo las detenían cuando encontraban a otro que les ofreciera más riqueza y prestigio, lo cual personalmente no le importaba, ya que disponía de ambos en abundancia. Si, en el futuro, llegaba a desear a una mujer de forma permanente, tendría dónde elegir.
–¿Te resulto repulsivo?
¿Repulsivo? Carys deseó que así fuera porque, de ese modo, podría dejar de mirarlo. El corazón le latía con fuerza. Trató de disimular lo que le costaba respirar al sentirse envuelta por su potente aura masculina. Siempre había sido así. Pero había creído que el tiempo y el sentido común la curarían de su terrible debilidad.
–¿Me has hecho venir para hablar de tu aspecto? –le preguntó Carys, pues la sensatez le indicó que no contestara a su pregunta. Horrorizada, se dio cuenta de que le resultaba más atractivo que antes. Ni siquiera la cicatriz que se extendía desde una ceja hasta la sien restaba belleza a sus hermosos rasgos. Apretó las manos en el regazo alarmada al descubrir que Alessandro seguía ejerciendo sobre ella una atracción puramente animal que no podía negar, pero a la que no iba a sucumbir. Estaba curada.
–No dejas de mirarme la cicatriz –se llevó la copa a los labios.
Carys observó el movimiento de su garganta al tragar y se le aceleró el pulso. Casi nunca lo había visto vestido de manera formal, pero el traje aumentaba aún más su magnetismo. Alessandro había sido un enigma complejo, siempre elegante incluso con ropa informal, incluso sin ropa. Pero al mismo tiempo había en él algo terrenal y masculino, innatamente más fuerte que el barniz de la riqueza y los siglos de buena educación.
–¿En qué piensas? –preguntó él.
Carys se puso colorada al darse cuenta de que se lo estaba imaginando desnudo. A pesar de despreciarlo, seguía siendo una mujer que respondía a su tremendo atractivo físico.
–En nada, en lo que has cambiado.
–¿Tanto he cambiado? –se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas.
–Hace… –se detuvo a tiempo. Él no tenía que saber que recordaba con detalle cuánto tiempo hacía que no se veían–. Hace ya tiempo. La gente cambia.
–¿En que he cambiado?
–Pues, para empezar, tienes una cicatriz –se contuvo para no hacerle preguntas sobre su salud. ¿Había tenido un accidente? ¿Lo habían operado? Se dijo que no le importaba.
–Ahora gozo de excelente salud –respondió él como si le hubiera leído el pensamiento.
–Desde luego. De lo contrario, no estarías aquí –si estuviera enfermo, se encontraría en Italia al cuidado de los mejores médicos en vez de haberla convocado en su habitación de madrugada para hablar. ¿Qué era lo que quería? Sólo podía haber un motivo de su presencia allí, sólo podía desear una cosa: su hijo.
Sin duda había decidido que, finalmente, quería quedarse con Leo. Alessandro no hacía las cosas a medias. Si quería algo, se apoderaba de ello. Y era indudable que cualquier italiano normal querría a su hijo. El miedo se instaló en su corazón. Si estaba en lo cierto, ¿qué posibilidad tenía de evitarlo?
–¿En qué más he cambiado?
Carys frunció el ceño ante aquella fijación por su aspecto.
–Estás menos moreno que antes y más delgado.
Cuando se conocieron, él había estado de vacaciones en la nieve, por lo que el sol le había dorado la piel. Su cuerpo era puro músculo. Carys había mirado sus juguetones ojos verdes y su sonrisa sensual que le hacía sentir como si fuera la única mujer que hubiera en el mundo, y, sin pensarlo dos veces, se había enamorado perdidamente de él.
Él se volvió a llevar la copa a los labios, pero antes Carys observó que hacía una mueca irónica.
–Trabajo mucho.
¿Tanto que no tenía tiempo de comer? Carys apartó la mirada mientras se recriminaba por preocuparse por él.
–Por lo que veo, hay cosas que no cambian.
Las últimas semanas que habían estado juntos, Alessandro se había servido del trabajo como excusa para no estar con ella. Al principio, Carys creyó que había un problema en la empresa o con el hecho de que él hubiera tomado las riendas tras la muerte del padre; pero sus preguntas, sus intentos de comprender y de prestarle apoyo habían sido rechazados con firmeza. La empresa iba bien; él estaba bien; ella se preocupaba demasiado; él tenía responsabilidades que atender. Recordaba la letanía.
Alessandro la había excluido de su vida metódicamente, día tras día, hora tras hora, hasta que su única comunicación quedó reducida a las horas previas al alba, cuando él la poseía con una pasión tan ardiente que a punto estaba de consumirlos.
Hasta que ella descubrió que no eran únicamente los negocios lo que lo mantenía apartado, que tenía tiempo para otras cosas, para otras personas. Había sido una ingenua al creer que él se contentaría con compartir su cama con una mujer inocente y sencilla.
–Ser presidente de una multinacional implica una enorme responsabilidad.
–Ya lo sé –ella había dejado de preocuparse por la cantidad de horas que trabajaba, de tratar de entender lo que le había ocurrido al hombre encantador y atento del que se había enamorado, que también trabajaba mucho, pero que sabía cuándo dejarlo y al que le gustaba estar con ella.
Carys sintió un nudo en el estómago. Lo que hubieran compartido se había acabado. Él le había dejado muy claro que nunca estaría a la altura de sus exigencias. Entonces, ¿qué hacía allí? Aquella conversación no iba a llevarlos a ninguna parte y sólo serviría para abrir viejas heridas.
Se levantó de un salto.
–Me alegro mucho de verte, pero me tengo que ir. Es tarde.
Apenas había acabado de hablar cuando él ya estaba de pie frente a ella, tan cerca que tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Instintivamente dio un paso atrás.
–No puedes marcharte todavía.
–Puedo y lo voy a hacer –se negaba a volver a hacer el ridículo por su culpa–. Hemos terminado.
–¿Terminado? –su boca se curvó en una tensa sonrisa–. Entonces, ¿qué te parece esto? –la atrajo hacia sí y bajó la cabeza.
Capítulo 3
ALESSANDRO! –exclamó ella con voz ronca por la sorpresa.
Él se detuvo. El sonido de su nombre en boca de ella le resultaba profundamente familiar. Todo en ella le resultaba conocido, la forma en que su cuerpo se acoplaba al de él, su atractivo femenino al sujetarla contra sí. Trató de no apresurarse, de actuar con sensatez. Pero desde el momento en que ella había entrado, todo había cambiado. Su precaución y su respeto por los detalles de la buena conducta social se habían evaporado. Se sentía arrastrado por un instinto primario que anulaba la lógica y las convenciones.
La tenía sujeta muy cerca de sí. Sus senos se apoyaban en el torso de él y las caderas de ambos se tocaban. Al llegar, fatigada pero desafiante, él había puesto en duda la necesidad de tener que verla aquella noche. Pero tales dudas se evaporaron al sentir su cuerpo y oír su respiración jadeante. Aunque los ojos de ella echaran chispas, la forma de acoplarse a su cuerpo desmentía su indignación.
A pesar de que él no se acordara conscientemente de ella, su cuerpo la recordaba. Sus entrañas le relataban una historia de conocimiento y deseo. La miró a los ojos y tuvo la impresión de caer desde la niebla hacia un lugar claro y soleado. Aspiró su aroma a canela y el cerebro le gritó: «¡Sí! ¡Es ella!».
–¡Alessandro! –repitió ella con más determinación en la voz mientras sus manos lo empujaban para separarlo. Pero hubo una nota de vacilación que la traicionó.
Él le acarició la mejilla.
–No tienes derecho a hacer esto. Suéltame –pero había dejado de forcejear y se limitaba a mantenerse erguida mientras la abrazaba.
–¿No te parece bien? –deslizó el pulgar hasta su boca y le acarició el labio inferior mientras sentía el calor de su aliento en la piel.
Ella abrió la boca. Él sintió un fuego en su interior al ver cómo respondía a una simple caricia. Abrió más las piernas y la atrajo con más fuerza hacia la pelvis. Sentía la promesa del éxtasis en la sangre, que le corría cada vez más deprisa exigiéndole que actuara. Pero controló el impulso: tenía que saber y entender además de sentir.
–Me has concedido el derecho al reaccionar de esa manera –volvió a deslizar el pulgar por sus labios presionando con más fuerza hasta sentir la punta de su lengua contra el dedo. Todos sus músculos se tensaron ante el deseo avasallador que experimentó. Madonna mia! ¿Qué fuerza tenía aquella mujer que el mero roce de su lengua hacía trizas su autocontrol? La sorpresa le oscureció los ojos.
–No he hecho nada –protestó ella en voz ronca. De repente volvió a empujarlo para separarse.
–Carys –le encantaba decir su nombre–. ¿Vas a negar esto?
Deslizó hábilmente la mano hasta la nuca de ella y sintió su pelo sedoso en la palma. Después la atrajo hacia sí e inclinó la cabeza buscando sus labios. Ella volvió la cara. Los sentidos de Alessandro se llenaron de la suavidad aterciopelada de su piel, de la dulce tentación del perfume de su cuerpo, mientras le rozaba la oreja con los labios. Ella dejó de moverse de inmediato. ¿Lo hacía a causa de las mismas sensaciones que él experimentaba? Deslizó la boca hasta su cuello y luego volvió a la oreja y le lamió el lóbulo. Ella dio un respingo entre sus brazos y él la oyó suspirar.
–No puedes negar esto –murmuró él.
La piel de ella tenía un sabor dulce. Le besó la mandíbula, la barbilla, el lunar que tenía debajo de la boca. Se echó hacia atrás durante una fracción de segundo para mirarle la cara y sonrió satisfecho al ver que tenía los ojos cerrados y los labios entreabiertos como si le incitara a reclamarlos. El pelo se le había comenzado a soltar al forcejear. Se dio cuenta de que no era negro como pensó en el baile, sino castaño oscuro con tonos rojizos. En su cerebro se formó la imagen de un pelo oscuro sobre blancas almohadas y de sus manos extendiéndolo. No era una imagen, sino un recuerdo. El de Carys en la cama con él, su sonrisa perezosa, sus dientes tan blancos como la nieve que se veía por la ventana.
El impacto que le produjo ese inesperado recuerdo le hizo perder el equilibrio, por lo que se aferró a ella con fuerza. Era el segundo recuerdo en una sola noche. Supo que había hecho bien en ir hasta allí. Con Carys podría abrir la puerta del pasado, recuperar lo que había perdido. Cuando recordara, se vería libre de la sensación de haber perdido algo, de que su vida no estaba completa. Y entonces podría seguir adelante reconciliado con la vida.
–Alessandro –ella había abierto los ojos, que expresaban sorpresa y pesar–. Suéltame, por favor.
Le habían enseñado a respetar los deseos de una mujer. El código de honor de los Mattani estaba profundamente arraigado en él: nunca forzaría a una mujer. Pero era demasiado tarde para fingir: a pesar de lo que dijera, Carys lo deseaba tanto como él a ella. Un beso no les haría daño alguno.
–Después de esto –murmuró–. Te prometo que te gustará –tanto como a él.
Le agarró la cabeza, hizo que la volviera hacia él y apretó su boca contra la de ella.
Carys trató de separarse de él. La desesperación dio nuevas fuerzas a sus cansados miembros, pero sin resultado alguno. Él la abrazó con más fuerza si cabía. Era mucho más fuerte que ella. Saberlo debería haberla asustado. Sin embargo, una parte de ella se regocijó: la hedonista que había descubierto al conocer a Alessandro, la amante a quien habían cautivado su masculinidad y su fuerza, la mujer con el corazón desgarrado que había amado y perdido a su amor y que secretamente esperaba que volviera. Luchaba tanto contra él como contra sí misma.
Unos labios cálidos se unieron a los suyos, y un escalofrío de deseo la recorrió de pies a cabeza. Fue instantáneo, devorador e innegable, pero se negó a rendirse. Apoyó las manos en los hombros de él y se echó hacia atrás todo lo que le dieron los brazos. Estaba desesperada por escapar, ya que recordaba muy bien cómo reaccionaba siempre ante él. El beso fue inesperadamente tierno, una suave caricia de sus labios sobre la línea cerrada de la boca de ella. El calor del cuerpo masculino calentó el suyo. La abrazaba como si no fuera a soltarla nunca. Otra ilusión. Trató de reavivar su determinación, su desprecio. Pero su mente se había embarcado en una batalla perdida, pues su cuerpo ya había capitulado.
–¡No! –tenía que escapar, que mantenerse firme–. No quiero…
Era demasiado tarde. Guiado por el instinto infalible de un depredador nato, Alessandro aprovechó su momentáneo descuido e introdujo la lengua en su boca abierta. Carys se quedó sin respiración mientras lo que la rodeaba estallaba en mil pedazos. Él le acarició la lengua y la parte interna de las mejillas. La sujetó con fuerza por la nuca e inclinó más la cabeza para poder entrar más adentro con una lenta meticulosidad que hizo que ella se estremeciera.
Carys le agarró los hombros con fuerza. Dejó de sentir pánico. Movió la boca con precaución al mismo tiempo que la de él, siguiendo la danza del deseo que muchas otras veces habían bailado. Imitó los movimientos masculinos y, lentamente, como si se despertara de un periodo de hibernación, sintió que la fuerza de la vida le estallaba en las venas. Pronto comenzó a responder a las exigencias de él con las suyas propias. Estaba en la gloria.
Deslizó las manos de los hombros al cuello y de allí a su pelo corto, que acarició con dedos desesperados. Él era real, sólido, maravilloso, no el efímero fantasma de sus sueños. Lo necesitaba cerca, más cerca, para satisfacer su reavivado deseo que le pedía más. Embriagada, recordó a medias a Alessandro dándole placer, abrazándola con fuerza como si nunca fuera a soltarla, la chispa instantánea de reconocimiento y comprensión que se había producido entre ambos cuando se vieron.
Pero eran sombras de recuerdos porque se hallaba enfrascada en volver a aprender cómo era Alessandro, cómo eran su pelo, sus labios y su lengua, el acero caliente de sus brazos en torno a ella, los músculos y huesos de su largo cuerpo, su sabor y olor. Se apoyó en él, deleitándose al sentir sus senos contra el duro pecho masculino. Se puso de puntillas para conseguir más, para aproximarse más a él, para perderse en el lujo y la excitación de sus besos.
Alessandro lanzó un gemido apagado mientras la rodeaba con el otro brazo por las nalgas y la levantaba del suelo. Carys se entregó a cada una de las exquisitas sensaciones que experimentaba: la unión de sus bocas, la formidable fuerza que la envolvía, la piel ardiente bajo sus dedos mientras le acariciaba la mandíbula y las mejillas. Él comenzó a andar hasta que Carys sintió algo sólido contra la espalda. ¿Una pared? ¿Un sofá? Había perdido el sentido de la orientación.
Él inclinó las caderas y el deseo estalló en ella. La pelvis de ambos se hallaban perfectamente alineadas, el pesado bulto de los pantalones masculinos anunciaba el placer que llegaría. Ella comenzó a sentir un latido punzante entre las piernas, una necesidad a flor de piel que la hacía retorcerse de anticipación.
–¡Cómo me tientas! ¡Como una sirena! –murmuró él con voz ronca.
Carys echó la cabeza hacia atrás e inspiró con fuerza. Alessandro le besó ardientemente la cara y el cuello y cada beso provocó una pequeña explosión de placer en el tenso cuerpo de ella. Y él no dejaba de empujarla con su cuerpo como si pudiera deshacer la barrera formada por la ropa de ambos y provocar el éxtasis que anhelaban. Bajó la mano hasta el muslo de ella para agarrarle la falda y subírsela.
Carys abrió la boca porque presentía vagamente que debería protestar, pero él volvió a introducirle la lengua, dejándola sin respiración y sin capacidad para pensar. Y volvió a darle placer con un beso tan dulce y tan exigente a la vez que aniquiló los últimos restos de resistencia por parte de ella, que alzó las piernas y le rodeó las caderas. El deseo agridulce que experimentaba entre las piernas y, aún más profundamente, en el vientre se convirtió en un latido regular. Apretó con fuerza las caderas de él con las piernas. Y él, como si la hubiera entendido, se apretó más contra ella y llevó su erección justamente hasta… allí.
¡Sí! Era lo que ella quería, que le calentara el cuerpo y el alma que llevaban tanto tiempo helados. Las grandes manos masculinas bajaron por debajo de su falda arrugada y después le subieron por los muslos hasta tocarle la piel desnuda y temblorosa.
–Llevas medias –murmuró él–. Tu forma de vestir volvería loco a cualquier hombre.
Ella no lo escuchaba. Sintió su aliento en sus labios, pero no entendió lo que decía, sólo su tono de aprobación. Le desabrochó la pajarita, desesperada por sentir su piel en las manos. Los dedos masculinos se deslizaron por sus muslos. Ella se retorció mientras le tiraba de la camisa hasta que consiguió rompérsela y que se abriera. Él manifestó su aprobación con un torrente de palabras italianas, pero ella apenas se dio cuenta, pues se hallaba en el paraíso mientras le acariciaba el vello y la piel y sentía los rápidos latidos de su corazón. Él movió las manos y le rozó con los nudillos la tela húmeda de las bragas.
–Cara, sabía que lo deseabas tanto como yo –le introdujo los dedos por debajo de la goma mientras trataba de quitarse el cinturón.
La dura e implacable realidad reapareció para ella en un momento de helada claridad. La embriagadora excitación se evaporó mientras la mente comenzaba a funcionarle. ¿Lo produjo la ansiosa caricia de sus dedos en el más íntimo de todos los lugares? ¿La forma experimentada en que se había desabrochado los pantalones? ¿La petulante satisfacción de su voz? Su mente le gritó indignada que ni siquiera la deseaba a ella, sino sólo sexo, una satisfacción física, y que cualquier mujer le serviría, pero era ella la que estaba disponible. Más que eso, dispuesta, desesperada por tenerlo. Horrorizada, se quedó inmóvil. ¿Qué había hecho? Consentir que su soledad y los recuerdos de la felicidad que habían compartido la dejaran caer en una tentación que la destruiría.
–¡No! ¡Para! –avergonzada, lo empujó con todas sus fuerzas mientras se retorcía para apartarle las manos y bajar las piernas–. ¡Suéltame!
Se movió de forma tan inesperada que él no pudo impedírselo e incluso se retiró unos centímetros preciosos que permitieron que ella bajara las piernas, y fue entonces, al poner los pies en el suelo, cuando se dio cuenta que lo que tenía detrás era una pared. Tuvo que esforzarse en controlar el temblor de sus piernas para no caerse. ¡Él había estado a punto de tomarla contra una pared de su suite! ¡Y completamente vestida! Después de todo lo que había pasado, ¿cómo podía haber sido tan débil?
–Carys…
Ella le golpeó las manos para que las retirara mientras trataba de escapar y tropezaba con un zapato. Su autoestima se había hecho añicos. Trató de bajarse la falda con manos temblorosas. No veía con claridad.
–Deja que te ayude.
–¡No! –se dio la vuelta para mirarlo mientras extendía los brazos para que no se le acercara.
A pesar de que Alessandro tenía carmín en la cara y la camisa abierta, parecía poderoso y tranquilo, y más sexy de lo que le debería estar permitido a un hombre. Pero Cary se fijó en cómo le subía y bajaba el pecho, cómo le sobresalían los tendones del cuello y se le habían tensado los músculos de la cara. Estaba colorado y respiraba con dificultad: pruebas de pura lujuria animal. Eso era lo único que Alessandro siempre había sentido por ella. ¿Cuándo aprendería? Se dio asco.
Sentía un peso tan grande en el corazón que respirar era una agonía. Pero fue peor darse cuenta de lo que había hecho. Un beso… un beso y había comenzado a tirarle de la camisa, desesperada por sentir su cuerpo contra el de él, incitándola a hacerla suya. Había provocado su propia degradación. Y Alessandro le había vuelto a demostrar que era un consumado seductor, lo cual no era ninguna excusa, pues tenía que haber podido resistirse. ¿Dónde estaba su autoestima?
–No me toques –susurró ella mientras se bajaba la falda. De forma involuntaria se le tensaron los músculos internos. Su traicionero cuerpo seguía dispuesto a ser tomado. Saberlo eliminó los últimos restos de su orgullo.
–Va bene. Como quieras –el brillo salvaje de sus ojos era una advertencia de que no estaba dispuesto a que lo siguiera contrariando durante mucho tiempo–. De momento, vamos a hablar.
Carys sintió que la garganta le ardía y desvió la vista, incapaz de seguir soportando su mirada escrutadora. Comenzó a andar lentamente. Él no la siguió, sino que se quedó donde estaba, con los brazos en jarras, como si estuviera esperando a que ella entrara en razón.
–Tenemos que hablar, Carys.
De ninguna manera. Ya habían hablado bastante por una noche. Se dio cuenta de que tenía la blusa abierta y se le veía el sujetador. ¿Cómo había sido? Se la abrochó y lanzó una mirada acusadora a Alessandro, pero éste no dijo nada y se limitó a cruzar los brazos. A pesar de su inmovilidad, Carys no pudo librarse de la impresión de que sólo esperaba para abalanzarse sobre ella. ¿Tendría la suficiente determinación para detenerlo la próxima vez?
–No voy a quedarme para que me vuelvas a atacar.
–¡Atacarte! Ni en sueños. Te morías por que te tocara.
Sus palabras arrogantes fueron la gota que hizo rebosar el vaso, porque eran ciertas. Ella era débil y nada la protegería de él, nada salvo marcarse un farol.
–Sentía curiosidad, eso es todo. Además, hacía tiempo que no…
–¿Te has estado reservando, cara?
El tono de su voz le urgía a asentir y a declarar que no había habido nadie más después de él. ¿No estaría encantado? Carys se sintió llena de furia, de ira ante el hombre que le había arrebatado la inocencia, el amor y la confianza y que creía que podía volver a tenerla simplemente chasqueando los dedos.
–No –mintió y apartó la mirada. La tenía subyugada. ¿Qué sería necesario para que dejara de perseguirla? La desesperación la llevó a soltar lo primero que se le ocurrió.
–He discutido con mi novio y…
–¿Tu novio? –gritó él–. ¿Lo echabas de menos? ¡No me irás a decir que estabas pensando en él hace un momento!
–¿Por qué no?
–No te creo.
Pero había sembrado en él la semilla de la duda, lo cual era evidente por su repentina palidez. Carys experimentó una leve sensación de triunfo. Tal vez pudiera finalmente protegerse de él.
–Puede creer lo que quiera, conde Mattani.