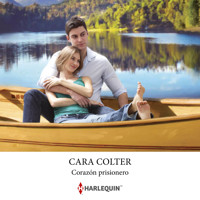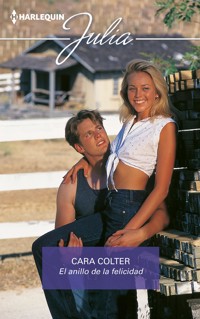2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Sí, Jamie, Papá Noel existe... O al menos eso era lo que Beth Cavell quería que creyera su sobrino huérfano. Ella sola no podía darle los regalos de Navidad que el pequeño quería, y eso que eran solo dos: nieve... ¡y un papá! ¿Qué debía hacer una buena tía como ella? Por de pronto alquilaría una cabaña en medio de la hermosa naturaleza de Canadá... Allí fue donde encontró a Riley Keenan, que sentía la misma simpatía por la Navidad que por los niños y sus tías; es decir, ninguna. Pero poco a poco, la encantadora Beth y su sobrino estaban consiguiendo ablandarle el corazón. Y entonces empezó a caer la nieve. ¿Se cumpliría también el segundo deseo de Jamie?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Cara Colter
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Un amor por Navidad, n.º 1823 - mayo 2015
Título original: Guess Who’s Coming for Christmas?
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6334-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Señora Beckett, ¿puede ayudarme a escribir la carta a Santa Claus?
La maestra de la guardería levantó la cabeza y lo miró desde su mesa. Sintió que el corazón se le derretía. Siempre le pasaba lo mismo con Jamie Cavell.
Era un niño precioso, con el pelo negro, las mejillas sonrosadas y un rostro ovalado lleno de dulzura. Sin embargo, sus enormes ojos azules tenían una expresión muy seria y se aferraba con fuerza a un osito de peluche que ya estaba viejo y desgastado.
Normalmente, les decía a los niños que dejaran los juguetes en casa, pero le habían dicho que Jamie rara vez soltaba su peluche desde la muerte de su madre en un accidente de coche hacía un año. Así que el muñeco era uno más de la clase.
–Claro que puedo ayudarte –contestó la señora Beckett mientras sacaba del cajón de su escritorio un folio decorado con renos.
Jamie abrió la boca con sorpresa y admiración al ver el papel. Se acercó a la mesa de su señorita y cerró los ojos, pero no dijo nada.
–¿Qué quieres, Jamie? ¿Un juego para la vídeoconsola? –sugirió ella mientras esperaba a que el niño le dijera lo que quería para apuntarlo en el papel.
De repente, la maestra pensó que quizá Jamie no tenía vídeo-consola. Su tía y tutora trabajaba de secretaria en una inmobiliaria y probablemente no tendría muchos ingresos.
Jamie abrió los ojos y le dedicó una mirada que la hizo sentirse incómoda.
–No quiero juguetes –dijo el niño con firmeza.
–¿Qué quieres entonces, cariño?
–Un papá.
–¡Jamie! –exclamó apenada–. No creo que eso…
Pero el niño no la estaba escuchando. Volvía a tener los ojos cerrados y tenía la frente arrugada por la concentración.
–Querido Santa Claus –comenzó a dictar el niño, mientras apretaba a su osito con fuerza–. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal todo por el Polo Norte? ¿Están bien los renos y los elfos? –se quedó un rato pensativo y debió decidir que ya bastaba de saludos–. Este año, he sido muy bueno. He ayudado mucho a mi tía que necesita mucha ayuda. Yo necesito un papá de regalo de Navidad.
La señora Beckett dudó un instante y después lo escribió.
–¿Quieres decirle a Santa Claus por qué necesitas un papá? –le preguntó ella dudosa.
Jamie le dedicó una mirada triste.
–Creo que él lo sabrá –dijo. Miró lo que ella había escrito y dejó escapar un suspiro–. Reciba un saludo, Jamie.
–¿Algo más?
–Sí. ¿Podría poner una posdata?
La señora Beckett no pudo evitar sonreír.
–¿Quién te ha enseñado lo de la posdata? –le preguntó con la esperanza de que al final pidiera algún juguete.
–Mi mamá siempre me escribía una nota antes de irse al trabajo. La niñera o mi tía me la leían. Siempre me deseaba que pasara un buen día o que me portara bien y, al final, siempre ponía: «Posdata: te quiero». Esa es la parte más importante.
La señora Beckett se quedó de una pieza e hizo lo que él le pedía.
–Posdata –repitió el niño–. ¿Está el Polo Norte cerca del Cielo? Todos me dicen que mi madre me está mirando desde el Cielo, que ella es mi ángel; pero yo necesito saberlo con seguridad. Así que, si es verdad podría nevar en Navidad, como señal.
La señora Beckett miró hacia la ventana para ocultar el brillo emocionado de sus ojos. Vivían en Tucson, Arizona, y allí nunca nevaba.
Cuando logró recobrar la compostura, metió la carta en un bonito sobre a juego y escribió con letra grande y bonita: Santa Claus, El Polo Norte. Después mojó el sobre y lo cerró.
–¿Quieres que lo eche al correo? –preguntó intentando librar a su tía de aquella carga.
–No –respondió él, con firmeza–. Se la daré a mi tía Mami.
Jamie, de vez en cuando, se refería a su tía de aquella manera tan peculiar. Aparentemente, ya la llamaba así antes de morir su madre.
El tono cariñoso de su voz cada vez que pronunciaba aquel nombre la hacía pensar en Bethany Cavell, una joven adorable. Aunque físicamente no se parecía mucho a su sobrino, tenía la misma sensibilidad y dulzura. Y, por supuesto, ahora compartía la misma pena.
–La tía Beth –le explicó Jamie a su maestra– tiene unos sellos muy bonitos que compró para Navidad. A Santa Claus le van a gustar mucho.
Muy a su pesar, le entregó la carta.
Durante un instante, cuando sus manos se tocaron, la señora Beckett sintió que una sensación extraña, pero a la vez agradable, le recorría el cuerpo. Su mano era vieja y estaba llena de arrugas y marcas. La mano pequeña del niño era perfecta y estaba llena de esperanzas y sueños.
Cuando se separaron deseó que Santa Claus hiciera aquel milagro por Navidad.
Capítulo 1
Riley Keenan se sintió como un tonto. Y él no era del tipo de hombre al que le gustara sentirse así.
Incluso en la terminal internacional del aeropuerto de Calgary, que parecía un parque temático, se notaba que él era autentico.
Un metro noventa de vaquero de verdad. Duro. Con cicatrices. Diferente.
La gente se volvía a su paso.
Era veintiuno de diciembre, el día más movido del aeropuerto, según le habían dicho. ¡Como si aquello fuera lo mejor que pudiera pasarle!
Las mujeres llevaban ramilletes de muérdago y los hombres iban cargado con bolsas llenas de cajas de regalos. Las niñas pequeñas iban encantadas con sus vestidos y leotardos rojos y los más pequeños tenían un aspecto ridículo vestidos de elfos verdes.
Por los altavoces se oían villancicos de Navidad y en cada ventanilla alguien lo saludaba con: «Feliz Navidad».
«Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad…».
No había manera de escapar de todo aquello, así que decidió quedarse quieto como una piedra, en medio de aquella avalancha de gente toda optimismo y sonrisas.
Pero no era el hecho de no encajar lo que más lo fastidiaba. No, él no tenía ningún interés en encajar en aquel lugar.
Él era un hombre de campo, de las Montañas Rocosas. Pertenecía a la cumbres, a los grandes árboles y a los arroyos. A las rocas y a los prados. Y lo sabía muy bien.
Era un tipo duro y solitario. Feliz en aquellos parajes que pocos hombres visitaban y en los que aún eran menos los que se quedaban. Estaba acostumbrado al silencio y a su propia compañía. Estaba acostumbrado a los ruidos del ganado y a la compañía de los caballos.
Se sentía como un tonto, pero, no por ser quien era; eso ya lo había aceptado hacía mucho tiempo. No, se sentía como un tonto por estar allí de pie, fuera de su lugar, haciendo algo totalmente contrario a su naturaleza.
Odiaba estar en un aeropuerto, rodeado por gente a la que le importaba la Navidad. Pero, sobre todo, odiaba estar allí de pie con un letrero en la mano. Llevaba escrito el nombre de dos personas a las que no conocía y a las que no quería conocer.
Bethany y Jamie Cavell.
El vuelo desde Tucson acababa de llegar, después de tres cancelaciones y un retraso de tres horas. Se suponía que iban a llegar esa mañana a las once y ya eran las tres de la tarde.
–Feliz Navidad –lo saludó una señora mayor, con una encantadora sonrisa que se le heló en la cara al ver la mirada que él le dedicó.
La pobre señora se escabulló entre la multitud y no miró para atrás.
Riley estaba acordándose de su propia madre, Mary Keenan, la mujer más dulce y más amable que pudiera existir en el mundo. Una anciana de pelo blanco, pequeña y con gafas que tenía un corazón de oro.
Pero, aparte de la dulzura, ella era la culpable de que él estuviera allí con aquel cartel estúpido. Y la próxima vez que le pidiera que le pintara la casa o que le cambiara los muebles de sitio pensaba desaparecer durante una buena temporada.
La dulzura de Mary era el motivo de aquel problema. Debía haber colgado cuando una extraña la llamó de Arizona y le dijo que quería que su sobrino viera la nieve en Navidad. Eso era lo que la gente chiflada se merecía.
Pero no. Su madre no podía hacer eso. Su madre tenía que ofrecerle su cabaña de caza a unos completos extraños. No era que él quisiera cazar en Navidades, ni tampoco iba a utilizarla. ¡Era por principios!
La cabaña de caza era para cazadores. Él la utilizaba para cazar osos en primavera y para cazar renos y alces en otoño. Su madre era la que se ocupaba de alquilarla el resto del año porque él casi nunca estaba cerca del teléfono.
Una cabina de caza era un lugar para cazadores, para hombres. Un lugar duro donde se podía fumar puros y se bebía whisky y nadie se quitaba los zapatos para no llenar de barro el suelo ni se quejaba de los ratones.
–La cabaña no es para alguien que busca una postal navideña –dijo con firmeza.
–Tonterías –dijo su madre igual de contundente–. Yo misma hubiera pasado allí las Navidades si se me hubiera ocurrido. Es precioso en invierno: los árboles están cargados de nieve, se pueden ver renos y alces, el paisaje de las montañas es espectacular…
–Ni siquiera hay agua corriente –farfulló él–. No hay nada como tener que salir al exterior para hacer tus necesidades para quitarle todo el romanticismo a una cabaña en invierno.
–Yo me encargaré de todo –dijo su madre, alegre.
–Asegúrate de que les llevas calentadores.
Ella ignoró su tono sarcástico.
–Cortinas nuevas, un poco de limpieza aquí y allá y parecerá un lugar salido de un cuento –dijo su madre, soñadora.
«Un cuento. Las cabañas de caza no tenían que parecer salidas de un cuento».
–¿Cómo se enteró esa señora de mi cabaña? No me lo digas, apareció en una revista de decoración.
Su madre volvió a ignorar su sarcasmo.
–Uno de tus colegas de caza está casado con una amiga suya. ¿No te parece una coincidencia? Por lo visto ya había buscado por todas partes.
–Bueno, eso es lo que pasa cuando dejas la planificación de tus vacaciones para el último momento.
–Riley –lo amonestó su madre–, no seas tan duro. La mujer estaba desesperada. Lo noté en su voz. Seguro que tú habrías hecho lo mismo si hubieras hablado con ella.
¿Era posible que su madre lo conociera tan poco?
–¡Estoy seguro que no habría hecho semejante cosa!
«Lo más juicioso es evitar a las mujeres desesperadas, no invitarlas a que se metan en la vida de uno. O en la cabaña de uno, que para el caso es lo mismo».
–No quiero que venga –añadió él con firmeza. Después de todo, aquella era su cabaña.
–¿Es que no tienes espíritu de Navidad?
Él había intentado no pestañear, pero no pudo evitar que todos los músculos de su cuerpo se pusieran en tensión. Entonces, su madre se volvió y vio la expresión de su rostro antes de que él tuviera tiempo de ocultarla.
–Oh, Riley, lo siento. Pero eso pasó hace tanto tiempo… ¿No puedes…?
Pero no podía.
–Haz lo que quieras –le dijo a su madre, como si ella no lo fuera a hacer de todas formas–. Pero yo no quiero saber nada del asunto.
La cabaña estaba en las montañas, en el extremo más al sur de su finca, rodeada de árboles y a la sombra de las Montañas Rocosas. Estaba en un lugar alejado y salvaje. La carretera apenas se podía considerar como tal, estaba llena de curvas y cambios de rasantes y, en un día de sol, si no había nevado, se tardaba una media hora en llegar desde su casa. Desde luego, no era un camino para los débiles de corazón.
Pero su madre nunca lo había sido.
De todas formas, se había sentido culpable de que su madre, a sus sesenta y tantos, hubiera tenido que conducir desde su casa en la ciudad hasta la cabaña ella sola, cargada de cortinas y todas esas cosas que los cazadores no necesitaban para nada.
Sin embargo, ella parecía estar pasándolo en grande, arreglando aquel decrépito lugar para sus visitantes misteriosos.
Él hizo lo que pudo para ignorar su entusiasmo, incluso cuando intentaba ganárselo con sus galletas.
Entonces sucedió:
–Riley, no te vas a creer lo que ha pasado –le dijo su madre sin aliento y él se esperó lo peor.
Lo que había pasado era que el marido de Myrtle Spincher acababa de morir justo antes de su viaje anual a las Bahamas y la amiga de su madre, Alba, se había quedado con los billetes.
–Riley, ¿qué te parece si voy? Pero no estaría aquí en Navidades, claro. Estarías solo.
Él evitó decirle que sería un placer porque así podría ignorar las fiestas, pero la animó a que hiciera el viaje.
Después, justo cuando ya estaba preparando la maleta, le recordó, con toda la dulzura del mundo, que había una pequeña complicación.
Y esa pequeña complicación eran los Cavell de Arizona.
Así que, mientras su madre disfrutaba de un cóctel en una playa de las Bahamas, él estaba en el aeropuerto de Calgary, por segunda vez en menos de una semana. Pero esa vez, se sentía totalmente humillado con aquel letrero en la mano.
Una nueva oleada de personas comenzaba a salir por la aduana canadiense y él los miró sintiéndose infeliz, eliminando a aquellos que no podían ser.
«No, esa familia, no. No, ese señor de pelo blanco tampoco».
«Y, por su puesto, esa tampoco».
Era pequeña y preciosa y, con aquel sombrero rojo, del que sobresalían unos rizos dorados, parecía un duendecillo. Iba detrás de un inmenso carro cargado de más equipaje del que cualquier persona pudiera necesitar en todo un año.
A pesar del gorro de Santa Claus, parecía una mujer incapaz de hacer nada impulsivo. Obviamente, había metido en la maleta de todo, seguro que había pensado en todas las posibilidades con mucho cuidado. No parecía del tipo de mujer que tomara un avión para ir a buscar nieve.
Llevaba a un niño pequeño de la mano y Riley pensó que parecía estar esforzándose por parecer contenta. Tras su sonrisa, parecía cansada y ansiosa.
Era el tipo de mujer que removía los instintos protectores de un hombre. Parecía muy vulnerable, tan vulnerable como un gatito.
Y él debería estar buscando a los Cavell, pero algo en aquella mujer atraía su atención, incluso cuando él se obligaba a mirar hacia otro lado. Intentó pensar qué era lo que tanto lo atraía.
Era bonita pero nada llamativa. Su ropa parecía haber sido elegida para afearla: un traje marrón, color puré, con la falda totalmente arrugada. El conjunto la hacía parecer una niña disfrazada para parecer mayor o una bibliotecaria.
Y ninguna de las dos merecía que volviera a mirar.
Sacudió la cabeza, decidiendo que no iba a resolver el misterio de esa mujer con una sola mirada.
Aunque lo sorprendió haberlo deseado; quizá había pasado demasiado tiempo solo.
La chica había hecho una pausa y estaba mirando alrededor, un podo desesperada.
De repente, sintió una terrible duda.
«Que no sea ella», suplicó al universo. «Por favor, que no sea esa Bethany Cavell».
Por supuesto, el universo no oyó sus súplicas.
Se obligó a apartar los ojos de ella. Buscó a alguien que se pareciera más a los Bethany y Jamie que él había imaginado. Había pensado que se trataría de una señora mayor excéntrica y un niño cínico y mimado.
Había una mujer que coincidía con aquella descripción, con una abrigo de pieles y la barbilla puntiaguda hacia arriba. Pero cuando, olvidándose de su orgullo, se movió en su dirección todo esperanzado, la mujer miró para otro lado.
Entonces apareció otra joven que podía ser, pero al acercarse, se dio cuenta de que llevaba dos niños.
Se arriesgó a mirar de nuevo a la bibliotecaria con la falda color puré. Ella miró hacia él, con los ojos muy abiertos, buscando en la multitud. Y, entonces, lo vio. Sus miradas se quedaron hipnotizadas durante unos segundos y él sintió algo extraño.
Ella también lo sintió, porque, inmediatamente, se miró los pies, nerviosa, mojigata. Después volvió a levantar la cabeza, con la compostura recobrada; pero el aplomo solo le duró un instante porque enseguida vio el cartel.
Él luchó con la tentación de esconderlo detrás de su espalda y largarse corriendo de allí.
Los ojos de ella se llenaron de consternación y la vista se movió del cartel a él y de vuelta al cartel.
Sabía exactamente lo que estaba haciendo: suplicándole al universo que cambiara el cartel, o a él. Pero él ya sabía que el universo no aceptaba más peticiones por el día.
Aparentemente, un metro noventa de vaquero no era lo que la señora había esperado. Al menos, él ya sabía que iba a recoger al aeropuerto a alguien que no le iba a gustar.
Ella volvió a mirarse los zapatos. Obviamente, estaba sopesando sus opciones. Dirigió una mirada hacia la aduana, pero las puertas ya se habían cerrado. ¿Qué era lo que pensaba que podía haber hecho de haber estado abiertas? ¿Volverse a subir al avión y pedir que la llevaran de vuelta a Arizona?
Riley esperó por ella, sin saber muy bien si su reacción lo divertía o lo molestaba.
El niño la miró a la cara y le tiró de la mano; pero ella no tomó ninguna decisión. Así que, el pequeño comenzó a mirar a su alrededor, con los ojos muy abiertos, absorbiendo toda la actividad y el bullicio.
El niño llevaba bien apretado un oso de peluche que también llevaba un sombrero rojo de Santa Claus, como el de la mujer; aunque en el muñeco no quedaba tan ridículo.
Entonces, vio a Riley y se quedó mirándolo con mucha curiosidad. Bueno, a los niños les gustaban los vaqueros. Era parte de la diversión de ser tan inocente.
Después, el pequeño vio el cartel. No parecía tener edad suficiente para saber leer, pero, obviamente, podía reconocer su nombre.
Riley vio cómo iba descifrando cada letra.
Y entonces, su cara se iluminó de una manera asombrosa. Riley no estaba acostumbrado a ese tipo de reacciones. Era la mirada que un niño podía dedicarle a su futbolista favorito o al mismo Santa Claus. ¿Pero a un extraño? ¿A un tipo duro como él?
Había un cierto halo de pureza en aquella mirada y a Riley le resultó bastante vergonzoso que alguien sintiera esa admiración por él. Él sabía muy bien que no se la merecía.
El niño se soltó de la mano de la mujer y corrió hacia él. Cuando llegó a su lado, se quedó parado y lo miró extrañado.
–¿Qué? –preguntó Riley, notando perfectamente la antipatía de su tono.
–¡Es usted! –le dijo el niño lleno de alegría. Y, entonces, lo rodeó por la cintura con sus bracitos diminutos y lo apretó con fuerza, ignorando el hecho de que el hombre estaba intentando zafarse.
–No te sentirías así si supieras lo que estaba pensando de mi madre –murmuró Riley.
Beth se había percatado del vaquero en cuanto salió de la aduana. ¿Quién podría ignorarlo? El hombre sobresalía entre la multitud, tan grande como una montaña, intocable por la energía que irradiaba.
–¿Estamos en Canadá? –preguntó Jamie, tirándole de la mano.
–Sí –respondió ella mirando hacia abajo.
–No es muy distinto a casa –dijo el niño un poco decepcionado.
Ella estaba tan cansada… El vuelo se había retrasado. No tenía ni idea de cómo encontraría a la señora Keenan ni cuánto tiempo pasaría hasta que pudieran descansar. Se habían levantado a las cinco de la mañana y Jamie tenía ojeras de cansancio.
Pensó en el efecto de aquella excursión en su cuenta bancaria y se sintió, no por primera vez en aquel día, como una tonta. Como si hubiera cometido un terrible error al haber tomado aquella decisión basándose en el corazón en lugar de pensar las cosas fríamente.