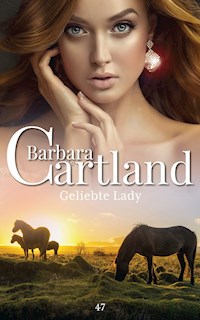Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: A Eterna Coleção de Barbara Cartland
- Sprache: Spanisch
Elynor estava atrapada. Al quitarle la venda de sus ojos, su vista se aclaró. Elynor observó a los hombres que la rodeaban: eran forajidos, capaces sin duda de buscarse el sustento robando y asesinando a infortunados viajeros. Había entre ellos uno que parecía peor que los demás, por su actitud y por la atención que le prestaban, era obvio que se trataba del jefe. Elynor quiso gritar, implorar misericórdia por su vida, pero el orgullo le hizo guardar silencio y afrontar la friamente la tenebrosa situación. Elynor, era hermosa y rica, sin duda , una buena oportunidad para que estos foragidos ganaran mucho dinero con ella, pues habria quien pagara una cantidad generosa de dinero, para tenerla de vuelta. Pero en este violento y peligroso momento, quiso el Destino reservarle un protector estraño… en que su moneda de cambio, la llevaria a vivir un tempestuoso romance de inesperado y abrumado amor…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAPÍTULO I
—Caramba, me veo espantosa!— exclamó la honorable señora Wickham, inclinándose hacía adelante para contemplarse en el espejo de su tocador.
—¿Cómo puede decir tal cosa, madame? ¡Usted siempre se ve tan bella! La que está más allá de toda comparación!— protestó la sombrerera—, observe cómo este sombrero, hace resaltar el oro de sus cabellos.
Eloise Wickham frunció los labios y, girando a uno y otro lado la cabeza, sonrió brevemente.
—Está bien, me quedo con todos— dijo—, pero no se le ocurra, mujer, presentarme enseguida la cuenta, porque sólo Dios sabe cuándo podré pagársela.
—Madame es muy bondadosa.
La sombrerera era toda sonrisas al hacer un gesto a su ayudante para que recogiera las cajas vacías. Había valido la pena hacer el viaje desde Londres, para realizar una venta como aquélla. Y, aunque comprendía que su distinguida dienta decía la verdad al asegurarle que no podría pagarle por el momento, tarde o temprano la cuenta sería saldada.
Mientras tanto, a ella le convenía alardear de que había surtido de sombreros a la belleza más famosa del momento. En realidad, la viuda de Oxfordshire constituía el tema preferido de conversación en todo Londres, ya que se aseguraba que el Príncipe estaba perdidamente enamorado de ella.
Pero los pensamientos de la señora Wickham, mientras contemplaba su imagen en el espejo, no se ocupaban en ese momento del Príncipe de Gales; el Primer Caballero de Europa, sino de alguien muy diferente.
Conocía demasiado el “bello mundo” de St. James, al que había pertenecido desde hacía tres años, para no saber cuán efímeros podían ser los favores reales.
Había visto al Príncipe de Gales enamorado antes y lo había visto olvidar a la dama en turno con la misma facilidad. Aunque en esos momentos juraba estar prendado de ella, era muy probable que en breve, el voluble propietario de la Casa Carlton la olvidara por una cara nueva o una nueva pasión.
«No…», se dijo Eloise Wickham en silencio, lo que ella perseguía era algo mucho más sólido.
Se levantó del banquillo tallado frente al tocador y permaneció de pie, mirándose con detenimiento. Su figura, sin duda, era perfecta. Pocas mujeres de su edad podían llevar con gracia los nuevos vestidos, de talle muy alto, a la manera de las túnicas griegas, y que el régimen napoleónico había puesto de moda en París. Su cintura pequeña y sus senos erectos eran todavía los de una jovencita. Tenía la piel tan suave y tersa, que cualquiera hubiera pensado que dormía siempre en el aire limpio del campo y no bajo el humo y la neblina de Londres.
Y, sin embargo, ¡tenía treinta y siete años! Todos los días, Eloise Wíckham recordaba que se acercaba a los cuarenta.
El solo pensamiento la aterraba y todos los días examinaba con cuidado su rostro, atisbando las primeras arrugas que un día rodearían sus ojos, grandes y azules.
A los treinta y siete años, ¿qué le reservaba el porvenir? Sólo ver marchitarse su belleza sin remedio, la ancianidad, y una avalancha siempre creciente de deudas.
«A menos que…» Eloíse Wickham lanzó un profundo suspiro… «¡a menos que yo encuentre un marido!», pensaba.
Se apartó repentinamente del espejo y se dirigió a la ventana. Afuera los prados, suaves y verdes, se deslizaban cuesta abajo hasta un arroyuelo que serpenteaba entre las tierras de pastura. Los castaños estaban en flor; los cerezos y los manzanos cubiertos de capullos y los narcisos se balanceaban suavemente bajo el impulso del viento, más allá de los prados.
Pero Eloíse Wickham sólo veía un paisaje desnudo... árboles que necesitaban ser podados; lechos de flores que requerían de los cuidados de una media docena de hombres; una terraza con piedras que se desmoronaban y el musgo que cubría las baldosas. Regresó de la ventana con un gesto petulante. El jardín estaba descuidado, la casa vieja y maltratada. Precisaba de dinero para arreglarlos, dinero, dinero... ¡y no lo tenía!
—¡Cielos, cómo detesto el campo!— dijo en voz alta y, por un instante, sintió el impulso de ordenar que alistaran el carruaje para regresar al instante a Londres.
Entonces, con firmeza, luchó contra ese loco anhelo. El permanecer allí era parte de su plan, un plan que había concebido y analizado con escrupuloso cuidado y que debía llevar adelante con paciencia.
Cruzando la habitación, tiró nerviosamente de la campanilla. Pasaron varios minutos antes que acudiera una vieja doncella, tocada con una cofia.
—¡Vaya, al fin llegas, Matthews!— dijo disgustada la señora Wickham—. Llevo veinte minutos tirando de la campanilla. Llegué a pensar que estaba descompuesta.
—La campanilla está en perfecto estado, señora— contestó Matthews—. yaya, si creí que me iba a volver sorda de tanto escucharla!
—Entonces, ¿por qué no venías?
—Porque le estaba preparando el chocolate, señora. Tengo sólo dos manos y sabe bien que estamos cortos de servidumbre.
Matthews hablaba con la familiar franqueza de una vieja sirvienta y Eloise Wickham se tragó las palabras de protesta que pugnaban por escapar de sus labios. Matthews, a pesar de su irritante lentitud para todo, era una sirvienta excelente, de toda su confianza.
—Muy bien. Pon el chocolate ahí— ordenó con gesto altivo—, espero al menos que esté caliente.
—Está bien caliente— replicó Matthews—. ¿Era para eso para lo que me quería?
—¡No, no! Por supuesto, me había olvidado. Te llamé para saber si había alguna carta o mensaje para mí.
La ansiedad que ocultaban sus palabras era evidente. Matthews contestó con una lentitud casi deliberada.
—Cuando salía de la cocina, vi entrar al patio a un mozo de librea— ella dijo—, si la campanilla no hubiera estado sonando con tanta insistencia, podría haber esperado para preguntarle quién era y qué quería. Pero como usted parecía tener tanta prisa, señora, pensé que era mejor acudir aquí sin demora.
—¡Un mozo de librea! ¡Oh Matthews! Debe traer un mensaje. ¡Pronto, rápido, averigua quién es! ¡Date prisa!
Eloise Wickham dio una patada en el suelo, con un gesto de impaciencia y Matthews salió de la habitación con su acostumbrada lentitud. No había nada que la hermosa señora Wickham pudiera hacer, salvo caminar de un lado a otro por la gastada alfombra, rogando porque el mozo en cuestión vistiera la librea azul y marrón por la que había estado esperando con tanta ansiedad desde que huyó al campo.
Se miró por un instante en el espejo al cruzar la habitación. Rosa y blanco, oro y azul. Aquellos colores describían su belleza, y lord Stanford había dicho muchas veces que aquel era el tipo de belleza que él admiraba en una mujer.
Pero, ¿era suficiente la admiración? ¿Lo suficiente para que él quiera dar su nombre y fortuna a la mujer a la que había calificado como “
La Incomparable”, al brindar por ella en una cena en Vauxhall?
Hacía tres meses que no prestaba atención a nadie más. Se mostraba celoso de todos, hasta del mismo Príncepe, aunque sin llegar al punto de sugerir que su idilio debía tener una base más permanente.
Eloise Wickham no era ninguna tonta. Sabía muy bien que las apuestas en el “Club Blanco” estaban cinco a uno, en contra de su habilidad para llevar a Stanford al altar. Sin embargo, continuaba esperando y, en un loco y desesperado esfuerzo para obligarlo a tomar una decisión, había huido de Londres.
La puerta se abrió y Eloise se precipitó hacia ella
—¿Quién es, Matthews? ¿Qué dijo el hombre? ¿Trajo algún mensaje?
Las preguntas salieron de sus labios a toda velocidad; pero antes que Matthews pudiera darles respuesta, Eloise Wickham se encontraba ya a su lado y había tomado el gran sobre blanco de la bandeja de plata.
Le bastó mirar la letra. Lanzó un grito de triunfo y se llevó el sobre al pecho. Entonces, con dedos temblorosos, lo rompió. Leyó unas cuantas líneas y dio un grito, esta vez de puro deleite.
—¡Está aquí, Matthews! Me ha seguido. Se hospeda en la posada de Woodstock y me pregunta si puede visitarme esta tarde. ¡Oh, Matthews, Matthews! ¡He ganado! ¡Te juro que he ganado!
—El mozo espera la respuesta, señora— la voz de Matthews no revelaba emoción alguna.
—Sí, desde luego, debe llevarle la respuesta. ¿Qué le diré?— Eloise Wickham se volvió a mirar a la otra mujer—. Debo invitarlo a cenar. La casa se ve mejor a la luz de las velas, y yo me pondré ese nuevo traje de gasa verde que compré en París.
—¿Significa eso que debemos poner un plato más en la mesa, señora?
—No, no, claro que no, grandísima tonta. ¿Crees que voy a hacerlo venir, sólo para que piense que me refugié aquí con la intención de atraparlo? No, debe ser una reunión. ¿A quién invitaremos? A los Marlborough… sé muy bien que están en casa. Los Barclay... vendrán con toda seguridad si los invito. ¿Y quién más? Debemos ser ocho, cuando menos.
Hubo una pausa momentánea y entonces Eloise Wickham levantó la mano.
—¡Pero, por supuesto! ¡Tonta de mí! Lady Beryl Knight está en el castillo. Elynor me decía ayer que la vio cabalgando. ¡Elynor!— la señora Wickham se detuvo de pronto y se llevó una mano a los labios—. Me había olvidado de Elynor— añadió, en un tono muy diferente.
—Eso me temía, señora.
—Claro que es apenas una niña. No hay que pensar siquiera en que nos acompañe en la cena.
—La señorita Elynor cumplió dieciocho años el mes pasado, señora. Como recordará, le escribí para hacerle notar que se acercaba su cumpleaños.
—Sí y le envié un regalo— dijo la señora Wickham desafiante.
—No muy adecuado que digamos, señora. El vestido resultó demasiado pequeño y demasiado aniñado.
—Pero, ¿cómo iba yo a saber que la niña había crecido asi tan exageradamente?— la señora Wickham se veía enfadada—, cuando yo me marché era una niñita escuálida que jugaba a las muñecas y ahora me la encuentro convertida en una jovenzuela.
—Ya está tan alta como usted, señora, y se le parece muchísimo
—¿Se parece a mí?
Eloise, instintivamente, se volvió para mirarse en el espejo. Sí, Elynor era su vivo retrato. Se había dado cuenta de ello en cuanto entró en la casa, después de casi tres años de ausencia, y vio a su hija.
Tenía su misma cara, en forma de corazón, el mismo cabello rubio pálido, los ojos azules, el mismo cutis blanco y delicado, y su misma boca, pequeña y roja como una cereza madura. ¡Y era joven… joven!
—Matthews, ¿qué voy a hacer con ella?
—Es su hija, señora y la quiere mucho a usted.
—Ya lo sé. Pero debes comprender que no puedo proclamar a los cuatro vientos que tengo una hija de dieciocho años.
—No es normal que la señorita Elynor viva aquí, año tras ario, sin ver a nadie, y sin que nadie cuide de ella más que yo. He hecho lo mejor que he podido, señora, pero creo que ya es tiempo de que ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad.
—No ahora… no en estos momentos y mucho menos esta noche, en que espero a lord Stanford. Retenla arriba, Matthews; encárgate de que no salga de su cuarto. Dile lo que quieras, pero que no se atraviese en mi camino.
—¿Quién quieres que no se atraviese en tu camino, mamá?
La pregunta procedía de la puerta abierta y tanto la señora Wickham como Matthews se volvieron, con el estremecimiento peculiar de quienes se sienten culpables por lo que han estado diciendo.
No cabía la menor duda de que Elynor Wickham se parecía a su madre; pero en tanto la señora Wickham necesitaba de todos los artificios conocidos: peinado, cosméticos y ropa elegante, para hacer resaltar sus atractivos, la belleza de Elynor era tan natural como la primavera misma.
Llevaba un viejo vestido de algodón azul, pasado de moda y desteñido de tanto lavarse. Su chal había sido recosido en una docena de sitios y el borde del vestido le quedaba a varios centímetros del suelo. Era demasiado corto y demasiado estrecho para su figura que había adquirido las suaves curvas que auguraban una pronta madurez. Sin embargo, no se veía ridículo en ella. El pobre atuendo, por lo contrario, parecía poner de relieve su radiante belleza.
—¿A quién debe impedir Matthews que se atraviese en tu camino, mamá?
—Escúchame con atención, Elynor, pues necesito de tu ayuda: voy a ofrecer una cena. Henry irá a caballo a Blenheim, para invitar a los Marlborough y George a casa de los Barclay. Viven en direcciones opuestas; por ello debo enviarlos a los dos. Pero como me quedaré sin hombres y sin caballos, quiero que me hagas el favor de cruzar el parque e invitar a Beryl en mi nombre.
—Sí, mamá, desde luego. Me encantará hacerlo— contestó Elynor—, Beryl se veía muy hermosa, montada en su caballo, el pasado miércoles. Llevaba un traje de montar de terciopelo escarlata y una pluma del mismo tono en el sombrero. Quise hablarle, pero no me atreví.
—Puedes dejarle la nota en la puerta, si no quieres verla— sugirió la señora Wickham.
—Me gustaría hablar de nuevo con Beryl. Es una tontería que me sintiera cohibida ante alguien a quien he conocido toda mí vida. Desde luego, ella es mayor que yo, pero cuando jugábamos juntas de niñas, creía que éramos de la misma edad. Cuando supe que se había fugado y se había casado en Gretna Green, casi no podía creerlo
—Fue muy estúpido de su parte— dijo la señora Wickham— y, si me lo preguntas, creo que Beryl tuvo mucha suerte de que le mataran al marido tan pronto.
—¡Oh, mamá!
—En realidad, hay que decir las cosas con entera franqueza— insistió la señora Wickham—. Fue un matrimonio desastroso, tratándose de la hija del Conde de Forncett. ¡Un oscuro capitán de artillería! Me pregunto cómo pudo haber conocido a esa clase de hombre.
—Durante una cacería, mamá.
—¡Vaya, allí tienes! Siempre he dicho que es peligroso educar a las muchachas en el campo. Pueden conocer a gente indeseable, mientras que, en Londres, debidamente escoltadas por una dama de compañía, pueden atrapar a mejores partidos.
—¿Me vas a llevar a Londres, mamá?
La señora Wickham se dirigió con gran rapidez hacia el escritorio.
—Vamos, Elynor— dijo molesta—. ¿Cómo puedes ser tan egoísta de entretenerme con estas tonterías cuando sabes que tengo tanto que hacer? Ayuda a Matthews a sacar los manteles finos de lino y las servilletas con orillas de encaje. Espero que no se hayan perdido.
—No, por supuesto que no, mamá.
—No podemos hacer esperar demasiado tiempo al mozo de Lord Stanford. Escribiré esa carta primero, Matthews, para que puedas llevársela. Y avisa a George y a Henry que se preparen para llevar las otras invitaciones. Y tú, Elynor, puedes cruzar el parque tan pronto como le haya escrito una nota a Beryl.
—Muy bien, mamá. No me tomará mucho tiempo y puedo ayudar a Matthews cuando regrese.
Elynor se dirigió a la puerta y entonces, al llegar a ella, se detuvo un momento.
—Era a mí a quien te referías cuando hablabas de alguien que no deseabas que se interpusiera en tu camino, ¿verdad, mamá?
La señora Wickham levantó la vista del escritorio donde se encontraba sentada. Por un momento, pareció a punto de negar la acusación, y entonces, al mirar a su hija, sus ojos se endurecieron. ¿Qué pensaría lord
Stanford si la viera?
—Sí, Elynor, era a ti— contestó y su voz se tornó cruel—. No tienes ropa decente que ponerte y quiero evitar que mis amigos se avergüencen de ti.
--No te preocupes, mamá. Me mantendré alejada. Tus amigos no me interesan, pero no me gustaría que te sintieras avergonzada de mí.
Elynor salió corriendo de la habitación, sin poder evitar que tanto Eloise Wickham como Matthews advirtieran que lloraba.
—Eso fue muy cruel de su parte, señora— dijo Matthews.
—Son cosas inevitables. Esta es mi última oportunidad, ¿me oyes? Mi última oportunidad. Claro, he tenido ofertas y las seguiré teniendo, pero ninguna importante, ninguna que pueda darme la posición que quiero.
—Suponiendo que su señoría se le declare, ¿nunca le revelará la existencia de la niña? ¿La va a tener escondida siempre?
—¡Cielos, mujer! No me abrumes con preguntas tan insensatas en estos momentos. Ya he tenido suficiente para un día. Es esta noche lo que importa, compréndelo. ¡Esta noche! Por Dios, ve ahora a ocuparte de tener listo todo para la mesa y dile a la cocinera que quiero verla ahora mismo.
—Muy bien, señora.
Matthews salió de la habitación, pero se detuvo un momento en lo alto de la escalera, indecisa. Sabía que Elynor había corrido hacia su dormitorio. Debía estar sentada en la cama, luchando por contener las lágrimas; luchando, también, contra el indescriptible dolor que las palabras de su madre debieron causarle.
Era demasiado joven, demasiado vulnerable para este tipo de cosas. No las comprendería y no sabría cómo enfrentarse a ellas. Y entonces, como Matthews consideró que ella tampoco sabía cómo manejar la situación, empezó a descender lentamente la escalera para dirigirse a la cocina.
Media hora más tarde, Elynor cruzó rápidamente el parque. Llevaba la carta de su madre en la mano y dos perritos spaniel negros, que iban con ella a todas partes, la seguían pisándole los talones.
Cruzó el tambaleante puentecillo de madera que unía su propio jardín con el de lord Forncett. Su padre no era dueño, en realidad, de la vieja casa solariega en la que ella había nacido y vivido toda su vida. Se la había alquilado a su primo lejano, el Conde de Forncett, y como éste 0lvidó pagar la renta por tantos años, había llegado a considerarse, como lo consideraban todos los demás, el legítimo propietario.
Tanto Elynor como lady Beryl eran hijas únicas y, como eran primas lejanas, a ambas familias les pareció un arreglo sensato que pasaran juntas todo el tiempo posible y que tomaran clases con los mismos maestros. Fue sólo cuando Beryl se fugó, a los diecisiete años, que Elynor supo que su amiga era mucho mayor y más experimentada que ella.
Hasta entonces, los dos años de diferencia que había entre ellas no parecieron importar, pero ahora Elynor ya no iba a encontrarse con la compañera de su niñez, sino con una desconocida.
La invadió pronto la misma timidez que sintió días antes, cuando había visto a Beryl cabalgando y no se atrevió a llamarla, por lo que, presa de un pánico repentino, retrocedió al ver la puerta que conducía directamente al castillo, a través del jardín, y decidió tomar el camino más largo, que cruzaba la arboleda cercana a las caballerizas.
Acababa de llegar a una de las puertas de resorte, cuando vio que alguien cabalgaba en su dirección. El jinete era un hombre muy alto. Su chaqueta de montar, de excelente corte, revelaba sus anchos hombros, y sus bien pulidas botas negras lanzaban destellos con cada movimiento del caballo.
Ella se quedó inmóvil, mirando cómo se acercaba. El jinete se encontraba ya ante la puerta, antes que Elynor comprendiera que tenía la intención de entrar. El hombre bajó la vista hacia ella y dijo con voz imperiosa:
—Vamos, muchacha, ¿no me vas a abrir la puerta?
Por un momento, los ojos de Elynor se agrandaron de sorpresa. Era evidente que la confundía con alguna de las mozas lecheras que el Conde de Forncett empleaba en el establo. No era extraño, pensó. Su vestido era lo bastante viejo para causar esa impresión. Por otra parte, aunque había salido de la casa con sombrero, como el sol estaba tan fuerte, se lo quitó a mitad del camino y ahora lo traía en la mano.
Se dirigió a la puerta entre turbada y divertida.
—Veo que eres una soñadora— dijo el jinete, con voz baja y profunda, mientras sus ojos seguían todos los movimientos de Elynor—. Pero ésa no es la manera adecuada de trabajar, como bien sabes.
Elynor no contestó. Comprendió que si hablaba él se daría cuenta de que no era la granjerita que parecía ser.
Empezó a luchar con la puerta, sin lograr abrirla. Tiró con todas sus fuerzas, y la empujó, pero no logró moverla porque era demasiado pesada. Por. fin, con un gruñido, mezcla de exasperación y burla, el hombre que la observaba bajó del caballo y acudió en su ayuda.
La puerta pareció ceder al solo contacto de su mano, pues se abrió con facilidad. Quedaron de pie, uno frente al otro Era más alto de lo que le pareció a simple vista y ella se veía muy pequeña en comparación. Elynor se dijo que, a juzgar por la elegancia de su traje, se trataba de un personaje de importancia.
Era un hombre apuesto, aunque sus espesas cejas le conferían un aire severo y la dura línea de su boca se torcía en una burlona expresión. Su rostro era el de un ser que se burlaba de la vida porque no creía en ella.
—Supongo que debo recompensarte por tu ayuda— dijo—, aunque haya resultado del todo inadecuada.
Elynor vio brillar una moneda entre los enguantados dedos. A toda prisa, retrocediendo, habló por primera vez:
—¡No! ¡No!
El hombre sonrió, deteniéndose a mirar el rostro de la joven. Lo sorprendieron los ojos azules, el cabello rubio, desordenado por el viento, y la suave curva de sus senos bajo el ceñido vestido. Entonces, antes que Elynor pudiera hacer el menor movimiento, se acercó a ella.
—Nunca vas a ser muy útil en una granja— dijo conteniendo la risa—, pero en cambio vas a hacer muy feliz a un joven granjero.
Mientras hablaba, levantó el rostro de Elynor con la punta de los dedos y la besó en los labios. Todo ocurrió de un modo tan inesperado, que Elynor no acertó a moverse, ni a gritar o siquiera luchar contra él. En un segundo, él la había tomado de la barbilla y se había apoderado de su boca.
Los labios de él eran cálidos, posesivos, y ella se sorprendió tanto que se quedó paralizada de la impresión. Aquellos labios la mantuvieron cautiva por un largo momento hasta que logró liberarse.
—Ese granjero será un hombre muy afortunado— dijo él, sonriendo.
Puso algo en la mano de ella y, subiendo rápidamente a su caballo, se alejó a toda prisa. Elynor, sin reponerse aún de la sorpresa, permaneció inmóvil.
Lo observó cuando se marchaba y entonces, con mucha lentitud, se llevó la mano a los labios. El contacto de sus dedos la hizo reaccionar. El hombre le había dejado, en la otra mano, una guinea de oro, y en sus labios el primer beso que jamás recibiera. Levantó el brazo y, con toda la fuerza de que fue capaz, lanzó la guinea lo más lejos que pudo. Con la mirada fija en el jinete que se alejaba, golpeó impacientemente el suelo con el pie y le gritó desafiante:
—¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve?
Su voz sonaba débil e impotente, aun a sus propios oídos. Los perros, creyendo que los llamaba, se acercaron.
—¿Cómo se atreve? —repitió de nuevo. Tomó un pañuelo de su cintura y se frotó con fuerza los labios, tratando de borrar el contacto de aquella boca y apartar para siempre de su mente la ofensa recibida ¿Se habría vuelto loca? Se comportó como una rústica lecherita, estúpidamente, sólo porque un hombre la había confundido con una granjera y le ordenó que abriera la puerta.
El beso del jinete desconocido ardía aún en sus labios cuando llegó a la puerta del castillo. El viejo mayordomo la saludó con respetuoso afecto.
—Sí, señorita, milady está en casa— dijo—, y es una gran alegría para todos nosotros tenerla de nuevo aquí. Hasta milord parece haber rejuvenecido.
Condujo a Elynor por el pasillo, en dirección al salón.
Le informaré a milady que está usted aquí, señorita— dijo.
Dejó a Elynor sola y ella cruzó la habitación para asomarse por la ventana. ¡Cómo se habían divertido ella y Beryl, en otras épocas, persiguiéndose alrededor de la fuente, o salpicándose con el agua del cuenco de mármol!
Absorta en sus recuerdos, se asustó un poco al oír que alguien entraba por la puerta abierta del extremo opuesto del salón, pero, al volverse, advirtió que no era Beryl, sino Rex, el gran mastín, compañero inseparable de lord Forncett.
Aquella puerta conducía, como bien sabía Elynor, a la biblioteca, y entonces empezó a oír voces que se escuchaban del otro lado.
—Te digo que no voy a permitir que te sigas haciendo tonta con ese hombre por más tiempo. No pienses que porque estoy viejo no me doy cuenta de lo que sucede. . . al menos, en lo que a ti se refiere. Te estás poniendo en ridículo, hija mía, y lo sabes muy bien.
—Papá, es ridículo que tomes esa actitud. Debes comprender que, como mujer casada que soy, puedo tener los amigos que quiero.
—No eres una mujer casada, eres viuda… ¡y doy gracias al cielo por ello! Pero todavía eres mi hija, y si piensas que voy a permitir que hablen mal de ti, que tu nombre ande en boca de cuanto malandrín pueda pronunciarlo, estás muy equivocada. Mountavon es un hombre casado y no debes volver a verlo.
—¿Estás seguro de poder impedirme que lo haga?
¡Qué bien conocía Elynor la voz de Beryl, tan provocativa, tan exageradamente dulce, cuando se enfurecía!
—Tengo la firme intención de impedirlo —repuso Lord Forncett—. Estás comprometida con Rayen y no voy a permitir que esta vez rompas con él o arruines los planes que tengo para ti.
—Caramba, papá, te comportas como si estuviéramos en la Edad Media. Es cierto que he aceptado casarme con Lord Rayen, pero eso no significa que deba considerarme prisionera de esta casa, ni creo que él espera tal cosa de mí.
—Pero, no vas a sentirte prisionera, porque no te vas a quedar aquí.
—¡Que no me voy a quedar aquí! ¿Qué quieres decir con eso?
—Voy a enviarte al extranjero, hija mía. Es tiempo ya de que mejores tu cultura. Ahora que se ha declarado la paz con esos condenados franceses, podrías ver mundo y sentar un poco esa cabecita loca.
—Así que de eso hablaban anoche lord Rayen y tú.
—Sí, eso discutíamos. Todo ha quedado arreglado.
—Tal vez seas lo bastante bondadoso como para informarme de los planes que tienen con respecto a mí.
—Saldrás para el continente el próximo martes. No tendrás tiempo, antes de eso, de despedirte de Mountavon, ni de ningún otro tipo de su calaña. Harás las maletas y viajarás a Roma, para hospedarte con la madre de Rayen. Desea conocerte y aprobar la elección de su hijo.
—Así que lord Rayen está detrás de todo esto, ¿no? Ya veo que está decidido a no perder nuestra propiedad por segunda vez. Él no quiere casarse conmigo, papá; quiere casarse con tus quince mil acres de buena tierra de Worcestershire.
— ¿Y por qué no? Nuestras tierras han marchado juntas durante las últimas seis generaciones. Rayen es un hombre sensato. Quiere una esposa que le sea de utilidad, y tú quieres un marido, hija mía… de eso no me cabe la menor duda. Irás a Roma; Rayen te escoltará. Conocerás a su madre y a tu regreso, saldrás de aquí para casarte, como fue siempre mi intención.
—¡Ah… ya veo que han tramado un plan para salirse con la suya! ¿Y a su señoría la gusta la idea de tener que cabalgar a través del continente, solo conmigo, llevándome prisionera dentro de su carruaje?
—¡Sola con él! Por supuesto que no voy a mandarte sola— exclamó lord Forncett—. Llevarás una dama de compañía, no tengas la menor duda de eso, querida mía. Tu prima Hester va contigo. Si alguien puede mantenerte a raya, es ella.
—¿La prima Hester? ¡Vaya, eso sí que es el colmo!— exclamó Beryl furiosa—. Si imaginas que iré a algún lado con la prima Hester, te equivocas. Me escaparé de nuevo… y esta vez no volveré. Me casaré con el primer hombre que me lo proponga… pero no haré ese viaje con la prima Hester… no lo haría, aunque me lo imploraras.
—Vamos, vamos, ¿qué tiene de malo tu prima?— preguntó lord Forncett, en tono conciliador.
—Pregúntame qué tiene de bueno, y no podría decirte una sola cosa. Fue ella quien me hizo huir de aquí, en primer lugar, por si quieres saberlo. Hizo tan desdichada mi existencia, que acepté la idea de casarme con el pobre Arthur, sin medir las consecuencias. ¡Oh, sí, admito que fue un error! No teníamos la menor posibilidad de ser felices juntos y no sé qué habría hecho si no lo hubiesen matado en la guerra. Pero toda la culpa fue de la prima Hester, te lo aseguro, papá. Si salgo ahora de viajecon ella, sólo Dios sabe lo que sucederá… es decir, si no la mato antes que lleguemos a Dover.
Hubo un momento de silencio y, después, lord Forncett dijo con voz calmada:
—No quiero ser duro contigo, Beryl. Sólo trato de impedir que cometas otro error; por eso fue que te hice venir de Londres. Te hará muy bien ir al extranjero. Tu madre y yo siempre pensamos que debías visitar París y Roma, pero, debido a la guerra, hemos tenido que quedarnos encerrados en casa estos últimos doce años. Aunque sabes tan bien como yo, que no puedes ir sin una dama de compañía. Rayen te escoltará, pero ello no resuelve todo. Debe viajar otra mujer contigo… aunque la cuestión es, ¿quién?
—Cualquiera, menos la prima Hester —dijo Beryl con firmeza.
—Entonces, ¿quién?
—Papá, ¿puedo decirte un secreto. . .?
Fue entonces que Elynor se dio cuenta, de que había estado escuchando una conversación no destinada a sus oídos. Pero ahora, la idea de que iba a escuchar un secreto, la obligó a sobreponerse a su timidez. Cruzó el salón y abrió del todo la puerta que conducía a la biblioteca.
Lady Beryl Knight y su padre estaban de pie frente a la chimenea cuando ella entró. Ambos volvieron el rostro, como si los sorprendiera el ser interrumpidos. Pero un momento después Beryl exclamó:
—¡Elynor, mi amor!
Corrió hacia ella, con el rostro encendido de genuino placer y las manos extendidas. Y entonces, al llegar junto a ella, antes de besarla, se volvió de nuevo hacia su padre:
—Aquí tienes la respuesta a tu pregunta, papá— dijo—. Ha llegado la persona que tomará el lugar de la prima Hester. ¡Elynor, desde luego!... ¡Mi querida Elynor!
CAPÍTULO II
—Por favor, perdónenme— dijo Elynor turbada—, pero escuché su conversación. No pude evitarlo… Rex empujó la puerta.
—Entonces ya sabes lo irritante que se está mostrando su señoría— dijo Beryl, echándose a reír—. Me está tratando de obligar a viajar con la prima Hester y tú, mi amor, sabes mejor que nadie cómo la he detestado siempre. Pero, ¡al diablo con la prima Hester! Todo está arreglado ya: tú vendrás conmigo, en su lugar.
—¡Espera! ¡Espera!— exclamó lord Forncett—. Te estás precipitando demasiado, Beryl. Yo no he dado mi consentimiento. Además, no puedo dejar que dos criaturas jóvenes e inexpertas como ustedes se lancen solas al continente.
—¿Has olvidado que soy una mujer casada, papá?— preguntó Beryl—. Pero no sé por qué dices que iremos solas, ya que milord Rayen nos escoltará y llevaremos seis sirvientes cuando menos con nosotras.
—¡Seis!— exclamó lord Forncett consternado.
—Sí, seis —repitió su hija con firmeza—. ¡Te aseguro, papá, que toda la gente de categoría viaja ahora así... ¡a lo grande!
—Aun así, creo que tú y Elynor son demasiado jóvenes— dijo lord Forncett, aunque era obvio que empezaba a ceder.
—Para que estés tranquilo, papá, nos llevaremos al Capitán Ernshaw. Es un tipo muy aburrido, aunque digno de confianza.
—Si Ernshaw acepta ir…— murmuró lord Forncett, capitulando.
—¿Que si acepta? Se volverá loco de felicidad ante la oportunidad. Durante toda la guerra, hemos estado escuchando sus discursos sobre las ruinas de Roma y las galerías de arte de Florencia. Ahora haremos que nos las enseñe y si no son tan románticas como nos hizo creer, ¡pobre de él!
—Muy bien, entonces. Será como tú quieras— dijo lord Forncett—. Sólo espero que ustedes dos no vuelvan a sus viejas travesuras.
Sonrió al decirlo, recordando las numerosas bromas que le habían hecho cuando eran niñas.
—¿Lo dicen en serio?— preguntó Elynor, con los ojos brillantes de emoción clavados en Beryl—. ¿En verdad piensas llevarme contigo? Debo estar soñando; no puedo creer que sea verdad
—¡Claro que es verdad, grandísima tonta! Y no creas que va a ser tan maravilloso como te imaginas. Su señoría me manda allá como castigo.
—¡No, no! No como castigo, sino como protección.
Le puso a su hija una mano en el hombro y su gesto hablaba a las claras de su cariño y del orgullo que sentía por ella.
Era comprensible; Beryl era hija única y además muy atractiva. Era más alta que Elynor; quizá un poco más alta de lo que dictaban los cánones de belleza de la época, pero su porte era majestuoso. Encima de la nariz recta y pequeña, sus grandes ojos oscuros brillaban traviesos. Su boca, de un rojo intenso, solía plegarse en un mohín adorable cuando no se salía con la suya.
Por último, ladeaba con tanta gracia la cabeza, de rizada cabellera y movía con tanto arte las manos, que no era nada extraño que la llegada de lady Beryl Knight a Londres, convertida en joven viuda, atrajera una avalancha de admiradores a la casa que lord Forncett tenía en Berkeley Square.
—Seremos la pareja perfecta de conquistadoras— dijo Beryl a Elynor poco después, cuando conversaban a solas.
—¿Conquistadoras? ¿Qué quieres decir con eso?
—¡Oh, no seas tonta, queridita! Sabes muy bien a qué me refiero. Yo soy morena, tú rubia, y ambas jóvenes y con bastante atractivo. Si no causamos sensación en Italia, yo, al menos, me moriré de desilusión.
—Causarás sensación— dijo Elynor sonriendo—, pero sabes muy bien que yo me conformaré con mirarte y permaneceré siempre al margen.
Beryl se echó a reír.
—¿No has aprendido todavía, mi amor, que el ser generosa y tímida no lleva a una a ninguna parte?
—Pero si no sé siquiera adónde quiero ir— protestó Elynor.
—Pues yo te voy a decir lo que quieres: un marido rico y distinguido, ni más ni menos.
—No, eso no es cierto. Además…
Se detuvo de pronto y se llevó la mano a la cara, con gesto desolado.
—Beryl, se me había olvidado… la carta de mi mamá… el motivo por el que vine aquí. Ella te envía, por mi conducto, una invitación a cenar.
—¿Tu mamá está en casa? ¡Cielos, era la última persona a quien hubiera esperado encontrar en el campo!
—Llegó hace dos días, en forma inesperada. Todos nos sorprendimos mucho al verla.
—Me imagino. Vaya, cuando salí de Londres, todos hablaban de…
Beryl se detuvo y entonces añadió:
—Tal vez no debía decirte esas cosas, ¿o ya las sabes?
—¿Que el Príncepe de Gales se mostraba muy atento con mamá? ¡Oh, sí, claro! Ella me lo contó apenas llegó.
— ¿Y qué me dices de lord Stanford? ¿Cedió al fin? No, por supuesto que no… qué pregunta tan tonta. Tu mamá no estaría aquí si él se hubiera declarado.
—Va a venir a cenar esta noche.
—¿De veras?— la voz de Beryl expresó elocuentemente su sorpresa—, entonces va en serio esta vez.
—¿Cómo es él?— preguntó Elynor.
—En lo personal, no me simpatiza nada. Pero es un buen amigo de papá. En realidad, ahora que pienso en ello, probablemente fue él quien visitó a papá esta tarde. Me dijeron que había recibido a un caballero y, como pensé que podía tratarse de otra persona, salí al huerto y me oculté en el roble donde solíamos escondernos cuando éramos niñas. . . ¿Te acuerdas?
—Entonces, ¿crees que fue Lord Stanford quien vino a ver a tu padre?— dijo Elynor, pronunciando lentamente las palabras.
—Es muy posible que haya sido él, si, como dice tu madre, está hospedado en Woodstock. Supongo que trató que papá lo invitara a hospedarse con nosotros. ¡Oh! Espero que papá haya sabido eludir el compromiso. En ciertos aspectos, Lord Stanford es un hombre detestable.
—Y, ¿cómo es él? ¿Qué apariencia tiene?— insistió Elynor.
Beryl no se dio cuenta de que su voz sonaba extraña.
—Es alto, moreno y, en mi opinión, de aspecto siniestro.
Casi de manera instintiva, la mano de Elynor subió hacia sus labios. ¡De modo que el hombre que había encontrado en el pastizal era Lord Stanford! Fue él quien le pidió que abriera la puerta y quien le había dado una guinea y la besó. Sintió de nuevo la ola de furia que sacudiera todo su cuerpo al verlo alejarse. ¿Cómo se había atrevido a insultarla de esa manera? ¡Y ése era el hombre con quien su madre quería casarse!
La voz de Beryl interrumpió sus pensamientos.
—¿En qué piensas, Elynor? Pareces tan seria y al mismo tiempo disgustada. ¿Qué te hizo enojar?
—No, no, no es nada— se apresuró a decir Elynor—. Cuéntame más sobre lord Stanford.
—Es un hombre famoso por su riqueza y por sus amoríos. Le ha hecho el amor a cuanta mujer bonita ha puesto los píes en St. James. Todas las madres con hijas casaderas han estado tratando, desde hace años, de hacerlo morder el anzuelo del matrimonio, sin conseguirlo. Es demasiado listo para ellas. Desde luego, tu mamá puede tener éxito donde todas las demás han fracasado.
—Ella habla como si lo (mico que pudiera hacerla feliz fuera casarse con él.
—No la envidio, él es muy rico... casi tan rico como Sylvester - ¿Y quién es Sylvester?
—¡Por Dios, Elynor, no me hagas desesperar! Sabes muy bien que Sylvester es el Conde de Rayen, con quien voy a casarme.
—¿Lo amas?