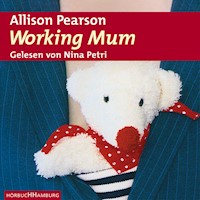9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Siete años después, Kate Reddy está a punto de cumplir cincuenta años. Sus hijos se han convertido en adolescentes imposibles, su madre está frágil de salud y su marido tiene la crisis de la mediana edad… todo hace que esté desesperada por volver a trabajar tras años dedicada a su familia. Una vez más Kate hace malabares imposibles para intentar que todo funcione como Dios manda. ¿Conseguirá Kate el lugar que le pertenece en el Hedge fund que fundó o se ahogará antes en su nueva y ajustada lencería? ¿Volverá a aparecer una llama extinguida hace tiempo o se quemará su casa hasta los cimientos cuando una ruidosa turbamulta se presente en la fiesta sorpresa de su hija? ¿Cumplirá la amenaza y agarrará la puerta y se irá?"La comedia definitiva sobre la maternidad y el trabajo". The Washington Post "Chispeante, divertida y muy aguda… el triunfal retorno de Allison Pearson".UK Express"La obra más divertida y feminista del año… Un día agarro la puerta y me voy es un fenómeno extraño en el que la secuela sobrepasa al original. Cada línea es meticulosa, cada reflexión sobre la paternidad hilarante y además es tan real que a veces es angustiante". The Telegraph "¡Me ha hecho reír, estremecerme y hasta derramar alguna lágrima!". SOPHIE KINSELLA "'Un libro agudo e ingenioso... enormemente disfrutable". Daily Mail "Lleno de ideas inteligentes sobre padres que envejecen, amistades femeninas, dinámicas familiares difíciles y matrimonios fallidos ... el libro de Kate es una buena compañía". New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Un día agarro la puerta y me voy
Título original: How Hard Can It Be?
© Allison Pearson 2017
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
© De la traducción del inglés, Carmen Villar García
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-339-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Citas
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Agradecimientos
Para Awen y Evie, mi madre y mi hija.
Que calles quien yo soy, y me procures
Algún disfraz que cuadre felizmente
Con mi intención.
William Shakespeare, Noche de Reyes
Nadie te advierte de la calvicie en tus partes pudendas.
Whoopi Goldberg
Prólogo
Cuenta atrás hacia la Invisibilidad:
T menos seis meses y dos días
Lo curioso es que nunca me ha preocupado hacerme mayor. La juventud tampoco había sido tan amable conmigo como para que me importara su pérdida. Opinaba que las mujeres que mentían acerca de su edad eran superficiales e ingenuas, aunque no por ello yo era menos vanidosa. Comprobé que los dermatólogos estaban en lo cierto cuando decían que una crema acuosa y barata era tan buena como esas que venden como elixires de juventud en recipientes espectaculares, aunque, a pesar de todo, seguí comprando la hidratante cara. Llámalo seguro. Yo era una mujer competente y todo lo que quería era tener buen aspecto para mi edad, eso es todo, la edad en cuestión no era relevante. Por lo menos eso es lo que me decía a mí misma hasta que, al final, me empecé a hacer cada vez mayor.
Verás, llevo estudiando los mercados financieros la mitad de mi vida, es mi trabajo y sé cómo va la cosa: mi moneda sexual estaba a la baja, a punto de hacer frente al colapso total a no ser que hiciera algo para fortalecerla. Kate Reddy, S. A., en el pasado, orgullosa y bastante atractiva, estaba luchando contra una absorción hostil de su «chispa». Para empeorar las cosas, cada día, el mercado emergente procedente de la habitación más desordenada de la casa me restregaba este hecho por la cara. Las acciones femeninas de mi hija adolescente estaban en alza mientras que las mías entraban en declive. Esto es exactamente lo que la madre naturaleza tenía previsto desde el principio, y me sentía orgullosa de mi preciosa niña, de verdad. Pero a veces dichas pérdidas pueden resultar terriblemente dolorosas, y tanto que sí. Como aquella mañana en la que, mientras viajaba en la línea circular, me fijé en un tío de pelo exuberante y despeinado a lo Roger Federer (¿acaso hay algún otro estilismo mejor?) y juro que entonces noté un parpadeo o algo así entre nosotros, una especie de chisporroteo de energía estática, como el estremecimiento que produce el flirteo justo antes de que me ofreciera su asiento. No su número, su asiento.
«Vaya palo», como habría dicho Emily. El mero hecho de que ni siquiera me considerara digna de interés me sentó como una patada en el estómago. Por desgracia, la apasionada joven que vive en mi interior, la que creía de verdad que Roger estaba flirteando con ella, todavía no lo ha pillado. Ella ve a su antiguo yo en el espejo de su imaginación mientras observa el mundo exterior, y da por hecho que el mundo ve lo mismo que ella cuando le devuelve la mirada. Alberga una esperanza descabellada e irracional ante la posibilidad de resultarle atractiva a Roger (edad aproximada: treinta y uno), porque no se da cuenta de que ahora ella/nosotras tenemos una cintura más ancha, paredes vaginales más finas (quién se lo iba a imaginar) y estamos empezando a pensar en las semillas para plantar en primavera y zapatos cómodos con un entusiasmo considerable, mayor incluso, digamos, que el que podemos sentir por el último modelo de tanga áspero al tacto de Agent Provocateur. Es posible que el radar erótico de Roger haya detectado la presencia de las braguitas color carne tan prácticas que llevo puestas.
Mira, lo estaba llevando bien. De verdad que sí. Logré adentrarme sin problema en esa carretera resbaladiza que es cumplir los cuarenta. Perdí un poco el control, pero fui capaz de manejar la situación sin derrapar demasiado, tal y como te enseñan en la autoescuela a conducir en los días de lluvia, y después todo volvió a ser como siempre; bueno, no, como siempre no, mejor. La santísima trinidad de la mediana edad (un buen marido, una bonita casa e hijos estupendos) era mía.
Luego, en orden irrelevante, mi marido perdió su trabajo y se concentró en su dalái lama interior: no iba a tener ningún ingreso en dos años, ya que decidió volver a formarse, esta vez como terapeuta (¡aleluya!). Los niños se adentraron en el tornado de la adolescencia casi al mismo tiempo que sus abuelos hacían lo propio en lo que con benevolencia se denomina la «segunda infancia». Mi suegra compró una motosierra con una tarjeta de crédito robada (no resultó tan divertido como parece), y después de recuperarse de un ataque al corazón, mi propia madre dio un traspié y se rompió la cadera. Me preocupaba estar perdiendo la cabeza, pero es posible que estuviera escondida en el mismo lugar que las llaves del coche, las gafas de leer y ese pendiente del que no hay ni rastro. ¡Ah! Y que las entradas del concierto.
En marzo cumplo cincuenta. No, no pienso celebrarlo dando una fiesta, y sí, puede que me dé miedo admitir que me siento aterrorizada, o aprensiva (no estoy muy segura de cómo me siento, pero lo que sí tengo claro es que no me gusta ni un pelo). Si soy realmente sincera, prefiero no pensar en absoluto en mi edad, pero los cumpleaños importantes, esos que con toda la buena intención del mundo ponen en números gigantes y en relieve en la parte de delante de las tarjetas para señalizar La Carretera hacia la Muerte, no hacen más que obligarte a darle vueltas al asunto. Dicen que los cincuenta son los nuevos cuarenta, pero en el mundo laboral, mi tipo de mundo en cualquier caso, quien dice cincuenta dice sesenta, setenta u ochenta. Ahora mismo necesito hacerme más joven, no más vieja. Es una cuestión de supervivencia: conseguir un trabajo, aferrarme a mi lugar en el mundo, seguir estando potable sin llegar a exceder mi fecha de caducidad. Para mantener el barco a flote, había que ponerse manos a la obra. Para cubrir las necesidades de aquellos que parecían necesitarme más que nunca, no me quedaba otra que retroceder en el tiempo, o al menos lograr que el muy cabrón se estuviera quietecito.
Con este objetivo en mente, mi llegada al medio siglo sería silenciosa y supertranquila. No dejaría entrever ni una pizca del pánico que siento. Me deslizaría hacia ese momento con serenidad, sin volantazos imprevistos ni obstáculos en el camino.
Bueno, ese era el plan hasta que Emily me despertó.
Capítulo 1
De delfines y belfies
Septiembre
Lunes, 1:37 a. m.
Qué sueño más extraño. Emily no para de llorar, está muy disgustada. Dice algo sobre un delfín. Que un chico quiere venir a casa por culpa de su delfín. No deja de decir que lo siente, que fue un error, que no era su intención hacerlo. Qué extraño. La mayoría de mis pesadillas últimamente están protagonizadas por mí misma en el día de mi innombrable cumpleaños: me hago invisible e intento hablar con gente que no puede oírme ni verme.
—Pero ¿qué delfín? No tienes ningún delfín—le digo, y justo en ese momento, cuando hablo en voz alta, me doy cuenta de que estoy despierta.
Emily está agazapada junto a mi lado de la cama, encogida como si estuviera rezando o cubriéndose una herida.
—Por favor, no se lo digas a papá —dice, suplicante—. No puedes decírselo, mamá.
—¿Cómo? ¿Decirle qué?
A tientas palpo la mesita de noche y, todavía adormilada, me topo con las gafas de leer, las gafas de lejos, un tarro de crema hidratante y tres blísteres de pastillas hasta que por fin localizo mi teléfono móvil. Su pequeña pantalla derrama una luz blanquecina y metálica que muestra a mi hija vestida con los pantaloncitos supercortos y la camisola a juego de color rosa chicle de Victoria’s Secret, un conjunto que acepté comprarle sin apenas pensármelo dos veces después de una de nuestras terribles discusiones.
—¿Qué te pasa, Em? ¿Qué es eso que no quieres que le diga a papá?
No hace falta que me dé la vuelta para asegurarme de que Richard sigue dormido. Puedo oír que sigue dormido. Desde que nos casamos, año tras año, los ronquidos de mi marido han aumentado su sonoridad. Aquello que comenzó como el leve ronquido de un cerdito hace veinte años, ahora se ha convertido en toda una sinfonía cerdil nocturna con sección de viento incluida. A veces, en un crescendo del ronquido, hace tantísimo ruido que incluso se despierta a sí mismo con un sobresalto, se da la vuelta y retoma el primer movimiento de la sonata desde el principio. De no ser así, duerme más profundamente que un muerto en su tumba.
Richard ya poseía ese mismo talento de sordera nocturna selectiva cuando Emily era un bebé, así que siempre me tocaba a mí levantarme dos o tres veces cada noche para atender sus llantos, buscar su mantita, cambiarle el pañal, tranquilizarla y hacer que se durmiera hasta que, pasado un rato, me veía obligada a repetir de nuevo esa pantomima penitencial. Por desgracia, el sonar materno no viene con un interruptor de apagado.
—Mamá —insiste Emily, asiéndome de la muñeca.
Me siento drogada. Estoy drogada, de hecho. Me tomé un antihistamínico antes de irme a la cama porque últimamente me despierto casi todas las noches entre las dos y las tres de la mañana, empapada en sudor, y de esta manera logro dormir del tirón. La pastilla me ha hecho efecto demasiado bien y ahora cualquier pensamiento, no importa cuál, forcejea por salir a la superficie de este sueño denso y profundo. Ninguna parte de mi cuerpo tiene intención de moverse, y siento como si unas pesas ejercieran presión sobre mis extremidades anclándome a la cama.
—Maaaaamiiiii, porfa.
Madre mía, estoy demasiado mayor para esto.
—Lo siento, dame un segundo, cariño. Ya voy.
Me levanto de la cama; mis pies están agarrotados y doloridos. Con una mano rodeo el cuerpo delgado de mi hija y con la otra le toco la frente. No tiene fiebre, pero su cara está anegada en lágrimas. Ha llorado tanto que ha empapado su camisola. Noto la humedad que desprende (una mezcla de piel tibia y tristeza) a través de mi camisón de algodón y se me encoge el alma. En la oscuridad, mi intención es darle un beso en la frente, pero no acierto y, en su lugar, se lo planto en la nariz. Emily ya es más alta que yo. Cada vez que la veo tardo unos segundos en hacerme a la idea de este hecho increíble. Quiero que sea más alta que yo, porque, en el mundo de las mujeres, ser alta y tener piernas largas es algo positivo, pero también quiero que vuelva a tener cuatro años y a ser tan pequeña que pueda cogerla en brazos y, con ellos, crear un muro protector.
—¿Tienes la regla, cariño?
Niega con la cabeza y entonces huelo mi acondicionador en su cabello, ese tan caro que le advertí específicamente que no utilizara.
—No, he hecho algo realmente maa-aa-lo. Él dice que va a venir aquí. —Emily empieza a llorar de nuevo.
—No te preocupes, corazón. Todo está bien —le digo mientras nos dirijo como puedo hacia la puerta, dejándome guiar tan solo por la luz del rellano—. Sea lo que sea, te prometo que lo arreglaremos. Todo va a salir bien.
Y, ¿sabes qué?, de verdad pensaba que todo saldría bien, porque ¿qué podía ser tan malo en la vida de una adolescente para que una madre fuera incapaz de solucionarlo?
2:11 a. m.
—Enviaste. Una foto. De tu culo desnudo. A un chico. O chicos. ¿A los que no conoces?
Emily asiente con tristeza. Está sentada en su lugar habitual de la mesa de la cocina; con una mano sostiene su teléfono móvil y con la otra, una taza de leche de Los Simpson en la que pone D’oh. Mientras, yo aspiro el aroma de mi té verde que, ahora mismo, desearía que fuera whisky. O cianuro. «Piensa, Kate, ¡piensa!».
El problema es que ni siquiera comprendo qué es lo que no comprendo. Es como si Emily estuviera hablándome en otro idioma. Quiero decir, tengo Facebook, estoy en el grupo de familia de WhatsApp que los niños crearon para nosotros y habré tuiteado unas ocho veces (para mi vergüenza, una de ellas fue acerca de un concursante del programa Mira quién baila, después de haber tomado un par de copas de vino), pero del resto de las redes sociales no tengo ni idea. Hasta ahora, mi ignorancia les ha divertido a todos, era como una broma familiar, algo que los niños utilizaban como excusa para meterse un poco conmigo. «¿De qué siglo eres?», esa era la frasecita de gracia que Emily y Ben repetían a coro con una entonación cantarina a la irlandesa inspirada en su serie de televisión favorita. «¿De qué siglo eres, mamá?».
Eran incapaces de creer que, durante años, me mantuve obstinadamente fiel a mi primer teléfono móvil: un dispositivo pequeño y de color verde grisáceo que vibraba en mi bolsillo como si fuera una cría de jerbo. Apenas podía enviar con él un mensaje de texto (tampoco es que me imaginara que en un futuro los enviaría cada dos por tres como si nada) y tenías que mantener pulsado un número para que aparecieran las letras (a cada botón le correspondían tres), así que tardabas como veinte minutos en escribir «Hola». La pantalla era del tamaño de la uña de un pulgar y tan solo tenías que cargarlo una vez a la semana. El Teléfono Picapiedra de mamá, así lo llamaban los niños. Era feliz al dejarme formar parte de sus burlas; me hacía sentir desenfadada por un tiempo, como si fuera una de esas madres de actitud relajada y tranquila que sabía que jamás podría llegar a ser. Supongo que estaba orgullosa de que aquellos seres a los que les había dado la vida, hasta hace poco tan pequeños e indefensos, se habían convertido en personitas competentes de una manera envidiable, auténticos expertos en esa forma de expresión tan nueva que a mí me parecía chino mandarín. Es probable que pensara que aquella era una manera inofensiva de que Emily y Ben se sintieran superiores a su madre obsesa del control, que, por otra parte, todavía era quien mandaba en temas importantes como la seguridad y la decencia, ¿o no?
Pues no. Y tanto que no. En la media hora que llevamos aquí las dos sentadas a la mesa de la cocina, Emily, entre hipos causados por la conmoción, se las ha arreglado para explicarme que le envió una foto de sus posaderas desnudas a su amiga Lizzy Knowles a través de Snapchat solo porque Lizzy le dijo a Em que todas las chicas del grupo iban a comparar las marcas de bronceado de las vacaciones de verano.
—¿Qué es un Snapchat?
—Mamá, es una foto que desaparece como después de diez segundos.
—Estupendo, pues ya habrá desaparecido. ¿Cuál es el problema entonces?
—Lizzy hizo una captura de pantalla de Snapchat y dijo que pretendía subirla a nuestro chat de grupo de Facebook, pero al final la publicó en su muro por error y ahora va a estar ahí como para siempre.
—Ahora le ha dado por utilizar esa expresión para todo, normalmente seguida de un «lo que tú digas» siempre que tiene ocasión.
—Para siempre—repite Emily. Tan solo con pensar en esta indeseada inmortalidad futura, su boca queda suspendida en forma de «O» angustiada, como si acabara de hacer estallar un globo de pena.
Me hacen falta unos minutos para traducir al cristiano todo lo que me acaba de explicar. Puede que esté equivocada (y espero estarlo), pero creo que lo que quiere decir todo esto es que mi querida hija se ha sacado una foto de su propio trasero desnudo y que, gracias a la magia de las redes sociales y a la maldad de otra chica, esta imagen se ha divulgado (no sé si es la palabra exacta, aunque mucho me temo que así es) por todas partes: su instituto, la calle, el universo. De hecho, todo el mundo tiene acceso a ella, salvo su propio padre, que en estos momentos está en el piso de arriba roncando en honor a Inglaterra.
—Todos piensan que es muy divertido —dice Emily—, porque mi espalda todavía está un poco quemada desde la vuelta de las vacaciones en Grecia, así que se ve muy roja y mi culo, muy blanco… y parezco una bandera. Lizzy dice que ha intentado borrarla, pero que ya la ha compartido muchísima gente.
—Un momento, un momento, cariño. ¿Cuándo dices que ha ocurrido todo esto?
—Pues hacia eso de las siete y media, pero yo no me enteré de nada hasta mucho después. Me obligaste a guardar el móvil durante la cena, ¿recuerdas? Mi nombre aparecía en la parte de arriba de la captura, así que ahora todo el mundo sabe que soy yo. Lizzy dice que ha intentado deshacerse de ella, pero se ha hecho viral y, ahora, Lizzy está en plan «Em, pensé que sería divertido. Lo siento mucho». Y tampoco quiero que parezca que estoy así, como disgustada ni nada por culpa de todo esto, porque todo el mundo piensa que es para partirse de risa. Pero ahora todos tienen mi Facebook y están empezando a llegarme estos mensajes que dan tan mal rollo. —Suelta todo este discurso de golpe en un único y largo sollozo.
Me levanto y me acerco a la encimera para coger un trozo de papel de cocina para que Em se suene la nariz; hace poco hemos dejado de comprar pañuelos de papel de acuerdo con los recortes en el presupuesto familiar. El viento helado de austeridad que sopla por todo el país, y en concreto dentro de nuestro hogar, se traduce en que esas cajas tan monas de color pastel que contienen pañuelos de papel suave con aloe vera han sido desterradas de la lista de la compra. En silencio maldigo la decisión de Richard de utilizar su despido del estudio de arquitectura como «una oportunidad para volver a formarse en algo más significativo» o «algo no remunerado y autoindulgente», si quisieras ponerte un poquito en plan hostil que, lo siento, pero ahora mismo es el único plan que vale, ya que no tengo clínex para que mi hija se seque las lágrimas. Cuando intento cortar un trozo de papel de cocina por la línea divisoria y termino creando un auténtico desastre, me doy cuenta de que mi mano está temblando (y bastante, por cierto). Coloco mi temblorosa mano derecha sobre la izquierda y entrelazo los dedos de ambas manos de una manera largo tiempo olvidada.
—«Aquí está la iglesia. Aquí, el campanario. Abre la puerta y verás el sagrario». —Em solía pedirme que repitiera ese jueguecito de manos una y otra vez porque le encantaba ver cómo los dedos construían una «iglesia».
—Ota vez, mami. Hazlo ota vez.
¿Qué años tendría entonces? ¿Tres? ¿Cuatro? Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, hace siglos. Mi niña. Todavía trato de adaptarme a este nuevo mundo al que me ha arrastrado mi hija, pero me cuesta controlar mis sentimientos: incredulidad, repulsión y una pizca de temor.
—¿Cómo has podido compartir una foto de tu trasero a través del móvil, Emily? ¿Cómo has podido ser tan tonta? —Ahora es cuando el miedo se torna ira.
Se suena la nariz con el papel de cocina haciendo un ruido espantoso, luego hace una bola con él y me lo devuelve.
—Es un belfie, mamá.
—Por el amor de Dios, pero ¿qué demonios es un belfie?
—Es un selfie de tu culo —dice Emily. Lo dice como si aquello formara parte del día a día, igual que una barra de pan o una pastilla de jabón.
—Ya sabes, un BELFIE —repite más alto esta vez, como quien viaja al extranjero y, una vez allí, habla a gritos para que el nativo de turno le entienda.
¡Ah! Belfie, no delfín. En mi sueño le había entendido delfín. El selfie lo tengo controlado. En una ocasión, la cámara de mi teléfono móvil se puso en modo selfie y de pronto me di de bruces con mi propia cara en la pantalla y di un respingo. Era totalmente antinatural. Entonces me puse en el pellejo de aquella tribu que se negaba a que les sacaran fotos por miedo a que la cámara les robara el alma. Sé de sobra que las chicas como Em se sacan selfies todo el tiempo, pero ¿un belfie?
—Rihanna también lo hace. Y Kim Kardashian. Todo el mundo lo hace —dice Emily, como si tal cosa, dejando entrever un ligero y familiar tonillo de malhumor.
Últimamente, esa es la respuesta de mi hija para todo: ¿entrar en una discoteca con un carné falso? «No sé de qué te sorprendes, mamá. Todo el mundo lo hace»; ¿quedarse a dormir en casa de una supuesta «mejor amiga» de la que nunca he oído hablar y cuyos padres viven totalmente ajenos a las escapaditas nocturnas de su hija? Al parecer se trata de un comportamiento perfectamente normal. Sea lo que sea a lo que me esté oponiendo de forma tan ridículamente absurda, debería calmarme, básicamente porque Todo El Mundo Lo Hace. ¿Acaso estoy tan desfasada que ahora el hecho de compartir fotografías de tu propio trasero desnudo se ha convertido en algo socialmente aceptable?
—Emily, ¿quieres hacer el favor de dejar de enviar mensajes? Dame el teléfono. Ya tienes suficientes problemas.
—Le arranco el dichoso aparato de las manos y ella se lanza sobre la mesa para recuperarlo, pero antes de que lo haga consigo leer un mensaje de un tal Tyler: M nkanta tu kulo m pones lol :-)
Dios mío, el tonto del pueblo está diciéndole guarradas a mi niña. ¿Y esas «k» en lugar de «c»? Además de indecente, analfabeto. Mi lingüista interior se lleva las manos a la cabeza. «¡Venga ya, Kate! ¿Qué tipo de estrategia de evasión retorcida es esta? Un tipejo que babea por el trasero de tu hija de dieciséis años le envía mensajes pornográficos ¿y tú te preocupas por sus faltas de ortografía?».
—Mira, cariño, creo que debería llamar a la madre de Lizzy para hablar acerca…
—Nooooo —profiere tal aullido que Lenny se levanta de su cesta como un resorte y empieza a ladrar dispuesto a ahuyentar a quienquiera que le esté haciendo daño.
—No puedes hacer eso —dice entre lamentos—. Lizzy es mi mejor amiga. No la puedes meter en un lío.
Observo su cara hinchada, su labio inferior ensangrentado y en carne viva víctima de un mordisqueo nervioso. ¿De verdad cree que Lizzy es su mejor amiga? Más bien es una bruja manipuladora, diría yo. Dejé de confiar en Lizzy Knowles desde que le dijo a Emily que se podía llevar a dos amigas a ver a Justin Bieber al O2 por su cumpleaños. Emily estaba superemocionada y, entonces, va Lizzy y le suelta que ella está la primera en la lista de espera para acompañarla. Al final, yo misma le compré a Em una entrada para el concierto, un gasto catastrófico, con la única intención de protegerla de la lenta hemorragia de exclusión provocada por la herida interna de la confianza en uno mismo que solo una chica es capaz de causar a otra chica. Los chicos son meros aficionados en estos temas.
Esto es lo que pienso, pero no se lo digo. No puedo pretender que mi hija haga frente a la humillación pública y la traición familiar en una misma noche.
—Lenny, vuelve a tu cesta. Muy bien, buen chico. No, todavía no es hora de levantarse. Acuéstate. Ahí, muy bien, buen chico.
Tranquilizo al perro (ahora mismo parece más sencillo que tranquilizar a mi hija) y Emily se acerca a él y se tumba a su lado, enterrando su cara en el cuello del animal. Sin darse cuenta en absoluto, pone el culo en pompa. Los pantaloncitos supercortos de color rosa de Victoria’s Secret apenas le cubren más que un tanga, creando un doble efecto de luna llena con las dos nalgas, esa misma parte trasera respingona que, ¡madre mía!, quedará grabada para la posteridad en mil millones de píxeles. El cuerpo de Emily puede que sea el de una joven adulta, pero ella todavía hace gala de la misma ingenuidad que la niña que fue hace no tanto tiempo. De hecho, todavía lo es en muchos sentidos. Y aquí estamos, Em y yo, a salvo en nuestra cocina, calentitas gracias a la cocina Aga, acurrucadas junto a nuestro querido perro; sin embargo, en el exterior, las fuerzas de los muros de las redes sociales se han visto desatadas totalmente fuera de nuestro control. ¿Cómo se supone que debo protegerla de cosas que no puedo ver ni oír? Que alguien me lo explique. Por su parte, Lenny está encantado de que las dos chicas de su vida estén despiertas a estas horas. Entonces gira su cabeza y empieza a lamer la oreja de Em con su larga y sorprendente lengua rosada.
El cachorro, cuya adquisición estaba estrictamente prohibida por Richard, es como una especie de tercer hijo, también estrictamente prohibido por Richard (no puedo decir que ambos casos no estén relacionados). Traje a casa a este batiburrillo de extremidades blanditas y grandes ojos castaños justo después de que nos mudáramos a esta casa vieja y a punto de desmoronarse. Una leve incontinencia apenas podría estropear más este lugar, argumenté. Las moquetas que heredamos de los antiguos propietarios estaban hechas un asco y, a cada paso que dabas sobre ellas, se levantaba tanto polvo que parecían enviar señales de humo. Tuvimos que cambiarlas, aunque primero nos encargamos de reformar la cocina y el baño y de todas aquellas otras cosas más importantes. Sabía que Rich estaría molesto por todo ello, pero no me importó. La mudanza había resultado ser bastante estresante para todos nosotros y Ben llevaba muchísimo tiempo insistiendo en que quería tener un cachorrito (todos los años me regalaba tarjetas de cumpleaños que mostraban fotografías de adorables sabuesos con caritas suplicantes). Y ahora que era lo suficientemente mayor como para no dejarse abrazar por su madre, pensé que, si Ben achuchaba al perrito y yo también, de alguna manera, en cierto modo, sería como si yo abrazara a mi hijo.
Esta estrategia improvisada y apenas desarrollada, un poco como el recién llegado, funcionó a las mil maravillas. Sea cual sea la función opuesta a un felpudo, ese es exactamente el papel que representa Lenny en nuestra familia. Es capaz de absorber todas y cada una de las preocupaciones de los niños. Para un adolescente, cuya tarea diaria es descubrir hasta qué punto es antipático y cuántos defectos tiene, el perro le proporciona adoración total y sin complicaciones. De hecho, yo también quiero a Lenny, tanto y con una devoción tan tierna que incluso me avergüenza admitirlo. Puede que, para mí, incluso llene algún que otro hueco en mi vida en el que no tengo ninguna intención de pensar.
—Lizzy dijo que había sido un accidente —dice Em mientras extiende la mano en mi dirección para que la ayude a levantarse—. Se suponía que el belfie iba dirigido solo a las chicas de nuestro grupo, pero, en vez de eso, por error lo publicó en un lugar donde todos sus amigos pudieran verlo. Eliminó la publicación tan rápido como pudo en cuanto se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde porque un montón de gente ya lo había guardado y vuelto a publicar.
—¿Y qué pasa con ese chico que decías que iba a venir? Mmm, ¿Tyler? —Abro y cierro los ojos con rapidez para intentar borrar de mi retina el mensaje indecente del chico.
—Lo vio en Facebook. Lizzy etiquetó mi culo como #CuloBandera y ahora todo el mundo puede verlo y saber que es mío, así que todos piensan que soy una de esas chicas fáciles que se desnudan a la mínima.
—Seguro que no piensan eso, cariño. —Atraigo a Em hacia mí, la rodeo con los brazos y ella apoya la cabeza en mi hombro y nos quedamos de pie así, en el medio de la cocina, medio abrazadas, medio bailando lento—. La gente hablará de esto durante un día o dos y después se cansarán, ya verás.
Quiero creer que así será, de verdad que sí. Pero esto es como una enfermedad infecciosa, ¿no? Los inmunólogos aprovecharían al máximo esta oportunidad de investigación de la divulgación viral de fotografías comprometedoras en las redes sociales. Me atrevería a decir que ni siquiera una combinación de la gripe española y el ébola podría igualar la velocidad de expansión de la mortificación fotográfica a lo largo y ancho del ciberespacio.
A través del virus que es el porno en Internet, y en apenas un pestañeo, el trasero desnudo de mi niña había logrado abrirse camino desde nuestra ciudad dormitorio, a setenta y seis kilómetros de Londres, hasta Elephant and Castle, donde Tyler, que, como diría la policía, «está relacionado» con el hermano de un amigo de un primo de Lizzy, podía verla. Y todo porque, según Em, nuestra querida Lizzy tiene configurado Facebook para que todos los «amigos de amigos» puedan ver lo que publica. Genial, ¿no habría sido mejor enviar la foto directamente a la sección de pedófilos de la prisión de Wormwood Scrubs?
4:19 a. m.
Emily por fin se ha quedado dormida. Fuera, todo está oscuro y hace frío, ya empieza a notarse que estamos a principios de otoño. Todavía sigo acostumbrándome a las noches del campo, tan diferentes a las noches en la ciudad, donde nunca llega a oscurecer del todo; nada que ver con esta negrura densa que se cierne sobre todo. Escucho bastante cerca de mí, en algún lugar bajo la casa, el chillido de algo cazando o siendo presa de otro algo. Al poco de mudarnos creía que esos ruidos provenían de algún ser humano en peligro y a punto estuve de llamar a la policía; ahora, sin embargo, doy por hecho que se trata de un zorro, otra vez.
Le prometí a Em que me quedaría a su lado, junto a la cama, en caso de que Tyler o cualquier otro sabueso de belfies tratara de colarse en la casa. Es por eso que estoy aquí sentada, en su sillita tapizada con una tela de ositos de peluche, mientras mi propio trasero cuarentón y fofo trata con dificultad de encajar entre sus brazos de madera estrechos y ásperos. Pienso en todas las veces que me he quedado despierta en esta silla, rezando por que se quedara dormida (más o menos cada noche entre 1998 y 2000) o por que se despertara (posible contusión después de caerse de un castillo hinchable en 2004). Y ahora aquí estoy, pensando en su trasero, ese que cambiaba de pañal como toda una experta y que ahora está dando tumbos por Internet él solito, sin duda excitando a hordas de Tylers pervertidos. Puaj.
Me avergüenza que mi hija no sienta ningún tipo de pudor, porque ¿de quién será la culpa? De su madre, por supuesto. La mía, Jean, abuela de Emily, me inculcó un pavor casi victoriano hacia la desnudez que, asimismo, procedía de su propia estricta educación baptista. La nuestra era la única familia que se ponía el bañador en la playa en el interior de una especie de toalla-burka rematada con cordón ajustable que mi madre había fabricado a partir del cordel de una cortina. A día de hoy, apenas miro mi trasero y mucho menos me atrevería a enseñarlo en público. ¿Cómo demonios es posible que nuestra familia haya pasado, en tan solo dos generaciones, de mojigata a porno?
Necesito desesperadamente hablar con alguien, pero ¿con quién? No puedo contárselo a Richard porque el mero pensamiento de su princesa deshonrada lo mataría. Echo un vistazo a mi directorio mental de amigos, deteniéndome en ciertos nombres, valorando quién juzgaría con dureza el comportamiento de mi hija y quién empatizaría con efusividad al principio para luego dar rienda suelta al cotilleo en aras de su profunda preocupación, por supuesto: «Pobre Kate, no te vas a creer lo que ha hecho su hija». Esto no tiene nada que ver con cuando Emily era pequeña y compartías con otras madres algo embarazoso acerca de ella, como cuando en la obra de Navidad rompió el halo de Arabella porque estaba tremendamente molesta, ya que a ella le tocó interpretar el papel de la mujer del posadero (un personaje insulso sin frases que decir ni gracia alguna que no llevaba espumillón; puedo entender su enfado perfectamente, la verdad). No puedo exponer a Em a la santurronería de la Mamiafia, esa banda organizada de madres superiores. Así que, ¿en quién podía confiar de entre todos mis conocidos en este tema tan inquietante y surrealista que me ponía realmente enferma? Abro la Bandeja de entrada, doy con un nombre sinónimo de «no me escandalizo por nada» y empiezo a escribir el mensaje.
De: Kate Reddy
Para: Candy Stratton
Asunto: ¡Ayuda!
Hola, querida, ¿estás levantada? Nunca me quedo con la diferencia horaria. Aquí llevamos una nochecita que ni te cuento. Emily ha sido engatusada por una «amiga» para que publicara una foto de su trasero desnudo en Snapchat que ahora circula por todo Internet. Al parecer esto se llama «belfie», que hasta ahora era lo suficientemente vieja como para creer que se trataba de un diminutivo de Harry Belafonte. Me preocupa que acosadores jadeantes estén haciendo cola en la puerta de casa. En serio, me siento como del Jurásico cuando me habla. No entiendo absolutamente nada de todo ese rollo tecnológico, pero soy consciente de que es grave. Me dan ganas de matar a la muy idiota y, al mismo tiempo, quiero protegerla desesperadamente.
Y yo que pensaba que este jolgorio de ser padre mejoraba con el paso de los años… ¿Qué puedo hacer? ¿Le prohíbo que se meta en las redes sociales? ¿La meto en un convento?
Un beso entre sollozos,
K.
Una imagen en Technicolor aparece en mi mente. En ella puedo ver a Candy en Edwin Morgan Forster, la sociedad de inversión internacional donde trabajábamos hace unos ocho o nueve años. Ella llevaba un vestido rojo tan ajustado que podías observar el sashimi que se había tomado en la comida avanzando por su esófago. «¿Qué miras, chaval?», diría, mofándose de cualquier compañero tan tonto como para hacer algún comentario acerca de su silueta tipo Jessica Rabbit. Candance Marlene Stratton: orgullosa y malhablada, natural de Nueva Jersey, genio de Internet y mi mejor amiga en una oficina donde el sexismo se palpaba en el ambiente que nos envolvía. El otro día leí en el periódico una noticia acerca de un caso de discriminación. Al parecer una contable júnior se quejaba de que su jefe no había sido lo suficientemente respetuoso con ella en su uso del lenguaje. Yo pensé: «¿En serio? No tienes ni idea de cómo van las cosas, cariño». En EMF, si una mujer levantaba la voz, los otros agentes se ponían en plan: «¿Estás con la regla, querida?». No había límite alguno, ni siquiera la menstruación. Les encantaba meterse con el personal femenino aludiendo a ese momento del mes. Quejarse tan solo habría venido a confirmar el punto de vista de los que se reían a tu costa: que no éramos capaces de lidiar con ello, así que nunca nos molestábamos. Candy, que por aquel entonces subsistía a base de coca (tanto del tipo de la que se bebe de una lata como de la que se esnifa por la nariz), se sentó a unos cinco metros de mí durante tres años y apenas hablamos en ese tiempo. Dos mujeres dirigiéndose la palabra en la oficina se consideraba «cotillear»; dos hombres haciendo exactamente lo mismo era una «puesta en común». Conocíamos las reglas, pero Candy y yo nos escribíamos correos todo el tiempo, entrábamos y salíamos cada una de la mente de la otra, desahogándonos y bromeando, como miembros de la resistencia en un país de hombres.
Nunca pensé que llegaría a recordar esa época con cariño, mucho menos con nostalgia, solo que, de repente, me viene a la cabeza lo emocionante que era todo aquello. Me ponía a prueba de una forma en que las aburridas urdimbres y tramas de la vida (niños irritantes con deberes por hacer, nueve comidas a la semana que preparar y un hombre al que obligar a revisar la fontanería) nunca lo hicieron. ¿Puedes tener éxito como madre? La gente tan solo parece darse cuenta de tu labor a este respecto cuando metes la pata.
Por aquel entonces tenía objetivos que alcanzar y sabía que era buena, realmente buena, en mi trabajo. No eres consciente del tremendo placer de esa camaradería que surge bajo presión hasta que ya no la vuelves a experimentar nunca más; y Candy siempre me ha guardado las espaldas. No mucho después de que diera a luz a Seymour, regresó a Estados Unidos para estar más cerca de su madre, que estaba deseosa de hacer de niñera de su primer nieto. Esto permitió a Candy montar un exclusivo negocio de juguetes eróticos: «Orgazma, para la mujer que está demasiado ocupada para disfrutar y dejarse llevar» (o algo así). Tan solo he visto a Candy una vez desde que ambas dejamos EMF, aunque nuestro vínculo, forjado en el fragor de la adversidad, es de los que prevalecen en el tiempo. Desearía que estuviera aquí ahora. No estoy segura de poder hacer frente a esto yo sola.
De: Candy Stratton
Para: Kate Reddy
Asunto: ¡Ayuda!
¿Qué tal, querida Sollozos? Al habla el Servicio de Asesoramiento veinticuatro horas del Condado de Westchester. Tranquilízate, ¿vale? Lo que ha hecho Emily es un comportamiento adolescente del todo normal. Piensa que es el equivalente en el siglo XXI de las cartas de amor atadas con un lazo rojo en un cajón perfumado…, solo que ahora se trata de su trasero.
Conténtate con que no sea más que una foto de su culo. Una chica en la clase de Seymour compartió una foto de su jardín femenino porque el capitán del equipo de fútbol americano dijo que quería verlo. Estos críos carecen por completo de cualquier sentido de privacidad. Creen que, por el mero hecho de compartir algo a través del teléfono o del ordenador de su casa, están a salvo.
Emily no se da cuenta de que está caminando con el culo al aire por el arcén de la autopista de la información con la pinta de estar haciendo autostop, esperando a que alguien la suba a su coche. Tu trabajo es conseguir que se dé cuenta; por la fuerza si es necesario. Te sugiero que contrates a algún friki majo para que analice hasta dónde puede seguir y destruir el rastro online. Además, estoy bastante segura de que puedes pedirle a Facebook que bloquee fotos y comentarios obscenos. Y, por supuesto, restringe sus privilegios: nada de acceso a Internet durante unas semanas hasta que haya aprendido la lección.
Deberías dormir un poco, querida, debe ser supertarde por ahí, ¿no?
Aquí estoy para lo que necesites.
Besos y abrazos,
C.
5:35 a. m.
Ya es tan tarde que es temprano. Decido vaciar el lavavajillas en lugar de volver a la cama para pasarme una hora en blanco mirando al techo. Esta perimenopausia está afectando horrores a mi sueño. No lo creerás, pero cuando la médica mencionó esta palabra por primera vez hace unos meses, lo primero que me vino a la cabeza fue un grupo de música de los sesenta con pelo a lo Beatle: Perry y los Menopausia. Dubi-dubi-du. Casi podía ver a Perry, sonriente y de aspecto inofensivo, vestido con un jersey navideño tejido a mano. Lo sé, lo sé, pero nunca había oído hablar de algo así y me sentí liberada al tener por fin un nombre que asociar al estado físico que me daba una nochecita tras otra para luego sumergirme en un pozo de cansancio justo después de comer. Incluso llegué a pensar que quizá había contraído algún tipo de enfermedad fatal, y ya me imaginaba escenas lacrimógenas en las que veía a mis hijos al pie de mi tumba, llorando, lamentando no haberme apreciado más mientras estaba viva. Si conoces el nombre de lo que te da miedo, puedes intentar hacerte su amiga, ¿o no? Así que Perry y yo seríamos amigos.
—No puedo permitirme echarme una siesta después de comer —le expliqué a la médica—. Tan solo quiero volver a ser yo misma de nuevo.
—Es perfectamente normal —dijo mientras tecleaba con rapidez en mi expediente—. Son síntomas típicos de tu edad.
Me tranquilicé al saber que estaba experimentando síntomas típicos de mi edad, las estadísticas me daban seguridad. En el mundo había miles, no, millones de mujeres que también iban por ahí sintiéndose como si estuvieran atadas a un animal moribundo. Todo lo que queríamos era recuperar nuestro antiguo yo, y si teníamos paciencia suficiente, al final lo lograríamos. Mientras tanto, ya podíamos dedicarnos a hacer listas para combatir otro de los maravillosos síntomas de Perry: olvidarse de las cosas.
¿Qué era eso que decía Candy en su correo? ¿Encuentra a algún friki majo que pueda rastrear y borrar de la faz de la tierra el belfie de Emily? «Comportamiento adolescente del todo normal». Puede que, al fin y al cabo, no sea tan malo. Me siento en la silla que está junto a la cocina Aga, la que compré en eBay por noventa y cinco libras (una auténtica ganga, tan solo necesita resortes nuevos, un pie nuevo y nuevo tapizado) y empiezo a redactar una lista de todas las cosas que no debo olvidar. Lo último que recuerdo es a un perro apenas consciente de su propio tamaño saltando sobre mi regazo con la cola batiendo contra mi brazo y su suave cabeza apoyada en mi hombro.
7:01 a. m.
En cuanto me despierto, echo un vistazo a mi teléfono. Tengo dos llamadas perdidas de Julie. A mi hermana le gusta mantenerme al tanto de cualquiera que sea la última aventura de nuestra madre, tan solo para dejarme claro que, al vivir a tres calles de distancia de ella, en nuestra ciudad natal al norte del país, es ella la que tiene que estar pendiente de mamá, que por ahora sigue negándose a adoptar un comportamiento que entre dentro de la categoría «apropiado para su edad». Cada miércoles por la mañana, mamá prepara la verdura del Luncheon Club, donde algunos de los comensales a los que llama «ancianos» tienen quince años menos que ella. Esta situación me llena de una mezcla de orgullo (¡qué espíritu!) y exasperación (deja de ser tan independiente, ¿quieres?). ¿Cuándo aceptará que ya no está para esos trotes?
Desde que decidí «largarme», tal y como dice mi hermana (también conocido como «tomar la difícil decisión de mudarme junto a mi familia de vuelta al sur para poder estar más cerca de Londres, lugar en el que tenía más probabilidades de obtener un trabajo bien remunerado»), Julie se ha convertido en una de las mayores mártires de Inglaterra, emanando un tufillo dañino de hoguera y santurronería. Nunca desperdicia la oportunidad de señalar que yo no estoy haciéndome cargo de mi parte de trabajo como hija. Aun así, cuando hablo con mamá, como hago casi todos los días, me dice que lleva sin ver a mi hermana pequeña desde ni se sabe. Me parece horrible que Julie no se pase a ver cómo está mamá, teniendo en cuenta lo cerca que vive de ella, pero no soy quién para decir nada porque, en el casting de la repartición de papeles, en nuestra familia yo interpreto a la Mala Hija Que Se Dio El Piro y Julie es la Buena Hija Poco Valorada Que Se Quedó. Hago lo que puedo para cambiar el guion; de hecho, le compré a mamá un ordenador por su cumpleaños y le dije que era de parte de las dos, de la de Julie y la mía. Sin embargo, hacer que me sienta culpable es una de las pequeñas porciones de poder que mi hermana, después de haberse divorciado dos veces y de beber vodka hasta para desayunar, ostenta en su vida difícil y sin remedio. Lo comprendo. Lo pienso y, de verdad que sí, lo pillo y trato de ser comprensiva, pero ¿desde cuándo el poder de la razón es capaz de deshacer los nudos de la rivalidad entre hermanas? Debería devolverle las llamadas a Julie, y lo haré, pero antes necesito solucionar lo de Emily. Primero Emily, luego mamá y después a prepararme para mi entrevista de esta tarde con el cazatalentos. En cualquier caso, no necesito la ayuda de Julie para sentirme culpable por no tener en orden mis prioridades. Vivo en un constante estado de culpabilidad.
7:11 a. m.
Durante el desayuno le digo a Richard que Emily se levantará más tarde porque ha pasado una mala noche. Se trata de una mentira que, en realidad, es totalmente verdad. De hecho, sí que fue realmente mala, tan mala como para estar a la altura de las peores noches de su vida. Con lo agotada que me encuentro, llevo a cabo mis tareas matutinas como un robot oxidado salido de una chatarrería. Incluso el mero hecho de agacharme para recoger el cuenco de agua de Lenny me supone tal esfuerzo que me susurro palabras de ánimo para volver a incorporarme: «¡Venga, arriba! ¡Tú puedes!». Estoy preparando el desayuno justo cuando Ben sale de su guarida y baja las escaleras con pinta de ñu, atado a tres tipos distintos de dispositivo electrónico. Cuando cumplió catorce años, los hombros de mi pequeñín se replegaron y perdió la habilidad de comunicarse, expresando sus necesidades con gruñidos ocasionales y frasecillas sarcásticas. Sin embargo, esta mañana tiene un aspecto extrañamente animado, incluso diría que parlanchín.
—Mamá, adivina qué. He visto esta foto de Emily en Facebook. Lo está petando.
—Ben.
—En serio, parece ser que tiene miles de «Me gusta» por esta foto de su…
—¡BENJAMIN!
—Bueno, bueno, chaval —dice Richard, levantando la vista de su yogur de huevas de rana, o lo que sea que coma últimamente—. Me alegro de oírte decir algo bueno de tu hermana para variar, ¿verdad, Kate?
Fulmino a Ben con mi mejor mirada de rayos mortales de Medusa como diciendo «Díselo a papá y te mato».
Richard no se da cuenta de este frenético intercambio de información en código visual entre madre e hijo porque está absolutamente embobado leyendo un artículo acerca de una página web de ciclismo. Alcanzo a leer el título por encima de su hombro: 15 dispositivos que nunca pensaste que necesitabas.
El número de dispositivos que los ciclistas no saben que necesitan es bastante amplio, prueba de ello es la ausencia de espacio en nuestro lavadero. Últimamente, hacer la colada es como competir en una carrera de obstáculos, porque las cosas de la bici de Rich ocupan cada centímetro del suelo. Hay varios tipos de casco: un casco con el que puedes oír música, un casco con una linterna minera prendida en la parte delantera, incluso un casco con su propio indicador. Del tendedero cuelgan dos candados de bicicleta metálicos que tienen más pinta de instrumentos para torturar a un noble Tudor que artilugios para asegurar una bicicleta a un poste. Cuando entré en el cuartito ayer, para vaciar la secadora, me di de bruces con la última adquisición de Rich: un objeto de preocupante aspecto fálico todavía en el embalaje que, al parecer, es un «dispensador automático de lubricante»; ¿es acaso para la bicicleta o para el trasero irritado de mi marido, que ha perdido toda su reserva de grasa desde que se convirtió en una cabra montesa? De lo que estoy completamente segura es de que no es para animar nuestra vida sexual.
—Esta noche llegaré tarde. Andy y yo vamos con la bici hasta Mongolia Exterior. —Eso es lo que me ha parecido escuchar—. ¿Te parece?
No es tanto una pregunta, sino una afirmación. Richard no levanta la vista de su portátil, ni siquiera cuando le pongo el tazón de cereales delante.
—Cariño, ya sabes que no como gluten —se queja.
—Pensaba que no había problema con la avena. Por todo eso de la liberación lenta de nutrientes y el bajo nivel de índice glucémico, ¿no? —Ni me contesta.
Lo mismo ocurre con Ben, al que veo devorar la página de Facebook de arriba abajo, con una sonrisita en la cara, en contacto constante con un mundo invisible en el que se pasa gran parte de su tiempo. Puede que esté siguiendo la pista de las aventuras globales del trasero de su hermana. Con una punzada pienso en Emily, dormida en el piso de arriba. Le dije que todo mejoraría por la mañana, y ahora que ya es por la mañana tengo que pensar cómo hacer que todo sea mejor. En primer lugar, debo conseguir que su padre salga de casa.
Junto a la puerta de atrás, Richard empieza a ponerse el equipo de ciclista, un proceso cargado de cremalleras, corchetes y velcros. Imagina, si puedes, a un caballero medieval preparándose para la batalla de Agincourt con una bicicleta de fibra de carbono de dos mil trescientas libras haciendo de caballo. Cuando mi marido empezó con esto del ciclismo hace tres años, estaba totalmente a favor. Ejercicio, aire fresco, cualquier cosa que me dejara tranquila y en paz navegando por eBay, escogiendo «más tonterías que no necesitamos para llenar de trastos esta ruina de casa», tal y como dice Richard. O, como yo prefiero llamarlo, «gangas increíbles que encajan a la perfección en nuestra casa mágica y con solera».
Todo esto ocurrió antes de que quedara claro que Richard no solo montaba en bici por diversión. En serio, la diversión no tenía nada que ver. Ante mis ojos desconcertados, se transformó en uno de esos hombres de mediana edad enfundados en mallas de los que uno lee en la sección de estilo de vida de los periódicos, un cuarentón luciendo mallas que pasaba un mínimo de diez horas a la semana encaramado al sillín de la bicicleta. A este ritmo, Rich perdió con rapidez unos catorce kilos. Me costó estar encantada con esto porque mis propios kilos de más se aferraban a mí con más tenacidad que nunca con el paso de los años. Al contrario que los michelines de Richard, los míos ya no había forma de quitárselos de encima (¡ay, si pudiera desenganchar estas alforjas de carne sobrante!). Hasta bien entrada en los treinta, juro que todo lo que necesitaba era cuatro días comiendo queso fresco y pan tostado integral para volver a notar mis costillas de nuevo. Ese truco ya no funciona.
Rich nunca ha estado gordo, pero siempre ha tenido ese aspecto tierno de peluche grandote, al estilo de Jeff Bridges; y había algo en esa corpulencia blandita que encajaba a la perfección con su carácter bonachón. Su aspecto físico era el reflejo exacto de su forma de ser: un hombre amigable y generoso. Este tipo extraño y anguloso que le devuelve ahora la mirada en el espejo con profundo interés posee un cuerpo firme y tonificado y unas líneas fáciles bien marcadas (ambos hemos llegado a esa edad en la que estar demasiado delgado te da un aspecto demacrado en lugar de un aire juvenil). El nuevo Richard suscita un montón de comentarios de admiración entre nuestros amigos, y sé que debería encontrarlo atractivo, pero cualquier pensamiento lujurioso que se me pueda pasar por la cabeza se ve de pronto ahuyentado por el equipo de ciclista. Vestido así, con ese mono ajustado desde el cuello hasta las rodillas, Rich me parece, sobre todo, un condón de color turquesa gigantesco. Visibles hasta los límites del horror, su pene y sus testículos penden entre sus piernas como frutas a punto de caer del árbol.
El antiguo Rich se habría dado cuenta de este aspecto ridículo y habría disfrutado con la broma. El nuevo Rich apenas sonríe, quizá yo no le proporciono demasiados motivos por los que sonreír. Se encuentra en un permanente estado de mal humor por culpa de la casa o «tu saco roto del dinero», como él la llama, y no desaprovecha cualquier oportunidad de meterse con el encantador constructor que con mucho talento y esfuerzo me está ayudando a devolverle algo de su antiguo esplendor a este lugar triste y en ruinas.
Mientras se ajusta el casco, me dice:
—Kate, ¿puedes pedirle a Piotr que le eche un vistazo al grifo del baño? Creo que la arandela que utilizó era otra de esas piezas suyas de segunda mano de la posguerra polaca.
¿Entiendes a lo que me refiero? Otra puñalada hacia el pobre Piotr. En otras circunstancias le devolvería el comentario con una respuesta sarcástica como, por ejemplo, lo sorprendida que estoy de que, por lo menos, se haya dado cuenta de algo relacionado con la casa ahora que su mente está tan ocupada en asuntos más elevados, pero de repente me siento realmente mal por no haberle contado nada acerca de Emily y el belfie. En lugar de devolvérsela, me acerco a él y le doy un culpable abrazo de despedida, tras lo cual, mi bata se queda enganchada en la solapa de velcro de un bolsillo. A continuación, se suceden unos incómodos segundos durante los que nos quedamos el uno pegado al otro. Esto es lo más cerca que hemos estado desde hace algún tiempo. Quizá debería confesarle lo que ocurrió anoche. La tentación de desembuchar, de compartir la carga, es sobrecogedora, pero le prometí a Emily que no se lo diría a papá, así que no lo hago.
7:54 a. m.
Ahora que Richard y Ben han salido de casa, voy al piso de arriba a ver cómo se encuentra Em con una taza llena de un té color rojizo endulzado con una sola cucharada de azúcar. Desde que empezó con esa dieta a base de zumo, no permite que ningún tipo de edulcorante toque sus labios, pero estoy segura de que una tacita de té dulce tiene un pase como medicina en caso de emergencia, ¿no? Apenas puedo abrir la puerta de su cuarto, bloqueada por una pila de ropa y zapatos. Me deslizo de lado hacia el interior a través de la estrecha abertura y me doy de bruces con lo que parece una habitación evacuada a toda prisa después de un ataque aéreo. Hay escombros esparcidos por una amplia zona y en la mesilla de noche se tambalea una escultura hecha a partir de latas de Coca-Cola light.
El estado de la habitación de una adolescente es una fuente de conflicto típica entre madres e hijas cuya tradición se extiende a lo largo de generaciones, por lo que supongo que debería haber estado preparada para ello, pero nuestras discusiones acerca de ese territorio siempre adoptan un cariz violento. La última, el viernes después del colegio, tuvo lugar cuando insistí en que recogiera su cuarto inmediatamente, y terminó en un furioso punto muerto.
Emily:
—Pero es MI habitación.
Yo:
—Pero es MI casa.
Ninguna de las dos estaba dispuesta a dar su brazo a torcer.
—Es tan cabezota —me quejé más tarde a Richard.
—¿No te recuerda a alguien? —respondió.
Emily está tumbada en diagonal sobre la cama con la colcha enrollada alrededor de su cuerpo como una crisálida. Siempre ha sido una persona muy activa en sueños, moviéndose de un lado a otro mientras duerme, como las manecillas de un reloj dando vueltas sobre el colchón. Cuando duerme tiene el mismo aspecto que el recuerdo de aquella niñita que fue hace tiempo, dormida en su cuna: esa forma decidida en que echa la barbilla hacia delante, ese pelo tan rubio que forma ondas al agua sobre la almohada cuando tiene calor. Nació con unos enormes ojos cuyo color no se definió hasta mucho tiempo después, como si todavía no tuvieran claro cómo querían ser. Cuando la levantaba por la mañana de su cuna solía canturrear: «¿De qué color tenemos los ojos hoy? ¿Avellanados, azulados, verdosos, grisáceos?».
Al final se le quedaron de color avellana, como los míos, y, en secreto, me sentía algo decepcionada porque no fueran como los de Richard, de ese tono azul perfecto a lo Paul Newman, aunque sí que posee el gen para que sus hijos puedan heredarlos. Por increíble que parezca, he comenzado a divagar sobre el tema de los nietos; sabía que puedes sentir instinto maternal y tener ganas de tener un hijo, pero ¿tener ganas de que tu hijo tenga un hijo? ¿Instinto de abuela? ¿Eso existe?
Me doy cuenta de que Emily está soñando. Se está proyectando una película tras esos párpados atareados que no dejan de moverse; espero que no se trate de una peli de miedo. Tumbados en la almohada junto a su cabeza están Bee la Oveja, su primer juguete, y el dichoso teléfono, que tiene la pantalla encendida a causa de la actividad nocturna y dice: 37 mensajes sin leer. Me estremezco al pensar cuál puede ser su contenido. Candy me dijo que debería confiscar el móvil de Emily, pero cuando me estiro para alcanzarlo, sus piernas dan una sacudida a modo de protesta como una rata de laboratorio. La Bella Durmiente no va a renunciar a su vida online así como así.
—Emily, cariño, necesito que te despiertes. Es hora de prepararse para el colegio.
Mientras se queja y se da la vuelta envolviéndose cada vez más en su crisálida, su teléfono suena una vez y luego otra y otra vez. Es como el timbre de la puerta de un ascensor abriéndose cada pocos segundos.
—Em, hija, anda, despierta. Te he traído té.
Din, din, din. Qué sonido tan irritante. El error inocente de Emily empezó esto y quién sabe dónde terminará. Le arrebato el teléfono y me lo meto en el bolsillo antes de que ella se dé cuenta. Din, din.
De camino al piso de abajo me detengo en el descansillo. Din. Al mirar a través de la antigua ventana dividida con parteluz hacia el jardín todavía neblinoso, el verso de una poesía se cuela de forma absurda y alarmante en mi cabeza: «Nunca preguntes por quién dobla el belfie; dobla por ti».
8:19 a. m.
En la cocina, o lo que ahora mismo hace las funciones mientras Piotr está construyendo una cocina de verdad, coloco los platos del desayuno con rapidez en el lavavajillas y abro una lata de comida para Lenny antes de echar un vistazo a mis e-mails. El primero que veo es de un remitente que jamás había aparecido en mi Bandeja de entrada. Oh, no.
De: Jean Reddy
Para: Kate Reddy
Asunto: ¡Sorpresa!
Querida, Kath:
Soy mamá ¡y este es mi primer correo electrónico! Muchas gracias por regalarme, junto con Julie, un ordenador portátil. Vosotras sí que me estáis malcriando. Me he apuntado a clases de informática en la biblioteca.
Por ahora Internet me parece interesantísimo. Hay un montón de fotos de gatitos monísimos. Estoy deseando estar al tanto de todo lo que ocurre en la vida de todos mis nietos. Emily me ha dicho que está en una cosa llamada Facebook. ¿Puedes mandarme su dirección, por favor?
Muchos besos,
Mamá
Así que ayer busqué en Google «perimenopausia». Si te estás planteando hacerlo, solo te digo una cosa: no lo hagas.
Síntomas de la perimenopausia:
• Sofocos, sudores nocturnos y/o sensación de humedad.
• Palpitaciones.
• Piel seca y picores.
• ¡¡Irritabilidad!! (créeme, ahora mismo soy el dragón de Komodo de la irritabilidad).
• Dolores de cabeza, migrañas que pueden empeorar.
• Cambios de humor, lloros repentinos.
• Pérdida de confianza, sentimiento de baja autoestima.
• Problemas para dormir por las noches.
• Menstruación irregular: sangrado más abundante en periodos más cortos.
• Pérdida de la libido.
• Sequedad vaginal (+ pérdida de vello púbico).
• Cansancio demoledor.
• Sentimientos de pavor, aprensión, fatalidad :-(.
• Dificultad de concentración, desorientación, confusión mental.
• Alarmantes lapsos de memoria.
• Incontinencia, sobre todo a la hora de estornudar o reír.
• Dolor en las articulaciones, músculos y tendones.
• Malestar gastrointestinal, indigestiones, flatulencias, náuseas.
• Aumento de peso.
• Caída o pérdida de la densidad del pelo (de la cabeza, púbico o de todo el cuerpo); aumento de vello facial.
• Depresión (¡y que lo digas!).
• ¿Qué se les habrá quedado en el tintero? ¡Ah, sí! Muerte. Desde luego, está claro que se olvidaron de la muerte.