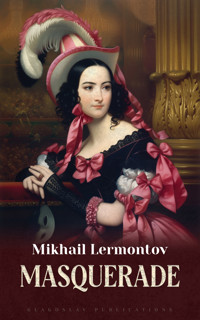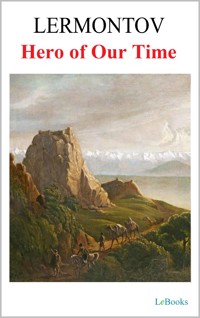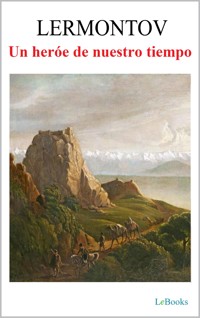
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un héroe de nuestro tiempo, de Mijaíl Lérmontov, es una novela fundamental de la literatura rusa del siglo XIX que explora la complejidad psicológica y el desencanto existencial de su protagonista, Grigori Pechorin. Ambientada en el paisaje áspero del Cáucaso, la obra presenta una serie de relatos interconectados que retratan a Pechorin como un antihéroe: cínico, introspectivo y marcado por un sentimiento de vacío y alienación. A través de sus acciones y reflexiones, Lérmontov ofrece una crítica sutil de la sociedad de su tiempo y una visión profunda de la naturaleza humana. Desde su publicación en 1840, Un héroe de nuestro tiempo ha sido elogiado por su innovadora estructura narrativa y su análisis psicológico adelantado a su época. Lérmontov combina elementos románticos con un enfoque realista, creando un personaje que encarna las contradicciones y el desencanto de una generación atrapada entre el idealismo y el escepticismo. La relevancia duradera de la novela radica en su capacidad para capturar la crisis de identidad individual y social en tiempos de cambio. Un héroe de nuestro tiempo sigue siendo una obra clave para comprender el surgimiento del antihéroe en la literatura y las tensiones entre el individuo y su entorno en la modernidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mijaíl Y. Lérmontov
UN HÉROE DE NUESTRO TIEMPO
Título original:
“Gerói náshego vrémeni”
Sumario
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO DE VLADIMIR NABOKOV
PRÓLOGO
UN HÉROE DE NUESTRO TIEMPO
PRIMEIRA PARTE
DIARIO DE PECHORIN
SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
Mijaíl Y. Lérmontov
1814-1841
Mijaíl Y. Lérmontov fue un escritor ruso ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XIX. Nacido en Moscú, en el seno de una familia noble, Lérmontov es conocido por sus obras que exploran temas como la melancolía, la alienación del individuo y el desencanto social. Aunque murió joven, su legado literario ha sido fundamental para la evolución de la literatura rusa, especialmente como precursor del realismo psicológico.
Infancia y educación
Mijaíl Lérmontov nació en una familia acomodada, pero su infancia estuvo marcada por tragedias familiares, como la muerte temprana de su madre y un conflicto con su padre. Fue criado principalmente por su abuela, quien le proporcionó una educación refinada y un profundo acceso a la literatura. Estudió en la Universidad de Moscú y posteriormente en la Escuela de Cadetes de San Petersburgo, lo que más tarde influyó en su visión crítica de la sociedad rusa y de la vida militar.
Carrera y contribuciones
La obra de Lérmontov, muchas veces caracterizada por un tono sombrío y un fuerte cuestionamiento existencial, refleja el desasosiego de su época. Su novela más famosa, Un héroe de nuestro tiempo (1840), es considerada una de las primeras novelas psicológicas modernas, retratando a un protagonista complejo y contradictorio, Pechorin, que simboliza la desilusión de toda una generación. En su poesía, como en El demonio y La muerte del poeta, Lérmontov expresó su rebeldía contra las injusticias sociales y su admiración por el genio trágico, influenciado por figuras como Lord Byron.
En Un héroe de nuestro tiempo, Lérmontov construye un mosaico de relatos que revelan la psicología de un hombre desilusionado, incapaz de encontrar propósito o redención en un mundo que percibe como vacío y corrupto. Este enfoque introspectivo y crítico anticipó el desarrollo del realismo y del existencialismo en la literatura.
Impacto y legado
La obra de Lérmontov fue innovadora para su tiempo. Se le considera un puente entre el romanticismo y el realismo ruso, influyendo profundamente en escritores posteriores como Fiódor Dostoyevski y León Tolstói. Su tratamiento de los dilemas morales, el aislamiento y la inutilidad de la acción humana se convirtió en un modelo para la literatura psicológica.
Lérmontov creó una narrativa intensa y reflexiva, combinando un lenguaje preciso con temas de alienación, rebeldía y desesperanza. Sus personajes, atrapados en conflictos internos y en tensiones sociales irresolubles, reflejan la profunda crisis de valores en la Rusia imperial.
Mijaíl Lérmontov murió joven, a los 26 años, en 1841, en un duelo en Piatigorsk. Aunque su carrera literaria fue breve, su impacto fue duradero. Hoy es considerado uno de los grandes poetas y novelistas rusos, y su obra sigue siendo estudiada y admirada tanto en Rusia como en el resto del mundo.
La influencia de Lérmontov va más allá de la literatura; su visión pesimista, pero profundamente humana de la existencia, resuena hasta nuestros días. Lérmontov dejó como legado una representación única del espíritu inquieto y solitario del hombre moderno, consolidando su lugar en la imaginación literaria contemporánea.
Sobre la obra
Un héroe de nuestro tiempo, de Mijaíl Lérmontov, es una novela fundamental de la literatura rusa del siglo XIX que explora la complejidad psicológica y el desencanto existencial de su protagonista, Grigori Pechorin. Ambientada en el paisaje áspero del Cáucaso, la obra presenta una serie de relatos interconectados que retratan a Pechorin como un antihéroe: cínico, introspectivo y marcado por un sentimiento de vacío y alienación. A través de sus acciones y reflexiones, Lérmontov ofrece una crítica sutil de la sociedad de su tiempo y una visión profunda de la naturaleza humana.
Desde su publicación en 1840, Un héroe de nuestro tiempo ha sido elogiado por su innovadora estructura narrativa y su análisis psicológico adelantado a su época. Lérmontov combina elementos románticos con un enfoque realista, creando un personaje que encarna las contradicciones y el desencanto de una generación atrapada entre el idealismo y el escepticismo.
La relevancia duradera de la novela radica en su capacidad para capturar la crisis de identidad individual y social en tiempos de cambio. Un héroe de nuestro tiempo sigue siendo una obra clave para comprender el surgimiento del antihéroe en la literatura y las tensiones entre el individuo y su entorno en la modernidad.
PRÓLOGO DE VLADIMIR NABOKOV
1
En 1841, pocos meses antes de su muerte (en un duelo a pistola con otro oficial a los pies del monte Mashuk, en el Cáucaso), Mijaíl Lérmontov (1814-41) compuso este profético poema:
En una cañada de Daguestán, al calor lunar,
con plomo en el pecho, inmóvil yo yacía;
la profunda herida todavía humeaba
y gota a gota la sangre se me escurría.
Solo, yo yacía en el fondo de la cañada;
los riscos se agolpaban en los salientes;
el sol me abrasaba y abrasaba sus cimas pardas.
Pero yo dormía con el sueño de la muerte.
Y en el sueño divisaba una fiesta de noche
que con luces brillantes relucía en mi país;
entre las damitas coronadas de flores
la alegre charla versaba sobre mi.
Pero una que no participaba en la charla
se apartaba perdida en sus pensamientos,
con su joven alma inmersa ¡Dios sabrá
cómo!, en la melancolía de un sueño.
Ella soñaba con una cañada de Daguestán;
en la cañada el cadáver de un amigo yacía;
en su pecho, la herida humeante y ennegrecida
y un hilo de sangre enfriándose cada vez más.
Esta notable composición (que en la versión original está escrita en pentámetros yámbicos con rimas masculinas y femeninas alternándose) podría titularse "El triple sueño".
Hay un soñador inicial (Lérmontov o, más exactamente, su personificación poética) que sueña que está agonizando en un valle del Cáucaso oriental. Este es el primer sueño, que sueña el primer soñador.
El individuo fatalmente herido (segundo soñador) sueña a su vez con una joven que está en una fiesta de San Petersburgo o Moscú. Es el segundo soñador dentro del primer sueño.
La joven que asiste a la fiesta ve en sus pensamientos al segundo soñador (que muere en el curso del poema) en el paisaje del remoto Daguestán. Este es el tercer sueño, incluido dentro del segundo sueño, qué está incluido en el primer sueño; de esta forma, mediante una espiral, retrocedemos a la primera estrofa.
Las circunvoluciones de estas cinco estrofas tienen una cierta afinidad estructural con el entrelazado de las cinco historias que componen la novela de Lérmontov Un héroe de nuestro tiempo (Geroi Nashego Vremeni).
En los dos primeros relatos, "Bela" y "Maxim Maxímich", Lérmontov o, más exactamente, su personificación narrativa, un viajero curioso, cuenta el viaje que hizo por el camino militar de Georgia (Voemo-gruzinskaya doroga), en el Cáucaso, alrededor de 1837. Este es el primer narrador.
Yendo desde Tiflis hacia el Norte conoce a un veterano del ejército, Maxim Maxímich. Viajan juntos durante cierto tiempo y Maxim Maxímich habla al primer narrador de un tal Gregori Pechorin, quien cinco años antes, en la tierra de los chechenos, al Norte de Daguestán, raptó a una joven circasiana. Maxim Maxímich es el segundo narrador y su historia es "Bela".
En una segunda coincidencia en el camino (en "Maxim Maxímich"), el primer narrador y el segundo narrador encuentran a Pechorin en persona. A partir de este momento Pechorin, cuyo diario publica el primer narrador, se convierte en el tercer narrador, pues las tres historias restantes han sido póstumamente extraídas de su diario.
El buen lector apreciará que la argucia estructural consiste en ir acercando a Pechorin gradual y progresivamente hasta concederle la palabra; pero para entonces ya ha muerto. En la primera historia, Pechorin está doblemente alejado del lector, puesto que su personalidad es descrita por Maxim Maxímich, cuyas palabras nos son transmitidas por el primer narrador. En la segunda historia, la personalidad del segundo narrador ya no se interpone entre Pechorin y el primer narrador, que por fin ve al héroe personalmente. En realidad, Maxim Maxímich desea apasionadamente poner al auténtico Pechorin en el primer plano de su relato. Y por último, en las tres historias finales, tanto el primero como el segundo narrador se retiran y el lector se encuentra cara a cara con Pechorin, el tercer narrador.
Esta estructura espiral tiene la culpa de cierta confusión cronológica que presenta la novela. Las cinco historias van creciendo, girando, revelando y enmascarando sus contornos, alejándose y reapareciendo con una nueva perspectiva o luz como cinco cimas montañosas que acompañarán a un viajero por los meandros de un cañón del Cáucaso. El viajero es Lérmontov, no Pechorin. Las cinco narraciones se suceden en la novela según el orden en que los acontecimientos llegan a oídos del primer narrador; pero el orden cronológico es distinto, viniendo a ser algo así:
1. Alrededor de 1830 un oficial del ejército, Gregori Pechorin (el tercer narrador), yendo de San Petersburgo al Cáucaso, adonde ha sido enviado con cierta misión militar a un destacamento de servicio activo, casualmente queda empantanado en la aldea Tamán (un puerto de la costa noreste de Crimea). La aventura que allí vive constituye el argumento de "Tamán", la tercera historia del libro.
2. Después de cierto tiempo de servicio activo en escaramuzas con las tribus de las montañas, Pechorin llega el 10 de mayo de 1832 a Piatigorsk, un balneario del Cáucaso, para una temporada de reposo. En Piatigorsk y en Kislovodsk, un lugar de veraneo cercano, toma parte en una serie de sucesos dramáticos que le conducen a matar en duelo a un compañero de armas el 17 de junio. Estos hechos los relata Pechorin en la cuarta historia, "La princesita Meri".
3. El 19 de junio, las autoridades militares envían a Pechorin a un fuerte del noreste del Cáucaso, adonde no llega hasta el otoño (tras un retraso que no se explica). Allí conoce al joven capitán Maxim Maxímich. Esto lo cuenta el primer narrador al segundo narrador en la primera historia, "Bela".
4. En diciembre del mismo año (1832), Pechorin abandona el fuerte durante una quincena, que pasa en un asentamiento cosaco situado al Norte del río Terek, y allí se desarrolla la aventura que él mismo cuenta en la quinta y última historia, "El fatalista".
5. En la primavera de 1833, rapta a la joven circasiana que cuatro meses y medio después es asesinada por un bandido. En diciembre de 1833 parte a Georgia y algún tiempo después regresa a San Petersburgo. Esto se cuenta en "Bela".
6. Unos cuatro años más tarde, en el otoño de 1837 el primer y el segundo narrador, en su viaje hacia el Norte, se detienen en la ciudad de Vladikavkas, donde encuentran a Pechorin, que entre tanto ha vuelto al Cáucaso y ahora se dirige hacia el Sur, a Persia. Esto lo cuenta el primer narrador en "Maxim Maxímich", la segunda historia del libro.
7. En 1838 o 1839, mientras regresa de Persia, Pechorin muere en circunstancias posiblemente relacionadas con una predicción según la cual moriría a consecuencia de un matrimonio desgraciado. Ahora el primer narrador publica el diario del difunto, obtenido a través del segundo narrador. La muerte de Pechorin la menciona el primer narrador en su prólogo como editor (1841) del Diario de Pechorin, que contiene "Tamán", "La princesita Meri" y "El fatalista".
Así pues, el orden de las cinco historias con respecto a Pechorin es: "Tamán", "La princesita Meri", "El fatalista", "Bela" y "Maxim Maxímich".
No es probable que Lérmontov tuviera prevista la trama de "La princesita Meri" mientras estaba escribiendo "Bela". Los detalles de la llegada de Pechorin al fuerte de Kameni Brod, tal como los presenta Maxim Maxímich en "Bela", no concuerdan del todo con los detalles que da el propio Pechorin en "La princesita Meri".
Las incoherencias de las cinco historias son abundantes y notorias, pero la narración brota con tal velocidad y fuerza, está empapada de una belleza tan viril y romántica y la intención global de Lérmontov manifiesta tal vehemente pureza, que el lector no se para a preguntarse por qué la sirena de Tamán supone que Pechorin no sabe nadar ni por qué el capitán de dragones cree que los padrinos de Pechorin no querrán supervisar la carga de las pistolas. El embarazo de Pechorin cuando, finalmente, se ve obligado a enfrentarse a la pistola de Grushnitski resultaría ridículo si no hubiéramos comprendido que nuestro héroe no confía en el azar sino en el destino. Esto queda bastante claro y en la última historia, "El fatalista", que es la mejor, donde el pasaje fundamental trata también de si una pistola está o no cargada y donde se libra una especie de duelo por poderes entre Pechorin y Vúlich, supervisando las fatales operaciones el Destino en lugar del afectado dragón.
Un rasgo especial de la estructura de nuestro libro es el papel desmesurado, pero perfectamente orgánico, que desempeñan las escuchas a escondidas. Ahora bien, las escuchas solo son una de las formas de un artificio de mayor amplitud que podría clasificarse con el título de la Coincidencia, del que forman parte, por ejemplo, los encuentros casuales, que constituyen otra variedad. Es evidente que cuando un novelista desea combinar la narración tradicional de aventuras románticas (intriga amorosa, celos, venganza, etc.) con el relato en primera persona y no desea inventar nuevas técnicas, padece ciertas limitaciones a la hora de escoger el procedimiento.
La forma epistolar de la novela dieciochesca (con la heroína escribiendo a su amiga y el héroe haciendo lo propio a un antiguo condiscípulo, seguido de otras decenas de combinaciones) estaba tan gastada en la época de Lérmontov que casi le era imposible utilizarla; y puesto que, por otra parte, a nuestro autor le interesaba más darle acción a su historia que modificar, elaborar y ocultar los métodos de hacerlo, recurrió al cómodo expediente de que Maxim Maxímich y Pechorin oyeran por casualidad, espiaran o presenciaran todas las escenas necesarias para dilucidar o desarrollar la trama. De hecho, el autor utiliza este artificio con tal coherencia a todo lo largo del libro que el lector deja de fijarse en lo que tiene de maravilloso capricho del azar y se convierte, por así decirlo, en una rutina casi imperceptible del destino.
En "Bela" hay tres momentos en que se sorprenden conversaciones: desde detrás de una cerca, el segundo narrador espía al muchacho que trata de engatusar al bandido para que le venda un caballo y más adelante el mismo narrador oye a escondidas, primero desde debajo de una ventana y luego desde detrás de una puerta, dos importantes conversaciones entre Pechorin y Bela.
En "Tamán", el tercer narrador sorprende, desde detrás de una roca salediza, la conversación entre la muchacha y el chico ciego que informa a todo el mundo, incluido el lector, de todo lo relativo al contrabando; y el mismo fisgón, desde otra posición ventajosa, un acantilado sobre la costa, escucha la última conversación entre los contrabandistas.
En "La princesita Meri", el tercer narrador escucha a escondidas por lo menos en ocho ocasiones, gracias a lo cual siempre está informado. Desde detrás de la esquina de un paseo cubierto, ve a Meri recuperar el cubilete que ha dejado caer el tullido Grushnitski; oculto por un gran arbusto, escucha el diálogo sentimental entre ambos; tras una robusta dama, oye la charla que conduce al intento, por parte del dragón, de que Meri sea insultada por un borracho dostoyevskiano; a una distancia no especificada observa a escondidas cómo Meri bosteza ante las bromas de Grushnitski; en medio de la sala de baile repleta de gente, sorprende las irónicas réplicas de Meri a las románticas súplicas de Grushnitski; desde el exterior de "una ventana mal cerrada", ve y oye cómo el dragón y Grushnitski maquinan la forma de fingir un duelo con él, con Pechorin; a través de un visillo que no está "completamente echado", observa a Meri sentada pensativamente en su cama; en un restaurante, situado detrás de la puerta que conduce a un reservado, donde están reunidos Grushnitski y sus amigos, Pechorin oye personalmente cómo es acusado de visitar a Meri por la noche; y por último, y con la mayor oportunidad, el Dr. Werner, el padrino de duelo de Pechorin, sorprende una conversación entre el dragón y Grushnitski que lleva a Werner y Pechorin a la conclusión de que solo se cargará una pistola. Esta acumulación de conocimientos por parte del héroe hace que el lector espere, con frenético interés, la inevitable escena en que Pechorin aplastará a Grushnitski descubriendo todo lo que sabe.
2
No es necesario ocuparnos aquí del personaje de Pechorin. El buen lector lo entenderá fácilmente estudiando el libro; pero se han escrito tantos sinsentidos sobre Pechorin, por quienes adoptan una perspectiva sociológica sobre la literatura, que deben decirse unas pocas palabras de advertencia.
No debemos tomarnos con tanta seriedad como la mayoría de los comentaristas rusos las afirmaciones que hace Lérmontov sobre que el retrato de Pechorin se "compone de todos los vicios de nuestra generación". En realidad, el aburrido y extravagante héroe es el producto de varias generaciones, algunas de ellas no rusas: es el descendiente novelesco de cierto número de personajes novelescos introspectivos, comenzando por Saint-Preux (el amante de Julie d’Etange en Julie ou la nouvelle Héloise, 1761, de Rousseau) y por Werther (el admirador de Charlotte S. en Die Leiden des jungen Werthers, 1774, de Goethe, conocido por los rusos a través de versiones francesas como la de Sévelinges, 1804), pasando por el René (1802) de Chateaubriand, el Adolphe (1815) de Constant y los héroes de los poemas largos de Byron (sobre todo The Giaour [El infiel], 1813, y The Corsair [El corsario], 1814, conocidos en Rusia a través de las versiones francesas en prosa de Pichot desde 1820), y acabando por el Eugene Onegin (1825-32) de Pushkin y los diversos y más efímeros productos de los novelistas franceses de la primera mitad del siglo (Nodier, Balzac, etc.). Asociar a Pechorin con un determinado momento y un determinado lugar tiende a prestar un nuevo sabor al fruto trasplantado, pero es dudoso que se añada nada a la apreciación de este sabor haciendo generalizaciones sobre la exacerbación del pensamiento a que dio lugar en los espíritus independientes la tiranía que fue el reinado de Nicolas I (1825-56).
Lo que debe subrayarse en un estudio sobre Un héroe de nuestro tiempo es que, pese al tremendo y a veces algo morboso interés de los sociologistas, la "época" tiene menos interés que el "héroe" para los estudiosos de la literatura. En este, el joven Lérmontov consiguió crear un personaje de ficción cuyo cinismo y brío romántico, flexibilidad felina y ojo de águila, sangre caliente y cabeza fría, ternura y melancolía, elegancia y brutalidad, delicadeza de percepción y desagradable pasión de poder, su crueldad y su conciencia de ella, tienen un perdurable atractivo para los lectores de todos los países y tiempos, sobre todo para los jóvenes; pues se diría que la veneración de los grandes críticos por Un héroe de nuestro tiempo es más bien una reminiscencia de lecturas juveniles en el crepúsculo del verano y de fogosa identificación que el resultado directo de una conciencia artística madura.
De los demás personajes del libro tampoco hay mucho que decir. Sin duda, el más atractivo es el capitán Maxim Maxímich, impasible, ceñudo, ingenuamente poético, realista, sincero y absolutamente neurótico. Su histérico comportamiento en el abortado encuentro con su viejo amigo Pechorin constituye uno de los pasajes más queridos para los lectores humanitarios. De los varios villanos del libro, Kázbich y su lenguaje florido (tal como lo reproduce Maxim Maxímich) son evidentes productos del orientalismo literario, y el lector norteamericano puede permitirse sustituir a los circasianos de Lérmontov por los indios de Fenimore Cooper. En la peor historia del libro, "Tamán" (considerada la mejor por algunos críticos rusos, con argumentos que me resultan incomprensibles), Yanko es salvado de la absoluta banalidad cuando nos damos cuenta que la relación que tienen con el chico ciego es un amable eco de la escena entre el héroe y el adorador del héroe en "Maxim Maxímich".
Otra clase de interrelación ocurre en "La princesita Meri". Si Pechorin es un espectro romántico de Lérmontov, como ya han señalado los críticos rusos, Grushnitski es un espectro grotesco de Pechorin, y el nivel más bajo de imitación lo proporciona el criado de Pechorin. El genio maligno de Grushnitski, el capitán de dragones, es poco más que un personaje de repertorio cómico y sus constantes referencias a la confusión son bastante penosas. No menos penosos son los constantes saltos y cantos de la chica salvaje en "Tamán". Lérmontov era especialmente inepto para la descripción de mujeres. Meri es la joven seriada de las novelitas, sin el menor intento de individualizarla, a no ser quizás por los ojos "aterciopelados", que no obstante se olvidan en el curso de la historia. Vera es un mero fantasma, con una fantasmal marca de nacimiento en la mejilla; Bela, la belleza oriental de la tapadera de una caja de placeres turcos.
¿Qué queda, pues, del imperecedero encanto de este libro? ¿Por qué es tan interesante de leer y de releer? Desde luego, no por el estilo, bien que, lo cual es bastante curioso, los maestros de escuela rusos lo utilicen para demostrar la perfección de la prosa rusa. Esta es una opinión ridícula, propagada (según un memorialista) por Chéjov, y que solo puede sostenerse a condición de confundir la cualidad moral o la virtud social con el arte literario, o bien cuando el crítico ascético mira la riqueza y el adorno con tanta suspicacia que, por contraposición, el estilo torpe y lleno de lugares comunes de Lérmontov le parece deliciosamente púdico y sencillo. Pero el genuino arte no es púdico ni sencillo, y basta echar una ojeada al estilo prodigiosamente elaborado y mágicamente artístico de Tolstoi (considerado por algunos el descendiente literario de Lérmontov) para darse cuenta de las deprimentes imperfecciones de la prosa de Lérmontov.
Pero si lo juzgamos en cuanto narrador y si recordamos que la prosa rusa estaba todavía en su adolescencia y el autor era un veinteañero cuando escribía, entonces quedamos verdaderamente maravillados de la inmensa fuerza del relato y del notable ritmo con que se suceden los párrafos, más bien que las frases. La aglomeración de palabras, por lo demás insignificantes, cobra vida. Cuando comenzamos a romper las frases o los versos en sus elementos cuantitativos, las banalidades que se nos hacen presentes son muchas veces ofensivas, las insuficiencias no pocas veces cómicas; pero, a la postre, lo que cuenta es el efecto de conjunto y este efecto final puede rastrearse en la hermosa sincronización de todas las partes y partículas de la novela de Lérmontov. El autor tuvo buen cuidado en disociarse de su héroe; pero, para el lector emocional, gran parte de la fascinación y patetismo de la novela reside en el hecho de que el propio sino trágico de Lérmontov queda de alguna forma superpuesto al de Pechorin, exactamente igual que el sueño de Daguestán gana una fuerza patética adicional cuando el lector se percata de que el sueño del poeta se hace realidad.
PRÓLOGO
El prólogo es, a un tiempo, lo primero y lo último de todo libro. Tiende a explicar el objetivo de la obra, o bien a justificarla y a responder a la crítica. Pero el propósito moral y las diatribas periodísticas suelen tener sin cuidado a los lectores. De ahí que no lean los prólogos. Y es una lástima que así suceda, máxime en nuestro país. Nuestro público es aún tan joven e ingenuo, que no comprende la fábula si no encuentra el final de la moraleja. No adivina la broma ni percibe la ironía; está, sencillamente, mal educado. Ignora todavía que en una sociedad correcta y en un libro correcto no caben inventivas desembozadas; que la cultura moderna ha ideado un arma más punzante, casi invisible, aunque no por ello menos mortífera, que, amparándose en el ropaje de la adulación, asesta un golpe certero y fatal. Nuestro público se parece al provinciano que, oyendo una conversación entre dos diplomáticos, pertenecientes a dos cortes hostiles, quedara convencido de que ambos engañaban a sus gobiernos en aras de una amistad mutua y tiernísima.
Este libro sufrió no hace mucho las consecuencias de esa malhadada credulidad en lo literal de que adolecen algunos lectores e incluso revistas. Unos se ofendieron terriblemente, y muy en serio, de que se les brindase como ejemplo un personaje tan inmoral como el Héroe de nuestro tiempo; otros indicaron con gran sutileza que el autor había dibujado su propio retrato y los retratos de sus conocidos… ¡Vieja y deplorable broma! Pero a lo que parece Rusia es así: todo en ella se renueva, a excepción de semejantes absurdos. ¡El más mágico de todos los cuentos quizá no se libraría en nuestro país del reproche de ser un atentado a la personalidad!
Un héroe de nuestro tiempo, muy señores míos, es, efectivamente, un retrato, pero no el de un hombre solo: es un registro constituido por los vicios, en pleno desarrollo, de toda nuestra generación. Volveréis a objetarme que un hombre no puede ser tan malvado; a lo cual replicaré que, si habéis creído en la posible existencia de tanto malhechor trágico y romántico, ¿por qué no admitís la realidad de un Pechorin? Si admirasteis invenciones mucho más terribles y monstruosas, ¿por qué ese carácter, incluso como invención, no goza de vuestra indulgencia? ¿No será, acaso, porque hay en él más verdad de lo que quisierais?
Me diréis que la moralidad no gana con ello. Disculpadme: se han venido sirviendo a las gentes demasiadas golosinas; por eso tienen estropeados los estómagos: se precisan medicamentos amargos, verdades acerbas. Sin embargo, no se os ocurra pensar, después de eso, que el autor de este libro ha tenido alguna vez la fatua pretensión de corregir los vicios humanos. ¡Dios le libre de tamaña ignorancia! Sencillamente, le divierte describir al hombre contemporáneo, tal como le entiende, y al cual, para su desgracia y la vuestra, ha encontrado con demasiada frecuencia. Ya es de por sí suficiente haber indicado la enfermedad; pero cómo curarla, ¡eso Dios lo sabe!
UN HÉROE DE NUESTRO TIEMPO
PRIMEIRA PARTE
I. Bela
Iba desde tiflis en una silla de posta. todo lo que llevaba en mi carruaje consistía en un maletín, lleno hasta la mitad de apuntes de viaje sobre Georgia. La mayor parte de ellos, por fortuna para vosotros, se perdieron, y la maleta con las cosas restantes, felizmente para mí, quedó intacta.
El sol ya había comenzado a ocultarse tras las nevadas crestas, cuando entré en el valle de Koishaur. El cochero, un osetio, arreaba incansable los caballos, para ascender antes de que anocheciese al monte de Koishaur, y cantaba a voz en cuello. ¡Hermoso lugar aquel valle! Por todos lados montañas inaccesibles, peñas rojizas, tapizadas de verde hiedra y coronadas por bosquecillos de plátanos; precipicios amarillentos, surcados por arroyadas; allá en lo alto, una dorada franja de nieve, y abajo, abrazándose a un riachuelo sin nombre, que surge tumultuoso de un negro y brumoso desfiladero, se extiende cual cinta de plata el Aragva, brillante como escamosa serpiente.
Al llegar a la falda del monte de Koishaur nos detuvimos junto a una taberna, donde se agolpaban bulliciosos unos veinte georgianos y montañeses; allí cerca había acampado para pernoctar una caravana de camellos. Tuve que alquilar bueyes para subir mi carreta a la maldita montaña, porque ya estábamos en otoño, el camino estaba helado y hasta la cima había unas dos verstas…
Así pues, alquilé seis bueyes y contraté a varios osetios. Uno de ellos cargó con mi maleta y los restantes se pusieron a ayudar a los bueyes, aunque su ayuda se limitaba a dar gritos.
Detrás de mi carreta, cuatro bueyes arrastraban otra como si tal cosa, a pesar de que iba cargada hasta arriba. Eso me sorprendió. La seguía su dueño, fumando una pequeña pipa kabarda, montada en plata. Vestía capote de oficial sin charreteras e iba cubierto con un peludo gorro circasiano. Parecía tener unos cincuenta años; su morena tez denotaba que estaba familiarizado hacía mucho con el sol transcaucasiano, y el prematuramente encanecido bigote no estaba en consonancia ni con la firmeza de su paso ni con su vigoroso aspecto. Me acerqué a él y le saludé; me correspondió con una silenciosa reverencia, y lanzó una enorme bocanada de humo.
— ¿Al parecer, somos compañeros de viaje?
Asintió en silencio con una nueva inclinación.
— ¿Seguramente se dirige usted a Stávropol?
— Sí, señor, con enseres del ejército.
— Dígame, por favor, ¿por qué su pesada carreta la arrastran con tanta facilidad cuatro bueyes, mientras que la mía, que va vacía, apenas si la pueden mover seis animales, ayudados por los osetios?
Sonrió maliciosamente y me miró con aire significativo.
— Por lo visto, lleva usted poco tiempo en el Cáucaso.
— Cosa de un año — respondí.
Volvió a sonreír.
— ¿Por qué se sonríe?
— Por nada. ¡Estos asiáticos son unos bestias terribles! ¿Usted cree que ayudan con sus gritos? ¡Solo el diablo sabe lo que vociferan! Los bueyes sí que los entienden; unza incluso veinte, que si ellos les gritan a su manera, no se moverán del sitio. ¡Son unos granujas tremendos! ¿Y qué puede uno hacer con ellos? Les gusta despellejar a los viajeros. Están demasiado consentidos, los muy truhanes; ya verá usted cómo le sacarán aún para vodka. Yo los conozco ya y conmigo no valen tretas.
— ¿Hace mucho que sirve usted aquí?
— Sí, ya estaba aquí en tiempos de Alexiéi Petróvich — respondió con apostura — . Cuando llegó aquí, a la línea fronteriza, era yo suboficial — añadió — . Y a sus órdenes ascendí dos grados por acciones contra los montañeses.
— ¿Y qué es usted en la actualidad?
— Ahora pertenezco al tercer batallón fronterizo. ¿Y usted, permítame preguntarle?
Se lo dije.
Ahí terminó nuestra conversación, y seguimos caminando en silencio, uno junto al otro. En la cumbre de la montaña tropezamos con nieve. Se puso el sol, y la noche sucedió al día sin transición, como suele ocurrir en el Sur; pero gracias al fulgor de la nieve podíamos distinguir fácilmente el camino, que seguía ascendiendo, aunque ya no era tan empinado. Ordené que pusieran mi maletín en la carreta, que sustituyeran los bueyes por los caballos y dirigí una última mirada al valle, pero la espesa niebla que emanaba en oleadas de los desfiladeros lo ocultaba por completo y a nuestro oído no llegaba desde allí el menor sonido. Los osetios me rodearon con gran algazara, exigiéndome que les diera para vodka; pero el capitán les gritó con ceño tan amenazador, que se dispersaron en un abrir y cerrar de ojos.
— Así son — dijo — , ni siquiera saben decir "pan" en ruso, pero han aprendido muy bien a repetir: "¡Oficial, dame para vodka!". Yo creo que hasta los tártaros son mejores, por lo menos no beben.
Hasta la posta faltaba todavía alrededor de una versta. En torno nuestro todo estaba en silencio, tanto que por el zumbido de un mosquito se podía seguir la dirección de su vuelo. A la izquierda negreaba un profundo desfiladero; tras él, y delante de nosotros, cumbres montañosas de color azul oscuro, surcadas de rugosidades y cubiertas por capas de nieve, se proyectaban en el pálido horizonte que iluminaban aún los últimos resplandores del crepúsculo. En el oscuro cielo comenzaban a parpadear las estrellas y, cosa extraña, me pareció que estaban mucho más altas que en nuestras regiones del Norte. A ambos lados del camino sobresalían piedras desnudas y negras; en algunos sitios asomaban matorrales por entre la nieve, pero ni una sola hoja seca se movía, y causaba alegría oír, en medio del sueño muerto de la Naturaleza, el jadear de los fatigados caballos de la troika de posta y el irregular tintineo de los cascabeles rusos.
— Mañana hará un tiempo magnífico — dije yo. El capitán no respondió palabra y me señaló con el dedo una alta montaña que surgía frente a nosotros.
— ¿Qué es eso? — pregunté.
— El monte Gud.
— Bueno, ¿y qué?
— Mire el humo que echa.
En efecto, el Gud humeaba; por sus laderas se deslizaban las nubes en ligeras espirales y sobre la cumbre se tendía un nubarrón negro, tan negro que en la oscuridad del cielo parecía una mancha.
Ya distinguíamos la posta, los tejados de las chozas que la rodeaban y ante nosotros centelleaban unas hospitalarias lucecitas, cuando se dejó sentir un viento húmedo y frío y comenzó a lloviznar. Apenas había alcanzado a cubrirme con mi capote caucasiano de fieltro, mi burka, cuando comenzó a nevar copiosamente. Miré con veneración al capitán.
— Tendremos que hacer noche aquí — dijo disgustado — ; con semejante ventisca es imposible cruzar las montañas. Qué, ¿ha habido aludes en el monte Krestóvaia? — preguntole al cochero.
— No, señor — respondió el osetio — ; pero hay mucha nieve amenazando desprenderse.
Como en la posta no había habitaciones para los viajeros, nos alojaron en una choza llena de humo. Invité a mi compañero de viaje a tomar el té conmigo, ya que llevaba una tetera de metal, mi único solaz en los viajes por el Cáucaso.
La choza estaba adosada por uno de los lados a la roca: tres resbaladizos y húmedos peldaños conducían a la puerta. Entré a tientas y tropecé con una vaca (el establo, entre esa gente, hace las veces de zaguán). No sabía dónde meterme: aquí balaban las ovejas, allí gruñía un perro. Afortunadamente, una luz macilenta, que resplandecía a un lado, me ayudó a encontrar otro boquete con apariencia de puerta. Se ofreció ante mis ojos un cuadro bastante ameno: la espaciosa choza, cuyo tejado se apoyaba en dos columnas cubiertas de hollín, estaba llena de gente. En medio crepitaba la lumbre encendida en el suelo de tierra, y el humo, que el viento devolvía hacia adentro a través de un agujero practicado en el tejado, se extendía por toda la estancia formando un velo tan espeso que tardé en apercibirme de cuanto me rodeaba; junto al fuego estaban sentadas dos viejas, una caterva de chiquillos y un enjuto georgiano, todos harapientos. Sin otro remedio, nos acomodamos junto a la hoguera y encendimos las pipas. Poco después la tetera comenzó a hervir alegremente.
— ¡Qué gente tan mísera! — dije al capitán, señalando a nuestros mugrientos patrones, que nos miraban silenciosos y estupefactos.