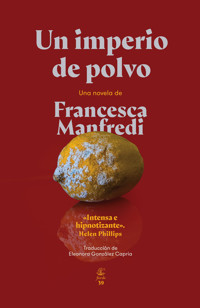
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Verano, Italia, una casa en el campo. Lo que podría parecer el paraíso es en realidad una maldición. Llegan desgracias, una detrás de la otra: grietas en las paredes, insectos, granizo, ranas y animales muertos. Es el verano en el que Valentina, la niña de esa casa, deja la infancia y empieza a comprender el mundo, así como la historia de su madre, de su abuela, un linaje de mujeres endurecidas por el polvo y por sus circunstancias. Lo que cada una de ellas realiza para lavar sus culpas y hacer que las desgracias se detengan es lo que narra Un imperio de polvo, una novela de iniciación al mismo tiempo clásica y contemporánea, entrañable y oscura, que atrapa por su prosa cristalina, no por eso menos cortante, traducida estupendamente por Eleonora González Capria en su primera edición en español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UN IMPERIO DE POLVO
FRANCESCA MANFREDI
TraducciónELEONORA GONZÁLEZ CAPRIA
FIORDO · BUENOS AIRES
ÍNDICE
Sobre este libro
Sobre la autora
Otros títulos de Fiordo
Prólogo
Uno
Casa
Madre
Padre
Madre de madre
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Azul
Seis
Hombres
Siete
Ocho
Nueve
Tinieblas
Diez
La tierra vomitará a sus habitantes
SOBRE ESTE LIBRO
Verano, Italia, una casa en el campo. Lo que podría parecer el paraíso es en realidad una maldición. Llegan desgracias, una detrás de la otra: grietas en las paredes, insectos, granizo, ranas y animales muertos. Es el verano en el que Valentina, la niña de esa casa, deja la infancia y empieza a comprender el mundo, así como la historia de su madre, de su abuela, un linaje de mujeres endurecidas por el polvo y por sus circunstancias. Lo que cada una de ellas realiza para lavar sus culpas y hacer que las desgracias se detengan es lo que narra Un imperio de polvo, una novela de iniciación al mismo tiempo clásica y contemporánea, entrañable y oscura, que atrapa por su prosa cristalina, no por eso menos cortante, traducida estupendamente por Eleonora González Capria en su primera edición en español.
SOBRE LA AUTORA
Francesca Manfredi nació en Reggio Emilia, Italia, en 1988. Se formó en escritura creativa en la Scuola Holden, fundada por Alessandro Baricco. Ha colaborado en la revista Linus y en el Corriere della Sera. Su primer libro, el conjunto de cuentos Un buon posto dove stare, ganó el Premio Campiello a la mejor ópera prima de 2017. L’impero della polvere es su primera novela, y fue traducida al inglés y al francés. Vive en Turín.
OTROS TÍTULOS DE FIORDO
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Leñador, Mike Wilson
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
El libro de los días, Michael Cunningham
La rosa en el viento, Sara Gallardo
Persecución, Joyce Carol Oates
Primera luz, Charles Baxter
Flores que se abren de noche, Tomás Downey
Jaulagrande, Guadalupe Faraj
Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat
Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates
Sobre mi hija, Kim Hye-jin
Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen
El mar vivo de los sueños en desvelo, Richard Flanagan
Ellos, Kay Dick
Dios duerme en la piedra, Mike Wilson
Historia de la enfermedad actual, Anna DeForest
Yo sé lo que sé, Kathryn Scanlan
Desolación, Julia Leigh
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley
El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez
La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson
Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn
Legua
Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres
El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi
ELOGIO DE UN IMPERIO DE POLVO
«En esta novela intensa e hipnotizante de Francesca Manfredi, las fuerzas cósmicas se cruzan con la vida doméstica de una chica, su madre y su abuela. Con frases solo en apariencia simples, Manfredi evoca espléndidamente los misterios profundos que acechan en las relaciones cotidianas. Lo leí de un tirón».
Helen Phillips
«A la vez desconcertante y absolutamente cautivadora».
Florence Courriol-Seita, Le Monde
«Una novela de iniciación que despliega, con una prosa poética y descripciones potentes, el choque intergeneracional y las culpas calladas entre tres mujeres».
Booklist
«Evocativa (…). La solidez de la prosa da cuenta del potencial de Manfredi».
Publishers Weekly
«Tres generaciones de mujeres que viven bajo el mismo techo pueden ser brujas o estar tratando de vivir su vida; el punto de vista es todo (…)».
Kirkus
COPYRIGHT
Título original en italiano: L’impero della polvere
© Francesca Manfredi, 2019
All rights reserved.
© de la traducción, Eleonora González Capria, 2023
© de esta edición, Fiordo, 2023
Paroissien 2050 (C1429CXD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Pablo Font
ISBN 978-987-4178-74-9 (libro impreso)
ISBN 978-987-4178-89-3 (libro digital)
Hecho el depósito que establece la ley 11.723
Hecho en Argentina
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
sin permiso escrito de la editorial.
Manfredi, Francesca
Un imperio de polvo / Francesca Manfredi. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Fiordo, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Eleonora González Capria.
ISBN 978-987-4178-89-3
1. Novelas. 2. Literatura Italiana. I. González Capria, Eleonora, trad. II. Título.
CDD 853
And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt.
«Hurt»
Las mujeres son así no adquieren conocimiento sobre las personas para eso estamos nosotros ellas nacen con una práctica fertilidad para la desconfianza que da fruto de vez en cuando y por lo general con razón tienen una cierta afinidad con el mal para procurar lo que el mal no posee para atraerlo instintivamente como quien se arropa entre sueños fertilizando la mente hasta que el mal cumple su objetivo exista o no.
William Faulkner, El sonido y la furia
PRÓLOGO
La primera vez que le hice una pregunta del estilo a la abuela, yo tenía seis años. Recuerdo bien aquel momento y creo que ella también lo recordaría si pudiera. Le pregunté de dónde venía el dolor de panza que la torturaba a diario. En esa época me la encontraba frotándose el vientre en la cocina o en el pasillo, cuando pensaba que nadie la veía. Jamás lo hacía delante de la familia. Buscaba un lugar, un momento de intimidad para entregarse a esos dolores que, como descubrí tiempo después, eran intensos y mordían con fuerza y constancia, aunque no tanto como los que luego se la llevarían de este mundo.
Ese día la encontré doblada sobre las alacenas. Tenía una mano en la mesada, junto a la hornalla encendida, y la otra justo debajo del ombligo. Se masajeaba el vientre con movimientos circulares, haciendo presión, como quien trata de limpiarse una mancha del vestido. Estaba con los ojos cerrados, pero no alcancé a descifrar su expresión, porque enseguida advirtió mi presencia y se incorporó dejando caer los brazos a los costados.
Fue entonces cuando hice la pregunta. Era una inquietud ingenua e infantil, una de esas inquietudes que los adultos responden racionalmente, sin respetar el lugar del que proceden: un lugar todavía desprovisto de lógica y de física, donde todos los acontecimientos ocurren por causas siempre diferentes, a veces bajo el gobierno del azar y a veces de la magia. Era la clase de pregunta que, creía yo, sin duda hasta la abuela contestaría con decisión, exactitud, calma. O quizás respondería soltando en tono agudo una de sus típicas frases, esas que decía cuando alguien se excedía, para marcar los límites. ¿Quién te manda a meterte?, diría. Hay cosas que no se preguntan. Se ve que naciste con la lengua demasiado larga. Déjame verla. Entonces quizás me inspeccionaría la boca, con los ojos entrecerrados y las cejas levantadas. Y después se echaría a reír. Era su manera de defender lo propio, de mantener a raya a quienes querían invadir su privacidad. La abuela era de otra época y nunca se cansaba de enseñar buenos modales. Los consideraba la mejor arma contra las intrusiones, y casi siempre le daban buen resultado.
Pero esa vez solo se me quedó mirando. Después sacó un cigarrillo largo y delgado del paquete que guardaba en el bolsillo del delantal y lo encendió con un fósforo. Dio una calada larga y expulsó el humo en una bocanada regular. De tanto en tanto, dijo, de tanto en tanto lo que guardamos dentro se vuelve incontenible. Anida en algún rinconcito. Cada secreto tiene su lugar. Y ahí se esconde, obediente y sumiso, hasta que un día decide recordarte que no se fue, que creció, y ya no lo olvidas jamás.
Así nos crearon. Nos la dio el Señor, dijo, tocándose de nuevo la panza. Una vez que aprende a llenarse nunca permanece vacía mucho tiempo. Tu madre estuvo acá adentro. Y todavía la siento acá, cada vez que pasa algo malo.
UNO
Primero vino la sangre.
Llegó en silencio, sin hacerse notar. Llegó de noche, cuando llegan las cosas más terribles y, así como todas las cosas terribles, me dio a elegir. Era fina y escurridiza, era cálida y seductora, como una voz que invita a hacer lo indebido. Me presentó el hecho consumado y, al mismo tiempo, me dio a entender que, si tenía el valor de no contarle a nadie lo sucedido, podía dejarlo ahí, confinado a aquel espacio, a aquel baño, a aquella noche. Podía tomar la decisión de levantarme, cerrar la puerta y volver a la cama, y todo seguiría igual.
Lo que no sabía, aún, es que nada puede ocultarse durante demasiado tiempo. Se puede callar, pero no se puede impedir que crezca. Y, como ocurre con todos los líquidos, cuanto más se lo comprime, más se inquieta, hasta que decide escapar del encierro por sus propios medios y lo hace con el poder de una tormenta.
Pero yo tenía doce años, y nadie me había explicado lo que iba a pasar, y aunque alguien me hubiera avisado, no habría cambiado nada esa noche. Son cosas que se aprenden mucho después, por cuenta propia.
Escuché la voz, y me guardé el secreto.
CASA
En el pueblo la llamaban «la casa ciega» porque tenía ventanas diminutas en solo tres de las paredes y porque en la pared que saludaba a los que venían por el camino no tenía ninguna. Desde esa perspectiva parecía un bloque de cemento blanco, una caja de zapatos. «Es la que vive en la casa ciega», escuché decir una vez a un par de chicos de la escuela, más grandes que yo, durante un recreo en el patio.
Después de lo que pasó en 1996, empezaron a llamarla «la casa negra» o «la casa maldita» o hasta «la casa de los mil pies», por los insectos negros que aún se veían sobre los muros pálidos, al menos según afirmaban quienes se aventuraban a acercarse. No muchos repetían esos apodos en mi cara y no muchos venían a la casa: el cartero, dos veces por semana; y, por la tarde, algunos chicos que hacían apuestas con amigos, tocaban el timbre y enseguida salían corriendo por la calle que llevaba al pueblo. Con los años, la casa dejó de despertar interés, y lo que había ocurrido poco a poco se transformó en una leyenda, una historia que se narraba e iba cambiando cada vez a gusto de quien la contara. Al final, se convirtió en algo distante en el tiempo, en el espacio: una cosa fría, muerta, a la que no hay por qué temer ni evocar, obsoleta frente a las noticias más sensacionalistas de la televisión.
La casa ciega, así la llamaba mi madre con desprecio en la voz, moviendo la cabeza de un lado a otro siempre que algo dejaba de funcionar: una canilla, que empezaba a perder a pocas semanas de la última visita del plomero; un postigo con la madera carcomida por la humedad, que se astillaba cuando se lo cerraba de un golpe. La casa ciega, repetía con aspereza en la voz, sin agregar nada más, como si fuera una carga de la que no podía liberarse. La abuela hacía de cuenta que no escuchaba o a veces sonreía, pero yo sabía que, en el fondo, la frase la afectaba más de lo que prefería demostrar. Sus propios abuelos y sus padres habían levantado la casa, antes de que llegara al mundo. La abuela había nacido ahí, en uno de los dormitorios del segundo piso —aunque nunca había revelado en cuál— y ahí había dado a luz a mi madre, y a mis tías antes que a ella. Alrededor de la casa estaban los campos de cultivo, las huertas, los establos, los corrales. Teníamos pollos y gallinas, conejos y gansos, cabras y vacas, aunque desde la muerte del abuelo los animales habían ido mermando. Cuando yo nací, había dos caballos y un burro. Cuando la abuela era pequeña, había tres caballos y cuatro burros. La abuela decía que solían usarse para transportar la producción del campo al pueblo en los días de mercado, cuando todavía no tenían ni camioneta ni auto. El burro ya nos servía de poco, pero no lo vendíamos porque a mi madre le gustaba, y hasta la abuela le tenía cariño. De tanto en tanto, los caballos y los burros se apareaban, y nacía una mula o un burdégano. Son animales estériles pero longevos: nuestra mula era la única sobreviviente de aquella época de burros y caballos. Tenía la cabeza grande, desproporcionada, y los ojos tristes. Cuando levantaba las orejas parecía un conejo. De chica, pedía que me subieran a su lomo y me imaginaba cabalgando en un conejo gigante.
El tercer piso de la casa, el último, había sido un granero en otros tiempos, o así me había dicho mi madre. Y, antes de convertirse en mi dormitorio, se había usado como ático. Conservo algunos recuerdos, un poco borrosos, de cuando era un ático: un ejército de cajas de cartón, bicicletas oxidadas y juguetes viejos, la luz terrosa y oblicua de las ventanas oscurecidas por años de polvareda y suciedad. Si discutía con mi madre, lo usaba de escondite. Recuerdo que no salía hasta la hora de la cena y bajaba con la ropa llena de tierra, las manos negras, y que la abuela, inmóvil en la escalera, me interceptaba para llevarme a la bañera, me sacaba el vestido por la cabeza y me enjabonaba enérgicamente, hasta que, en su opinión, volvía a quedar presentable para mi madre. Yo debía tener siete u ocho años cuando mamá decidió vaciar el ático y remodelarlo para hacerme un dormitorio. Llevaba tiempo sin dormir en la habitación de mis padres, y dormía en la de la abuela, que estaba justo enfrente. Me lo comunicó el mismo día en que empezó la obra. Vino a despertarme, un momento antes de salir. La abuela seguramente estuviera en la planta baja o en el jardín: siempre se levantaba de madrugada, sobre todo en verano, para comenzar con las labores que la casa demandaba antes de que la temperatura subiera demasiado. Mi madre entró apurada a la habitación y se sentó en el borde de la cama; después, me acarició el pelo hasta que abrí los ojos y me sonrió.
—Me parece que ya es hora de que no duermas más acá —me dijo.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Porque estás grande. Y las chicas grandes tienen su propia habitación.
Entonces me di cuenta de que no había más habitaciones, aparte de las que estaban ocupadas.
—¿Me tengo que mudar de casa?
Mi madre sonrió de costado, como siempre, y respondió que no con la cabeza:
—¿Cuál es tu habitación favorita?
Luego me dio un beso en la frente y se fue sin esperar la respuesta. Los albañiles llegaron al rato, para sacar del ático los muebles cubiertos de polvo y las cajas, que fueron apilando en el patio, ante la mirada silenciosa de la abuela y la mía. En los días que siguieron, mi padre tapizó el suelo de periódicos y pintó la habitación de azul. Después instaló un escritorio, un armario, una biblioteca modesta y una cama nueva, porque la que yo usaba en el cuarto de la abuela, y supo ser de mi abuelo, no podía subirse por las escaleras.
La primera noche que dormí allá arriba, mi madre subió a darme las buenas noches. La lámpara de techo, con su pantalla de papel, arrojaba una luz tenue que se refractaba en el techo inclinado, justo frente a la cama, alargando las sombras y creando la ilusión de que los muebles eran más grandes, el techo más alto.
—¿Por qué tengo que quedarme acá arriba? —le pregunté a mi madre.
Me arropó y luego respondió:
—Te tengo preparada una sorpresa. La verás cuando apague la luz. Buenas noches, Valentina.
Se levantó y, antes de salir y dejar la puerta entreabierta, bajó el interruptor. El cielorraso se cubrió de estrellas, diminutas estrellas adhesivas que se encendían de amarillo en la oscuridad. Sentí un vacío en el pecho y me puse a llorar en silencio, mientras las lágrimas me bajaban por el cuello e iban empapando la almohada.
Como el revestimiento interior era de madera, por la noche y sobre todo en verano la construcción entera se dedicaba a crujir. Parecía como si algún ser invisible se pusiera a zapatear en el suelo o como si la propia casa se quejara. Sin importar cuántas veces intentara tranquilizarme mi padre —cuando de chica me despertaba a mitad de la noche o cuando no podía dormir y bajaba a despertarlo, descalza y en puntas de pie—, sin importar cuántas veces me repitiera que solo eran los tablones asentándose, adaptándose a los cambios de temperatura, expandiéndose y contrayéndose, nunca dejé de percibir cierto peligro inminente en esos sonidos. Incluso ahora, de tanto en tanto, en la casa nueva, tengo la impresión de que oigo rechinar los pisos, de que el techo desciende y luego vuelve a alejarse. Se abre y se retrae, como si respirara.
Esa noche, cuando vi la sangre, regresé a mi habitación. Era verano, y el verano era siempre la época más ruidosa. Por la temperatura, por la amplitud térmica entre el día y la noche. Me metí de vuelta en la cama, con la bombacha envuelta en papel higiénico, porque sabía que aquel era solo el comienzo, aunque aún no supiera lo que estaba por venir. Había abierto la ventana, por el calor, y de abajo entraba la luz de la galería: la abuela nunca la apagaba por los perros, que dormían afuera cuando no hacía frío, pero también porque pensaba que los ladrones preferían evitar las casas bien iluminadas. La casa crujió bajo el peso de pasos invisibles. Me quedé mirando el techo un rato. Imaginé que lo que oía eran las pisadas de mi padre, que estaba subiendo y venía a sentarse en mi cama, antes de acostarse a mi lado e insistir en que no había nada que temer. Sentí la sangre mojar el papel, entre las piernas.
Me desperté cuando la luz del nuevo día entró por la ventana. Debía ser muy temprano, porque la abuela todavía no se había levantado. De algún lugar distante llegaba el canto de los pájaros. La casa estaba callada. Había una grieta frente a la cama, que bajaba por una esquina hasta la mitad de la pared, y estaba empezando a sangrar.
MADRE
Cuando compartíamos habitación, la abuela me contaba cuentos para ayudarme a conciliar el sueño. Siempre éramos las primeras en ir a la cama, al mismo tiempo, poco después de que empezaran a transmitir los programas nocturnos de la televisión. Mi madre se aseguraba de que me cepillara los dientes y me pusiera un pijama limpio. Lo revisaba y lo olía, me pellizcaba el cuello y me hacía cosquillas debajo de los brazos, pero mi pijama siempre estaba perfumado, porque la abuela lo cambiaba todas las semanas y lo ponía a ventilar todas las mañanas, aunque ella no lo supiera. Después, mi madre me daba un beso en la mejilla, y mi padre también. La abuela y yo nos acostábamos, las dos camas separadas por una mesa de luz. Entonces me empezaba a hablar en susurros, en murmullos bajos y constantes, y el timbre de su voz de pronto cambiaba hasta parecerse al de mi madre. Sus relatos trataban sobre el campo, la casa, el pueblo, el mundo que conocía. Hablaba de mi madre cuando era una niña, de esa vez en que desapareció durante tres días y al fin volvió del bosque con el pelo revuelto y las manos llenas de tierra y de sangre, y nunca le explicó a nadie dónde había estado ni cómo se había ido a extraviar, ella que conocía esos lugares mejor que nadie, que siempre encontraba el camino a casa.
—¿Estabas asustada? —le pregunté a la abuela.
—Sí —me respondió—. Todos teníamos miedo. No había nadie en el pueblo que no la estuviera buscando. Estábamos convencidos de que le había pasado algo malo. La buscamos día y noche, gritando su nombre. Estábamos muy asustados, todos. Bueno, todos menos tu madre. Cuando regresó, parecía venir de un lugar que conocía desde siempre. Nunca me voy a olvidar. Tenía la ropa rota, las piernas arañadas, como si la hubieran criado los lobos. Nos miró como si no nos conociera.
En los años posteriores, muchas veces sentí el impulso de preguntarle a mi madre qué había pasado. Dónde había dormido, qué había comido. La casa estaba rodeada por bosques, y mi padre me llevaba a recorrerlos de tanto en tanto. Siempre me habían dado miedo, incluso antes de enterarme de la desaparición, pero igualmente le pedía que me llevara. Hace frío ahí, hasta en pleno verano, y el aire está cargado de humedad y de tantos olores que marea. Me imaginé a mi madre en la espesura, completamente sola mientras la noche emergía de las raíces de los árboles, y quise saber cómo había hecho para sobrevivir, para encontrar el camino de regreso, pero jamás se lo pregunté. Cada tanto, alguien que nos cruzábamos por la calle, o que venía de visita, sacaba el tema: la historia era famosa en el pueblo, todos la conocían, y muchos habían dado una mano en la búsqueda. Mi madre espantaba el tema como se ahuyenta a una mosca molesta y se ponía a hablar de cualquier otra cosa. La estrategia le funcionaba muy bien y en cuestión de segundos su interlocutor se olvidaba del asunto. Ni siquiera a mi padre le había contado lo sucedido esos tres días, y él había aprendido a respetar su silencio, igual que había aprendido a lidiar con todas las demás facetas de su esposa, todas las demás facetas que escapaban de su control.
Se habían conocido en la escuela secundaria. Ella era la chica de la casa ciega, la que había desaparecido durante tres días en el bosque, alta, con una melena castaña que le llegaba hasta las caderas, ojos grandes y luminosos que cambiaban de color de acuerdo con el tiempo: verde musgo en los días soleados, avellana bajo la luz tenue y a veces amarillos como los de un gato, y le clavaban la mirada a quien le dirigiera la palabra, pero enseguida se perdían, como si no pudieran quedarse quietos más de un instante, o al menos así la describía mi padre. Él era el hijo del veterinario del pueblo y ayudaba a su padre cuando algún animal se enfermaba o estaba a punto de parir. El abuelo se había propuesto enseñarle el oficio, pero no había logrado que su hijo le prestara atención, excepto cuando el trabajo los llevaba a la granja de la abuela, supongo. Quizás haya cortejado a mi madre, aunque ella no era de las que se dejaban cortejar, o incluso puede que haya sucedido al revés. Mi madre quedó embarazada al poco tiempo, cosa que ninguno de los dos se esperaba. Seguramente tuvieran otros planes, o al menos ella, que soñaba con estudiar en la universidad, con irse del pueblo y ante todo con dejar la casa. Sus dos hermanas mayores, mis tías, ya estaban casadas y habían tenido hijas. Una tenía tres y vivía en el pueblo; la otra se había mudado a un barrio residencial de la comuna vecina; era la distancia indispensable para escapar del lugar donde habían nacido, pero no tanto. Las tías eran más grandes, mucho más grandes que mi madre. La abuela la había tenido a los cuarenta y dos, y siempre se encargaba de recordárnoslo.





























