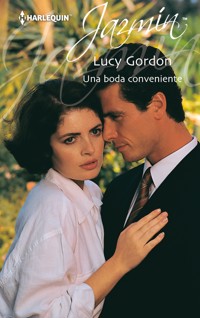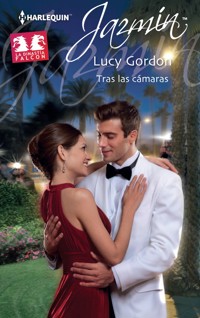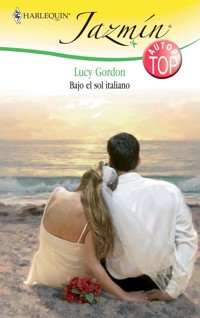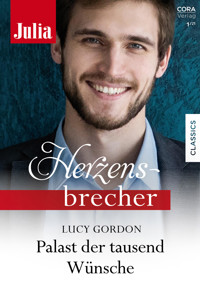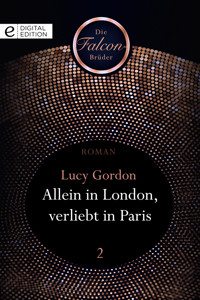2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Él le enseñó lo maravilloso que podía ser el mundo... Al mirar a Julia a los ojos, Vincenzo adivinó inmediatamente que aquella mujer había visitado el mismísimo infierno. También vio que lo necesitaba para aprender a volver a disfrutar de la vida. Pero sobre todo, necesitaba que la ayudara a encontrar a su querida hija... Vincenzo lo hizo, y Julia volvió a hacer cosas que no creyó que volvería a experimentar: probar comida deliciosa, reír espontáneamente... o besar a un hombre atractivo. Y todo lo hizo con él. Ahora que se estaba enamorando, la vida debería ser perfecta, pero entonces Vincenzo descubrió que la niña que Julia estaba buscando era la misma que él había criado creyéndola hija suya...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Lucy Gordon. Todos los derechos reservados.
UN LARGO CAMINO, Nº 1953 - noviembre 2012
Título original: A Family for Keeps
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1204-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
Éste sería un buen sitio para morir».
Ella no pronunció las palabras, pero las llevaba en el corazón. Brotaron de lo más profundo de las aguas oscuras, se quedaron rondando a las frías piedras grises y flotaron como un susurro en la penumbra.
No había pensado en morir cuando fue allí. Sólo quería venganza. Había tenido mucho tiempo para pensar en eso. El deseo de venganza la había llevado hasta aquel rincón de Venecia. No había previsto nada más, estaba segura de que sabría cuál era el paso siguiente cuando llegara el momento.
Sin embargo... nada.
¿Qué había pensado que iba a ocurrir cuando llegara allí? ¿La primera cara que viera sería la que estaba buscando? O, más bien, ¿sería una de las dos que estaba buscando? Quizá no reconociera una de las caras después de tantos años, pero la otra la reconocería donde fuera y cuando fuera. La obsesionaba por el día y poblaba sus pesadillas.
Hacía frío. El viento soplaba por los canales y los callejones y todo era hostil en el mundo.
«No puedo dormir por la noche, pero sí sé que podría dormir toda la eternidad. Sí, éste sería un buen sitio».
Capítulo 1
A medianoche, Venecia era la ciudad más silenciosa del mundo y en invierno resultaba casi fúnebre.
No había coches, sólo se oía el ruido lejano de alguna motora y el batir del agua contra las piedras. Incluso esos ruidos se disiparían pronto en el silencio.
Allí, junto al puente Rialto, las sombras se fundían con las piedras y las piedras con el agua, por lo que era difícil decir si el montón de ropa que había en el rincón tenía una persona dentro.
A primera vista, Piero habría dicho que no. Se acercó al montón y lo tocó con la punta del dedo. Oyó un suave gruñido, pero no se movió. Le pareció una mujer.
–¡Eh!
Ella se dio un poco la vuelta y él pudo distinguir una cara. Sólo pudo ver que era pálida.
–Venga conmigo –le propuso él en italiano.
Ella lo miró un instante con unos ojos inexpresivos y Piero se preguntó si lo habría entendido. Ella, sin embargo, empezó a levantarse sin emitir una queja ni hacer ninguna pregunta. Él la sujetó para llevarla a un callejón que daba a otro callejón y luego a otro y a otro más. Todos parecían iguales bajo la lluvia y en la oscuridad, pero él conocía perfectamente el camino.
Eso le daba igual a la mujer. Su corazón era una piedra gélida que no sentía nada aparte de desesperación. Se tropezó y él la agarró.
–No queda mucho.
Ella se dio cuenta de que habían llegado a la parte trasera de un edificio. La luz era escasa, pero aun así pudo comprobar que era un palacio. Había dos puertas profusamente talladas de unos cuatro metros de altura. Sin embargo, él las pasó de largo y la llevó a una puerta mucho más pequeña. La abrió con un empujón del hombro. Dentro había una linterna y él la encendió para encontrar el resto del camino. Los pasos resonaron y ella tuvo la sensación de que el edificio era grandioso. También le pareció vislumbrar una escalera y una pared con las marcas que dejan lo cuadros al retirarlos.
Era un palacio, pero un palacio destartalado y abandonado.
Por fin llegaron a una habitación donde había un armario y dos sofás. Él la llevó delicadamente hasta uno.
–Gracias –susurró ella.
Él la miró con sorpresa.
–¿Inglesa? –le preguntó.
Ella hizo un esfuerzo.
–Sì. Sono inglese.
–No te preocupes –le tranquilizó él con un inglés perfecto–. Hablo tu idioma. Tiene que comer algo. Por cierto, me llamo Piero –ella dudó y no dijo nada–. Me servirá cualquier nombre –aclaró él–. Cynthia, Anastasia, Julia...
–Julia – a ella le daba igual el nombre.
En un rincón había una estufa de cerámica y él abrió las puertecitas que tenía abajo para meter madera.
–No hay electricidad –le explicó–. Es una suerte que todavía funcione esta vieja estufa. Lleva aquí doscientos años. El problema es que no tengo papel para encenderla.
–Toma. Me dieron un periódico en el avión.
No mostró sorpresa por que ella hubiera podido comprar un billete de avión para luego dormir en la calle. Se limitó a encender una cerilla y al poco tiempo tenían el principio de un fuego.
Se miraron el uno al otro.
Ella vio un anciano, alto, muy delgado y con pelo blanco. Llevaba un abrigo viejo atado a la cintura con una cuerda y una bufanda de lana despeluchada alrededor del cuello. Parecía una mezcla de espantapájaros y payaso. Su cara era casi cadavérica y los ojos azules le resaltaban por el contraste. Más notable aún era la sonrisa, resplandeciente como un faro que se encendía y apagaba.
Piero vio una mujer de edad indefinida. Calculó que andaría por los treinta y tantos. Era alta y su figura, con unos vaqueros, un jersey y una chaqueta, era demasiado delgada para su ideal. El pelo largo y rubio le colgaba como una cortina que le impedía verla claramente. Sólo se lo apartó una vez y él pudo ver una cara marcada por la preocupación, unos ojos grandes y una expresión de desconfiar de todo el mundo. Era una cara casi macilenta, pero tenía cierta belleza que le producía el fuego que le ardía en lo más profundo de sus ojos.
–Gracias por encontrarme –dijo ella con voz débil.
–Por la mañana habrías estado muerta con el frío que hace.
–Seguramente –lo dijo como si no le importara gran cosa–. ¿Dónde estamos?
–En el Palazzo di Montese. Ha sido la casa de los condes de Montese durante nueve siglos. Está vacío porque el conde actual no puede permitirse vivir aquí.
–Entonces, ¿tú vives aquí?
–Efectivamente. Nadie me molesta porque tienen miedo del fantasma.
–¿Qué fantasma?
Él agarró una sábana de detrás del sofá, se la puso encima de la cabeza y empezó a aullar.
–Este fantasma.
Piero volvió a quitarse la sábana.
–Es aterrador –aseguró ella con una sonrisa muy débil.
–Si la gente no creyera en el fantasma, no me harían ningún caso, pero todo el mundo ha oído hablar de Annina y dicen que es ella.
–¿Quién era?
–Vivió hace setecientos años. Era una chica veneciana con una gran fortuna pero sin título, que era muy importante en aquellos tiempos. Se enamoró perdidamente del conde Ruggiero di Montese, pero él se casó con ella sólo por el dinero. Cuando ella le dio un hijo, él la encerró y al cabo del tiempo su cuerpo apareció flotando en el Gran Canal. Unos dijeron que la habían asesinado, otros que había escapado en un pequeño bote que había volcado. Ahora, se dice que su espectro pulula por el palacio. Dicen que se puede oír su voz que suplica que la suelten y que la dejen ver a su hijo.
Se calló porque ella dejó escapar un leve sonido.
–¿Te pasa algo? –le preguntó Piero con cierta preocupación.
–No –susurró ella.
–No te habré asustado, ¿verdad? Seguro que no crees en fantasmas...
–No en ese tipo de fantasmas.
Piero empezó a preparar la cena. El fuego ardía vivamente y él puso una parrilla para calentar café.
–También hay salchichas –le comunicó Piero–. Las hago sobre el fuego con unos pinchos. Tengo algunos bollos. Un amigo mío que tiene un restaurante me da los que le sobran el día anterior.
–¿Por qué me has traído? –le preguntó ella cuando estuvieron sentados–. No sabes nada de mí.
–Sabía que necesitabas ayuda. ¿Qué más tenía que saber?
Ella entendió que la había recibido en la hermandad de los desposeídos donde no había que explicar nada, donde el pasado no existía. Quizá no estuviera mal. Incluso podía ser un avance en comparación con los últimos años de su vida.
–Toma –ella sacó una botella de vino tinto del bolso–. El hombre que iba a mi lado en el avión se la dejó.
–¿Sería muy grosero preguntarte si el billete de avión lo conseguiste igual?
Ella sonrió ampliamente.
–Aunque no te lo creas, no lo robé. Si buscas un poco, puedes conseguir un billete de Inglaterra a Venecia por casi nada de dinero. Pero cuando te bajas del avión...
–Ahora los hoteles tienen precios de temporada baja.
–Aun así. No voy a pagar un penique de más –afirmó ella con una voz segura y obstinada–. Sin embargo, pagaré mi estancia aquí –añadió.
–Es más barato que un hotel –concedió él mientras agitaba una salchicha.
–Y el entorno es grandioso. Se nota que es auténtico.
–Sabes algo de palacios, ¿no?
–He trabajado en algunos –explicó ella con cautela–. Me sorprende que nadie haya comprado éste para convertirlo en un hotel de lujo.
–No paran de intentarlo, pero el dueño se niega a venderlo. Podría ser un hombre rico, pero ha sido de su familia desde hace siglos y no quiere desprenderse de él.
Ella se levantó y se acercó a una ventana por la que entraba algo de luz. Incluso en noviembre, pasada la medianoche, aquella vía bullía de vida. Los barcos rebosantes de pasajeros iban de un lado a otro del canal y las dos orillas resplandecían de luz. Ese resplandor que se colaba a través de los cristales emplomados y el resplandor del fuego eran lo único que impedía que la oscuridad fuera absoluta. A ella no le importaba. Una luz brillante le habría parecido un tormento.
–¿Vives aquí todo el tiempo? –le preguntó a Piero mientras volvía a sentarse y aceptaba otra taza de café.
–Sí, no está mal. Naturalmente, no hay ni luz ni calefacción, pero la bomba funciona todavía y tenemos agua corriente. Te la enseñaré.
La llevó abajo, a un cuarto de piedra donde estaba la bomba y un retrete en el suelo.
–Incluso tenemos cuarto de baño –declaró con orgullo.
–Es el colmo de los lujos –concedió solemnemente.
Cuando volvieron dentro, ella sintió un cansancio tremendo. Piero la miró con ojos llenos de amabilidad.
–Estás agotada, ¿verdad? Tú dormirás en ese sofá y yo en éste –adoptó un aire teatral–. Mi dama, no temas dormir en el mismo cuarto que yo. Puedes estar segura de que no te molestaré. Hace años que se extinguió ese fuego e incluso en sus mejores días no pasó de ser una leve llama.
Julia no pudo evitar una sonrisa.
–No temía nada –le aseguró.
–Claro, supongo que ciertas cosas sobre mí son muy evidentes.
–No quería decir eso. Quería decir que has sido amable y sé que puedo confiar en ti.
Él suspiró.
–¡Cómo me gustaría que estuvieras equivocada! Allí hay algunos almohadones y aquí tienes unas mantas. Que duermas bien.
Ella se lo agradeció, se tapó con una manta y se durmió al cabo de unos segundos. Piero estaba a punto de acostarse cuando oyó unos pasos. Un momento después, vio que entraba un hombre.
–Vincenzo –le saludó en voz baja–. Me alegro de volver a verte.
–¿Por qué susurras? –le preguntó el recién llegado que tenía treinta y muchos años y una cara delgada y ruda.
Piero señaló hacia el sofá y Vincenzo asintió con la cabeza.
–¿Quién es?
–Dice llamarse Julia y es inglesa. Es de los nuestros.
Vincenzo volvió a asentir con la cabeza y empezó a sacar cosas de unas bolsas de papel.
–Algunos restos del restaurante –explicó mientras mostraba un cartón de leche, unos bollos y unos filetes de carne.
–¿A tu jefe no le importa que te los lleves? –le preguntó Piero.
–Son pequeñas gratificaciones del trabajo. Además, puedo manejar a mi jefe.
–Tiene mucho mérito. Dicen que es un hombre terrible.
–Eso he oído. ¿Te ha molestado alguien aquí?
–Nadie me molesta nunca, aunque el dueño es un hombre más terrible todavía. Pero si intenta echarnos, espero que también puedas manejarlo.
–Haré lo que pueda –Vincenzo sonrió.
Les divertía esa farsa. Vincenzo era el conde di Montese, el dueño del palazzo y del restaurante donde trabajaba. Piero lo sabía. Vincenzo sabía que lo sabía, pero les gustaba mantenerlo como algo tácito.
Julia se agitó en el sofá y Vincenzo se sentó a su lado para mirarla.
–¿Cómo la has encontrado?
–Estaba hecha un ovillo en un callejón, lo cual es raro, porque ha venido en avión.
–Se tomó muchas molestias para venir a Venecia y quedarse tirada en la calle... ¿Qué demonios la habrá traído hasta aquí?
–A lo mejor me lo cuenta más tarde –dijo Piero–, pero no lo hará si se lo pregunto.
Vincenzo asintió con la cabeza. Conocía el código que empleaban Piero y los que vivían como él. Estaba acostumbrado a encontrarse a gente que se cobijaba en su casa vacía. Sabía que un hombre sensato los habría expulsado pero, a pesar de su aspecto feroz, no era capaz. Pasaba por allí de vez en cuando para echar una ojeada, pero había comprobado que Piero se preocupaba mucho y que el edificio estaba seguro con él. Sus visitas eran casi exclusivamente para comprobar que el anciano estuviera bien.
Julia se dio la vuelta y dejó al descubierto casi toda su cara.
Vincenzo se puso de rodillas y la miró con mucha atención. Aquello podía parecer impropio cuando ella estaba indefensa, pero tenía algo que lo atraía irresistiblemente. En su cara se reflejaban misterios que rechazaba al mismo tiempo. Pensó que no era una niña, que tendría unos treinta años y que estaba marcada por el dolor y por un aire tan reservado que se notaba aunque estuviera dormida. La boca era grande y carnosa y estaba hecha para ser expresiva. Ya había conocido a mujeres con labios como aquéllos. Reían con facilidad, eran elocuentes y besaban con apremio y calidez.
Sin embargo, parecía que aquella mujer sonreía poco, salvo como una careta de educación. También parecía que se había olvidado de besar, del amor, del placer y de la felicidad. Era un rostro al que le habían arrancado la ternura. Su propietaria era capaz de cualquier cosa. Sin embargo, no siempre había sido así. Había empezado su vida de otra forma. Todavía tenía vestigios de vulnerabilidad, aunque quizá no le duraran mucho tiempo. Algo la había llevado a una situación que la había endurecido rápidamente.
Entonces, tuvo una sensación extraña, como si se hubiera agitado el aire y el suelo hubiera temblado debajo de sus rodillas. Vincenzo parpadeó y sacudió la cabeza. La sensación se desvaneció y él se apartó.
–¿Qué pasa? –le preguntó Piero mientras le daba una taza de café.
–Nada. Por un instante me ha parecido que ya la había visto antes. ¿Dónde...? –suspiró. Se bebió el café y se dio la vuelta para marcharse. Se paró al llegar a la puerta y le dio algo de dinero a Piero.
–Cuídala –le dijo en voz baja.
Vincenzo se fue y Piero se tumbó en el sofá, arropado con una manta.
Las puertas de hierro golpeaban una y otra vez. Era un sonido espantoso. Fue hasta una de las puertas y la aporreó mientras gritaba que ella no tenía que estar allí. Sin embargo, no recibía ninguna respuesta. Las ventanas tenían barrotes. Se agarró a ellos y se levantó para mirar hacia el mundo del que estaba excluida. Podía ver una boda. No le pareció raro porque sabía instintivamente que estaba relacionada con su reclusión. El novio, joven y guapo, sonreía con aire triunfal. Había algo que no le gustaba de su sonrisa, como si no fuera el hombre que su novia creía que era. Ella, la novia, no lo sabía. La pobre inocente creía que él la amaba. Era joven, incauta y estúpida.
La vio aparecer radiante de amor. Julia se agarró a los barrotes con espanto mientras la chica se apartaba el velo y dejaba ver su cara. Era su propia cara.
–¡No! –exclamó Julia–. No lo hagas. ¡No te cases con él, por lo que más quieras!
Se encontró sentada y hecha un mar de lágrimas. Piero, de rodillas a su lado, la sujetaba en un intento vano de consolarla por un error que nunca podría enmendar.
A la mañana siguiente, el desayuno parecía un festín.
–¿De dónde ha salido todo esto? –preguntó Julia mientras miraba los bollos rellenos.
–Del amigo del restaurante, que pasó por aquí anoche. Ya te hablé de él.
–Parece un buen amigo. ¿Es de los nuestros?
–¿En qué sentido?
–Ya sabes... desarraigado.
–Bueno, tiene un techo sobre su cabeza, pero puedes considerarlo desarraigado en otros sentidos. Ha perdido todo lo que amaba.
Ella sacó algo de dinero mientras desayunaba.
–Es bastante poco, pero puede ayudar algo. Tú sabrás dónde están las gangas.
–Perfecto. Saldremos juntos.
Ella se abrigó rápidamente y lo siguió. Piero la llevó por un laberinto de callejuelas hasta que estuvo mareada. ¿Cómo era posible que supiera el camino?
De repente se encontraron con el puente Rialto delante de ellos. Ella había estado allí la noche anterior y se tumbó para quedarse helada mientras dormía.
Había ido buscando a alguien...
Miró alrededor, pero todas las caras parecían iguales y se sintió abrumada. Quizá él no hubiera estado allí jamás. Venecia rebosaba de vida y por los canales navegaban barcazas con víveres hacia los mercados al aire libre que había debajo del puente.
Piero consiguió comprar más cosas que las que ella habría podido imaginar.
–Ha sido una mañana provechosa –comentó él–. Ahora... estás temblando. Debiste enfriarte anoche. Vamos a hacer que entres en calor.
Ella intentó sonreír, pero se encontraba cada vez peor y se alegró de volver a casa. Cuando llegaron, Piero encendió la estufa y le preparó un café caliente.
–Estás resfriada –dijo al oírla toser.
–Sí –confirmó con tono de desdicha.
–Tengo que salir un rato. Quédate junto a la estufa mientras estoy fuera.
Piero se marchó y ella se quedó en la soledad del edificio, que poco a poco iba oscureciéndose. Había algo imponente en el silencio.
Fue a la ventana que daba al Gran Canal. Justo debajo había un jardín diminuto rodeado por una verja de hierro que lo separaba del agua.
Si estiraba el cuello, podía ver el puente Rialto y los cafés llenos de gente que había en la orilla del canal a pesar de la época del año.
Volvió a sentarse en el suelo junto a la estufa. Entonces, algo le llamó la atención. Se había apagado la última luz y oyó pasos en el pasillo. No parecía Piero, sino alguien más joven. El sonido se acercó y se paró. Ella se levantó y se ocultó entre las sombras. Se quedó quieta con el corazón desbocado. La puerta se abrió y entró un hombre. Dejó en el suelo la bolsa que llevaba y miró alrededor como si esperara ver a alguien.
Julia se dijo que no fuera tonta, que seguramente sería un amigo de Piero. Aun así, no pudo moverse, seguro que no era un amigo de ella.
El hombre avanzó y lo iluminó la tenue luz que entraba por el ventanal. Era un hombre alto, con un cuerpo ágil y un rostro delgado que indicaba que tendría unos treinta años.
De repente, el hombre se puso en tensión, como si se hubiera dado cuenta de que no estaba solo.
–¿Quién está ahí? –preguntó mientras miraba alrededor.
Ella intentó hablar, pero era como si tuviera la garganta atenazada por una mano gélida.
–Sé que hay alguien. No tienes por qué esconderte de mí.
Hizo un movimiento rapidísimo y corrió una de las cortinas que había junto a la ventana. Allí estaba ella, contra la pared y los ojos que se le salían de las órbitas.
–¡Dio mio! –exclamó él–. Un fantasma.
Extendió la mano para apoyarla en el hombro de ella, pero Julia se apartó.
–No me toque –espetó ella en inglés.
Él dejó caer la mano.
–Lo siento –replicó también en inglés–. No tenga miedo de mí. ¿Por qué se esconde?
–No... me escondo... –contestó ella, aunque sabía que era una respuesta absurda–. Yo... no sé quién es usted.
–Me llamo Vincenzo. Soy un amigo de Piero. Estuve aquí anoche, pero estaba dormida.
–Me habló de usted, pero no estaba segura...
–Siento haberla asustado.
Él hablaba amablemente, como si estuviera tranquilizando a un animalillo asustado.
–Lo oí llegar y... –un arrebato de tos no le permitió terminar.
–Acérquese al calor –le aconsejó Vincenzo mientras le señalaba la estufa.
Ella dudó y Vincenzo la tomó de las manos. Eran unas manos cálidas y poderosas que la atrajeron hacia él irresistiblemente. La dejó en el sofá, pero en vez de soltarla, subió las manos por los brazos de ella hasta sujetarla de los hombros, no bruscamente, pero sí con una fuerza que parecía protectora.
–Piero me dijo que se llama Julia.
Ella dudó un segundo.
–Así es, Julia.
–¿Por qué estás temblando? No creo que sea para tanto.
Hubo algo en aquellas palabras que la alteraron profundamente.
–Sí es para tanto –replicó ella con un tono áspero–. Todo es espantoso y lo será siempre. Es como un laberinto. No dejo de pensar que tiene que haber una salida, pero no la hay. Ya es demasiado tarde y, si tuviera un poco de sentido común, me marcharía y me olvidaría, pero no puedo olvidar.
–Julia –la sacudió ligeramente–. Julia...
Ella no lo oyó. Estaba en otro mundo donde no podía oírlo ni él alcanzarla. Hablaba sin parar mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas.
–No puedes librarte de los fantasmas sólo pidiéndoles que se vayan. Están por todos lados, delante y detrás de ti, pero sobre todo, dentro de ti.
–Lo sé –murmuró él con tono apesadumbrado.
–Tengo que conseguirlo –siguió ella–. No puedo parar y no lo haré. No puedo evitar que alguien salga herido, ¿no lo entiendes?
–Me temo que tú serás la persona que termine herida –contestó él.
Ella también lo agarró de los hombros, pero con una fuerza que le hizo daño.
–No importa. Nadie puede hacerme más daño. Cuando has alcanzado tu límite, estás segura. Ya no tengo que preocuparme y nada me impedirá hacer lo que tengo que hacer.
Lo soltó súbitamente y escondió la cara entre las manos, como si se le hubiera agotado la energía febril que la había mantenido con fuerza.