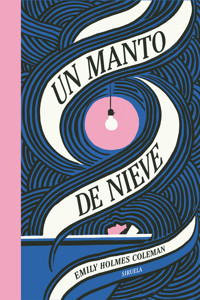
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Con una de las prosas más exquisitas y desconcertantes que he leído jamás, Coleman relata la fragmentación de la memoria, la identidad y el cuerpo causada por una crisis nerviosa».Claire-Louise Bennett Algunos días, Marthe Gail cree que es Dios; otros, Jesucristo. Cree que su bebé ha muerto. La luz roja brilla. Hay barrotes en las ventanas. Y las voces siguen hablando. El tiempo se desdibuja, cae la nieve. Los médicos dicen que es una crisis nerviosa, que esto es el Hospital Estatal de Gorestown. Sus compañeras se convierten, a la vez, en amigas y enemigas, moviéndose entre la sala de día y el comedor, la sala este y el lado oeste, evitando en todo momento la sala larga. Su marido la visita y le enseña un mechón de pelo de su recién nacido, pero ella no se acuerda… aún; solo cuando consiga llegar ahí arriba, ascendiendo hacia la liberación final… Basada en las experiencias de la autora durante su ingreso en un hospital psiquiátrico tras contraer fiebre puerperal, esta narración visionaria —heredera de El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman y precursora de La campana de cristal de Sylvia Plath— traza un magnético, impactante y descarnado retrato de la maternidad y la salud mental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Título original: The Shutter of Snow
En cubierta: ilustración © Bill Bragg
Diseño gráfico Gloria Gauger
© Herederos de Emily Holmes Coleman
© De la traducción, Lucía Barahona
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-85-8
Conversión a formato digital: María Belloso
I
Dos de las voces se imponían sobre las demás. De noche, cuando apagaban la luz roja de la sala y había una mujer sentada en una silla frente a la puerta carraspeando cada cierto tiempo, se oían voces lejanas que se mezclaban con sollozos y gritos y los murmullos monótonos de las que empezaban a quedarse dormidas. Hacía frío y ella tiritaba bajo las mantas. Gritó que tenía frío y la mujer entró y sacó una manta y se la calentó. Después la envolverían muy apretada en la manta caliente y remeterían la colcha por encima. Tengo los pies fríos. Su garganta siempre estaba irritada, como pan viejo al sol. Sus labios eran prominentes y agrietados y el agua manaba a borbotones al otro lado de la pared. Una malla metálica coronaba la puerta.
La ventana estaba cerrada y dotada de barrotes verticales por fuera. Podía oír el viento deslizando la nieve del tejado. Se formaba una avalancha de nieve que caía y sepultaba el sol. El cabecero de su cama tenía seis barrotes.
Las voces iban trasladando piedras de un campo a otro. Dejaban caer las piedras y otras voces las recogían y las arrojaban a una carreta de tablones sueltos. Una de ellas procedía del otro lado de su cama, al otro lado de aquella pared. La habitación solo disponía de una cama y la tela metálica y, en lo alto de la pared, la reja de hierro donde ella lanzaba los platos. No había luz en la habitación. Solo una triste luz roja en la sala. Alguien paseaba yendo y viniendo por delante de su puerta como una prisionera. La voz al otro lado de su pared llamaba a gritos a alguien. No cesaba en toda la noche. Se enredaba en las mantas y silbaban los carámbanos de hielo en el viento. El resto de las voces no resultaban tan reconocibles. Cuando las voces callaban, la sala se sumía en el silencio.
Llamó y pidió agua. La mujer le llevó una gruesa taza blanca y redonda. Pero nunca es suficiente, mi garganta está tan seca. Si dejara de hablar, no se le pondría así.
Tenía que decirlo todo, y cuando todo estuviera dicho, y cuando cada palabra hubiera quedado sellada en el ataúd del viento nocturno, entonces pararía. Ella había sido un feto y se había hecho un ovillo en la cama. Luego había surgido sin hacer ruido y la habían alimentado. El sol de la mañana y Hazel dándole de comer de un cuenco. Mejillas limpias y un riachuelo en los dientes. Agujas de pino goteando en el Cáucaso.
Su padre había franqueado la puerta y ella le había gritado. Todos ellos alrededor de su cama, no de esta, señalando al bebé y a la pared. Había estampado el vaso con la medicina contra la pared y había quedado una mancha furiosa. Se llevaron a su pequeño bebé. La parte superior de su cabeza blanda y hundida. La barbilla apoyada en la blandura y el hueco, y las mejillas inundadas de lágrimas de muerte. Ella lo había calentado en su cama.
Se zafó de las mantas y se arrebujó en ellas y salió con dificultad a la sala. Las luces rojas se le clavaban en los ojos, afiladas, acechantes. ¿Qué hace levantada? Quiero ir al cuarto de baño. La mujer la acompañó hasta el cuarto de baño. En la puerta vio un esqueleto quejumbroso, con apenas pelo y dientes grandes y amarillos, que se frotaba las manos en el camisón. Su rostro era el de un león dispuesto a matar. Marthe extendió la mano y se echó hacia atrás dejando escapar un chillido agudo. Gritó tapándose la boca y desgarró el delantal de la mujer. Huyó a su habitación, arrastrando la manta tras los pies fríos. ¿Qué ocurre; no tendrá miedo de esa pobre mujer? El esqueleto entraba en su habitación. Despacio, cada vez más grande. Se acercaba a la cama mordiéndose las horrendas manos.
Marthe tenía frío y su garganta se quedó muda. No debe tener miedo, recuerde quién es usted. Se sentó erguida en la cama y clavó la mirada en el esqueleto. Señaló la puerta con un dedo. Miraba a través de ella, se le salieron las pupilas y entraron en ella y la atravesaron y salieron por detrás. Abrió los ojos y se cubrió la cara; los dientes cerrados. El esqueleto salió.
Marthe se hundió en la cama. Puedo hacerlo, debo tener siempre presente que puedo hacerlo. Godwin la estaba envolviendo en otra manta. No vuelva a salir de la cama, dijo, o cogerá algo. ¿Se ha ido? ¿Quién? Esa persona. ¿Se refiere a la pobre y vieja señorita Ryan? Ha vuelto a su cama. Lloró en el uniforme de Godwin. Palpó su anillo de casada. Se han llevado mi anillo de casada, dijo. No sé dónde está. ¿Cuánto cree que falta para que pueda volver a verlo? Tal vez mañana. Siempre era mañana. Todos decían mañana, fuera cual fuera la pregunta. Tendrá que aprender a dormir antes de poder verlo.
¿Cómo podían esperar que durmiera cuando estaba pasando por todo aquello? No lo sabían. Se había columpiado del techo de la habitación, lo había hecho desde la cruz. Se había celebrado el entierro. Ella yacía en silencio en la cama y le cubrían la cara. La sacaron en silencio y la metieron en el ataúd. La bajaron allí, al rectángulo que habían cavado para ella. Abajo, y la tierra cayendo desde arriba. Abajo, y los gusanos entrando y saliendo. Todavía seguía explicándolo, ninguna palabra debía olvidarse. Todo debía quedar registrado y luego podría dormir.
Debía recordarlo todo. Cuando pronunciara la última sílaba desglosada, todo habría terminado. Nadie lo comprendería hasta que esto sucediera y, en ese momento, todas las tumbas se abrirían de par en par y todos los amantes amarían.
Ahora no lo comprendían. Se reían y era duros. Desfilaban por delante como actrices de cine, con bandejas, los labios bien rojos y riéndose.
Se arrancó el áspero camisón de la delicada piel. Salió de la cama de un salto y llegó a la sala cálida y sofocante. Se precipitó hacia el portón, la puerta que daba al exterior. Saldré de aquí, ¿por qué estoy aquí? Golpeó la puerta con los puños. Es el momento, ha llegado la hora. Todos debemos ser libres. Una voz gritó, échala abajo, échala abajo. Al fondo todas las camas empezaron a gritar. Godwin fue corriendo hasta ella y le sujetó las muñecas, retorciéndoselas. La sacudió como hojas otoñales. Godwin trastabilló y se cayó. Ella abofeteó a Godwin y miró ferozmente a su alrededor dispuesta a encarar nuevas resistencias.
La puerta se abrió desde el otro lado y la rodearon. Le retorcieron ambas muñecas y ella mantenía la calma. Era el primer dolor que había sentido. Creía que el dolor se había marchado junto con todo lo demás. Mi marido, sollozó a la señorita Sheehan, ¿por qué no puedo verlo? Le daban cuerda como a una muñeca francesa. No podía moverse. Si movía un dedo, dos de ellas comenzaban a retorcerle las muñecas. Las otras la enrollaban en trozos de tela muy apretados. Señorita Sheehan, ¿cómo puede traicionarme así? Una vez hecho esto, la trasladaron como a un faraón de piedra hasta su cama. La metieron bajo las mantas y sobre ella colocaron la sábana de lona. Era muy pesada y gruesa, con un agujero para la cabeza. Pero no puedo dormir bocarriba.
Continuaron armando gran bullicio. Caramba, qué fuerza tiene, ¿quién lo hubiera dicho? Al terminar se frotaron las manos para relajarlas.
De día, en la cama y desde la cama, solo existía la sala. Estaban las actrices que pasaban por delante ensayando sus papeles, con mucho colorete y robustas. Se dio cuenta enseguida y deseó que se lo pusieran más difícil. Las mismas regresaban en mitades y luego en cuartos y ella siempre recordaba las piernas.
Al principio las llaves eran campanadas que relucían a intervalos irregulares. Se le metían dentro, la atravesaban y salían. Introducir, empujar, atravesar, cerrar y salir. Ella yacía en la cama con la mirada fija en la rendija de la puerta. Las llaves brillaban a través y oscilaban en el centro. Siempre pasaban de largo. Cuando su puerta permanecía cerrada, se quedaba esperando aquella llave. Esperó durante dieciséis días, contando los minutos y el introducirempujaratravesarcerrar y salir.
Las llaves tintineaban en la cintura de las enfermeras. Sonaban como palanganas de plata y se balanceaban entonando en voz alta canciones de muerto. Eran frágiles y frías como el hielo y tenían rostros de jinetes estancados en la nieve. Eran orgullosas, y se comían deliciosamente su indiferencia.
Yahvé debía ser condenado y ella jamás debía detenerse. Él aparecía a menudo en la reja de hierro sobre su cabeza y ella agitaba los puños gritando y condenándolo. No habría más interferencias por parte de Yahvé, al menos esa sería su contribución. Era incapaz de soportar que las casas cayeran como brillantes ojos rasgados sobre cerezos en flor, y que él estuviera allí sentado en la reja, apartado y misericordioso.
La pequeña Mary Soulier estaba en la habitación. Ella había sido una de las voces. Se sentaba en la silla rígida agitando la melena y con los ojos cerrados de risa. Había tenido cinco cachorros y todos ellos habían muerto. Lloraron juntas a los cachorros. Marthe columpió las piernas hacia arriba y se giró hacia Mary como un torbellino. Se apretaba con fuerza los tobillos, y las piernas y los brazos y las manos lloraban junto a su cuello. Se volvió hacia la pared opuesta y se desbordó en llanto y amargura. Christopher, Christopher estaba bajo tierra sin que sus labios hubiesen llegado a tocar su mano. Nunca correría colina arriba persiguiendo a la alondra antes de que echara a volar. Mi preciosa y serena cabeza. El bebé estaba con él escondido entre la mortaja. El pequeño bebé blanco de ojos tranquilos que no había querido tomar su leche. Lloraron juntas y Marthe había derramado todas sus lágrimas. No le quedaban lágrimas y sollozaba con ojos secos y descarnados.
Esa tarde había una butaca fuera en la sala y Yahvé se sentaba en ella. Le leía su Shelley pequeñito de color verde que ella no le había dado. Coges lo que ves y te parece bien, pero no está bien. Sentado en la butaca, leía enfundado en un albornoz moteado y manojos de pelo le tapaban las orejas. Ojos que iban y venían.
Mary Soulier era francesa y le estaba enseñando a cantar. La mente de Marthe era nueva, era rutilante como altas hojas de afeitar. Su mente excelente, incipiente y afilada. ¿Están condenados todos los bebés que no han sido bautizados? No, por supuesto que no, ellas no hacen eso, ellas aman a los bebés. Yo lo modificaré, no volverá a ocurrir. Han condenado a mis cachorros, dijo Mary. Tenía una melena negra que le caía por la espalda y una gran sonrisa. Sus ojos nadaban en ella. Se movía con la gracia de una serpiente trepando por un árbol. Bailaba en la habitación de Marthe y cantaba canciones francesas. ¿Dejarás de ser una voz? No, estrangularé todas las voces si te mantienen despierta.
II
Marthe estaba incorporada en la cama enrollando trapos. Mary se sentaba frente a ella y le explicaba qué era cada trapo. Había uno pequeño, más corto que el resto. Mary hizo un anillo con él y se lo puso a Marthe en el dedo. Ese es el más corto, gimió Jesús. Debes llevarlo siempre para acordarte. He ido a la oficina de correos, dijo Mary, y no se puede hacer nada, nada en absoluto. Lo único que queda es meter martillos en las gachas y cuando haya suficientes martillos romperemos las ventanas y todas nosotras bailaremos en la nieve.
Todas nosotras bailaremos en la nieve.
Mary había sido hermosa la noche del baño. Formas, grotescas todas ellas, el cuerpo femenino. Todas ellas con senos que no encajaban, y codos putrefactos. Uñas de los pies y vello rezagado. Ella había apartado la mirada y se había echado a temblar mientras dejaba caer la toalla. Se había sumergido en la gran bañera y sus piernas habían nadado como cálidos lirios. El gorgoteo del agua la rodeó y estiró su cuerpo en el barro. El rostro encantador y tranquilo de Mary la observaba desde los demonios que la rodeaban con toallas mal prendidas. Y después de eso, había pasado mucho tiempo; Mary había estado en el otro cuarto de baño, en la bañera, completamente tapada con una amplia sábana. Había sido una cabeza, una encantadora cabeza muerta flotando sobre la sábana de lona, y Marthe había cogido la escoba para aplastarle la cabeza. Basta de muerte; eres un cadáver, uno bonito, pero no tengo miedo. Mary había sonreído sobresaliendo de la bañera. No estoy sucia, todas lo están salvo Mary y yo. Recoge ese hilo, tendrás que aprender a recoger cada hilo o nunca saldrás de aquí.
Desplazaron la cama hacia la ventana gris. A través de los barrotes la distancia y en el suelo la nieve. Trocitos de piel de naranja sobre la nieve, pero no alcanzaba a ver los camisones. Los había lanzado todos allí, los había tirado a través de los barrotes.
Al otro lado de la ventana había un árbol de hoja perenne. En él había cientos de gorriones. Cuando ella era Dios ellos se agrupaban en el árbol, cuando la almohada estaba en la cama y ella era Dios. Cuando la almohada estaba en el suelo volaban de mil maneras y desplegaban sus alas. Al otro lado del árbol había un largo camino asfaltado y el extremo de un edificio de ladrillo que tenía luces por todas partes. Al final había una salida de emergencia. Las luces se encendían al caer la noche y volvían a encenderse a primera hora de la mañana. Nunca veía a nadie en las luces.
A la izquierda había un edificio bajo que no sabía lo que era. Junto a él había dos caballos y una carreta y el hombre arrojaba cajas desde la carreta. No sabía dónde estaba. No era el Hospital Estatal de Gorestown. Sabía que estaba ahí para confundirla, pero ella no se dejaba engañar por estupideces como esa. No sabían que tenía una mente nueva y brillantemente iluminada. HEG en todas las sábanas y mantas. Ni una habían pasado por alto. Esa gente era lista, pero ella lo sabía. Una vez superara todas las pruebas se produciría la apertura de las tumbas. Por mucho que forzara la vista, nunca lograba ver más allá de aquello. El día era oscuro y la nieve se había escurrido bajo los sótanos. En primer lugar, debía ocuparse de su padre. Era con él con quien Yahvé había jugado. Le haría sonreír con su sonrisa silbante, silbaría para ella en la nueva mañana, silbaría la canción del molino y afilaría su navaja. A ella le encantaban sus manos y los puños de su camisa, donde había escrito el nombre de cada cordero. Ella había puesto nombre a todos los corderos y él se había acordado de ellos. Le haría un pañuelo azul con una gran Y y así brotaría la vida para él. Él saltaría por encima de la gran verja ayudándose de una mano y cuando el toro embistiera el árbol se echaría rápido a un lado. Su padre, con almendras de chocolate en el heno.
III
La señora Welsh va a rezar conmigo. Vamos a rezar juntas porque ella es creyente. Tenía los pies en el suelo y el pelo redondo y un cuerpo enjuto. Se le salía un diente hacia fuera y siempre llevaba encima su libro de oraciones. El sacerdote dice que el diablo se ha instalado en mí. La señora Welsh irrumpió en la habitación y se sentó en la cama con su vestido a cuadros. El libro de oraciones cerrado. ¿Te has enterado de lo de la mujer de arriba que durante dos semanas escondió mermelada bajo el colchón y las enfermeras no lo han descubierto hasta ahora? ¿Qué mujer? Es de arriba, no la has visto. ¿Qué hay arriba? Pues las tranquilas. Algún día llegarás allí. Yo he estado a menudo. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Me peleé con el doctor Armitage. Me planté en mitad de la sala y le grité cuatro verdades delante de todos. ¿Qué aspecto tiene? Se deja caer por aquí a menudo, que no te engañe, no hables con él. Lo tendré presente. ¿Qué más? He visto las estrellas, he tenido cuatro hijos, ¿sabes? La señora Welsh se estremeció y se acercó a la ventana. Tienes suerte de disponer de una habitación privada.
La señora Welsh volvió a la cama y abrió su libro de oraciones. Marthe leyó la letanía. Su voz se sumergió en ella y la convirtió en una copa dorada con bordes irregulares de lirio. Siempre lo he odiado, dijo, me negaba a decir que era una mísera pecadora y no hacía más que meterme en problemas. La señora Welsh echó la cabeza hacia atrás y dejó al descubierto el hueco entre sus dientes.
Prosiguieron con la letanía. La voz de Marthe se entrecortaba, se le marcaban los pequeños huesos del cuello. La señora Welsh miraba entre lágrimas. Es precioso. Verás, dijo Marthe, voy a contártelo porque eres la única que no es una maldita idiota. Yo soy Jesucristo, dijo. Esta vez es una mujer, dijo tranquilamente. No espero que me creas.
El semblante de señora Welsh se mantenía impertérrito y con los ojos rígidos, muy atenta. Sí te creo, dijo. Fue una llamada de Dios, dijo, ese día estaba planchando. ¿Cuando cantabas? Sí, y tú entraste corriendo a lágrima viva. Me encantaba tu voz, dijo, señora Welsh, tiene una voz preciosa. ¿Recuerdas cómo llorabas y huías de la enfermera? Sí, sabía que iba a ponerme la sábana. Te oí cantar y entré corriendo. Me agarraste y me suplicaste que encontrara a tu marido, dijo la señora Welsh enjugándose los ojos. De nada sirve llorar, dijo. Pero ¿para qué quieres a tu marido? Yo me he deshecho del mío. No lo sé, dijo Marthe. ¿Sabe tu marido que estás aquí?, dijo la señora Welsh. No, y no quieren decírselo.
La señora Welsh se arrodilló en el suelo y retomó las cuentas. Tuve que reírme, explicó primero. El vestido de la señorita Andrews, la que está enamorada del bedel, está todo manchado de pintura. ¿Cómo es eso? Supongo que debe de haber estado tonteando con él, dijo la señora Welsh, está pintando la sala de atrás. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Es la sala de día, cuando estés mejor podrás salir allí. ¿Qué hacen allí? Por la tarde cosen. Oh, ¿cree que me dejarán coser? ¿Dejar?, dijo la señora Welsh, más bien te obligarán.
Oh, que todas las flores y los vientos os bendigan; alabemos al Señor y magnifiquémosle para siempre. Oh, que todos los mares y las inundaciones os bendigan; alabemos al Señor y magnifiquémosle para siempre. Oh, dejad que la tierra bendiga al Señor; dejad que lo alabe y magnifique para siempre.
Mary entró resueltamente y se sentó en el borde de la cama. Sujetaba una muñeca. Era una toalla y un lazo. Marthe gritó, dámelo, es mi bebé. Mary era bonita. Marthe se acordaba de su cabeza meciéndose como una manzana muerta sobre el agua. Dámelo, es mío. No es tuyo, dijo Mary, a este bebé lo he hecho yo y es mío. Lo que es mío es mío y no es tuyo. La observaba con calma. Sí, dijo la señora Welsh, debes recordarlo. Marthe se recostó. No puedo tener a mi bebé, dijo.
La primera vez que salió a la sala después de poder alimentarse sin ayuda alguien vociferaba cifras de un partido de fútbol. La señora Fearing se paseaba arriba y abajo en su envoltura gris gesticulando a medida que contaba. No lo entiendo, dijo Marthe. Voy a matarte, dijo la señora Fearing, y se rio de una forma asquerosa. Marthe gritó y corrió a su habitación. Me persigue. No eres muy valiente, ¿verdad?, dijo la enfermera. Marthe volvió a salir y se quedó en la sala mirando. El portón se abrió para que entraran las bandejas y desfilaron con hombros rígidos. Las luces rojas estaban encendidas. Oh, tienes un lápiz, dijo Marthe, ¿me lo prestas, por favor? La señora Fearing tenía la cara enrojecida y sangre en la nariz. ¿Por favor, ¿me das el lápiz? No. Es indispensable, quiero escribir una carta. No, dijo la señora Fearing, y retrocedió con el lápiz. Marthe alargó la mano para quitárselo y la señora Fearing profirió un aullido gutural y le clavó las uñas en el pelo. Marthe la golpeó. Me está matando, chilló la señora Fearing. Se acaba de ganar la sábana, dijo la enfermera a la señora Fearing. La cabeza de Marthe palpitaba con fuerza. Recogió el lápiz. No ha sido culpa suya, yo intentaba quitarle el lápiz. La señora Fearing fue conducida de nuevo a su habitación.
Marthe se sentó en la sala. Le dijeron que podía cenar en la sala. No soltaba el lápiz. Ahora podría escribir, podría escribir dos cartas. Ahora sabrían lo que ocurría porque ella lo pondría por escrito. Su padre y Christopher lo sabrían y vendrían volando en descapotable para sacarla de allí. La enfermera le dio un trocito de papel. Tómese la cena, dijo.
Marthe se terminó rápidamente la papilla y las ciruelas pasas. Ingirió hasta el último bocado. Iba a escribir una carta.
Se sentó a la mesa grande de la sala, la mesa de madera blanca desnuda con las bandejas sucias. Dobló el trozo de papel y lo partió en dos mitades iguales. Sujetó el lápiz con firmeza y comenzó a escribir palabras.
Las palabras se desplegaban y surgían en el papel. Se deslizaban hacia arriba y flotaban y bajaban y se ponían en fila. Ella las creaba, ella decía cosas con un lápiz sobre un pedacito de papel amarillo. Era una carta dirigida a su padre y allí estaban las palabras, las palabras que ella capturaba a partir de las luces rojas y fijaba bajo su lápiz como polillas retorciéndose. Las polillas tenían colas amarillas y tironeaban desesperadamente del lápiz.
Hecho. Ahí estaban las dos cartas. Ahora vendrían los sobres y luego las direcciones. Se acordaba razonablemente bien de las direcciones. También podría escribirlas, y después las cartas saldrían y ella sería libre.
Iré a por los sobres, dijo la enfermera. Era la señorita Sheehan. Cogió las cartas y se las metió en un bolsillo. Acompañó a Marthe a las otras camas. Puede dar un paseo, dijo, y después debe acostarse. Pasearon por la sala hasta las camas donde se encontraban las voces.
Marthe se estremeció en el hombro de la enfermera al oírlas. Son cadáveres, dijo. Allí estaban el esqueleto y el resto de las voces. Estaban todas allí, tumbadas bajo las sábanas de lona. Una de ellas era una voz alemana. Las luces rojas las volvían demonios y lo único que se veía eran sus cabezas y brazos. Brazos delgados que crujían y dedos que chillaban bajo la luz. Tenía miedo y se lamentaba en la sala. Las odio y me dan miedo. Son demonios que van a tientas y sus cabezas están cubiertas de nieve. Han perdido sus cuerpos, sus cuerpos se han derretido, dijo. La pequeña tiene rizos enmarañados en la espalda y es una verruga en su cama. No quiero volver a verlas nunca más, sollozó a la señorita Sheehan, son todas demonios muertos.
Esta era la doctora Brainerd. Pues claro que la recuerdas, dijo la señora Welsh, la has visto cada día. Debes permanecer callada cuando entre. La doctora Brainerd era una voz y una risa fuertes y cordiales. Su voz se atenuaba cuando apartaba la mirada para decir algo y cobraba fuerza cuando volvía a posarla. Tenía un rostro atractivo, gafas marrones y ojos marrones. Su voz era como lechos de arena profundos junto a un lago. ¿No me recuerda? Me dijo que era una maldita idiota. Se rio y apartó la mirada. ¿Le gustaría ver a su marido? Eso dijo. Marthe rompió a llorar. Fíjese en toda esa nieve, dijo la doctora, ¿no le gustaría revolcarse en ella? No quiero revolcarme en la nieve, dijo Marthe.
Me gusta su marido, dijo la doctora Brainerd, es un joven inteligente. No hable de él, se enfureció Marthe. Estaba avergonzada. Supongo que todo el mundo llora cuando usted aparece. Lo cierto es que no, dijo la doctora Brainerd mirando por la ventana. Verá, dijo, ha venido cada día, pero he creído más conveniente que no lo viera por un tiempo. ¿Le gustaría verlo hoy?
Hoy. Era un día y fuera había una mañana. Al atardecer volverían las luces rojas. ¿Se quedará muy tranquila?
Entonces él sabe que estoy aquí, él ha estado viniendo cada día, ¿y usted no me permitía verlo? La doctora Brainerd se dio media vuelta y salió por la puerta.
Él vendría hoy. En algún momento antes de las luces rojas. Se acercaría a la puerta con sus tiernas manos y sonreiría a todo lo que ella dijera. Miraría arqueando las cejas y exigiría saber qué quería decir. Llevaría sandalias púrpuras y una corona de laurel. Le llevaría una urna con rosas y ella las aplastaría en el suelo. Y bajo su abrigo estaría el pequeño bebé con pelo de nieve y puños apretados.
Alguien volvía a entrar en la habitación tras el tintineo de llaves. Era su tío, el que solía regalarle muñecas francesas. ¡Pero, tío Jim!, gritó Marthe. Volvió a sollozar. Este es el doctor Armitage, dijo la doctora Brainerd. ¿Cuándo has llegado, dijo Marthe, vas a sacarme de aquí? No, he venido a ver cómo estás.
¿Por qué todos tratan de engañarme? ¿No les parece que esto ya ha durado suficiente?, gritó entrelazando los dedos. Se tiró al suelo. Pongamos fin a esta broma de una vez, gritó.





























