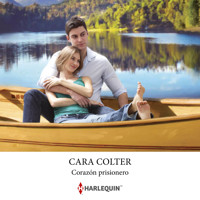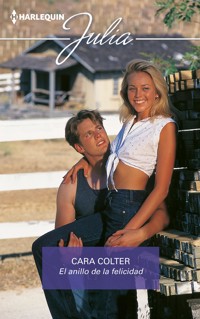3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Abby Blakely había heredado la casa de sus sueños debido a un misterioso legado. Y, de repente, entró en su vida un policía malhumorado al que su pequeña escogió como padre perfecto. Guapo y atractivo, Shane McCall era un buen candidato para casarse. Solo que él tenía problemas con aquella palabra que empezaba por m... Matrimonio. Con solo escuchar esa palabra, sentía amargura en la boca. Le traía recuerdos de una vida maravillosa que se había roto, y que había dejado su alma marcada por el dolor. Pero ahora, aquel hombre inquietante sentía que Abby y su adorable niña despertaban sentimientos que él había enterrado hacía mucho tiempo. Sentimientos que quería negar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001Cara Colter
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un misterioso legado, n.º 341 - abril 2022
Título original: Husband by Inheritance
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1105-536-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Prólogo
ENSEGUIDA la atendemos, señorita Blakely.
—Gracias —murmuró Abby.
Miró a su alrededor y se sintió incómoda. Las luces eran tenues y el mobiliario la impresionaba: la mesa de café de madera de nogal, los sofás de piel marrón clara, las alfombras aterciopeladas de color burdeos.
Abby nunca había estado en la oficina de un abogado, y si no hubiese sido por el billete de avión que le habían mandado, probablemente no estaría allí en aquel momento. ¿Quién querría hacerle un regalo?
Eso era precisamente lo que decía la carta certificada: que era la beneficiaria de la sustancial donación. Cuando llamó a la oficina solo le anticiparon que el donante era anónimo, pero no dieron más información e indicaron que debía estar allí, en el bufete de Sweet y Hamilton, en Miracle Harbor, Oregon, el quince de febrero a las diez en punto.
—¿Quiere un café, señorita Blakely?
La recepcionista sonrió con amabilidad, y Abby se dio cuenta de que no estaba disimulando demasiado bien la incomodidad que sentía. Sabía que no tenía aspecto de pertenecer a aquellos lujosos entornos. Últimamente su ropa se limitaba a prendas que se lavaban con facilidad y que podía ponerse para ir al parque. Aquel día llevaba una falda azul marino con una blusa a juego y una cazadora. Se lo había hecho todo ella misma por menos de cincuenta dólares.
Se vio a sí misma reflejada en la mesa de café y se arregló un poco el pelo, rubio y corto. Ni siquiera el corte tenía estilo. Además, aunque apenas llevaba veinticuatro horas separada de su hija de dos años ya la echaba de menos.
Eran casi las diez y media. Sintió haber aceptado la extraña invitación, intuyendo que, de alguna forma, su vida iba a dar un giro inesperado. ¿Por qué ahora, cuando lo único que quería era una vida estable para su hija, Belle?
Pero la verdad era que también había ido allí por eso. Aunque era escéptica, algo en su interior deseaba que la donación le permitiese dar a su hija la vida que quería para ella: una casa propia, un vecindario mejor, un parque cerca de casa; y para ella misma, una nueva máquina de coser.
Esa esperanza era lo que le había hecho cruzar el país, desde Illinois hasta aquel pequeño pueblo de Oregon. Miracle Harbor, asentado en la falda de una colina frente a una bahía, parecía de postal, con hileras de bonitas casas de teja plana, rododendros salvajes y un aire cálido impregnado del aroma del mar.
—¿Hay algún problema? —preguntó a la recepcionista.
—No. Estamos esperando a que lleguen las demás partes.
—¿Las demás partes? —preguntó Abby confusa.
Aquella era la primera noticia de que hubiese otras partes beneficiadas. Ahora era la recepcionista quien parecía incómoda, como si hubiese dicho más de lo que debía. Así que cuando la puerta se abrió, tanto Abby como ella, aliviadas, dirigieron hacia allí sus miradas.
Entró una mujer con gafas de sol y chaquetón de piel, cuyas largas piernas realzaba una falda de seda de color verde jade. Se movía con desenvoltura y llevaba un elegante peinado, aunque la forma en que el pelo le caía por los hombros le daba un aspecto algo salvaje.
Abby sintió que le resultaba increíblemente familiar, e inmediatamente se dio cuenta de que aquella mujer tenía el mismo físico que ella. Incluso el color del pelo era muy parecido, con tonos de color trigo mezclados con tonos color miel.
—Hola —saludó—, soy Brittany Patterson…
Al mirar a Abby de reojo, se le heló la voz. Entonces se dio la vuelta para mirarla de frente y se quitó las gafas de sol lentamente. Abby sintió que el color se le iba del rostro y por un momento creyó que se iba a desmayar.
Porque la cara que estaba mirando era exactamente igual a la que veía todos los días en el espejo; con un maquillaje más atrevido y las cejas cuidadosamente depiladas, aquella mujer era más bella, pero al mismo tiempo idéntica a ella en todo.
La puerta se abrió de nuevo y Abby apartó la vista de aquella cara sintiéndose completamente confundida.
Entró una segunda mujer, tan distinta a la primera como la noche al día, pues llevaba vaqueros y cazadora vaquera, ambos algo descoloridos, y el pelo recogido en una descuidada coleta.
Sin embargo eran idénticas en algo: en la cara y el color del pelo. Incluso en los ojos, azules con una estrella de color avellana alrededor de la pupila.
Como si estuviera soñando, Abby se levantó del sofá y se acercó a ellas, pero empezó a temblar y se volvió a sentar. En silencio, las otras dos mujeres también se sentaron. Las tres se miraban alternativamente, con el asombro reflejado en los ojos.
La recepcionista les trajo café. Si no fuese por lo estrafalario de la situación, Abby se habría reído al ver cómo las tres se preparaban el café de igual manera: una pizca de leche, tres azucarillos y un ligero soplido para enfriarlo.
—Bueno —dijo finalmente la mujer del chaquetón de piel—, a no ser que esto sea una broma de la televisión, supongo que estamos emparentadas.
—Más bien parece una película de ciencia-ficción —dijo la que llevaba cazadora vaquera, y las tres se rieron.
Aunque con distintos acentos, las voces de las dos mujeres eran idénticas en el tono. Abby había reconocido su propia voz al oírlas hablar.
—¿Os lo habíais imaginado? Yo sabía que me habían adoptado, pero… —dijo con voz temblorosa la del chaquetón de piel.
—Yo también sabía que me habían adoptado, pero no que tuviese hermanas —dijo la de la cazadora vaquera—. Viví con mi tía Ella hasta los diez años. Me contó que mis padres, nuestros padres, murieron en un accidente de coche.
—Es obvio que somos más que hermanas. Debemos ser trillizas —comentó la del chaquetón de piel, y se miraron unas a otras sorprendidas y asombradas.
—Yo me llamo Abigail. Abby —dijo con la voz sobrecogida por la emoción.
—Yo soy Corrine. Corrie.
—El señor Hamilton las espera —interrumpió la recepcionista.
La siguieron a lo largo del pasillo hasta el despacho, mirándose contentas y sorprendidas.
El señor Hamilton era un hombre de aspecto distinguido, con modales autoritarios. El pelo canoso y las profundas arrugas alrededor de los ojos le daban el aspecto de una persona ya jubilada. La sorpresa se reflejó en su cara cuando las tres mujeres entraron y tomaron asiento frente a él.
—Discúlpenme por mi extrañeza —dijo—, pero como tienen distintos apellidos no podía imaginar que…
Bajó la vista hacia los documentos que tenía ante sí, intentando mantener la compostura. Cuando levantó la cabeza, miró a cada una detenidamente.
—¡Trillizas! —dijo finalmente—. ¿Se conocían?
Ellas negaron con la cabeza.
—Lo siento de veras —dijo él con el semblante serio—. De haberlo sabido no las habría reunido sin advertirles previamente. No sé por qué ella… —se interrumpió sin acabar la frase y se aclaró la garganta—. Como sabrán por la carta que recibieron, les he pedido que vengan porque mi cliente quiere hacerles un regalo a cada una.
—¿Quién es su cliente? —preguntó Brittany, y Abby se dio cuenta de que, de las tres, era la que parecía más cómoda en aquel entorno.
—No puedo decírselo. Se me ha entregado una carta para que se la lea a ustedes —dijo tomando un papel de la mesa:
Queridas Abigail, Brittany y Corrine: hace muchos años le hice una promesa a vuestra madre, pocos minutos antes de que ella muriese. Para vergüenza mía no la he cumplido, así que os he reunido con la esperanza de enmendar ese daño. También os hago un regalo a cada una, que espero sea lo que más necesitéis en la vida. Mi abogado, el señor Hamilton, os detallará en qué consiste cada regalo y las condiciones que he impuesto. Os deseo toda la felicidad.
—¿Qué promesa le hizo a nuestra madre? —preguntó Abby, deseosa de conocer todo lo que la pudiera ayudar a hacerse cargo de aquella situación tan extraña.
—Me temo que, aparte de los regalos y las condiciones adjuntas, no sé nada más —dijo el señor Hamilton.
—¿Condiciones? —preguntó Brittany con escepticismo—. Será mejor que empiece por eso.
—De acuerdo. Para poder recibir los regalos, deben vivir aquí, en Miracle Harbor, permanentemente durante un año —se aclaró la garganta incómodo antes de proseguir—, y deben casarse dentro de dicho año.
Abby lo miró fijamente. Era una broma. Tenía que serlo. Pero el señor Hamilton se mantenía serio. Miró a sus hermanas.
Brittany estaba indignada, y aunque Corrine miraba por la ventana ocultando sus pensamientos, Abby sabía exactamente cómo se sentía: Corrie estaba muerta de miedo.
—¿Y los regalos? —preguntó Brittany entrecerrando los ojos y cruzando los brazos—. Después de lo que hemos oído será mejor que merezcan la pena.
El señor Hamilton la miró seriamente, tomó unos papeles y, empezando por Abby, empezó a detallar unos regalos asombrosos.
Capítulo 1
A PESAR de tantos años transcurridos, seguía durmiendo como si alguien fuese a entrar en su habitación y ponerle una pistola en la cabeza. Incluso en Miracle Harbor, donde tales cosas no sucedían.
Estaba despierto, escuchando, con todos los músculos tensos, preguntándose qué ruido le había despertado a aquella hora intempestiva. El reloj acababa de marcar las tres de la madrugada.
Habría sido la sirena anti-niebla, no el crujir de la verja de la entrada, que, por cierto, tenía que engrasar. Se relajó un poco y cerró los ojos para intentar dormir otra vez. Odiaba aquellas horas de la noche, porque no era capaz de imponer la acostumbrada disciplina a su mente. Por alguna razón, aquellos eran los momentos en los que los recuerdos volvían a su mente.
Oyó de nuevo el ruido.
Era el crujido silencioso de unas pisadas subiendo por el camino; esperó y finalmente oyó el ligero chirrido de la tabla suelta del segundo escalón.
Cuando intentaban abrir la puerta de la entrada se dirigió rápido y silencioso a la ventana. Un coche viejo con una caravana estaba aparcado en la calle. ¿Ladrones? ¿Querrían desvalijarle la casa? Se llevarían una decepción, pues no tenía ningún interés por las cosas; su apartamento era de una austeridad espartana: no tenía televisión ni equipo de música. Solo su ordenador. ¿Le había interesado algo alguna vez? En aquel momento tuvo un fugaz recuerdo de Stacy, su mujer, de pie delante de un escaparate y riéndose por el escandaloso precio de un artículo, aunque en sus ojos se reflejaba la nostalgia. Se estremeció al recordar lo que habían estado mirando: un cochecito para bebés.
Una desesperación que no auguraba nada bueno para el intruso se apoderó de él.
En calzoncillos, bajó por las escaleras y atravesó la casa a oscuras, con movimientos furtivos y silenciosos, su segunda naturaleza.
Salió por la puerta trasera, sin abrirla del todo para que no chirriara. Tenía el plan preparado: iría por el camino que bordeaba la casa hasta la entrada, el intruso quedaría atrapado en el estrecho porche y tendría que pasar por encima de él para escapar. No tendría ninguna posibilidad.
El ladrón había escogido la casa equivocada; era la casa de Shane McCall, agente de la Unidad de Investigación de Narcóticos. Retirado.
Había una densa niebla, y el cemento del camino bajo sus pies descalzos estaba frío como el hielo. Los rododendros eran tan espesos que por un lado la piel de su brazo rozaba las ásperas paredes de la casa y por el otro se empapaba con los arbustos, pero apenas lo notó pues estaba intensamente concentrado.
Dio la vuelta a la casa, se detuvo en la oscuridad a la altura de unos arbustos y observó.
Distinguió una figura inclinada en la puerta, pero la noche era demasiado oscura y había demasiada niebla como para ver claramente. Vio que la figura llevaba una gorra de béisbol pero era alguien demasiado delgado como para representar una amenaza para él.
Pensó que sería un chico, y su furia menguó mientras observaba cómo tanteaba el pomo de la puerta. ¿Estaría intentando forzar la cerradura? Debería llamar a la policía. Quizás Morgan estuviese de guardia y cuando solucionasen el problema charlarían un rato. Eso sería mucho mejor que volver a la cama y a los recuerdos que lo esperaban.
Pero no lo hizo. Se movió silenciosamente hacia las escaleras del porche, y se le ocurrió que quizás debería haber sacado su revólver reglamentario, porque alguien que no tuviese una constitución fuerte para pelear podría utilizar un arma para protegerse. Aquello era especialmente cierto de los chicos que entraban en una casa a las tres de la madrugada. Su mente trabajó con rapidez y decidió su plan de acción: mantendría las distancias y simularía que él también tenía una pistola. Tras ello se acercó a las escaleras y habló con una fría autoridad que le salía de forma natural.
—Ponga las manos en alto, donde pueda verlas. No se dé la vuelta.
La figura se irguió y se quedó quieta.
—Ya me ha oído. Ponga las manos en alto.
—No puedo —dijo una voz atemorizada. El tono era alto y algo femenino.
—¿Cómo que no puede? Será mejor que lo haga.
—Se me caería el bebé —dijo la figura con voz temblorosa.
¿El bebé? Shane subió los escalones de dos en dos, puso la mano sobre el hombro del intruso y le dio la vuelta.
Era una mujer.
Mejor dicho, dos mujeres, una adulta y un bebé. Las dos mirándolo con los mismos ojos enormes, azules con motas de color marrón.
Retiró la mano del hombro y se la pasó por el pelo húmedo al mismo tiempo que maldecía en voz baja. Cuando sintió la patada en la espinilla, Shane recordó que había olvidado la regla número uno: nunca había que bajar la guardia.
—¡Fuego! —gritó ella—. ¡Fuego!
Sin pensarlo, él tapó su boca con la mano antes de que despertase a todo el vecindario.
Era muy guapa, con un pelo rubio, corto y liso, que le sobresalía de la gorra. Tenía una piel perfecta y las mejillas y la nariz perfectamente formadas, pero los ojos eran el rasgo dominante: grandes y de un color azul marino que él solo había visto en una ocasión, en la costa de Kailua-Kona, Hawai.
Esos ojos brillaban con lágrimas contenidas.
Shane maldijo otra vez. La mujer estaba temblando. El bebé lo miró asustado y empezó a llorar. El llanto pareció retumbar en la niebla, y Shane miró inquieto hacia las casas vecinas.
—Prométeme que no chillarás —dijo él—. Ni gritarás fuego.
Era preciosa, pero obviamente estaba desequilibrada.
Ella asintió con la cabeza.
Él retiró la mano lentamente y ella se apartó hasta que se dio con la espalda en la puerta. Tenía los ojos abiertos de par en par y los brazos doblados de forma protectora alrededor de la niña. No era un bebé, pues parecía tener ya unos dos años.
—Aléjate de nosotras, pervertido.
—¡Pervertido! —farfulló él—. ¡Pervertido!
—Estabas escondido entre los arbustos, en calzoncillos, esperando a que una mujer indefensa llegara a casa. Eso es ser un pervertido.
—¿Casa? —preguntó él mirándola fijamente.
La voz de ella temblaba, pero sus ojos brillaban. Ella asintió y se humedeció los labios nerviosamente. Miró hacia los lados, buscando una forma de escapar.
—Resulta que esta es mi casa —dijo él cruzando los brazos—. Creí que eras un intruso.
Ella se quedó boquiabierta, pero sus ojos se entrecerraron como si sospechase.
Shane sabía lo que estaba pensando: que los pervertidos son muy listos, pero también podía ver la confusión reflejada en su cara; sus ojos buscaron el número de la casa sobre la luz del porche.
Nunca se había sentido tan insultado. ¿Él un pervertido? En cuanto a ella, no parecía realmente desequilibrada, solo cansada. Tenía ojeras bajo aquellos preciosos ojos.
Ella lo miró y finalmente parte de la tensión de su cara fue desapareciendo.
—¡Dios mío! —dijo ella—. Me he equivocado. Estoy muy cansada, yo…
Horrorizado, Shane vio cómo las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. No llevaba rímel, lo que por alguna desconocida razón le agradó. Los hombros de la mujer temblaban bajo una cazadora, demasiado fina para abrigarla.
La niña empezó a llorar más fuerte al ver las lágrimas de su madre.
Haciendo un esfuerzo por recuperar la compostura, ella enderezó los hombros y levantó la barbilla. Aquellos movimientos no encajaban con un corazón que él un poco antes, habría jurado que era de piedra.
—¿Podría indicarme dónde puedo encontrar algún hotel?
—Sí, pero no creo que tuviese mucha suerte —dijo él, lo que pareció no sorprenderla—. ¿Por qué ha gritado fuego? ¿Es que eso asusta a los pervertidos?
Ella se rio nerviosamente.
—En una ocasión leí que nadie hace caso a una mujer que pide auxilio, pero sí escuchan cuando gritas fuego.
Shane pensó que ella no era de allí, pues aquellas eran tácticas de supervivencia de una mujer de la gran ciudad. Su voz lo intrigaba; no era dulce como su cara, tenía un ligero tono amargo.
—¿Por qué no hay plazas en los hoteles? He visto carteles de completo en cada hotel a lo largo de los últimos ochenta kilómetros —dijo ella secándose los ojos con impaciencia. Después secó la cara de la niña y le dio un beso en la nariz.
Aquel gesto tuvo un efecto mágico. El bebé, que era exactamente igual a su madre, solo que con el pelo más rubio y rizado, dejó de llorar. Pero al girar la cabeza para mirar a Shane empezó a llorar de nuevo.
—Hay un complejo hotelero a la salida del pueblo.
Pero dudaba de que encontrara habitación en algún sitio aquella noche, a no ser que contara con su casa vacía. Tenía tres habitaciones, una arriba y dos abajo. La casa había sido un dúplex hasta hacía poco, cuando, con permiso del dueño, había convertido la cocina del piso de arriba en estudio.
«No lo hagas», se dijo a sí mismo.
Pero lo hizo, en parte sintiéndose culpable por haberla asustado de aquella manera, y en parte porque la niña iba a despertar a todo el vecindario.
—Será mejor que entres un momento —le dijo.
Shane pasó por su lado dirigiéndose hacia la puerta que estaba cerrada.
—No —dijo ella con firmeza. Sus ojos volvían a delatar su suspicacia—. Me marcho. No importa, de verdad. Estoy cansada, he conducido mucho y debo de tener la dirección equivocada.
Ella empezó a andar pero se detuvo. La entrada del porche que daba a las escaleras era demasiado estrecha como para pasar sin rozar a aquel hombre. Cuando Shane vio que ella se sonrojaba ligeramente recordó que estaba casi desnudo.
—Espera aquí —dijo él con el tono de voz de un policía, de un hombre al que hay que tomar en serio incluso cuando estaba en ropa interior.
Ella aún estaba asustada, porque si él no era un pervertido, entonces es que había ido a toparse con la casa del único asesino en serie de Miracle Harbor.
—Soy policía —dijo él de mala gana—. Retirado.
Ella lo miró fijamente y asintió, y en cuanto él se apartó salió corriendo por el camino. Shane la dejó marchar y oyó cómo echaba el seguro de las puertas del coche en cuanto estuvo dentro. Después oyó cómo intentaba arrancar el coche.
Ya no era problema suyo, gracias a Dios.
Volvió por el camino hacia la puerta trasera. Subió las escaleras para meterse de nuevo en la cama, pero su mente, sin disciplina alguna a aquellas horas de la noche, esperó a oír el ruido del coche alejándose. Nada.
Abrió la ventana y escuchó el sonido del motor intentando arrancar.
—¡Maldita sea! —maldijo para sí, y se puso unos vaqueros que había encima de la cama.
A pesar de que el dolor en su espinilla podía indicar lo contrario, aquella mujer tenía la vulnerabilidad reflejada en los ojos. Quería que desapareciera, pero al mismo tiempo no podía dejarla. No llevaba ropa de abrigo para pasar la noche en el coche, y el bebé tampoco.
Shane encendió la luz del porche y abrió la puerta para que entrase si quería, pero ella no lo hizo.
Era testaruda. Se reflejaba en su cara.