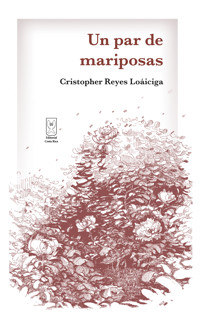
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un par de mariposas Premio Editorial Costa Rica 2019 Se le concede el Premio Editorial Costa Rica a la obra Un par de mariposas de Cristopher Reyes "por su original abordaje de una realidad lejana como lo es la China y sus paralelismos históricos entre la época contemporánea y la antigüedad sin perder el punto de vista de un extranjero centroamericano. Además, el libro trabaja las estructuras narrativas con soltura y amplio dominio, tanto en los relatos que lo integran, como en su conjunto; y destaca la prosa de alta calidad con destellos poéticos de gran belleza". Carla Pravisani, Juan Murillo y Rodrigo Soto Jurados del Premio Editorial Costa Rica 2019
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cubierta
Inicio
Cristopher Reyes Loáiciga
Un par de mariposas
Premio Editorial Costa Rica 2019
Epígrafe
Vuelan en pares,Luego como una sola,Las mariposas.
Natsume Soseki (Traducción propia)
And then –together bore awayUpon a shining Sea–
Emily Dickinson
Los países cercanos
“Who brought this to pass?”
en colaboración a través de siglos y continentespor Pound y “Rihaku”
A Valeria Iraheta
Entre los bulevares de Shanghái, bajo la forma delicada de los sicómoros y los ginkgos, entre reflejos de vitrinas y rótulos en varios lenguajes, se nota la mezcla de esa honda civilización confundida que es occidente con ese grupo de historias, también hondas y confundidas de otra forma, que es oriente. Cuando estaba desde lo alto, sin embargo, al aproximarme a la ventana del avión a alguna hora de la tarde de un primero de setiembre, no vi árboles, no vi rótulos ni vi gente. Vi un panorama de edificios reiterados con los detalles difusos, teñidos por la distancia de atmósfera dudosa y de gris.
Y tuve dos ideas: esa ciudad no luce real y ahí parece que nada ocurre.
Ideas absurdas, claro.
El propósito de mi llegada era aprender mandarín. Insistía en practicarlo en toda ocasión, aunque no supiese decir demasiadas cosas, o solo supiese decir muy pocas. Por fin, cuando no me entendían al, por ejemplo, ordenar comida, o al, también, por ejemplo, preguntar por una dirección, me resignaba a hablar en inglés. ¿Me molestaba? Claro, como pocas cosas. Yo lo que quería era desarrollar mi mandarín incipiente, no practicar mi inglés mediocre.
En ese mes de frustraciones, en que pensé que conseguiría amistades chinas, logré únicamente conocer la ausencia de gente y sentirme, de forma irremediable, como lo que era, un extranjero más en la ciudad china con más extranjeros. Hasta ya entrado octubre, durante el día en que hubo una ceremonia que daba la bienvenida a todos los estudiantes internacionales, conseguí con quién hablar, lamentablemente, no en chino, no en inglés, sino en español. A la salida había un montón de banderas alineadas. Estados Unidos, México, España, Francia, Japón, Ecuador ¿o Colombia?, Italia, unas que no pude identificar, y cuando creí que no la vería, ahí estaba: Costa Rica. Una mujer se estaba tomando una foto junto a esa bandera. Me acerqué, pensando en decir hola, aunque herido de timidez fui incapaz. Ingenié otra cosa: hice como que también me tomaba una foto. Ella, picada por la curiosidad, me saludó en español y yo le respondí también en español. Se llamaba Carolina. Tenía, a diferencia de los que nos rodeaban, grandes ojos cafés y algunas pecas. Me dijo que tenía que irse, a hacer un no sé qué del registro, pero que por la noche iba a salir con unos amigos a un club, a bailar, a hacer fiesta, digamos, y que, claro estaba, yo podía ir, o debía ir, porque teníamos que conocernos, porque posiblemente en toda la universidad éramos los únicos costarricenses y porque necesitaba hablar español. Intercambiamos el contacto del celular y por ahí de las ocho de esa misma noche, me envió un mensaje.
“Estamos en la salida”. “Nos vamos ya”. “¿Viene?”
“Sí”. “Deme unos minutos”.
“Corra, corra”.
Y como estaba en la cama leyendo mis libros para aprender mandarín, me alisté con prisa. Corrí, corrí y los alcancé.
A Carolina la acompañaban dos asiáticos. Uno era alto, con el pelo largo y bigote, vestía un abrigo de cuero café y unos pantalones que lo hacían lucir delgadísimo. El otro, o la otra –era difícil saberlo, además de que tenía media cara tapada con una mascarilla blanca– vestía una chaqueta deportiva, un gorro de lana, unos pantalones holgados y, cosa rara, pues ya se presentía el frío, sandalias. Yo, para comenzar a hacer amigos, o seguro por vanidad y para que notaran que estaba cumpliendo la tarea de familiarizarme con el idioma, los saludé en chino. Intercambiaron miradas cómplices y una risa. El más alto, con las manos en los bolsillos, abrió los ojos muy grandes y encorvándose dijo:
—Ni hao.
—Hashiuchi Susumu –dijo Carolina señalando primero al más alto– y Fukumitsu Hiromi. Hashi y Hiromi.
Sintiéndome apenadísimo, me presenté, e intenté redimirme lanzando alguna palabra en japonés. Cavé en mi memoria y logré un tímido hajimemashite.
Después de ese vergonzoso evento, tomamos el metro en Dongchuan lu. Entre montones de caras, entre la multitud interminable, cambiamos línea en Xinzhuang Station y en veinte minutos ya nos bajábamos en Hengshan lu o quizá en Changshu lu, lo olvidé. En esos primeros meses todo era homogéneamente nuevo para mí. Me basta con decir que eran calles arboladas de sicómoros que descostran sus cortezas, limitadas por paredes enladrilladas de residencias que reanimaron como hoteles, como cafeterías y boutiques, y con mansiones bordeadas de jardines algo asilvestrados y con verjas, en sus quicios de muros altos, siempre metálicas.
—Es como un poco de Europa en China –comenté.
Ellos preguntaron si había estado en Europa. Admití que no. Pero habiendo películas, dije, no se requiere ir hasta ahí para saber. Hiromi se me acercó:
—Yo sí he ido. Y aunque se parece, es también muy diferente.
Le preguntamos en qué países había estado. La respuesta: Polonia, Alemania, Francia e Italia. Carolina me miró y dijo en español:
—¿Se imagina? Qué ganas de ir –y luego, dirigiéndose a Hiromi en inglés, dijo–: Debería ir a Costa Rica también. Deberían, los dos. Yo creo que nunca han conocido playas como las de mi país…
Y mientras Carolina hablaba sobre montañas, colibríes, helechos, volcanes y ríos, al cruzar Gao’an lu o quizás Yongfu lu, yo estaba viendo las hojas secas y grandes como bolsas de papel que aleaban hasta acumularse en el suelo, bajo el resplandor de luces amarillas e insuficientes, y tan frío el ambiente que me alegré, porque había llegado a pensar que podía nevar, aunque fuese octubre, y yo, que nunca había visto la nieve, me moría por sentirla. Las calles, ahítas de soledades, no parecían pertenecer a una ciudad de veinticinco millones de personas. No había nadie además de nosotros, excepto el quejido de gatos rijosos, ocultos tras la estatua de un león, y dos chinos que aparecieron al doblar en la esquina y que platicaban a gritos, hasta que se silenciaron durante el momento en que nos miraron sin discreción, seguro porque éramos extranjeros. Carolina seguía hablando de orquídeas, tucanes, arenas, potreros, corales… Giré, vi a Carolina a los ojos, y les dije:
—¿Les cuento la historia de cuando dos hombres se me acercaron por la noche, en una calle más o menos como esta, así, sola y fría, y me amenazaron con una pistola?
Carolina hizo silencio. Los dos japoneses me miraron con razonable incredulidad y yo me reí.
—Aquí mismo me la pusieron –dije, mientras me tocaba el costado derecho.
Dudaron. Se me aproximaron para preguntar, como avergonzados, si estaba bromeando. Les dije que no. Que era muy cierto y que además yo no estuve solo, así que hay testigos. Quisieron más detalles. Yo, por supuesto, negué. Carolina asintió cuando dije que era una pésima historia para pasar la noche. Eso me dio ganas de decir otra cosa:
—¿Nunca han visto un arma? –mientras hacía el gesto de mi puño con el índice y el pulgar extendidos.
Carolina me dijo que me detuviera. Lo hice. Hiromi, sin embargo, sí respondió. Dijo que sí las había visto, pero no en la calle, sino en un museo. La conversación se movió. Ahora las armas eran largas y encrestadas con bayonetas, no discretas, pero igual de crueles. Yo no dije más, sino que quise preguntarles lo que cualquiera considera preguntar cuando conoce japoneses. Temiendo que eso los podía ofender o para no incomodar a Carolina, preferí no hacerlo.
Por fin llegamos al club. Se llamaba Deimos. Adentro, todo tenía un tema de astronautas y asteroides.
Esa noche me di cuenta de muchas cosas: Carolina no me agradaba tanto y creo que era mutuo; Hashi podía tomar demasiado sin caer borracho; le gustaba fumar y bailar, aunque fuese pésimo al hacerlo; a Hiromi le gustaba fumar y viajar; bueno, viajar, más que gustarle, le encantaba; nos dijo que en julio había estado en Beijing y que planeaba hacer un viaje al que nos invitó (en noviembre saldría de Shanghái hacia Suzhou, pasaría por Wuxi, quería ver el Lago Tai y pasar por Jintan hasta llegar a Nanjing; por tren estaba bien, decía, pedir aventones sería mejor), supe que tenía la cara muy linda, se la vi cuando se quitó la mascarilla para aproximarse el cigarro hasta la sonrisa, supe que me atraía; descubrí también que yo tenía curiosidad por probar el cigarro que me ofrecieron, pero que rechacé por miedoso y porque el olor me molestaba, descubrí que bailar no era lo mío, y que prefería estar en mi casa, acostado, estudiando chino.
Cuando salimos del club, mareados y hambrientos, vi que Hiromi subía la cara hacia el cielo envenenado de luz.
Como dije, era octubre. No nevaba, lloviznaba.
***
Un invierno apresurado hela la tarde del 21 de noviembre de 1937 y el soldado e intérprete Serizawa Kunio percibe una llovizna fría que le humedece la cara. Hoy es el día en que envejecemos, es la primera garúa de invierno…, comenta, aunque ya ha llovido antes, y ya han envejecido mucho, tras cuatro meses de luchar por el control de Shanghái. Nadie parece oírlo, porque lo ha dicho como murmurando, como para sí mismo. Pertenece a la novena unidad del Ejército Expedicionario de Shanghái. Al frente va el teniente Arima –que cabalga altivo y severo–, encaminados hacia Wuxi, marchando hacia la victoria, entre campos de arroz y escarcha. Vienen desde la asolada Suzhou, la de canales y casas blancas, la de jardines y pagodas, agujereando la atmósfera aterida y los caseríos agrestes con fuego.
Adelante hay una aldea cercada de arroyos. Hay, también, un grupo de soldados nacionalistas del menguante octogésimo tercer cuerpo que los está esperando aparcado en trincheras y que los recibe con una salva de fusiles y ametralladoras. Serizawa se ahinoja mientras el aire es rayado. Adelante ve al caballo del teniente Arima ser abatido. El frío es olvidado. Responden. Rápido agobian al enemigo, que intenta retirarse; los observan sin conmiseración al vadear en los arroyos, desesperados por escapar, y ahí mismo, en el agua que está tan fría, los atajan a balazos.
Sin problemas, irrumpen en la aldea que no es más que un puñado de cuarenta o cincuenta casas de campesinos que creían que los arroyos los aislaban de la guerra. Los nacionalistas sobrevivientes son puestos a las órdenes del teniente Arima, que se encuentra herido de la pierna y renquea y que manda a que los inspeccionen, les quitan el dinero, las gorras, las camisas, los dejan sentir el filo de la lluvia, que es finísima, pero que cada vez es más pesada, y los escoltan hacia los campos. Serizawa contempla la aldea, la aldea lo contempla de vuelta con miedo y él la despide.
La noche comienza a depositarse con la rapidez propia de finales de otoño –o inicios de invierno– y Serizawa no logra oír la orden brusca de Arima; oye, en cambio, el resultado: los disparos que acaban con los nacionalistas. Quiere dormir o intenta dormir, pero lo distrae el avistamiento de un grupo de sus compañeros que recorren el descampado, en dirección al pueblo. Uno de ellos, el cabo Hashida, al que más o menos conoce porque arribaron el mismo día a Shanghái, se separa y se acerca. Lo invita a que lo siga. Serizawa lo rechaza, dejándose caer al suelo, y aduce estar cansado y querer soñar los sueños de los guerreros dispersos en el pasto. Sin tener tiempo para poesía, el cabo Hashida se aleja. Pasa un rato. Serizawa oye que alguien lo llama, y ese alguien le dice que el teniente Arima lo está buscando. El teniente Arima, sentado y con la pierna descansada sobre otra silla, acompañado por el resplandor de una lámpara, le ordena conseguir, antes de que llegue la mañana, un caballo.





























