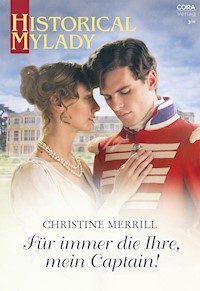3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
La señorita Penelope Winthorpe, una tímida heredera, sólo intentaba escapar del déspota de su hermano. Nunca pretendió casarse con un lord y menos con el yunque de un herrero como altar. Adam Felkirk, duque de Bellston, no tenía intención de casarse, pero la situación apremiante de Penelope lo conmovió. Entonces, el tristemente célebre libertino se encontró con un objetivo nuevo: impresionar y seducir a su remilgada esposa. Sin embargo, el duque se llevaría una buena lección cuando la señorita Winthorpe se convirtió en la seductora duquesa…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2008 Christine Merrill. Todos los derechos reservados. UN SOPLO DE AIRE FRESCO, Nº 479 - mayo 2011 Título original: Miss Winthorpe’s Elopement Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-326-8 Editor responsable: Luis Pugni E-pub x Publidisa
Inhalt
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Promoción
Uno
Penelope Winthorpe estaba en la biblioteca cuando oyó que llamaban a la puerta de la casa. Dejó cuidadosamente el libro, se subió un poco las gafas en la nariz, se alisó la discreta falda, se levantó y se dirigió hacia el recibidor.
No tenía motivos para apresurarse porque el resultado habría sido el mismo. Su hermano la había acusado de ser impulsiva. El verla correr al recibidor cada vez que se abría la puerta confirmaría su opinión de que un exceso de soledad y estudio estaban afectándole los nervios.
Sin embargo, el paquete llevaba un retraso de dos días y era difícil contener la ansiedad. Se había levantado con inquietud cada vez que habían llamado a la puerta y siempre esperaba que fuese la entrega que había estado esperando. Ya se imaginaba con el paquete en los brazos y sujetando el cordel que ataba el papel marrón que lo envolvía. Lo cortaría con las tijeras en la mesa del recibidor y por fin tendría el libro entre las manos. Podría oler la tinta y el papel, acariciar las cubiertas de piel y sentir las letras doradas del título bajo las yemas de los dedos. Luego, llegaría lo mejor. Volvería con él a la biblioteca, cortaría las páginas y las ojearía sin leerlas para no estropear la sorpresa aunque se sabía la historia casi de memoria. Por fin, pediría un té, se sentaría en su butaca favorita junto a la chimenea y empezaría a leerlo. Sería el paraíso.
Cuando llegó al recibidor, su hermano estaba repasando unas cartas. Había llegado el correo, pero no había ni rastro del paquete del librero.
—Hector, ¿no han traído nada para mí? Ya debería haber llegado y he pensado que, a lo mejor, lo había traído el cartero.
—¿Otro libro? —preguntó él con un suspiro.
—Sí. La última edición de La Odisea.
Su hermano hizo un gesto de desdén con la mano.
—Llegó ayer, pero lo devolví a la tienda.
—¿Qué…? —ella lo miró con incredulidad.
—Lo devolví. Ya lo tienes. Me pareció innecesario.
—Tengo una traducción —puntualizó ella—. Ése era el original en griego.
—Un motivo más para devolverlo. Estoy seguro de que leerás mejor la traducción.
Ella tomó aliento e intentó contar hasta diez para no precipitarse. Sin embargo, no llegó hasta cinco.
—Leo perfectamente en griego. Es más, estoy pensando en hacer una traducción y como no puedo traducir las palabras que ya están en inglés, ese libro nuevo es absolutamente necesario.
Hector la miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza.
—Hoy en día pueden encontrarse muchas traducciones buenas de Homero.
—Pero ninguna hecha por una mujer —replicó ella—. Creo que hay muchos matices y puntos de vista que podría aportar y que son esencialmente distintos a los que pueden encontrarse.
—Es posible que sean inferiores —le rebatió su hermano—. Por si no te habías dado cuenta, el mundo no está pidiendo a gritos tu opinión, Penny.
Por un instante, esa verdad le cayó como una losa, pero la dejó a un lado.
—Es posible que sea porque todavía no han visto lo que puedo ofrecer. No lo sabré hasta que lo haya intentado. Para eso, necesito el libro que había pedido. Sólo costará unas libras.
—Sí, pero piensa en el tiempo que perderás leyéndolo.
Hector siempre consideraba que era una pérdida de tiempo. Ella se acordó de lo mal que lo pasaba en el colegio y de las ganas que tenía de salir de allí cuando su padre estaba a punto de dejar la empresa en sus manos. Nunca dejó de asombrarle que un impresor tuviera una opinión tan mala de los libros.
—Para algunos, Hector, leer no es una pérdida de tiempo, sino uno de los grandes placeres de la vida.
—La vida no está para dedicarla a los placeres, Penelope. Estoy seguro de que si lo piensas un poco, encontrarás una forma mejor de pasar el tiempo —la miró de arriba abajo—. Si bien no hace falta que seas tan frívola como algunas jóvenes que quieren casarse como sea, podrías dedicar el tiempo a algo más elevado. Podrías ayudar a los pobres o a los enfermos, por ejemplo.
Penelope apretó los dientes y empezó a contar. No le disgustaba la beneficencia, era necesaria, pero sólo demostraba lo rara que era, tanto entre los ricos como entre los pobres. Además, servía para que todos recordaran constantemente que se había quedado para vestir santos, que no tenía un marido o unos hijos a los que atender. Le parecía que era como darse por vencida. Aunque quizá hubiese llegado el momento.
Sin embargo, si iba a darse por vencida, podría hacerlo perfectamente en su casa, delante de la chimenea y con la única compañía de Homero.
Esa vez, llegó hasta ocho antes de hablar.
—No es que no quiera contribuir a la sociedad, pero creo que lo que puedo aportar a la comunidad intelectual es tan valioso como lo que podría conseguir cuidando a los enfermos. Además, hago donaciones periódicas a la iglesia. La ayuda que no llega con mi trabajo, puede llegar de mi bolsa. No he recibido quejas.
Su hermano la miró con una expresión de censura.
—Me parece que sí hay quejas, Penelope, aunque creas que puedes pasarlas por alto porque llegan de mí. Nuestro padre me dejó encargado de ti y de tu herencia y tienes que escucharlas.
—Hasta que me case —le recordó ella.
—Los dos sabemos lo poco probable que es eso —replicó él con un suspiro—. Creo que ha llegado el momento de que lo aceptemos.
Penelope supuso que ese plural se refería a ella.
—Una cosa es ser una ilustrada durante un tiempo —siguió su hermano—, pero había esperado que ya te hubieses olvidado de esa necedad. No espero que te pases el día en la modista o cotilleando, pero tampoco que no le dediques ni un instante a tu aspecto y que sólo te llenes la cabeza con opiniones. Ahora, ¿griego? —él sacudió la cabeza con desconsuelo—. Alguien tiene que acabar con ese disparate si no vas a hacerlo tú. Se acabaron los libros, Penny. Al menos, hasta que me demuestres que estás dispuesta a madurar y a aceptar algunas responsabilidades.
—¿Se acabaron los libros? No puedes hablarme así.
Ella se sintió como si no hubiera aire en la habitación. Supuso que era como si un hermano mayor y muy estricto le hubiese dicho a otras chicas que se habían acabado los vestidos, las fiestas o los amigos. Privarla de libros era dejarla sin compañía ni protección en un mundo hostil.
—Creo que sí puedo hablarte así.
—Nuestro padre no lo habría permitido.
—Nuestro padre esperaba que ya hubieses formado una familia. Por eso condicionó tu herencia a tu matrimonio. No has encontrado un marido y por eso yo me ocupo de ti y de tu dinero. No voy a ver cómo dilapidas en papel y tinta la fortuna que te dejó nuestro padre.
—Unos cuantos libros no significan que dilapide una fortuna, Hector.
—¿Unos cuantos? —Hector señaló en montón que había en la mesa—. ¿Cuántos, Penny? Hay más en el comedor, en la salita y en tu cuarto. La biblioteca está rebosante.
—Como lo estaba cuando vivía nuestro padre, Hector. Era un hombre de letras. Lo que yo he añadido a la colección no llega…
—Lo que has añadido a la colección no es necesario. Ya tienes suficientes libros para toda una vida.
Lo serían si leyera tan despacio como su hermano, pero se mordió la lengua y empezó a contar otra vez.
—Además, ahora compras libros que ya tienes. No puede ser, Penny. De verdad. Si queremos compartir esta casa en paz, no voy a permitirlo.
Ella perdió la cuenta y la paciencia.
—Entonces, no quiero vivir contigo ni un minuto más.
—No sé qué puedes hacer.
—Me casaré con alguien más soportable que tú. Alguien cabal y comprensivo que no me escatime unas libras al mes para que estudie.
Hector estaba mirándola con compasión, pero su tono fue sarcástico.
—¿Dónde vas a encontrar ese modelo de virtudes, querida hermana? ¿Te has olvidado del desastre que fue tu presentación en sociedad? Nadie te aceptó en cuanto abriste la boca, a pesar de la considerable fortuna que te acompaña. Nadie te pareció suficiente y tú tienes demasiadas opiniones propias. Los hombres quieren una mujer que los siga, no una mujer que ponga en duda el criterio de su marido y no haga caso al servicio y las tareas domésticas porque está demasiado ocupada leyendo.
Habían pasado cuatro años, pero todavía sentía vergüenza cuando le recordaban el estrepitoso fracaso que fue su presentación en sociedad.
—Sin embargo, tiene que haber un hombre que quiera una esposa inteligente. Alguien con quien pueda conversar.
Hector resopló.
—Cuando lo encuentres, me alegraré de que te cases. Sin embargo, no veo que lo busques ni que él te busque a ti. Como no dejas tu escritorio, es poco probable que te encuentre si no entra en la casa por error. Por eso, tengo que tomar las decisiones por ti. No voy a atosigarte para que hagas vida social porque los dos sabemos que sería inútil, pero tampoco voy a animarte para que sigas estudiando porque lo que has conseguido hasta el momento sólo te ha dado problemas. Buenos días, hermana. Te propongo que encuentres algo en lo que ocupar las manos y no tendrás necesidad de ocupar la cabeza.
Él siguió leyendo el correo. La había dejado de lado y se dirigió hacia las escaleras antes de que dijera algo que pudiera consolidar más las opiniones de su hermano. Sin embargo, tenía razón en una cosa. Podía tomar decisiones en lo referente a su dinero hasta que ella encontrara a otro hombre que asumiera esa responsabilidad.
Sin embargo, no necesitaba a ningún hombre para eso. Era lo bastante inteligente. Más inteligente que su hermano, sospechaba. Su dirección de la empresa familiar no había sido tan certera como la de su padre.
Su padre amaba los libros que imprimía.
Amaba todo lo relacionado con los papeles, las tintas y las cubiertas. Hasta la invitación o tarjeta personal más sencilla era un objeto artístico en sus manos. Un tomo acabado era una obra maestra.
Para su hermano no era más que beneficio o pérdida. Por eso, había más pérdidas que beneficios. Su parte de la herencia desaparecería, libra a libra, para cubrir las pérdidas fruto de su mala gestión. Naturalmente, el repentino interés de su hermano en meterla en vereda se debía a que ella se lo comentó la noche anterior durante la cena. Era insoportable. No estaba dispuesta a vivir toda su vida sojuzgada por Hector y teniendo que meter libros a escondidas en la casa con la esperanza de que él no se diera cuenta. Sería imposible vivir según sus normas.
Sólo le quedaba una alternativa: casarse. Pensar en la decisión de su hermano y la falta de libros hacía que el pánico le atenazara la garganta. Tenía que casarse enseguida.
Fue al rincón de la habitación y tiró tres veces del cordón de la campanilla. Luego, se dirigió a su armario para buscar una bolsa y sacó ropa de viaje de entre las prendas de medio luto que conservaba a pesar de que su padre había fallecido hacía dos años.
Llamaron discretamente a la puerta.
—Pasa, Jem.
El lacayo mayor parecía incómodo, como siempre que lo llamaba a sus aposentos. Siempre había expresado su deseo de que buscara a una doncella o a alguien de su confianza. Ella le recordaba que lo haría cuando quisiera que la peinaran o le plancharan un lazo. Sin embargo, si quería un consejo prudente, siempre lo llamaría a él.
—Señorita…
Se quedó vacilante en la puerta y con la sensación de que el ambiente había cambiado.
—Necesito que alquiles un carruaje y te prepares para un viaje.
—¿Vais a marcharos, señorita?
Ella lo miró con los ojos entrecerrados.
—Si no, no necesitaría un carruaje.
—¿Vamos a ir a la librería, señorita?
Ella sospechó que había oído la conversación con su hermano y que se resistiría a hacer algo que desafiara las decisiones de Hector.
—No, Jem, no estoy autorizada.
Él respiró aliviado.
—Como me lo ha autorizado, voy a limitarme a hacer algo que mi hermano no podrá censurar. Desea que me comporte como hacen otras jóvenes —siguió ella.
—Muy bien, señorita Penny.
—Por eso, vamos a ir a buscarme un marido.
—Perdido con toda la tripulación…
Adam Felkirk, séptimo duque de Bellston, miró fijamente el papel que le temblaba entre las manos. Intentó recordarse que la pérdida de casi cien vidas era mucho peor que la pérdida del cargamento. Era posible que las esposas y familiares de la tripulación estuvieran preparados de alguna manera para semejante tragedia, pero él, con toda certeza, no había estado preparado para afrontar la posibilidad de que su inversión fuese tan arriesgada.
Un cargamento de tabaco de América le había parecido algo sensato cuando puso el dinero. No habían nacido muchos corderos en primavera y las cosechas de sus arrendatarios no serían buenas por la sequía. Sin embargo, estaba casi garantizado que el tabaco le reportaría dinero. Era una mercancía valiosa si podía pagarse su transporte hasta Inglaterra. Podía venderse con beneficios considerables y ese dinero le permitiría pasar ese año y el siguiente.
Sin embargo, el barco se había hundido y él estaba arruinado. No podía evitar la sensación de que era culpa suya. Dios estaba castigándolo por los errores del año pasado y también estaba castigando a quienes lo rodeaban. Las quemaduras en el brazo de su hermano le recordaban a todas horas sus actos ruines y el incendio que habían ocasionado.
El verano había llegado y las cosechas habían sido muy malas. Él se quedó con el dilema de renunciar a las rentas o expulsar a los arrendatarios por falta de pago. ¿Qué ventaja tenía dejar a alguien sin casa cuando ya estaba hambriento?
En ese momento, se habían perdido cien vidas inocentes porque había elegido una inversión que le pareció sensata. Tenía que afrontar la realidad y decirle a su hermano que no les quedaba nada de lo que les había dejado su padre. La casa estaba hipotecada hasta el tejado y había que repararla. Ese año no habría ingresos y él se había jugado lo que quedaba en el banco y lo había perdido con una inversión arriesgada.
No tenía ni ideas ni dinero y le daba miedo dar un paso que pudiera acarrear el desastre a algún incauto que lo ayudara.
Pidió otro whisky. Según sus cálculos, le quedaba suficiente dinero en la bolsa para emborracharse como una cuba. El posadero podría permitirle que no pagara la habitación en el momento porque supondría, a juzgar por el corte de su levita, que era digno de crédito. Sin embargo, la factura le llegaría pronto y tendría que amontonarla con las demás al no poder pagarla.
Sólo tenía una cosa de valor, aparte del reloj de su padre y el sello de la cadena, el seguro de su desdichada vida. Su mano dejó de temblar cuando se le ocurrió la solución inevitable. Era un desastre absoluto como duque y como hombre. Había llevado la ruina y la humillación a su familia. Había traicionado a un amigo y lo habían castigado por ello. Lo caballeroso sería escribir una carta disculpándose y volarse la tapa de los sesos, permitir que su hermano William recibiera el título. Quizá le fuera mejor.
Naturalmente, endosaría todas las deudas a Will y, además, tendría que pagar su entierro y adecentar el despacho después del desorden que supondría su suicidio.
Sin embargo, ¿qué pasaría si moría en un accidente cuando viajaba por motivos de trabajo? Entonces, su hermano recibiría el título y una cantidad suficiente para saldar las deudas hasta que encontrara una fuente de ingresos.
Adam volvió a pensar lo injusto que era que el mejor cerebro de la familia hubiese acabado en la cabeza del hermano menor. Will había heredado prudencia, previsión y un temperamento equilibrado. Sin embargo, la vehemencia obstinada para no hacer caso de los consejos se encontraba en su cabeza de chorlito.
Además, Will, bendito fuera, no tenía un ápice de envidia o codicia. Adoraba a su hermano mayor aunque no podía saberse el motivo. No le importaba que lo embrollara todo y nunca rechistaba. Sin embargo, eso se había acabado. Su hermano sería un buen duque y permitiría que Will hiciera lo posible para conservar las posesiones. Él, Adam, estaba más que harto de intentarlo.
Sólo dependía de él que William ocupara su puesto.
Dejó el periódico. Estaba decidido. Un accidente solucionaría muchos problemas si tenía el temple de llevarlo a cabo. ¿Cuál sería la mejor manera?
Pidió otro whisky. Al beberlo, notó que se le nublaban las ideas y se le mitigaba el dolor del fracaso. Se dio cuenta de que había dado el primer paso de su plan. Tenía que conseguir bastante valor inducido por la bebida y el aturdimiento suficiente para convencer a cualquiera de que había sido un accidente y no un acto intencionado. Terminó la bebida y pidió otra.
—Deja la botella —le ordenó al camarero.
El duque podía oír el trajín de carruajes que entraban y salían del patio de la posada. Se imaginó los resbaladizos adoquines debajo de sus costosas botas, lo fácil que sería caerse, los caballos con cascos enormes y los carruajes con ruedas más enormes todavía.
Sería una muerte desagradable, pero no creía que ninguna muerte fuese agradable. Ésa, al menos, sería oportuna. Se sirvió otro vaso de whisky. Lo considerarían un borracho insensato, pero muchos ya sabían que lo era. Al menos, no lo considerarían un cobarde suicida.
Dio un último sorbo, se levantó y notó que el mundo oscilaba bajo sus pies. Perfecto. No creía que pudiese dar muchos pasos. Dejó en la mesa la última moneda que tenía, se volvió hacia el posadero e inclinó la cabeza vacilantemente.
—Buenas tardes, señor.
Se dirigió hacia la puerta, se tropezó con varios clientes por el camino, se disculpó exageradamente y llegó a la puerta abierta de la posada.
Oyó un carruaje que se acercaba y miró en dirección contraria, hacia el sol. Se quedó ciego, además de borracho. Mejor porque no se acobardaría si no veía lo que se avecinaba. El ruido era cada vez mayor, hasta que notó el temblor en el suelo que le indicó que el coche de caballos estaba cerca. Siguió hacia delante sin hacer caso de los gritos del cochero.
Se resbaló y cayó de bruces delante de los caballos.
Dos
Penelope notaba el vaivén del carruaje, pero eso no aplacaba el temor creciente que sentía. Habían viajado a un ritmo constante hacia el norte, hacia Escocia, y se habían parado en posadas y tabernas para comer o dormir. Aun así, no estaba más cerca de su objetivo que cuando estaba sentada delante de la chimenea de su casa.
Los recelos de Jem se sofocaron un poco cuando se dio cuenta de que no iba a tener que ser el novio.
—No podéis contratar un marido como contrataríais a un cochero, señorita Penny.
—No puede ser tan difícil —afirmó ella con un optimismo que esperó que le durara todo el viaje—. Creo que las decepciones del pasado se debieron a las expectativas por mi parte y por parte de los caballeros implicados. Yo quería un alma gemela y ellos querían una mujer dócil. Yo nunca seré dócil y las jóvenes más hermosas que me rodeaban se ocuparon de resaltarlo. Después del fracaso de Londres, estoy dispuesta a aceptar que no hay un alma gemela en perspectiva.
El lacayo la miró fijamente, como si él no fuera quién para corroborarlo o negarlo.
—No obstante —siguió ella—, podría contratar a alguien para que cumpla ese cometido. Son tiempos difíciles, Jem. Cuanto más al norte, más hombres habrá que buscan un empleo. Encontraré alguno y le haré una oferta.
Jem no pudo callarse un minuto más.
—Me cuesta creer que el matrimonio pueda considerarse un cometido, señorita.
—Mi hermano me asegura insistentemente que para mí lo es y eso es lo que pienso decirle a cualquier caballero digno que pueda encontrar. Será un empleo muy sencillo. Sólo tendrá que firmar algunos documentos y acompañarme unas semanas para apaciguar a mi hermano. Lo remuneraré generosamente por su tiempo y no le pediré que cumpla con sus obligaciones conyugales. No le pediré ni sobriedad, ni fidelidad ni que cambie su forma de vida. Podrá hacer lo que quiera siempre que quiera casarse conmigo.
—No es probable que un hombre esté dispuesto a dejar que le digan lo que tiene que hacer tan fácilmente, señorita.
Él lo dijo con tono de advertencia, pero ella no captó la intención.
—No entiendo por qué. No creo que vaya a tener intenciones conmigo. Mírame, Jem, y dime sinceramente si crees que voy a tener que resistirme a los cariños forzados de un hombre si tiene libertad y dinero suficiente para estar con la mujer que quiera.
Él lacayo pareció dudarlo.
—Sin embargo, te he traído para que protejas mi honra si me equivoco con mis conjeturas — añadió ella.
El anciano lacayo no cedió.
—Pero cuando os caséis, ya no tendréis el control de vuestro dinero, será de vuestro marido.
Jem hizo unos gestos para llenar el aire de supuestos, lúgubres todos ellos.
—Ahora no tengo el control de mi dinero —le recordó Penny—. Si tengo la posibilidad de encontrar un marido menos severo que mi hermano, merece la pena correr el riesgo. Tendré que actuar deprisa y pensar más deprisa, pero creo que encontraré la forma de tomar las riendas de la relación antes de que mi prometido sepa qué pretendo.
—¿Y si la elección resulta ser un desastre?
—Abordaremos ese problema cuando lleguemos a él —Penny miró por la ventanilla al cambiar el paisaje—. ¿Pararemos pronto? Me temo que estamos llegando cerca de Escocia y había esperado haber encontrado a alguien a estas alturas.
Jem le indicó al cochero que pararan en la siguiente posada y Penny cruzó los dedos.
—Sería preferible que encontrara a un hombre poco avispado y afable. ¿Si se da a la bebida? Mejor. Dejaré que beba lo que quiera y estará tan contento que no me molestará.
—Pretendéis tener borracho al pobre hombre para que podáis hacer lo que queráis —comentó Jem en tono de censura.
—Pretendo ofrecerle la posibilidad de que beba. Yo no tengo la culpa si no puede contenerse.
Jem puso los ojos en blanco.
El carruaje aminoró la velocidad y ella comprobó que estaban acercándose a una posada. Se dejó caer contra el respaldo y elevó una plegaria en silencio para que en esa parada alcanzara su propósito. Los otros sitios donde lo había intentado o estaban vacíos o estaban llenos de toscos camorristas que no parecían dispuestos a darle más libertad que su hermano. Su plan era disparatado, naturalmente, pero el viaje tenía muchos kilómetros y bastaba con que encontrara un candidato aceptable para que diera resultado. Tenía que haber un hombre entre Londres y Gretna que estuviera en una situación tan desesperada como ella. Sólo tenía que encontrarlo.
De repente, el carruaje se paró bruscamente y osciló de un lado a otro. Ella se agarró a la correa de cuero que tenía al lado para no caerse. El cochero maldecía a gritos mientras intentaba dominar a los caballos y gritaba a alguien que estaba delante de ellos. Cuando todo se asentó un poco, miró a Jem con gesto de preocupación. Él levantó una mano para que no se moviera, abrió la portezuela y se bajó para ver qué había pasado.
Como tardaba en volver, ella no pudo aguantar y también se bajó. Se habían parado a cierta distancia de la posada, pero era fácil entender el motivo. Había un cuerpo boca abajo a los pies de los caballos, que todavía relinchaban nerviosamente. El cochero los sujetó con firmeza y Jem se agachó para examinar al hombre inconsciente. A juzgar por lo poco que pudo ver, parecía un caballero. La espalda de su levita estaba bien cortada y cubría unos hombros anchos. Aunque tenía las calzas sucias por el polvo del camino, estaba segura de que eran nuevas y ese día habían estado inmaculadas.
Jem lo zarandeó un poco. Como no reaccionó, le dio la vuelta y lo puso boca arriba. Tenía el pelo oscuro despeinado, pero bien cortado, el rostro minuciosamente afeitado y los dedos, largos y delgados, no mostraban señales de un trabajo manual. No era un trabajador ni un rufián. Era un caballero, pero Penny supuso que sería mucho pedir que también fuese un estudioso. Seguramente, sería un libertino tan disoluto que había bebido hasta casi morir antes de llegar a Escocia.
—Es casi demasiado perfecto. Mételo inmediatamente en el carruaje, Jem —le pidió Penny con una sonrisa.
El lacayo la miró como si se hubiese vuelto loca.
—Había confiado en la fortuna para que tomara la decisión por mí —siguió ella encogiéndose de hombros—. Había esperado que me pusiera a un hombre en el camino y es exactamente lo que ha hecho. Tienes que reconocer que este encuentro tiene un carácter claramente simbólico.
Jem miró fijamente al hombre y también se encogió de hombros.
—Señor… Despertad.
Él abrió los párpados y ella no pudo evitar fijarse en las tupidas pestañas que ocultaban unos ojos asombrosamente azules. Las mejillas, con unos pómulos muy marcados, estaban recuperando el color. Miró al sol cegador y dejó escapar un suspiro.
—No he sufrido. Había pensado… —el hombre miró por encima del hombro de Jem y sonrió a Penny—. ¿Eres un ángel?
—¿Estáis bebido? —preguntó ella.
—Depende —contestó él—. Si estoy vivo, entonces, estoy bebido. Pero si estoy muerto, entonces, estoy eufórico. Tú…—la señaló con un dedo blanco y largo—…¿eres un ángel?
—Sea lo que sea, creo que no deberíais estar tirado en el camino, señor. ¿Os importaría acompañarme en el carruaje? Voy de viaje.
—Al cielo —dijo él con una sonrisa.
Ella pensó en Gretna Green, un lugar encantador, pero que distaba mucho de ser el edén.
—Todos estamos de viaje hacia el cielo, ¿no? Sin embargo, unos estamos más cerca que otros.
Él asintió con la cabeza y se levantó como pudo.
—Entonces, me quedaré cerca de vos si el Señor os ha enviado para ser mi guía.
Jem le entregó un pañuelo y él lo miró con perplejidad. El lacayo acabó recuperándolo, limpió la cara y las manos de hombre y le sacudió la levita y las calzas.
—Estáis borracho, señor, y os habéis caído en un patio para carruajes. ¿Estáis solo o tenéis amigos que puedan ayudaros?
El hombre se rió.
—Dudo mucho que mis amigos puedan ayudarme a encontrar el camino hacia el cielo porque han elegido un sendero mucho más tenebroso — hizo un gesto para señalar alrededor—. En cualquier caso, ninguno de ellos está aquí. Estoy completamente solo.
—No podemos abandonaros aquí —replicó Jem con fastidio—. Podríais volver a caeros por el camino si nadie lo impide. Además, parecéis inofensivo. ¿Prometéis no molestar a la señorita si os llevamos con nosotros?
—¿Tomarme confianzas con una criatura tan divina? —él ladeó la cabeza—. No se me pasaría por la cabeza ni por mi alma inmortal ni por mi honor de caballero.
Jem elevó las manos y miró fijamente a Penelope.
—Señorita, si pretendéis llevároslo, yo no lo impediré. Parece un necio borracho, pero no parece especialmente peligroso.
El hombre asintió vehementemente con la cabeza.
—Naturalmente, vuestro hermano me cortará el cuello si me equivoco —añadió Jem.
—Mi hermano no se enterará. No te permitirá volver con él cuando se dé cuenta de que me has ayudado. Será mejor que te quedes conmigo y reces para que todo salga bien. Si resulta, te recompensaré con creces tu participación en esto.
Jem ayudó al hombre y a Penny a subirse al carruaje, se montó y cerró la portezuela. Se pusieron en marcha y el hombre, enfrente de ella, pareció sorprenderse por el movimiento antes de acomodarse en el asiento.
—Creo que no os he preguntado el nombre, señor —dijo ella con una sonrisa.
—Creo que no —replicó él sonriendo también—. Me llamo Adam Felkirk. ¿Cómo debo llamaros yo?
—Penelope Winthorpe.
—Entonces, ¿no estoy muerto? —preguntó él con cierta decepción.
—No. ¿Tenéis algún problema?
—Sin ningún género de duda —él frunció el ceño—. Al menos, lo tendré si me despierto sobrio por la mañana. Sin embargo, en estos momentos estoy aturdido y sin preocupaciones — añadió con una sonrisa.
—Imaginaos que puedo ofreceros todo el brandy que queráis para que nunca volváis a estar sobrio.
—En este momento, es una oferta muy tentadora.
—Brandy, Jem. Sé que tienes. Dáselo al señor Felkirk.
Jem pareció espantarse ante la idea de tener que reconocer que tenía una petaca en el bolsillo y, peor aún, de tener que desprenderse de ella. Sin embargo, se la entregó al hombre que tenía sentado al lado.
—Si ella es un ángel, entonces, vos, señor, sois un santo.
Levantó la petaca como si brindara y bebió. Ella lo observó con detenimiento. Tenía una cualidad impalpable. Era inofensivo y amable. Había temido que fuese verdad lo que había dicho Jem sobre la posibilidad de que un hombre de verdad fuese más difícil de dominar que el que ella se había imaginado para conseguir su objetivo. Sin embargo, Adam Felkirk parecía bastante fácil.
—Gracias por vuestras amables palabras, señor Felkirk. Si deseáis más brandy, no dudéis en decírmelo.
Él sonrió, bebió y le ofreció la petaca a ella, que la tomó y se lo pensó un instante antes de decidir que la bebida no le daría valor para hablar.
—Sin embargo, eso no es todo —ella intentó esbozar una sonrisa afable porque le pareció que la seducción no era adecuada para sus propósitos—. También podríais tener ropa refinada, una amante hermosa, dinero en el bolsillo y la posibilidad de hacer lo que queráis cuando queráis.
Él sonrió y ella se quedó estupefacta por la blancura de sus dientes.
—Efectivamente, sois un ángel que me lleva a un cielo más conforme a mis gustos. Me había imaginado algo más… pío. Nubes esponjosas, túnicas, arpas y esas cosas. Sin embargo, el cielo, como lo describís, se parece más a una noche divertida en Londres.
—Si es lo que deseáis, podéis conseguirlo cuando queráis. Puedo aliviaros vuestras preocupaciones, pero antes, tenéis que hacer algo por mí.
Penny le devolvió la petaca. Él la tomó y dio un buen sorbo.
—Como me había temido, era demasiado placentero para ser el cielo y no sois un ángel, sino un demonio que quiere llevarse mi alma —él se rió—. Sin embargo, me temo que el demonio ya la tiene. ¿Qué puedo hacer?
—Nada muy espinoso.
Ella sonrió y le explicó su plan, pero no estuvo segura de que estuviera entendiéndolo claramente. Él sonreía y asentía con la cabeza en los momentos adecuados, aunque los ojos se velaban con cada sorbo que daba. Además, miraba por la ventanilla cada dos por tres.
Cuando llegó a la palabra «matrimonio», sus ojos se clavaron en ella un instante y abrió la boca. Sin embargo, fue como si se hubiese olvidado de lo que tenía que decir. La miró distraídamente, se encogió de hombros, dio otro sorbo y sonrió.
El carruaje se detuvo, Jem se bajó, mantuvo la puerta abierta y les comunicó que habían llegado a Gretna Green. Ella miró fijamente al hombre que tenía enfrente.
—¿Aceptáis mis condiciones, señor Felkirk?
—Llámame Adam, cariño.
Él la miró con intensidad y Penelope, por un momento, temió que quisiese una relación más intima que la que quería ella.
—Lo lamento, pero creo que me he olvidado de vuestro nombre —siguió él—. Da igual. ¿Dónde hemos parado?
—En Gretna Green.
—Queríais que hiciera algo, ¿no?
—Firmar un certificado de matrimonio.
—¡Claro! Adelante. Luego, beberemos más brandy.
Era como si le pareciese algo muy divertido. Agarró el picaporte de la puerta y estuvo a punto de caerse cuando Jem la abrió. El lacayo lo agarró del codo y lo ayudó a bajarse del carruaje antes de ayudar a Penny.
Una vez en el suelo, Adam le ofreció el brazo y ella lo tomó. Tuvo que sujetarlo, pero la siguió dócil como un corderillo. Lo llevó al herrero que iba a oficiar la ceremonia y escuchó mientras Jem le explicaba lo que querían.
—Muy bien… Tengo que herrar unos caballos —dijo el hombre, y miró a Penny con incredulidad—. ¿Queréis casaros con él?
—Sí —contestó ella como si importara algo.
—¿Estáis segura? Es un borracho. No dejan de dar problemas.
—Quiero casarme con él en cualquier caso.
—¿Y vos, señor, queréis casaros con ella?
—¿Casarme? —Adam sonrió—. Estamos de juerga, ¿no? —la miró—. No me acuerdo del motivo, pero he debido de quererlo o no estaría en Escocia. Muy bien. Casémonos.
—Hecho. Estáis casados. Ahora, largo de aquí. Tengo trabajo.
El herrero siguió herrando el caballo.
—¿Ya está? —preguntó Penny, sin salir de su asombro—. ¿No hay que firmar ningún documento? Algo que demuestre lo que hemos hecho…
—Si queríais un certificado, haberos quedado en vuestro lado de la frontera.
—Pero necesito algo para enseñárselo a mi hermano y a los abogados, claro. ¿No podéis dárnoslo?
—No sé escribir, de modo que no puedo ayudaros a no ser que queráis que arregle el carruaje o ponga herraduras a los caballos. —Entonces, lo escribiré yo misma. Jem, vuelve al carruaje y tráeme papel, tinta y una pluma.
El herrero la miraba como si estuviera loca. Adam se rió, le dio una palmada en la espalda, le susurró algo al oído y le ofreció la petaca, que el escocés rechazó.
Penny miró el papel en blanco. ¿Qué tenía que documentar? Que se había celebrado un matrimonio, los asistentes, el sitio y la fecha. Sus nombres también, naturalmente. Escribió Felkirk como esperó que se escribiera para no demostrar que no conocía a su marido por escribir mal su apellido.
Volvió a mirar el papel. Parecía oficial aunque en un sentido algo triste. Era preferible a volver sin nada que pudiese mostrar a su hermano. Lo firmó sin vacilar y le indicó a Jem dónde tenía que firmar como testigo. Su marido volvió con ella después de haber estado echando una ojeada a la forja. Le tendió una mano.
—Toma, ángel mío, es lo que necesitas para ser legal. No estás casado sin anillo, ¿verdad? — tenía algo pequeño y oscuro entre los dedos—. Entrégate.
—Creo que sólo necesito tu firma y la del herrero, naturalmente —Penny sonrió al herrero—. Se os compensará por las molestias.
Al oír la palabra «compensará», agarró la pluma y dejó una marca al pie del papel.
—Por vos, señor —su marido dio otro sorbo—. Y por mi esposa —volvió a beber—. Su excelencia.
—Me confundes con otra persona, Adam — ella sacudió la cabeza—. A lo mejor es preferible que dejes el brandy un rato.
—Dijisteis que podía beber lo que quisiera y lo haré —replicó él sin acritud—. Vuestra mano, señora.
Le tomó la mano izquierda, le puso algo en el dedo anular y tomó la pluma.
Ella se miró la mano. El herrero había retorcido el clavo de una herradura hasta hacer algo remotamente parecido a un anillo. Una prueba más de que había estado en Escocia porque la X del herrero no indicaba nada.
Adam firmó con una rúbrica muy historiada al lado del nombre de ella.
—También tenemos que sellarlo. Parecerá más oficial —añadió él.
Tomó una vela de la mesa, dejó caer un chorro de cera y se sacó la cadena del reloj, que llevaba un pesado sello de oro.
—Ya está. Tan válido como si hubiera salido del Parlamento.
Adam sonrió y levantó la petaca para dar otro sorbo. Ella miró fijamente la elegante firma que figuraba encima del sello: Adam Felkirk. Duque de Bellston
—A vuestro servicio, señora.
Se inclinó tanto que se desequilibró por el peso de su cabeza, que se golpeó contra la esquina de la mesa. De pronto cayó inconsciente a los pies de ella.
Tres
Adam recuperó lentamente la consciencia. Fue un milagro, a juzgar por cómo se sentía cuando movía la cabeza. Recordaba whisky, mucho whisky, seguido por brandy, lo cual fue una sandez enorme. La cabeza le palpitaba, tenía la boca seca como la mojama y los ojos le escocían como si tuvieran arena.
Se movió ligeramente y notó moratones por el cuerpo. Se tocó el chichón de la sien que se había hecho al caerse. Se había caído otra vez en el patio para carruajes. Estaba vivo…
Volvió a cerrar los ojos. Si lo hubiese pensado bien, se habría dado cuenta del error. Los carruajes aminoraban la velocidad cuando se acercaban al patio de la posada y ése pudo parar antes de arrollarlo.
—Observo que os despertáis.
Adam levantó la cabeza con los ojos entrecerrados y miró al hombre que estaba sentado junto a su cama en una habitación desconocida.
—¿Puede saberse quién eres?