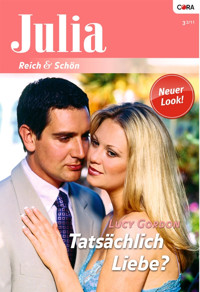4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Una boda conveniente Aquella era la boda perfecta, que iba a llenar las páginas de sociedad del mundo entero. El guapísimo aristócrata británico Jarvis Larne iba a casarse con la bella heredera americana Meryl Winters. Pero, a pesar de esa idílica apariencia, todo era una farsa. Aquel matrimonio había sido la única manera que Jarvis había encontrado para salvar sus tierras, y eso había resultado muy duro para su orgullo. Pero después de la boda llegó la noche de bodas, que, por cierto, fue mucho más de lo que ambos habían esperado. ¿Acabaría aquel matrimonio de conveniencia siendo una unión verdadera? Un aniversario muy especial Durante aquella fiesta su marido había estado tan encantador como siempre. Por eso, y a pesar de estar separados, a Kelly le había resultado imposible resistirse a sus encantos... ¡y ahora estaba embarazada! Kelly no deseaba que Jake volviera a formar parte de su vida; ya les habían concedido el divorcio y no podía confesarle que iba a tener un hijo suyo. Pero Jake estaba empeñado en cuidar de Kelly, aun sin saber que él era el padre. Incluso estaba dispuesto a mudarse a vivir con ella. ¿Podrían salvar su matrimonio antes de que naciera el pequeño?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 542 - febrero 2022
© 2002 Lucy Gordon
Una boda conveniente
Título original: A Convenient Wedding
© 2002 Lucy Gordon
Un aniversario muy especial
Título original: The Pregnancy Bond
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2002 y 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-510-9
Índice
Créditos
Índice
Una boda conveniente
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Un aniversario muy especial
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MERYL Winters había conducido alegre y confiada por muchas de las grandes ciudades del mundo pero, sobre todo, prefería hacerlo en Nueva York, su ciudad natal.
Cuando los bancos estuvieron abiertos, se alejó de Broadway en dirección a Wall Street en su deportivo rojo. Al llegar frenó bruscamente y, sin hacer caso del cartel que prohibía estacionar, salió del coche. Al pasar junto al portero le lanzó las llaves del vehículo y entró apresuradamente en la oficina central del Banco Lomax Grierson.
Cuando el portero acababa de subir al coche vio que se aproximaba un policía del tráfico con expresión de fatalidad.
–No puede pasarme una multa. Este coche pertenece a la señorita Winters.
El agente se retiró de inmediato.
Dentro del recinto, Meryl recorrió el vestíbulo de mármol, consciente de que todos los ojos estaban puesto en ella. Desde los quince años, tras la muerte de su padre, que le legó una fabulosa fortuna, había sido objeto de curiosidad. También atraía la atención porque era muy alta y delgada, envidia de cualquier modelo, y dueña de unas largas piernas, inmensos ojos verdes y una hermosa melena negra. Las cabezas, todas masculinas, se volvían a su paso. Y a ella le gustaba.
Pero en ese momento no pensaba en ello. Estaba de mal humor y alguien iba a pagarlo. Sin mirar a los lados, continuó su camino hasta llegar al despacho del presidente del banco.
La secretaria era nueva y no la reconoció; pero de inmediato sintió un temeroso respeto ante esa joven admirablemente segura de sí misma.
–El señor Rivers está muy ocupado. ¿Tiene cita con él? –aventuró.
–¿Para que querría una cita? –preguntó Meryl, sorprendida–. Es mi padrino y mi albacea. Además tengo algo que decirle.
–Sí, pero no puede...
La secretaria se encontró hablándole al aire. Meryl no conocía las palabras «no poder».
Abrió la puerta del despacho de par en par.
Lawrence Rivers, un hombre grande, canoso, de mejillas caídas, se levantó de su mesa con una sonrisa.
–Meryl, querida, qué sorpresa tan agradable.
La joven alzó una elegante ceja negra.
–¿Te sorprende verme aquí tras tu odiosa carta? No lo creo. Larry, ¿cuántas veces tengo que decirte que no interfieras en mis asuntos privados?
–¿Y cuantas veces tengo que decirte que disponer de una gran suma de dinero no es un asunto privado?
–Tengo veinticuatro años y...
–Y hasta que no cumplas los veintisiete voy a impedir que despilfarres el dinero como si no valiera nada. Tu padre sabía bien lo que hacía al redactar ese testamento.
–Papá estaba influido por ti, de lo contrario no lo habría hecho.
–Cierto. Craddock Winters sabía mucho de pozos petrolíferos y maquinarias, pero desconocía todo lo demás; incluso a su propia hija. A los quince años eras una chica testaruda, y no has cambiado. Sé que hago bien en protegerte, especialmente tras enterarme de que quieres malgastar diez millones de dólares en Benedict Steen, un hombre que no vale nada.
–Benedict Steen no es un don nadie.
–Bueno, sé lo que debo pensar de un hombre que se gana la vida haciendo vestidos.
–No –protestó Meryl, indignada–. Es un diseñador de alta costura y necesita un aval para sacar adelante su empresa. Además no sería una pérdida de dinero: sería una inversión muy astuta.
–¿Diez millones de dólares en una tienda de modas? ¿A eso llamas una inversión astuta?
–No será una tienda. Benedict necesita un establecimiento de categoría. No puede trabajar en un cuarto interior, en una callejuela secundaria. Quiero verlo en un lugar importante, en el corazón de Manhattan, donde pueda crear sus colecciones y atraer a clientes internacionales. Necesita exhibirlas en París, Milán, Londres y Nueva York. Para esto se requiere personal especializado y anuncios en las mejores revistas de moda. Y todo eso vale dinero.
–¡Diez millones de dólares!
Meryl se encogió de hombros.
–Me gustan las cosas bien hechas.
–¿Y cuándo te devolvería el dinero?
–¿Y quién piensa en eso?
–¡Vaya! Ahora tenemos la verdad. Sí, una inversión muy astuta.
–De acuerdo, será divertido. ¿Y qué tiene de malo? Puedo permitírmelo, ¿no es así?
–No por mucho tiempo si acepto que te dejes manipular por un seductor no del todo confiable, como Benedict Steen. Me consta que estás loca por ese niño bonito.
–Larry, te he dicho hasta el cansancio que no estoy enamorada de Benedict –explotó–. Y no necesito recordarte que tiene esposa.
–De la que se está divorciando. Me espanta la idea de despertarme una mañana y encontrar el anuncio de tu compromiso en el New York Times.
–Bueno, si me casara con él, cosa que no deseo, al menos podría disponer de mi dinero. De hecho tendrás que entregármelo cuando lo haga, sea con quien sea.
–¿Tienes algún candidato en mente?
–No, pero cualquiera servirá. Larry, te lo advierto. Si no consigo mi dinero, me casaré con el primer hombre soltero que encuentre. ¿Te queda claro?
–Sí, querida. Y ahora permíteme dejarte claro que no te daré diez millones de dólares para financiar ese proyecto casquivano. Y esta es mi última palabra sobre la cuestión.
–Aún no has oído la última palabra –espetó Meryl, con una mirada asesina antes de salir hecha una furia de la habitación.
Si Larry hubiera visto a Meryl una hora más tarde, a medio vestir en el taller situado en el bajo de un edificio de la Séptima Avenida, mientras Benedict le probaba un vestido y la llamaba «querida», habría pensado que sus sospechas se confirmaban. Sin embargo, Larry no era un hombre perspicaz, de modo que no habría notado que Benedict la tocaba con manos impersonales, como las de un médico, y sus palabras cariñosas eran mecánicas.
Desde que ambos tenían catorce años, Meryl había sido su benefactora. La había conocido en el costoso internado donde él era el hijo del jardinero y ella solía salvarlo de los chicos matones. Y de ahí en adelante siguió protegiéndolo.
–Es lo mismo que hablarle a una muralla –suspiró Meryl–. Le he dicho mil veces que no estoy enamorada de ti. ¿Por qué Larry no me cree?
–Quizá ha oído hablar de mi poder de seducción con las mujeres –sugirió Benedict, al tiempo que la volvía ligeramente–. Levanta el brazo, querida, tengo que poner un alfiler justo aquí.
Meryl obedeció sonriente al ver que el maravilloso diseño empezaba a cobrar realidad. Ya se había tranquilizado y volvía a recobrar su sentido del humor, siempre presente en su ánimo.
Su madre había muerto cuando tenía seis años. Entonces quedó a cargo de su padre, un autodidacta, magnate del petróleo, que le consentía todo y la llenaba de satisfacciones para paliar el escaso tiempo que le dedicaba. Su muerte la había convertido en una joven fabulosamente rica, pero sumida en la soledad.
Ella era consciente del valor de su físico y de su riqueza, y seguramente se habría estropeado si no hubiera poseído una bondad natural. Tenía genio, pero constantemente aplacado por un travieso sentido del absurdo. Y si poseía algo más grande que su belleza, era la capacidad para reírse de sí misma. Nadie sabía de quién había heredado esa cualidad, porque su madre había sido una dama amable y melancólica y su padre había estado demasiado ocupado en hacerse rico como para reír. Esa cualidad se la debía a su propia naturaleza. A nadie se le ocurría pensar que podría ser una defensa. ¿Por qué la hermosa y privilegiada Meryl Winters tendría necesidad de defenderse?
–¿Cómo van tus relaciones con Amanda?
–No menciones a esa mujer. El peor error de mi vida fue casarme con ella, y la mejor decisión fue dejarla.
–No olvides que la llamaste desde mi apartamento con un discurso de reconciliación y ella colgó al oír tu voz.
–No me irrites cuando estoy poniendo alfileres. Podría haber un accidente.
–No, si quieres diez millones de dólares.
–Bueno, no los voy a conseguir, ¿verdad? Y menos aún si Larry Rivers tiene algo que ver en el asunto.
–No será para siempre. Todo el control de la herencia pasará a mis manos apenas cumpla veintisiete años, a menos que me case antes. Entonces lo obtendría el día de mi boda. Pero estoy perdida si espero otros tres años. Estoy cansada de que Larry controle mi vida.
–Apenas la controla. Tienes un apartamento en Central Park, otro en Los Angeles, gastas una fortuna en coches y ropa, y él paga las cuentas sin hacer preguntas.
–Pero si quiero una buena suma, él me lo impide. Pero eso va a cambiar aunque tenga que recoger a alguien de la calle y casarme con él.
–Tienes decenas de admiradores que te persiguen. ¿No te gusta ninguno?
–No, tiene que ser alguien totalmente ajeno a mi mundo, que cumpla su compromiso y luego desaparezca de mi vida.
Benedict se echó a reír.
–¿Por qué no pones un anuncio?
Al instante deseó haber sujetado la lengua, porque Meryl se volvió hacia él con los ojos brillantes
–Benedict, eres un genio. Eso es exactamente lo que haré.
–Algo pasa con tu whisky –observó Ferdy Ashton, al tiempo que miraba el fondo de su vaso–. Juraría que este vaso estaba lleno hace un momento, igual que la botella. Y ahora, mira cómo están.
Jarvis, lord Larne, alzó la vista del escritorio donde trabajaba. Sus facciones más bien severas se suavizaron con una sonrisa.
–Tienes razón. El whisky se ha desvanecido. Pero bien sabes donde se guarda.
Ferdy paseó la mirada por la biblioteca del castillo de Larne. Tras las pesadas cortinas de brocado, una ventana desvencijada golpeteaba a causa del viento. No había una sola ventana en la vivienda que no dejara entrar corrientes de aire. La construcción tenía ochocientos años y, a todas luces, necesitaba urgentes reparaciones para hacer frente a las tormentas. Sus habitantes se protegían lo mejor posible con pesados cortinajes y un buen fuego en las chimeneas de los aposentos. En ese momento, los leños crepitaban y proyectaban un intenso color rojo sobre los dos perros alsacianos echados ante el hogar sobre una gastada alfombra.
No muy lejos se encontraba su amo, también venido a menos, a pesar de su antiguo título de nobleza. Su cabellos oscuros necesitaban un corte, aunque de alguna manera le conferían un cierto encanto particular. Los pantalones de pana así como el jersey, a pesar de su buena calidad, estaban viejos y gastados.
Era alto, con un cuerpo bien estructurado, anchos hombros y cara delgada, con unos ojos negros que solían mirar con fiereza sobre una nariz ligeramente aguileña.
Sin embargo, su dureza se convertía en benévola tolerancia con las personas que gozaban de su afecto. La tolerancia hacia Ferdy Ashton solía teñirse de exasperación, pero eso no disminuía su buena predisposición hacia él, cosa que desconcertaba a los observadores.
Nadie sabía lo que el serio y puritano Jarvis veía en el irresponsable Ferdy. Tenían la misma edad y su amistad se remontaba a los tiempos del colegio, aunque el talante, el cuerpo delgado y la mirada ingenua de Ferdy lo hacían parecer más joven. Ferdy era artista y tenía talento; pero era muy holgazán para utilizarlo. Vivía la vida como una travesura, nunca se preocupaba por el futuro y probablemente acabaría sus días antes de los cincuenta, víctima de la ira de un marido engañado.
Nada lograba afligirlo y tal vez ese era el secreto de la atracción que ejercía sobre Jarvis, eternamente preocupado.
–No queda ni una gota de whisky en la licorera. Eres un hombre cruel, Jarvis Larne –se quejó Ferdy.
–Más bien un hombre pobre.
–Serías menos pobre si evitaras que ciertas esponjas chuparan tu whisky y vivieran a tus expensas –dijo una distinguida joven desde una de las librerías.
Ferdy la miró con cinismo.
–Si lo dices por mí, hermana querida, agradecería que te guardaras tus observaciones. Hace mucho tiempo que Jarvis y yo llegamos a un acuerdo sobre el alquiler de mi vivienda. No pago mi alojamiento ni mi bebida con dinero, sino con el placer de mi compañía.
Sarah Ashton dejó escapar un ligero bufido.
–Déjalo en paz, Sarah. Sabes que es incorregible –dijo Jarvis, conciliador.
–¿Sabes lo que podrías hacer para salir de la pobreza, muchacho? –dijo Ferdy de pronto, con el periódico en la mano–. Casarte con una mujer rica. Lee esto.
Jarvis tomó el periódico.
–«Se busca cazadotes para una heredera: Millonaria busca marido nominal para controlar su propia fortuna. Generosa recompensa para el candidato adecuado» –leyó Jarvis–. Seguro que a alguien se le ha ocurrido esta broma –comentó, al tiempo que le devolvía el periódico–. En todo caso, estás loco si piensas que yo me ofrecería a hacer el ridículo.
–Pero supongamos que es cierto. ¿Por qué dejar pasar la oportunidad?
–Porque no tengo nada que ofrecerle a una millonaria.
–Tonterías. Eres un tipo apuesto, fino y gallardo. La respuesta a las oraciones de cualquier doncella casadera.
–Y tú eres incurablemente vulgar –replicó Jarvis, sin rencor.
–Estoy de acuerdo contigo –acotó Sarah, en tono ácido.
–Por otra parte –continuó Jarvis–, lo último que haría es ofrecerme a una mujer rica para contraer un matrimonio sin significado, simplemente por afán de dinero.
–De acuerdo –dijo Sarah, al tiempo que indicaba un gran cuadro sobre la chimenea. El retrato representaba a un anciano con uniforme de general, muy parecido a Jarvis–. ¿Qué habría dicho tu abuelo? Si el anuncio es realmente obra de una mujer, debe de haber perdido todo sentido de la decencia.
–Una mujer que no me interesaría conocer –convino Jarvis.
–Bueno, tu abuelo no era precisamente un puritano –comentó Ferdy, malévolo–. Pero tú sí que lo eres.
Jarvis asintió.
–Me temo que tienes razón. No te preocupes. Salvaré mi heredad, pero lo haré a mi manera.
Minutos más tarde, Sarah quiso hablar en privado con Jarvis y este, cortésmente, la acompañó fuera de la sala.
–Pierdes tu tiempo con sinceros consejos, Sarah –murmuró Ferdy cuando quedó solo–. Le has dado cientos de oportunidades a Jarvis para que se te declare, pero me alegra decir que él te quiere como a una hermana. No me gustaría para nada tenerte aquí como la señora de la casa.
Tras un suspiro al mirar su vaso vacío, su rostro se iluminó con una sonrisa perversa. Se aproximó al escritorio y rápidamente sacó un par de folios con el membrete de la heredad.
Cuando los otros volvieron, lo encontraron tranquilamente sentado junto al fuego.
–¿Dónde queda Yorkshire exactamente? –preguntó Meryl a Benedict.
–En Inglaterra. ¿Por qué?
–Ahí vive mi futuro marido –dijo, con una risita–. Esta mañana recibí respuesta a mi carta.
–No bromees. ¿De quién?
–Jarvis Larne. Ni más ni menos que un lord. Vive en Larne Castle en Yorkshire –dijo, al tiempo que le tendía la carta.
–Es muy franco al referirse a su pobreza: «El castillo se viene abajo, hay grietas por todas partes, el whisky se está acabando. Se necesita una heredera con urgencia».
–Seguro que es una broma. Apuesto a que no existe.
–Sí que existe –replicó Benedict, inesperadamente–. He visto el nombre en un libro sobre títulos de nobleza ingleses que compré por si alguna vez tenía clientes aristocráticos. Está en esa mesa –Meryl le tendió el libro–. Aquí está. Jarvis, lord Larne. Vigésimo segundo vizconde de Larne Castle, treinta y tres años; heredó el título a los veintiuno.
–Desde luego que no voy a casarme con él. Puse el anuncio porque estaba enfadada con Larry, pero ya me he calmado.
–Adiós a los diez millones de dólares –suspiró Benedict.
–No. He resuelto el problema –anunció Meryl, triunfante–. Voy a conseguir un préstamo de un banco.
–Enhorabuena. ¿Por que no me lo has dicho antes?
–Porque estoy esperando una llamada de confirmación; pero eso es solo una formalidad. Cuando suene el teléfono, tendrás el dinero. Justo en ese momento sonó el teléfono móvil. Meryl levantó el auricular al tiempo que le guiñaba un ojo a Benedict. Pero luego él vio como desaparecía la sonrisa de la cara de la joven.
–Pero usted me dijo que no habría problemas. ¿Qué tiene que ver Larry Rivers con esto? Sí, ya sé que es mi albacea, pero... ¿emprender acciones legales?
Cuando cortó la comunicación, Benedict ya se había hecho una idea de lo ocurrido.
–Adivino que los tentáculos de Larry son más largos de lo que pensábamos.
–Se atrevió a amenazarlos con un juicio. Bueno, pero hay otros bancos.
El móvil volvió a sonar.
–Larry, te advierto...
–Inténtalo otra vez, si quieres perder el tiempo –se oyó la voz autosatisfecha de su padrino–. Luego dile a Benedict Steen que no te sacará un centavo hasta dentro de tres años. Adiós.
–¡Conque esas tenemos! ¡De acuerdo! Benedict, ¿cómo puedo llegar a Yorkshire?
Benedict la miró fijamente.
–¿Mañana?
–Hoy.
¿Qué demonios estaba haciendo?
¿Por qué su ángel guardián no intervenía para que no hubiera vuelos hasta el día siguiente y de ese modo le concedía una noche para recuperar el sentido común?
Pero seguramente el ángel ese día estaba fuera de servicio porque había un vuelo a las nueve con destino a Manchester.
–No sabes nada de ese lugar. Estarás sola allí, al borde del Mar del Norte, con tormentas y cosas por el estilo –Benedict, presa de un tardío ataque de arrepentimiento, intentaba convencerla.
–Deja de alborotar como una gallina vieja y consígueme un hotel en el aeropuerto de Manchester. Si aterrizamos a las tres y media de la madrugada, voy a necesitar una habitación.
Cuando el avión aterrizó y Meryl pudo reposar en una cama confortable, se sintió contenta de su decisión. Tras unas horas de sueño, despertó con una agradable sensación de bienestar. Una ducha seguida de un buen desayuno terminaron de reconfortarla.
Tarareaba una melodía mientras se vestía con la última creación de Benedict: un elegante traje de pantalón confeccionado en un suave mohair verde oliva, con un jersey en tono tostado y una bufanda a juego.
–Supongo que antes debería haber llamado a lord Larne –murmuró mientras acababa de maquillarse–. Bueno, lo habría hecho si realmente quisiera casarme con él. ¡Oh, Larry, las cosas que me obligas a hacer! ¡Todo esto es culpa tuya!
Durante un instante se le pasó por la cabeza volver a casa, pero el día estaba radiante y la esperaba una aventura emocionante.
Un rato después, tras haber alquilado un sport rojo descapotable, conducía hacia Larne.
Tras guiar el vehículo con mucho cuidado por el carril opuesto al que estaba acostumbrada, llegó a York sin incidentes y tomó un refrigerio en un restaurante rústico con vigas de roble. Mientras comía, estudió el mapa. Observó que el castillo se encontraba en una pequeña isla no lejos de la costa. Con toda seguridad había un puente, puesto que la carretera se internaba sobre el agua.
Nuevamente leyó la carta de Larne y le encantó el estilo festivo de la redacción.
Cuando reemprendió el trayecto y llegó a campo abierto, empezaba a oscurecer y soplaba un viento frío.
En un momento dado, el mapa la informó de que había llegado al páramo de North York. Muy pronto estaría en la costa. Mientras cruzaba las tierras desamparadas del páramo, el sol desapareció y unas nubes negras comenzaron a deslizarse rápidamente en el cielo. La carretera no estaba iluminada y pronto tuvo que encender los faros. Estaba totalmente sola y empezó a sentir una cierta aflicción. En torno a ella la tierra se oscurecía cada vez más y el viento soplaba con mucha fuerza. Los faros del coche no iluminaban bien la carretera y la lluvia comenzaba a arreciar. Se detuvo e intentó bajar la capota del coche. Pero estaba bloqueada.
De pronto fue consciente de su escalofriante soledad en ese paraje desolador, sin signos de vida por ninguna parte. No distinguía ninguna luz en los alrededores. Nada. Era como si fuera la única persona viva en el mundo.
–¿Y qué si estoy sola? –clamó al cielo oscuro, sin estrellas. Pero su incurable honestidad la obligó a agregar–: Y perdida. Y confusa. Bueno, no debo de estar lejos de Larne. Todo lo que necesito es un amable lugareño que me indique cómo seguir.
Desistió de luchar contra la capota y entró en el coche.
Al girar en una curva, distinguió el resplandor de una linterna y pronto vio la silueta de un hombre muy alto. A la luz de los faros pudo observar que llevaba unos pantalones descoloridos y sucios de barro y una chaqueta de cuero que había conocido tiempos mejores. Ahí estaba el lugareño que necesitaba, pero al parecer no era nada amable. Se había plantado en medio del camino y esperaba que ella se detuviera.
Meryl frenó bruscamente murmurando horrendas maldiciones. El coche respondió perezosamente. El espacio entre ella y el hombre disminuyó con una velocidad alarmante.
–¡Quítese de ahí! –chilló, al tiempo que maniobraba enloquecida para no atropellarlo.
Al fin el vehículo se detuvo a unos centímetros del hombre.
Meryl salió del coche y se paró frente a él furiosa y aterrorizada a la vez.
–¿Es que quiere morirse? –chilló–. ¿Cómo se le ocurre pararse delante de mí?
–Su deber era detenerse –el hombre respondió a gritos contra el viento.
–Lo intenté, pero no estoy familiarizada con este coche. Lo alquilé esta mañana.
–Y no examinó los malditos frenos.
–Sí que lo hice. Funcionaban perfectamente bien en el aeropuerto.
–Entonces adivino que la empresa sabía muy bien a quién podía alquilar un coche en mal estado.
–Dejaré pasar su grosería, pero me interesa saber por qué se detuvo en medio del camino sabiendo que yo tenía dificultades para frenar. ¿Por qué no se hizo a un lado?
–Eso es lo que normalmente el mundo hace a su paso, ¿no es así? No me moví porque usted podría haber continuado y la carretera está inundada. Puedo considerarla una idiota por conducir hasta aquí en esa cosa que llama coche y con una vestimenta muy inapropiada para estos lugares; pero no quiero que se ahogue por no haberla avisado. A propósito, ¿adónde va?
–¿Y qué le importa a usted?
–Me importa que se vaya de cabeza al mar. Este camino no conduce a ninguna parte.
–Según el mapa es el que me lleva a Larne Castle.
–Bueno, no puede ir allí...
–¿Quién dice que no puedo?
–No está abierto para los turistas –gritó sobre la tormenta.
–No soy turista.
–Sé que nadie la espera allí.
–Sí que me esperan, quizá no esta noche. ¿Por qué tengo que contarle esto a usted? Me voy a Larne Castle.
–¿Cómo? ¿Nadando?
–A través del puente.
–¿Quiere escucharme de una vez por todas? No hay...
–Yo le enseñaré el mapa. Está aquí sobre... ¿Qué hacen estos perros sentados en mi coche?
–¡Fuera! –gritó el hombre y los dos enormes alsacianos obedientemente saltaron del vehículo.
–Sí, eso es lo que haré.
–De acuerdo. Vuélvase por donde ha venido.
–No me dé órdenes. Voy a continuar mi camino y si se para delante de mí, voy a pasar sobre usted –dijo, al tiempo que arrancaba el motor.
Capítulo 2
MERYL pisó el acelerador con el deseo de acabar ese viaje cuanto antes.
En ese momento podía ver por dónde iba. Podía vislumbrar las luces de la costa y, mucho más lejos, las pálidas luces de una enorme mole, probablemente el castillo de Larne.
Unos kilómetro más adelante, vio que el castillo se encontraba directamente situado al final del puente. Al llegar, la joven intentó detectar las barandillas. Pero de inmediato descubrió que no era un puente sino un arrecife, casi invisible bajo la marea que subía. Con horror comprobó que había dejado la costa atrás, bastante lejos. Las olas golpeaban con fuerza.
No podía dar la vuelta porque no sabía si el arrecife era lo suficientemente amplio como para permitirle girar el vehículo. No tenía más remedio que seguir adelante, lo más rápido posible.
Entre el viento y el agua, cada vez se le hacía más difícil mantener el control del coche. De pronto, una inmensa ola lo alzó del suelo, lo barrió hacia un lado y lo sacó del arrecife. El vehículo cayó al agua.
Meryl forcejeó desesperadamente hasta que pudo librarse del cinturón de seguridad justo cuando el coche se hundía en el mar.
–¡Aquí! ¡Estoy aquí! –oyó una voz que gritaba a sus espaldas–. No está demasiado profundo. Usted es muy alta, podrá hacer pie.
Meryl se volvió con enorme esfuerzo y divisó al hombre de la carretera. Pero otra ola la empujó mar adentro y la hundió en el agua. Luchando con todas sus fuerzas salió a la superficie, casi ahogada.
El hombre había desaparecido.
–¡Estoy aquí! –gritó desesperada al sentir que la corriente la arrastraba.
Justo en ese momento, sintió como si un garfio de acero le rodeara la cintura, sujetándola con firmeza.
–¡Ya está, todo va bien! –oyó la voz del hombre.
En ese instante pudo verlo mejor. Antes de zambullirse, él se había quitado la chaqueta y el jersey. A través de la delgada tela de la camisa pudo sentir los poderosos músculos de sus hombros bajo sus manos y la dureza del torso contra su cuerpo.
–Agárrese a mí. No la soltaré hasta que no lleguemos a tierra.
Al fin alcanzaron el arrecife y el hombre apoyó las manos de ella en las piedras al tiempo que le ordenaba que no se moviera. Meryl estaba casi congelada. Cuando hubo trepado, alargó la mano hasta aferrar la de ella y la alzó, pero al llegar al borde Meryl resbaló y otra vez sintió el poderoso brazo que le aferraba la cintura.
–Agárrese a mi cuello –gritó el desconocido.
Ella obedeció y él la alzó hasta depositarla en el suelo.
El corazón de Meryl latía con fuerza a causa del miedo, de la emoción y de la rabia al verse rescatada precisamente por ese hombre tan antipático.
–Suba –dijo, al tiempo que señalaba su vehículo. Era viejo y destartalado, pero muy sólido, y podía moverse entre las aguas, que subían cada vez más–. Siéntese atrás porque tengo unos periódicos y documentos en el asiento delantero.
–¿Con ellos? –Meryl indicó a los dos alsacianos que ocupaban el asiento trasero.
–No les importará.
Los perros le dieron la bienvenida con unos lengüetazos.
–Gracias por rescatarme –dijo ella, con los dientes apretados.
–No habría sido necesario de haber tenido más sentido común.
–Debió haberme avisado que no había un puente.
–Lo intenté, pero no me quiso escuchar. Es solo un arrecife de piedra, casi a nivel del agua cuando la marea está baja.
–¿Va al castillo?
–Así es.
–¿Conoce a Jarvis Larne?
Él le lanzó una rápida mirada sobre el hombro antes de volver su atención al camino.
–¿Ha venido a verlo a él?
–Sí, y ojalá no lo hubiera hecho. No era mi intención aparecer por aquí de esta manera.
–Viene de lejos, ¿no es así?
–Soy estadounidense. De Nueva York.
–Una distancia muy grande para ver a un hombre que no la espera. ¿Qué asuntos tiene con él? ¿Para qué quiere verlo?
Su familiaridad irritó a Meryl.
–Pienso casarme con él.
El pesado silencio que se produjo fue muy satisfactorio para Meryl. Era agradable haber encontrado algo que lo dejara callado.
–¿No le importaría repetir lo que ha dicho? –preguntó el hombre, al fin.
–Es una larga historia. Lo que acabo de decirle es confidencial.
–Lógico, no quiere que se anuncie el compromiso prematuramente.
–Así es. Por lo demás, primero hay que establecer... ciertos acuerdos –declaró, con delicadeza.
–Entonces ya le ha propuesto matrimonio. ¿Y él aceptó?
–Yo no he dicho eso. Y no voy a discutir el asunto con usted.
–No, sería mejor que lo hablara con él. Después de todo, es posible que la rechace.
–No puede darse ese lujo –Meryl no fue capaz de frenar la lengua y se arrepintió al instante.
–Dejemos el tema por el momento –dijo él, en tono autoritario.
Para alivio de Meryl, casi habían llegado ante la inmensa y oscura mole del castillo. El vehículo subía con dificultad un empinado camino que terminaba en una gran puerta de madera maciza, que se abrió de inmediato dando paso a una mujer de edad.
–¡Hannah! ¿Quiere hacerse cargo de esta dama antes de que muera congelada? –llamó a voces.
Meryl salió del vehículo, rígida de frío, y se aproximó con agrado hacia la luz y el calor que le daban la bienvenida.
–Entre –dijo la mujer, antes de cerrar la puerta tras ella.
Para desazón de Meryl, hacía tanto frío dentro como fuera del castillo.
–Necesita calor –dijo Hannah–. Y también quitarse esa ropa mojada.
Acto seguido, la hizo entrar en una sala rodeada de anaqueles con libros, donde había una chimenea con el fuego encendido. Temblando de frío, Meryl se acercó al bendito círculo de calor. Se quedó con las manos extendidas hacia al fuego hasta que Hannah volvió con un albornoz y unas toallas.
–Rápido, antes de que agarre un pulmonía –urgió. Mientras Meryl se desvestía y se secaba vigorosamente con la toalla, Hannah calentaba la prenda–. ¿Qué diablos la hizo venir hasta aquí y a esta hora con semejante tormenta?
A Meryl le castañeteaban los dientes.
–Pensaba casarme con lord Larne –dijo, al tiempo que se ponía el albornoz, que le quedaba demasiado holgado.
–¿Qué dice? –exclamó la anciana, asombrada–. Él nunca nos ha dicho que piense casarse.
–Quizá decidió que era un asunto privado.
–No para él. Hay mucha gente que depende de lord Larne. Todos nos alegraríamos si pudiera encontrar un cofre de oro –dijo, al tiempo que le lanzaba una mirada como un dardo–. ¿No será usted ese cofre de oro, por casualidad?
Meryl dejó escapar una risita. Le gustaba la franqueza de la anciana.
–Podría ser. Pero no cuente con el matrimonio. Empiezo a considerar que ha sido otra de mis ideas locas.
–Voy a llevar todo esto a secar. Quédese junto al fuego hasta que le prepare su habitación –ordenó, al tiempo que examinaba con ojo certero las lujosas prendas.
Al quedarse sola, Meryl paseó la mirada por la estancia. Allí hubo tiempos de grandeza que lentamente habían dado paso al deterioro. Todo se veía raído, en mal estado.
–Está claro que me necesita. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Si no hubiera llegado de esta manera... –murmuró.
Cuando la puerta se abrió, rápidamente alzó la vista. Era su salvador, que se había cambiado de ropa. Meryl observó que el pelo, casi seco, era castaño oscuro y estaba mal cuidado.
Lo seguían los dos perros, que se aproximaron de inmediato a Meryl.
–Buenas noches –dijo, con la mayor dignidad posible mientras con una mano se defendía de los perros y con la otra sujetaba el albornoz–. Usted sabe quién soy, pero...
–Soy Jarvis Larne.
–¿Usted? ¿lord Larne? ¡No puede ser!
–¿Por qué no puede ser? ¿Con quién cree que hablaba abajo, en el camino? ¿Con el mayordomo?
–No –replicó, con dignidad–. Nunca pensé que usted pudiera ser lord Larne porque su talante no concuerda con el estilo de su carta.
–¿Qué carta?
–La carta de respuesta a mi anuncio.
–¿Anuncio?
–¡Mire! Sé que el anuncio era una tontería, lo admito; pero no niegue que usted lo respondió. Ahora que he visto este lugar puedo comprender por qué.
–Espere un minuto –dijo, al tiempo que la observaba con más detenimiento–. ¿Es usted la mujer que buscaba un cazadotes?
–Sí –admitió, a la defensiva–. Pude haber redactado mejor la carta, pero...
–¿Y usted cree que soy la respuesta a sus oraciones?
–No, solo la respuesta a mi anuncio.
–Entonces, ¿por qué se molesta por mí?
–Porque usted me escribió.
–Nunca le he escrito.
Ella alcanzó el bolso que afortunadamente había salvado del agua. Luego sacó la carta y se la tendió. Mientras él la leía, ella observó que la incredulidad daba paso a la ira.
–Lo mataré –dijo Jarvis, al fin–. Me encargaré personalmente de retorcerle el cuello.
–¿A quién?
–A Ferdy Ashton.
Una mano helada empezó a estrujar el estómago de Meryl.
–¿Intenta decir que otra persona escribió en su nombre? No lo creo. Nadie haría una cosa tan estúpida.
–Es que no conoce a Ferdy. No hay nada que ese idiota no pueda hacer. Le dije que no quería saber nada del asunto... o de usted –dijo amargamente.
–Para un hombre que necesita dinero con tanta urgencia, se muestra muy despótico.
–Mi necesidad de dinero es solo asunto mío, eso se lo aseguro. No creo una palabra de esta insensatez. Usted es periodista, ¿no es así? Le advierto que no me sacará una historia. Usted no me gusta. No la quiero aquí, y cuanto antes se marche, mejor para mí.
–¿Periodista? ¿Yo? –replicó con tanta fiereza que él se amedrentó–. Mi nombre es Meryl Winters –declaró enfáticamente.
–¿Y qué?
–Mi padre era Craddock Winters, magnate del petróleo.
–¿Y la riqueza del padre justifica que la hija actué con menos cerebro que una gallina?
–¡Sí!
–De acuerdo, supongamos que la creo. No digo que sea así, pero supongamos. ¿Por qué buscar marido de esta manera? Creía que el mundo estaba lleno de cazadotes, así que no había necesidad de poner un anuncio. Además usted no está tan mal. De acuerdo, usted está pasable... para un hombre al que le gusten las morenas –corrigió al notar la mirada fulminante de Meryl–. A mí no me gustan. Y aunque así fuera, usted sería la última persona a la que pondría los ojos encima.
–No le estoy proponiendo una contienda amorosa –dijo ella, airada.
–Afortunadamente para ambos.
–Solo hablo de negocios serios. Por nada del mundo me casaría con un hombre que tiene el encanto de un cepillo para fregar el suelo. De todos modos lo necesito, tanto como usted me necesita a mí, al parecer.
–¡Yo no la necesito, señora!
–Déjeme terminar. Conforme al testamento de mi padre, no podré acceder a mi dinero hasta que no cumpla los veintisiete años; y tengo veinticuatro. A menos que me case. Ese mismo día el dinero pasará a mi poder. Mientras tanto, estoy en la estacada. Me faltan tres años.
–Parece que la conocía muy bien. Si usted fuera mi hija la haría esperar hasta los cincuenta, e incluso entonces dudaría de su sentido común. Tiene pájaros en la cabeza. Cuando recibió la respuesta, ¿no pudo llamar por teléfono? ¿O encontrar otra manera de verificar la situación? ¡Oh, no! Salta al primer avión que encuentra y viene a un lugar que desconoce por completo para arrojarse a los brazos de un hombre absolutamente desconocido.
–No tengo la menor intención de arrojarme en sus brazos, ni en los de nadie –replicó Meryl, con dificultad–. Lo que está en oferta es mi dinero, a cambio de utilizar su nombre. Solo eso. Nada más, porque usted no me atrae. En cuanto a no saber nada de usted, pensé que sabía algo. El hombre que escribió esta carta es encantador. Y, como puedo comprobar, eso lo deja a usted fuera del juego.
–Nunca nadie ha dicho que yo sea encantador –convino Jarvis–. Ha sido muy útil para mantenerme alejado de las mujeres tontas.
–Yo no pensaría que mi oferta es tonta. Ayudaría a reparar las grietas de la casa. ¿Tiene otro modo de hacerlo?
–Eso a usted no le importa –respondió, en un tono peligroso.
Meryl no respondió de inmediato. Era típico de su carácter que, en lo más álgido de la pelea, desapareciera el malhumor y empezara a considerar el aspecto divertido de la situación.
–Por favor, no se ponga nervioso. No pienso atentar contra su virtud –dijo, con dulzura–. Volvamos a lo esencial: necesito su nombre y usted necesita mi dinero.
–Lo que yo necesito es su ausencia –replicó, con los dientes apretados–. Preferiría que se fuera de inmediato, pero tendré que esperar hasta mañana.
–¿Y cómo puedo marcharme? ¿En un coche hundido en el agua?
–Lo sacaremos cuando baje la marea –dijo, de pronto muy interesado en el contenido del escritorio.
–Cuando disponga del coche ya veré lo que hago. Y, ¿no podría tener la decencia de mirarme cuando le hablo?
–Precisamente es por la decencia que no la miro –rezongó, con la mirada en otra parte.
Meryl bajó la vista y descubrió que el cinturón se le había desatado dejando al descubierto su cuerpo desnudo. Rápidamente volvió a atarlo.
–Lo siento.
–Mañana se marcha. Y que le sirva de lección por actuar sin pensar –Jarvis continuó como si no la hubiera oído, evitando mirarla–. Cuanto antes acabe esta insensatez, mejor será. Hannah la conducirá a su habitación y luego le subirá algo de cena.
–¿Eso quiere decir que no me invita a cenar con usted?
–¿Y con qué ropa?
–¿No hay otra ropa que me pueda prestar?
–Ya tiene mi albornoz. ¿Qué más puedo ofrecerle? Mire, intento ser educado con usted. Pero todavía pienso que aquí hay gato encerrado.
Meryl se echó a reír.
–Está claro que no me invitará a cenar.
El inesperado buen humor de la joven lo desconcertó, pero de inmediato se recuperó.
–No confío en usted y no deseo seguir hablando más. Hannah, ya puede entrar –llamó en voz alta. La puerta se abrió al instante–. Lleve a la señorita Winters a la Habitación Verde. Asegúrese de que esté abrigada y bien alimentada.
–Como si fuera un caballo –observó Meryl.
Sin responder, Jarvis se retiró de la estancia.
–Le mostraré su dormitorio –dijo Hannah.
Mientras avanzaban por un corredor, Meryl se fijó en los muros de piedra cubiertos con escudos y armas, cuadros de batallas y armaduras.
–Mañana le mostraré todo esto –prometió Hannah, al tiempo que la conducía hasta una amplia escalera curvada.
–Mañana él me echará –informó Meryl alegremente.
–¿Y usted se lo va a permitir?
–Desde luego que no.
De nuevo cruzaban un corredor escasamente iluminado. De pronto, Meryl se detuvo ante un panel incrustado en el muro con una inscripción que leyó con dificultad:
Surgida de las aguas en medio de la tormenta
apareció una noche
la hija de un rico caballero.
A desposarse con el señor venía
la gentil doncella de ojos como el jade,
y cabellos como el ébano.
Instintivamente, Meryl se llevó la mano al pelo, inmóvil en la penumbra, atenta al ulular del viento en torno al castillo.
–¿Cuándo escribieron esto? –preguntó, con voz trémula.
–Fue escrito hace cientos de años. Cuando el quinto vizconde Larne se casó con una joven heredera francesa.
Más tarde Hannah abrió la puerta de un amplio aposento. Las altas ventanas estaban protegidas con pesadas cortinas de brocado rojo y en el centro de la habitación había una cama con un dosel también rojo.
–Una verdadera cama antigua –exclamó Meryl–. Pensé que las cortinas serían verdes. Después de todo se llama la Habitación Verde.
–Probablemente las cortinas anteriores eran verdes –comentó Ana vagamente.
Luego salió de la habitación y al cabo de un rato volvió con una bandeja con comida y un camisón de franela gruesa.
–Es mía. Con esto se le pasará el frío.
La cena caliente y el vino le sentaron muy bien y al cabo de un tiempo el cansancio se apoderó de ella.
Descorrió las cortinas de la cama con un placer anticipado.
Pero al acomodarse en el lecho sintió la dureza del colchón, como si estuviera relleno con nabos.
«Seguramente envían aquí a los huéspedes indeseables, para que no vuelvan nunca más», pensó antes de caer en un profundo sueño.
Capítulo 3
MERYL despertó en la penumbra. Entonces saltó de la cama. Descorrió las cortinas de la ventana y la luz del sol entró a raudales.
La tormenta había pasado y ante sus ojos se extendía la gloria de una primaveral mañana inglesa. Su habitación miraba hacia el campo y al fondo se distinguía el arrecife, una cinta apenas visible bajo varios metros de agua. A su izquierda había un pequeño pueblo con un puerto donde varias embarcaciones se mecían en el agua. Más allá del arrecife, pudo observar la carretera por la que había pasado la noche anterior, que conducía al interior, hacia los brezales.
Meryl salió a la pequeña terraza y de pronto se quedó quieta, con la respiración contenida, como si esperara que ocurriese algo. Una sensación de paz se apoderó de ella mientras se entregaba a la bendita quietud, plena de sonidos armoniosos, como el vaivén de las olas y el grito de las aves marinas. Sobre su cabeza se extendía el cielo de un azul profundo, salpicado de pequeñas nubes blancas.
Con una sonrisa, alzó la cara al sol para sentir su tibieza en la piel.
Más tarde se duchó en el anticuado cuarto de baño, acompañada del ronco ruido de las tuberías. Cuando salió del baño, Hannah entraba con su traje cuidadosamente planchado y una taza de café.
–Cuando esté lista baje a desayunar a la Habitación Matinal, una puerta más allá de la Biblioteca –indicó, al tiempo que contemplaba la figura de Meryl–. Pobrecita, pero si parece una muerta de hambre. No importa, yo la voy a alimentar.
Más tarde, Meryl abrió cuidadosamente la puerta de la habitación indicada y miró en su interior. Al principio pensó que no había nadie.
–Hola, ¿está inspeccionando sus dominios?
Junto a la ventana había un joven muy esbelto, de mediana estatura. Su voz era ligera y tenía unos sonrientes ojos azules que la contemplaban burlones.
–¿Qué le hace pensar...? –alcanzó a exclamar–. Ferdy. Usted es Ferdy Ashton –dijo, al tiempo que se acercaba a la ventana–. Será mejor que salga de aquí antes de que lord Larne lo asesine... o lo haga yo. ¿Cómo se atrevió a escribirme esa carta?
–Tuve que hacerlo. Solo quería sacar de apuros a mi amigo. Necesita dinero desesperadamente y usted lo tiene. Es muy simple.
–Excepto por el hecho de que apenas vernos sentimos una mutua antipatía. Nunca pensó en eso, ¿verdad?
–Sé que no es un hombre fácil, pero no pensé que usted vendría sin avisar. No me dio tiempo a prepararlo para que ambos simpatizaran.
–Ni un mago lo habría conseguido. Fue un desastre.
–Ya lo sé. Jarvis me llamó esta mañana. Quiere mi cabeza.
–Y yo también.
–Pero hay una diferencia. Con usted me presto voluntariamente –comentó, con los ojos chispeantes.
–Deje de intentar encantarme. No funcionará.
Pero mentía. Y Ferdy también lo sabía.
–Estaba tan furioso que me sorprende que haya esperado hasta esta mañana –comentó ella.