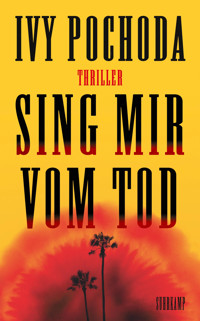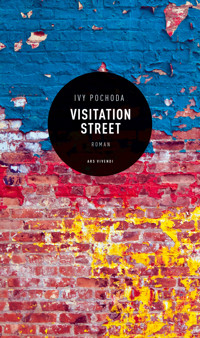Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
EL NUEVO Y SALVAJE THRILLER DE LA ACLAMADA AUTORA DE ESAS MUJERES Florence «Florida» Baum no es la desventurada inocente que dice ser cuando llega a la prisión de mujeres de Arizona, o al menos eso insinúa su excompañera de celda Diana Diosmary Sandoval, más conocida como «Dios», que conoce la verdad sobre los crímenes de Florida y sabe lo que esta oculta incluso a sí misma: que nunca fue una víctima de las circunstancias, una espectadora desafortunada bajo el control de un mal hombre. Dios sabe que la oscuridad también habita en el corazón de las mujeres, a pesar de que el mundo se niegue a verla. Y está decidida a abrir los ojos de Florida y dar rienda suelta a su verdadero yo. Cuando un inesperado indulto concede la libertad a ambas reclusas, la fijación de Dios por Florida se convertirá en un peligroso magnetismo, desencadenando así una despiadada persecución que solo se resolverá en las inmisericordes calles de Los Ángeles. Tras la aclamada Esas mujeres, Ivy Pochoda —una voz única y poderosa dentro del género negro— regresa a su particular universo con este salvaje e implacable thriller. «Ivy Pochoda marca un estilo muy distinto dentro del género al tiempo que lucha para que se vea a las mujeres mucho más allá de su papel de víctimas».Juan Carlos Galindo, El País «Una melodía de muerte y destrucción te golpea como un disparo de recortada».Dennis Lehane
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2025
Título original: Sing Her Down
En cubierta: fotografía de © Roberto Nickson / unsplash
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ivy Pochoda, 2023
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-06-5
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Louisa Hall, fiera, sabia y leal más allá de toda medida
«No hay modo de gobernar a las malas personas. Y si lo hay yo nunca he oído hablar de él».
CORMAC MCCARTHY, No es país para viejos
«Pero eso no son más que historias, cosas que la gente se cuenta a ellos mismos, algo para sobrellevar el tiempo que necesita la violencia en el interior de un hombre para consumirle o bien extinguirse por sí misma, dependiendo de quién sea la vela y quién la llama».
DENIS JOHNSON, Ángeles derrotados
Prólogo
Kace
Deja que te cuente una historia.
Conozco las historias de todas las que están aquí, he estado recopilándolas durante años. Hay una maldita biblioteca de voces archivadas en mi cabeza. A veces no hay demasiado que contar.
Pero esta querrás oírla.
Es sobre dos mujeres, dos mujeres en un mundo de mujeres, amputadas del mundo de los hombres hasta que dejaron de estarlo.
No creerías lo que las mujeres son capaces de hacer.
Esas mujeres, su error fue pensar que ardían con su furia personal y única. Algo más profundo, más oscuro de lo que sentimos las demás.
Deja que te diga una cosa, por dentro todas nos enfurecemos igual. Lo que cambia es el modo en que lo dejamos salir.
La historia termina a siete horas al oeste de aquí, a escasos kilómetros del océano. Igual que las mujeres que la protagonizan, corrió pero no logró recorrer todo el camino. Huyó del desierto sin conseguir encontrar el agua. Qué mala suerte caer antes de sentir la brisa del océano. Es fácil creer que esa mierda es capaz de limpiar algún que otro pecado. ¿Qué había de malo en intentarlo?
Pero quizá no querían llegar tan lejos. Puede que eso no formara parte de su plan, parte de su historia.
Me refiero a cada una de ellas.
El caso es que no tengo ni idea de qué ocurrió por el camino. Solo sé lo que me han contado.
De lo que me han hablado es de un mural.
Probablemente pensarás que es una chorrada, que te hago perder el tiempo hablándote de algo pintado con espray en una pared en un lugar en el que nunca he estado. Pero, créeme, he oído que se trata de algo importante.
Algún día iré a verlo. Abandonaré este gallinero y lo comprobaré con mis propios ojos.
Este mural está pintado detrás de una gasolinera en la esquina entre Olympic y Western de Los Ángeles. Hasta hace muy poco los nombres de esas dos calles no me decían nada. Pero los veo cada vez de modo más nítido.
Que yo sepa, ese lugar no es más que un cruce entre lo malo y lo peor, problemas en ambas direcciones.
Por lo que sé, allí es donde termina la historia.
El caso es que… este mural no es un mural corriente. La gente dice que está vivo. La gente dice que salta y se mueve. La gente siempre está contando locuras. La gente siempre piensa que yo solo cuento locuras. Después de todo tengo esas voces en la cabeza, no voy a mentirte.
¿Sabes qué fue lo que pensé cuando oí hablar por primera vez de ese mural viviente, de esa pintura que se mueve? Pensé que esos hijoputas llevaban tanto tiempo encerrados, seguros en casa parando el contagio, que habían perdido la chaveta.
Los cabrones llevaban tanto tiempo respirando con las putas mascarillas puestas que el oxígeno ya no les llegaba al cerebro.
Un mural viviente, y un burro que vuela.
Pero luego me di cuenta de que tiene sentido.
Todas esas voces en mi cabeza, las víctimas de las mujeres de esta prisión, siguen viviendo en mí. Así que ¿por qué cojones ese mural no podía estar vivo? ¿Por qué no iba a seguir circulando esa historia?
A lo largo de mi vida he visto un montón cosas que tienen mucho menos sentido.
Mi hija, Cassie, al final me envió una foto. Me pasé un mes pidiéndosela, malgastando sellos y llamadas telefónicas tratando de contactar con ella.
Le dije: La próxima vez que vayas a Los Ángeles tienes que conseguirme una foto de esa movida, de ese mural.
¿Para qué coño quieres una foto de un mural?, me preguntó.
Es lo menos que puedes hacer por alguien aquí encerrado como yo, le respondí. Es lo menos que puedes hacer, joder. Tú solo hazme esa puta foto.
Y la hizo. Movió su culo hasta ese cruce e hizo una foto con el teléfono móvil. Como he dicho, era lo menos que podía hacer.
Esos gilipollas tardaron una eternidad en imprimirla para enseñármela.
Pero para entonces yo ya había localizado a Cassie por teléfono para preguntarle dónde coño estaba mi foto.
Joder, zorra, me dice, no te lo vas a creer. Pensé que habías perdido del todo la cabeza al enviarme a buscar un mural en mitad de una puta pandemia. Pero ese puñetero mural se mueve. En mi foto no se aprecia, pero te juro que una de esas mujeres está caminando hacia la otra.
Al día siguiente me entregaron la copia impresa de la foto. Borrosa de cojones, pero no importa.
Solo conozco Los Ángeles por las películas, pero en el mural parece una ciudad fantasma. Muerta de cojones. Vacía. «Hueca» es la palabra que se me viene a la cabeza. Incluso borrosa, no hay más que verlo.
No tengo ni idea de cómo demonios puede el arte captar lo que no está ahí en vez de lo que está.
Y deja que te diga una cosa, casi puedes oír ese vacío. Un sonido hecho de ecos y basura volando de un lado a otro. El sonido de la nada.
Además de todas esas mascarillas y la porquería girando por las calles como plantas rodadoras. Mi abuelo solía ver pelis de mierda de John Wayne y Henry Fonda, así que sé de qué hablo.
Lo que te decía, una ciudad fantasma. Eso es lo que pintó el artista.
Escucha, no sé cuál es el truco, pero incluso en esa mala copia parece que la foto se mueve.
Al principio pensé que era la luz de mi celda.
La luz que no dejaba de cambiar a través del cristal arañado de mi ventana.
Pero es la puñetera foto. Estoy segura.
Estoy segura, segura de veras. Puede que sea una asesina, puede que oiga voces. Pero eso no significa que esté loca.
En el mural hay dos personas. Dios y Florida. Lo sabrás todo sobre ellas.
En ese cruce termina su viaje.
Florida está caminando hacia el norte por Western. En lo alto de una colina el cartel de Hollywood contempla la escena.
Más adelante está Dios, bloqueándole el camino. Ella lleva el cabello trenzado, brillante y negro como el carbón. He recibido esa mirada muchas veces. Significa que se le ha metido algo entre ceja y ceja. Significa no me jodas o jódeme si te atreves.
Si miras con atención se ve un mechón de pelo suelto agitado por el viento. Te lo juro.
Los ojos de Dios son como los de una serpiente, no parpadean. Esos no se mueven por mucho que mires la foto. Tiene la mirada fija. Más fría que una piedra.
Es Florida la que está en movimiento, caminando calle arriba, decidida. No hay coches. No hay gente. Solo esas dos mujeres. Como si la ciudad hubiera decidido detenerse para ellas y para lo que va a ocurrir.
Puedes ver a Florida de perfil. Su cara se ve apagada, como si se hubiera maquillado para Halloween. Tiene el pelo recogido hacia atrás. Pero se puede ver que todavía lo lleva decolorado.
He conocido a Florida durante tres años. Viví con ella casi doce meses. Y nunca vi la expresión que tiene su cara en ese mural.
Una parte de mí quiere pensar que el pintor la cagó.
Pero hay otra parte, bueno, una parte que cree que ese lado de Florida siempre estuvo ahí.
Es sorprendente lo mucho que tardamos en llegar a conocernos. A menudo lleva tanto tiempo que cuando lo hacemos ya es demasiado tarde.
En mi caso, en realidad no soy una asesina, aunque maté a alguien. Y aun así la gente, demasiada gente, insiste en decirme que eso es exactamente lo que soy. Eso y nada más.
Florida, en fin, no estoy del todo segura de quién es. Pero la mujer del mural parece tenerlo claro.
En la pintura todavía lleva puestas las botas que nos dan en prisión.
Casi puedes oírlas pisando el asfalto.
Da un paso.
Otro.
Lleva algo en la mano, pero el mural no lo muestra.
Lo único que puedo ver es el inminente desenlace. La espera interminable. El último aliento. Los últimos momentos de Dios y Florida.
Parte I
Dios
Mira tu árbol, Florida. Mira cómo se inclina y se encorva bajo el cielo asfixiante. Se bambolea a merced del viento. Míralo a través del cristal, arañado por uñas y cuchillas, y por noches y noches de desesperación. Golpeado por la lluvia y torturado por tormentas.
Vuelves a tener el blues de la blanquita, Florida. Lo sé. Lo percibo a través de estas paredes. Puedo percibirlo desde mi celda, justo al lado. Puedo sentir cómo te duele; un fuerte acorde que hace vibrar los bloques de hormigón como los bajos de una canción en la radio de un coche.
Te has tragado con ganas toda esa mierda de que este no es mi sitio.
Pero este es exactamente tu sitio, Florida.
Las niñas ricas como tú están más ciegas que el resto con diferencia.
La tuya no es una de esas trágicas historias que hacen que los privilegiados sientan de vez en cuando que les ha tocado vivir en un mundo difícil. La tuya no es la clase de historia que hace que mujeres como tu madre derramen algunas lagrimitas falsas durante un minuto ante las injusticias del mundo.
No hace falta tener muy buen oído para darse cuenta de que esa canción en particular ya la han cantado aquí demasiadas veces. Casi todas las literas están llenas de mujeres injuriadas por fuera, injuriadas por el sistema, injuriadas por dentro. Una injuria que hace que caigan las siguientes como las fichas de un serpentín.
¿Quién contará nuestras historias, Florida?
¿Quién estará dispuesto a escuchar la canción de un corazón helado?
¿Quién cantará «Pero nunca se fijaron / en tan humilde señora»?1
Mira tu árbol combándose más y más casi hasta romperse. Marcando el paso del tiempo y las estaciones, sus flores germinando, abriéndose y volviendo a morir. Contempla tu árbol durante dos años y cinco meses, veintidós días y un puñado de horas. Tu sentencia transcurriendo lentamente hasta completarse.
Y esta noche, durante la agónica tormenta, en brazos de esa clase de violencia que llena tus sueños, mira el árbol soportando los envites del viento, la lluvia y la arena que desgarra este estado llano y desierto. Como Dafne, echando raíces para protegerse del su amante indeseado.
—¿Sigues mirando? ¿Sigues mirando, Florida? ¿Todavía estás…? —Se puede oír la cháchara de Kace desde aquí—. Porque Marta dice que no es bueno mirar. Marta dice que así es como entra el diablo. Marta dice que te está vigilando desde el árbol. Marta dice que le estás invitando a entrar. ¿Quieres al diablo, Florida? ¿Le quieres?
—Estoy harta de Marta —le dices.
Oigo un golpe seco cuando Kace da un fuerte puñetazo en la litera, golpeándote a través de los muelles y la delgada colchoneta. Tú te encoges contra la pared. Puedo sentirlo.
Ahora escucha.
Escucha las voces que oye Kace. Escúchala respondiendo y hablando por ellas. Durante parte de la noche o, peor aún, durante toda la noche. Escucha hasta que también tú conozcas esas voces, como si fueran tus amigas. Un coro enloquecido gimiendo ante los muros de una ciudad caída. Un puñado de furias dementes.
Escúchalas, a ella y a las otras, y añóralas cuando no estén y el silencio a su lado sea absoluto y te asalte el miedo. Escúchalas a ellas porque crees que es mejor que escucharme a mí.
Me dan miedo las mujeres que explotan de forma impredecible, me dijiste cuando vivíamos juntas. Antes de que te marcharas a otra celda y tu antigua compañera Tina se mudara contigo.
¿Crees que la ira es algo que va simplemente desde un punto A hasta un punto B como una fórmula?, te pregunté. Tú crees que esa clase de cosas siempre tienen fundamento. Al oír lo de «fundamento» te quedaste muda.
Siempre habías dado por hecho que eras la instruida.
Kace es cualquier cosa menos predecible. Así que déjala hablar toda la noche si lo necesita. Yo estoy justo al lado y me desquicia.
Pero era el único sitio libre para un traslado, de modo que lo aceptaste. Cualquier cosa con tal de poner tierra de por medio entre tú y yo, pensabas. Cualquier cosa con tal de alejarte de mí… de lo que veías en mí.
Deberías haber prestado más atención a las viejas historias. El destino está sellado.
No puedes hacer una mierda contra eso.
Nos encontraremos en algún cruce de caminos.
Crees que tienes un don especial para apreciar los pequeños detalles; las estelas de los aviones que atraviesan el cielo al atardecer, los retoños brotando aquí y allá en tu árbol, las golondrinas cuando la lluvia del desierto golpea la tierra seca.
Sé lo mucho que aprecias todas esas cosas porque te oí decir muchas veces que este no era tu sitio. Que no puedes respirar, no puedes sentir, no puedes percibir las cosas debidamente… Como si tus sentidos fueran más agudos. Sé que piensas que esa gente no es tu gente y que sus crímenes no son los tuyos. Te oí inventar toda clase de excusas para lo que hiciste.
Pero yo sé que tu culpa es más profunda de lo que tu historia pueda dar a entender. No es más que un pequeño detalle, no más grande que una caja de cerillas. Lo sé porque Tina me lo contó. Y sé más que eso.
Tú no eres ninguna víctima, Florida.
Recuerda el verano que pasaste en Israel y que financiaste introduciendo diamantes de contrabando en Luxemburgo. Y el año que pasaste en Ámsterdam, donde firmaste una hipoteca fraudulenta que serviría para llevar a cabo varias estafas.
Después sucedió lo que te trajo aquí: cómplice de asesinato después de los hechos. Conducías el coche que huía del incendio en el que se consumieron dos cuerpos en mitad del desierto. Como si no lo supieras.
Dentro te llaman Florida por el color con el que te tiñes el pelo, rubio prisión.
Florence no es un nombre para estar aquí. De modo que sigues estropeándote el pelo con ese decolorante barato.
Está lloviendo a mares en el desierto, un monzón tan fuerte que casi puedes sentirlo a través de las gruesas ventanas y con un ritmo tan intenso que se nos mete dentro. La tormenta avanza como un batallón en pleno ataque, limpiando el aire de los ruidos nocturnos de toda la gente que se mueve por el bloque. Es una purga.
Kace está hablando. Marta responde. El árbol se balancea en silencio.
Los relámpagos rasgan el cielo llenándolo de grietas como un parabrisas golpeado por una roca, creando un efecto de rayos X sobre el patio y la verja.
Ahora apenas puedo escucharos por culpa de la tormenta. Cierro los ojos y me tumbo en mi litera, agradecida por no tener que oír nada más esta noche.
Por la mañana la tormenta ha dejado atrás un cielo bajo y panzudo. Gracias a la lluvia todas dormimos bien, capaces de olvidarnos momentáneamente unas de otras.
Despertamos con los sonidos de costumbre, gritos de mujeres en las galerías. Hablando de unas literas a otras, de unas celdas a otras. También nos despiertan las toses.
La ventana está sucia de tierra y salpicaduras de lluvia.
El patio es un barrizal.
El árbol ha desaparecido.
Dejaré que tú cuentes el resto.
1 En castellano en el original. Se trata del famoso corrido Macario Leyva, de El Coyote y su banda. (Todas las notas son del traductor).
Florida
La tormenta de anoche fue un infierno. La electricidad de los relámpagos aún se puede percibir en los bloques, cargando de estática los barrotes de las celdas y redoblando la tensión que casi se puede ver vibrando en el aire mientras Florida avanza por la galería. Más celdas de lo habitual permanecen ocupadas a las horas de las comidas. Cada vez más mujeres mayores evitan las actividades grupales y se llevan su comida de la cantina para irse a comer a sus literas.
Pero incluso con menos afluencia la cafetería está cargada de una intensa corriente que se manifiesta en picos y ondas de actividad, pequeñas explosiones de ruido, bandejas caídas y bebidas derramadas. Mientras Florida llena su plato percibe un insólito y repentino silencio en la sala, el murmullo de costumbre menguando hasta desaparecer. Solo una tos rompe la calma.
Al oírla las mujeres se encogen y se dispersan como si acabaran de escuchar un disparo. Después de nuevo el silencio; una señal inconfundible de que se está gestando una silenciosa tormenta.
Florida desvía la mirada con sumo cuidado para que su trayectoria no coincida con nada ni con nadie. Baja la cabeza, a lo suyo. Se desliza en un asiento al lado de Mel-Mel, una mujer inofensiva excepto por su tamaño, y se concentra en no hacer nada durante el desayuno.
—¡Arrebatadme mi sexo,2 joder!
Diana Diosmary Sandoval se levanta de un salto de su asiento, abriendo los brazos teatralmente y dando un pisotón en el suelo para captar la atención de toda la concurrencia. Los guardias levantan la vista ante la inminencia de problemas, pero en cuanto ella ha ocupado el centro del escenario miran hacia otro lado.
Lo que suceda a continuación será rápido y espantoso. Dios tiene alambre de espino en las venas un segundo y mercurio al siguiente.
—He dicho, arrebatadme mi sexo, cojones.
Florida está demasiado cerca de la acción. Los ojos de Dios aterrizan directamente sobre los de ella.
Entonces Dios sonríe con expresión mezquina y lúgubre, y durante un instante se ve su dentadura blanca y perfecta. De no ser por el mono reglamentario de color naranja se diría que Dios acababa de llegar vagando desde otro mundo, un lugar limpio y ordenado donde pueden permitirse el lujo de atender a los detalles más superficiales. Bajo su pelo color obsidiana, su frente es una esfera bruñida. Las cejas arcos pintados. Sus ojos frías gemas de color verde. Su piel tiene un brillo dorado que irradia calor.
Camina hacia la mesa de Florida y se detiene justo detrás de Mel-Mel. Florida da un respingo al ver el tenedor en su mano.
Al menos la mole de Mel-Mel se interpone entre ambas. Una montaña con suaves picos de color naranja claro, una manifestación física de la personalidad de Mel-Mel, maleable e ingenua, un peón, sin destacar nunca.
Florida sabe que algunos guardias no están prestando atención o miran deliberadamente hacia otro lado a propósito en virtud de algún acuerdo sellado con un apretón de manos en la cocina o en la capilla, un trapicheo, un soborno. Algunos puede que incluso estuvieran observando la escena con perverso placer, con ganas de una pelea, ansiosos por ver a Diana Diosmary Sandoval en su elemento.
No pueden ocultar que les encanta ver a las mujeres enzarzarse de esa manera, en especial a una mujer como Dios, alguien que está tan obviamente por encima de ellos, pero cuyo estatus aquí la obliga a morderse la lengua ante su vulgaridad. Le permiten pelearse, piensa Florida, porque eso la reduce a su mismo nivel animal.
Dios levanta el puño con el tenedor. Finge lanzarse hacia Florida por encima de Mel-Mel. Y acto seguido vuelve a desplegar su cruel sonrisa. Florida ni siquiera parpadea.
Hay que encajar los golpes cuando llegan. A veces solo más tarde descubres el motivo.
¿Cuánto le va a doler esto? ¿Será peor que las palizas que le dieron cuando entró, los golpes que le dejaron una cascada de moratones desde el cuello hasta la cadera? ¿Le dolerá durante semanas, latiendo y resonando con su propio sonido palpitante, una cacofonía brutal y percusiva, como tras la conmoción que sufrió a manos de un guardia en la ducha? ¿O será algo único, fruto de un arte completamente distinto? Un contraste metálico, los fríos y afilados dientes del tenedor en su piel y el sabor a hierro de la sangre en su lengua.
Pero entonces, durante un segundo, los ojos de Dios se encuentran fugazmente con los de Florida. Dios relaja la mano y parece que va a soltar el tenedor. Acto seguido se gira clavando la mirada en Mel-Mel y Florida se da cuenta de que lo que vaya a suceder no le sucederá a ella.
Dios señala a Florida con el tenedor. A ojos de Dios, un desafío para que le plante cara y termine lo que ella está a punto de empezar.
—Vamos, Florida —dice Dios, cuyo tono de voz daba a entender que infligir dolor es un placer—. Sabes que quieres hacerlo.
Florida sigue impávida.
—Como quieras —dice Dios.
Alzando ligeramente las cejas pintadas durante un segundo, Dios vuelve a sujetar con fuerza el tenedor. Con la mirada fija en Florida, Dios se lanza sobre Mel-Mel y le espeta el tenedor en la mejilla. Cuatro hilillos de sangre brotan al instante. Presiona con fuerza, profundizando la herida. Y después arrastra los dientes hacia la mandíbula de Mel-Mel.
Florida imagina el sonido de la carne desgarrándose como un tejido rasgado, con un horripilante estallido de puntos que revientan. Pero no puede oírlo a causa del breve chillido de Mel-Mel, rápidamente sofocado cuando Dios le tapa la boca con la mano libre. Entonces gira el tenedor retorciendo la carne hecha jirones en una espantosa espiral.
La sangre de Mel-Mel chorrea sobre la mano de Dios. Dios sigue retorciendo como si quisiera arrancar toda la piel suelta de la mejilla de Mel-Mel convirtiéndola en un sanguinolento remolino, arrastrando la bolsa de su ojo y su papada más y más hacia el sangriento interior.
De repente Dios suelta su presa, dejando el tenedor en la mejilla de Mel-Mel, y se aparta de la mesa. Mel-Mel levanta su mano hacia la carne herida, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeante en busca de aire.
Dios sigue mirando fijamente a Florida.
—La próxima vez —dice.
Florida está acostada en su litera. Aún faltan unas pocas semanas para el día más largo del año. El sol ya se ha ocultado, tiñendo las nubes de la tormenta de ayer de un amenazante color negro tiznado de naranja.
—Un cielo endemoniado —dice Kace—. La lluvia en el desierto es un claro indicio de la presencia del demonio. Y siempre deja su marca cuando ha terminado, es mejor que no lo olvides.
Florida entrecierra los ojos mirando al cielo. Sin duda le recuerda al infierno o al fuego del infierno.
No hay que esforzarse mucho para ver al diablo aquí. El diablo está en todo y en todos.
—En todo ves señales del diablo —dice Florida—. Estornuda tres veces y te atrapará.
—Eso es lo que cree Marta. Así piensa ella —responde Kace, mientras camina por la habitación marcando un ritmo que Florida sabe que recordará durante años. Cinco pasos en cada dirección.
Florida sabe que no conviene cuestionar a Marta. Lo mejor es ignorar a la mujer invisible que yace agazapada tras la violencia más brutal de Kace.
—¿Subirás a un árbol cuando salgas? Apuesto a que lo primero que harás será trepar a un árbol —dice Kace—. Trepar a toda una arboleda.
Falta menos de un año para su primera ocasión de solicitar la condicional. Tiempo suficiente para hacer planes y revisarlos de principio a fin y a la inversa.
—Yo no trepo a los árboles —dice Florida—. Y pienso largarme de este estado en cuanto ese portón se cierre detrás de mí.
Diez pasos, una vuelta completa.
—¿Y entonces qué?
Kace golpea la litera de arriba con los dos puños a la vez.
Florida suspira.
—Me voy a California —responde.
—Florida se va a California —dice Kace—. Lástima que la condicional te la den aquí.
—Pediré el traslado antes de salir y un agente de la condicional en Los Ángeles.
Reúne los requisitos necesarios: posibilidad de residencia, planes de tratamiento para un problema que en realidad no tiene, apoyo financiero.
—¿Y después qué? —pregunta Kace.
—Iré a por mi coche.
—¿Crees que tu coche seguirá allí después de todo este tiempo? ¿Crees que no lo han embargado ya? ¿O que no lo han sacado del garaje para venderlo, conducirlo o estrellarlo? Te olvidas de que se olvidan de nosotras cuando desaparecemos.
—El coche me estará esperando —dice Florida.
—¿Y crees que todavía funciona?
Aquel trasto, más le vale. Un Jaguar E-Type de 1968 que la madre de Florida había heredado tras la muerte de su padre. Ese mismo año había renunciado a conducir por autopistas y poco después había dejado de conducir del todo. Sus terapeutas le habían dicho que se trataba de una paranoia temporal, que su miedo a estrellarse, a perder el control, a pisar a fondo el acelerador o a olvidarse de frenar terminaría pasando. Dijeron que aquello era común en algunas mujeres de mediana edad. Dijeron que se recuperaría.
En cambio su madre vendió su Mercedes y su BMW y nunca volvió a llevar a Florida en coche a ningún lado.
El Jag permaneció aparcado en el garaje de seis plazas, cogiendo polvo, hasta que Florida empezó a conducirlo sin carné y sin supervisión para ir a la escuela. A su madre no le había importado, pues de ese modo el transporte de Florida dejaba de ser su problema.
Florida mira al techo y contempla el mapa de grietas que se expanden sin ningún propósito. Entrecierra los ojos y se convierten en las autopistas de su adolescencia. No las principales arterias que atraviesan Los Ángeles (la 10 en dirección a la playa, la Autovía de la Costa del Pacífico bordeando la costa, la 101 desde Echo Park hasta Santa Bárbara, la 405 desde el oeste del condado de Orange), sino las que sus amigas y su madre no se atrevían a pisar; la 105, la 710, la 605. Las autovías que iban desde su aceptable Los Ángeles hacia Vernon, Commerce, Bell y Carson; pequeñas ciudades absorbidas por la zona metropolitana e ignoradas por todo el mundo que vive entre Hancock Park y la zona oeste. Al principio eran solo atajos y rutas alternativas para evitar el tráfico, pero pronto se convirtieron en destinos por derecho propio donde Florida, con tan solo quince años, podía hacer virajes y dar volantazos en las estrechas carreteras, pisando a fondo el acelerador mientras el Jag dejaba atrás casinos, centrales eléctricas, circuitos de carreras y baldíos, y aquellos parajes desconocidos pronto le resultaron tan familiares como las curvas y los recodos de la carretera.
¿Adónde vas todos los días después del colegio?, le preguntó una vez su madre, con más curiosidad que preocupación.
A ninguna parte, respondió Florida.
Para su madre aquello parecía ser suficiente.
—¿Qué vas a hacer con ese coche? ¿Adónde irás? —le pregunta Kace.
—A todas partes —responde Florida.
—¿No ves las noticias? Se supone que nadie puede ir a ningún sitio. Se supone que estamos más seguros en casa.
Pero cuando Florida obtuviera la condicional todo eso habría terminado. Y lo primero que haría sería dirigirse al oeste a casa de su madre, quedarse con el coche y conducir.
Así que eres la clase de chica incapaz de abandonar la escena del crimen, fue lo que le dijo Dios cuando Florida le habló del coche. Eres la clase de chica que vuelve al ojo del huracán. Después de todo este tiempo en la cárcel sigues buscando problemas yendo directa a por el vehículo con el que huiste.
No es más que un coche, dijo Florida.
Te puede la oscuridad, zorra, aunque finjas lo contrario. Entonces Dios había soltado una de sus frías y estridentes carcajadas. Apuesto a que ese Jag vale una buena pasta. Mejor venderlo que conducirlo.
Por lo menos doscientos mil, estimó Florida. Aunque eso no se lo dijo a Dios. No hacía falta. Dios siempre está bien informada.
—Conduce sin más —dice Florida en voz alta.
Las mismas palabras que su cómplice, Carter, le había dicho instantes después de lanzar aquel cóctel molotov contra el tráiler. No había tenido que decírselo dos veces. Ella iba hasta las cejas de MDMA y ya tenía el pie en el acelerador.
—¿Con quién coño estás hablando? —dice Kace.
—Con nadie.
—Tía, este lugar está acabando contigo. —Kace mira de reojo a Florida. Desde los disturbios, desde lo de Tina, Kace la mira con desconfianza—. ¿Estás bien, Florida?
—Estoy bien.
—Conduciendo mentalmente, ¿no?
Florida mueve los dedos de los pies intentando sentir la resistencia del acelerador descendiendo, bajando a medida que aumenta la velocidad y la vibración del volante le hace cosquillas en las palmas de las manos. Incluso ahora, incluso después de todo lo que le sucedió con ese coche, después de haber huido a toda velocidad de aquel tráiler saltando por los aires, aún desea sentir la presión en la pantorrilla y la aceleración subiéndole desde el pie hasta el pecho hasta dejarla casi sin aliento.
—Dime adónde me llevarás, Florida. Dime adónde irás en ese coche.
—¿Has estado alguna vez en Los Ángeles, Kace?
—No me van las grandes ciudades.
—Entonces saldremos de la ciudad —dice Florida—. Te sacaré del centro.
De la 110 a la 105. De la 105 a la 605 atravesando Northwalk, Bellflower y Los Alamitos, antes de tomar la 405 cerca de Seal Beach.
—Me gusta la playa —dice Kace—. Ya me va sonando mejor.
A Florida no le interesa la playa. Es el trayecto lo que importa, el viaje a través de la red de autovías, y no el destino. La primera vez que fue a Orange County y regresó sin tomar la 5 o la 405 se sintió como si hubiera descifrado un código para acceder a una ciudad secreta. Se sintió como si hubiera descifrado el código de acceso a sí misma y de repente pudiera ver cómo funcionaba por dentro en lugar de ver únicamente su aspecto exterior en el espejo.
Conducía de forma distinta al resto de la gente.
Cierra los ojos y siente la reverberación del coche subiendo por su pierna, el ligero dolor muscular en la muñeca izquierda al pasar de ciento diez. Coloca las manos en el volante invisible y alarga la mano hacia la palanca de cambios mientras pisa hasta el fondo con el pie en busca del imaginario embrague.
Incluso después de todo lo ocurrido… conducir sin más. Porque ¿qué otra cosa puede hacer?
Pero entonces se produce un cambio en la habitación y Kace pega un viraje.
—Tú estabas en primera fila el otro día cuando esa mierda del comedor. ¿Cuál era el puto mensaje esta vez? Esa zorra de Dios siempre necesita demostrar algo. Sabemos por qué la enchironaron. Poca cosa. Agresión. Simple autodefensa que terminó mal.
Florida se acerca un dedo a los labios y señala la rejilla de ventilación por la que Dios puede oírlas. Pero es demasiado tarde. Dan un golpe en la pared.
—Siempre tienes algo que demostrar, Dios. Siempre empeñada en dejar claro a todo el mundo que tu puto crimen pudo ser tan duro como el nuestro. Solo que no lo fue. Agresión normal y corriente. Y tampoco fue gran cosa.
—¡Chsss! —insiste Florida.
Kace pone los ojos en blanco.
—¿Qué coño te importa si nos oye? Además, ¿qué le había hecho Mel-Mel? Rajar a Mel-Mel es como rajar a un pobre elefante deprimido en el zoo. No se puede culpar a una mujer por ser una zopenca de cojones.
—Se puede si crees que ser una zopenca en un crimen.
—Pero no lo es. Un crimen es un crimen. Si pudiéramos castigar a la gente por su personalidad todos tendríamos problemas —dice Kace—. Las cárceles se llenarían tan rápido que perderían el sentido. —Hace una pausa e inclina la cabeza hacia la pared, dejando ver a Florida la cobra tatuada que le sube por el cuello hasta perderse en su mata de pelo castaño y rizado—. Sé que estás escuchando, Diana —continúa Kace, pronunciando lentamente el nombre de pila de Dios—. Marta me lo dijo. —Da un golpe en la pared—. Puede oírte incluso cuando no estás hablando.
—No pasa nada, Kace —se escucha la voz amortiguada de Dios desde la celda contigua—. Tú sigue hablando.
Kace cambia de postura y baja ligeramente la voz.
—¿La viste después? ¿Viste a Mel-Mel? ¿Viste su cara?
Florida la había visto. Pero había visto algo más, el desafío en la mirada de Dios. Termina lo que empezaste.
—Yo estaba allí, ¿recuerdas?
—¿Sabes qué dijo Mel-Mel que había pasado? Les contó que se había caído mientras llevaba la bandeja. Que el tenedor estaba allí plantado como una trampa para osos, esperándola. Y se tragaron esa mierda. Se la tragaron.
Antes de que Florida pueda responder una tos seca y perruna llena de ruido el pasillo. Kace se queda helada, con la cara contorsionada. Después su expresión se relaja a medida que la tos desaparece.
—Mel-Mel ni siquiera les permitió llevarla a la enfermería. Dijo que estaba bien. Pero ¿tú la viste?
—Estaba mal, Kace. Muy mal. Su mejilla quedó como un puñado de espaguetis. Espaguetis con salsa. Y se podía ver esa parte blanca que hay en el reverso de la piel. Esa parte que se supone que no hay que ver.
Florida sabe que a Kace le encantan esas cosas. No el dolor sino los detalles.
—A eso me refiero —dice Kace.
Respira hondo, asimilándolo todo y tratando de relajarse.
Pero su burbuja no tarda en estallar por culpa de otro ataque de tos en el bloque.
Kace da un trompazo a la puerta.
—¡Silencio!
—Calma —dice Florida—. Calma.
La tos no cede ante la orden de Kace.
—¡He dicho silencio!
—Calma.
—No, cálmate tú. ¡Cállate, coño! —grita alguien, pasillo adelante.
Kace vuelve a rugir. Pero sus quejas quedan ahogadas por un nuevo arranque de toses.
—Me cago en la hostia —grita Kace—. Cierra esa puta boca.
Y aporrea las paredes con ambas manos.
—Tranquila —insiste Florida—. Calma, calma, calma.
Pero Kace está disparada. Su voz desciende hasta alcanzar un nuevo registro.
—Quieres matarnos a todas. Cierra la puta boca y deja de toser. Maldita asesina. Asesina.
De repente hay un momento de silencio. Florida puede sentir cómo contiene la respiración todo el mundo y el bloque de celdas se congela de un extremo a otro con una mortífera tensión que solo se disuelve cuando llega un nuevo ataque de tos.
Kace apoya los dos puños contra la pared.
—Ese aliento tuyo apesta a muerte. Llevas la muerte dentro. Guárdatela. Guárdatela o yo misma me encargaré de que dejes de respirar para siempre. Enciérrala ahí. Tan adentro que no vuelvas a tener ninguna necesidad.
Florida permanece tan quieta como puede, como si de ese modo fuera a lograr mantenerse alejada de todo aquello. Oye pisadas de botas en el pasillo y después alguien aporrea la puerta de su celda.
—¡Corta el rollo, Baldwin!
Kace retrocede un paso alejándose de la puerta al oír la voz del guardia al otro lado. Inclina ligeramente la cabeza, pensando, pensando.
—¡Corta el rollo, Baldwin! —repite el guardia, golpeando la puerta otra vez.
Kace se lanza hacia la puerta, como si tuviera intención de pelearse con el oficial a través del ventanuco.
—Baldwin.
Kace hace crujir su cuello, yergue los hombros y vuelve a apartarse de la puerta. Enseguida se escuchan los pasos del guardia alejándose.
—Puto gilipollas. —Se da la vuelta y mira hacia la litera—. Gilipollas —dice, golpeando la colchoneta de Florida con los dos puños.
—¿Quién era? —pregunta Florida.
—Bergman. Le encanta ver sufrir a Mel-Mel. Dudo que le importe una mierda que a Mel-Mel le hayan dejado la cara como un plato de espaguetis. Seguro que hasta le ha gustado. Puto tarado. Marta dice que los hombres como él recibirán su castigo en el infierno. Marta dice que el diablo tiene planes para ellos. Marta dice…
Pero sus gritos son interrumpidos por otro aún más fuerte, que se eleva sobre el ruido de toses y el clamor del pasillo.
—Mujer caída.
Mujer caída. El eco de la frase resuena de un extremo a otro del pasillo. Están todas en sus puertas, coreando, gritando, usando las dos palabras para condenar a los guardias penitenciarios y al sistema entero por todo lo que sale mal.
No tarda en escucharse el estampido de las botas desfilando por el pasillo. Florida mira por el ventanuco de la puerta justo a tiempo para ver pasar a tres guardias con las mascarillas puestas.
Oye la puerta de una celda que se abre. Las presas callan. El pasillo está en absoluto silencio roto por el chasquido de los walkie-talkies, y después el traqueteo de las ruedas de una camilla acercándose.
Generalmente las mujeres ceden cuando hay una emergencia, se abstienen de añadir más ruido y caos a las crisis.
Esta vez es diferente. Los golpes empiezan más adelante en la galería, bastante lejos de la celda de Florida y Kace. De dos en dos, como el latido de un corazón.
Pum, pum.
Pum, pum.
Otra celda se une. Y después otra. Pronto el pasillo entero corea y golpea al unísono. Kace y Florida se sitúan una a cada lado de la puerta y golpean el metal con una palma.
Pum, pum. Pum, pum.
Florida puede oír la camilla desplazándose por el pasillo, las ruedas giran ahora más lentamente. Las mujeres siguen golpeando, como si tuvieran la esperanza de reanimar con sus manos el pulso de la enferma.
Pum, pum.
Se supone que es un gesto de solidaridad, Florida lo sabe. Pero a ella le parece otra cosa.
Ha oído que los prisioneros varones llevan a cabo una vigilia de muerte las noches en que hay una ejecución, marcando el tiempo con sus puños, sus voces o alguna clase de luz, en un intento por mantener vivo al condenado durante el mayor tiempo posible, preservando la fortaleza de su alma y su espíritu hasta el desenlace inevitable.
La camilla pasa ante su celda. La identidad de la paciente protegida por una mascarilla de oxígeno.
—La marcha de la muerte —dice Kace—. No va a volver. Nunca vuelven.
El cielo irradia un brillo ardiente, con un azul calcinado que hiere. El sol abrasa, achicharrando el vello en los brazos de Florida. El patio está lleno de mujeres que se evitan aun a sabiendas de que muy pronto volverán a compartir el mismo aire.
Florida observa a Mel-Mel sentada en un banco frente a ella, con la mejilla patéticamente tapada con una gasa sanguinolenta.
—Baum.
Florida se sobresalta al escuchar su nombre zumbando a través de la megafonía.
—Baum, preséntese en Administración.
Florida mira a su alrededor los rostros que se han vuelto hacia ella e inmediatamente la ignoran como si el problema que tiene fuera contagioso.
Aparta el banco, se sacude el polvo del desierto del trasero y los muslos y camina hacia al edificio.
Kace cambia de sitio en el banco.
—Florida —grita Kace mientras Florida se aleja—. Nunca vuelven. Marta quiere que te lo diga.
Un sargento está esperando en el mostrador, su rostro una inescrutable máscara mortuoria.
—Vamos, Baum.
—¿Vamos?
—¿Quieres obedecer las órdenes o hacer preguntas?
Florida sigue al sargento hasta el ala del edificio donde se imparten clases y seminarios.
—Siéntate —dice, señalando un banco donde esperan otras dos presas—. Te llamarán.
—¿De qué va esto? —pregunta Florida.
—Yo recibo órdenes, te las doy y tú obedeces.
Florida busca un hueco en el banco. Conoce solo de vista a las dos mujeres que están a su lado. Mavis Jackson es una auténtica veterana, la perfecta candidata para una compasiva puesta en libertad, alguien que ha cumplido su condena y también la de todas las demás. Su cara aparece en los panfletos y en los sitios web de varios grupos activistas. Veintiséis años y lo que aún le quedaba por asesinar al tipo que la explotaba… Una más entre demasiadas allí dentro. Menos culpable que Florida a ojos de todo el mundo.
La otra es una chica nueva, demasiado impecable y lustrosa, como si su cuerpo aún no hubiera perdido por completo la huella del mundo exterior. Cheques falsos, suplantación de identidad, alguna clase de robo, es por lo que apostaría Florida. Es joven, de unos veinticinco años, e irradia una exasperante impertinencia que Florida siente el impulso de quitarle a bofetadas.
La chica nueva mira directamente a Jackson.
—¿Sabes de qué va todo esto?
—No lo sé —dice Jackson, arrastrando las palabras con la paciencia a punto de agotarse.
La chica nueva se vuelve hacia Florida.
—¿Y tú? ¿Lo sabes?
—¿Tú qué crees? —le suelta Florida, hundiéndose en el banco.
Están sentadas frente a una de las aulas polivalentes que se usan para todo tipo de cosas, desde clases de crianza hasta escritura creativa o labores administrativas.
—Bueno. ¿De qué va esto? —dice la nueva—. Estamos en un lío. ¿Qué hemos hecho? Yo no he hecho una mierda. No he hecho nada.
—Estás en la cárcel —dice Jackson—. Algo habrás hecho.
La puerta del aula se abre y un guardia asoma la cabeza.
—¿Baum?
Florida entorna los ojos. La última en llegar, la primera en subir a la guillotina.
—¿Estás preocupada? —pregunta la chica nueva—. ¿Crees que será algo chungo?
—Calla, joder —dice Florida—, y espera tu turno.
Marta quiere que sepas que nunca vuelven.
Florida camina hacia la puerta abierta.
Antes de entrar se topa de frente con otra presa que sale del aula. Es Dios.
Florida se detiene bruscamente y retrocede un paso. Dios no se mueve. Inclina la cabeza y mira a Florida una vez de arriba abajo. Tiene los labios apretados, aunque resulta difícil decir si está conteniendo una carcajada, si está furiosa o frustrada. De repente relaja la boca y esboza una amplia y cruel sonrisa.
—Supongo que las dos los hemos engañado, Florida —dice.
Lleva el pelo negro recogido en una cola de caballo y los rizos se escurren sobre sus hombros mientras mira a Florida desde arriba. Sus pómulos tiemblan ligeramente, presa de una suave contracción muscular, alguna emoción reprimida que lucha por salir a la superficie.
—Nos veremos, ¿sabes? Por ahí.
Dios levanta la barbilla casi imperceptiblemente, y entonces simula una pistola con los dedos índice y pulgar y la coloca en la sien de Florida. Florida se aparta cuando Dios pasa a su lado mirando hacia atrás por encima del hombro antes de desaparecer.
—Baum —vuelve a ladrar el guardia, como si fuera culpa suya no haber entrado antes.
Han despejado el aula apartando contra las paredes todos los pupitres excepto uno. Hay una mesa pequeña en el centro de la habitación y tras ella está sentado el oficial Markum, el jefe de los guardias penitenciarios de su módulo, mirando la primera carpeta de una pequeña pila de expedientes. Junto a la pila hay un teléfono, con el cable estirado al máximo hasta la toma de la pared.
La puerta se cierra detrás de Florida. El otro guardia se mantiene alerta como si creyera que Florida está a punto de huir.
—Número —gruñe Markum.
Es un hombre de mediana edad, con la palidez lunar de alguien que ha pasado toda su vida en interiores. Su cara está salpicada de profundas marcas de acné y una oscura sombra de barba intensifica su apariencia hostil.
Florida escupe los dígitos que han suplantado su identidad desde su ingreso en prisión.
—Siéntate —dice Markum.
Las paredes están empapeladas con folios y carteles de distintas clases. Hay un póster descolorido con un poema de Langston Hughes. En otro hay una frase de Walt Whitman escrita en meticulosa cursiva. Enfrente hay un diagrama con posturas básicas de yoga. Hay una pizarra blanca en la pared del fondo con cifras mal borradas, probablemente de algún cursillo con certificado de contabilidad básica o administración de empresas. En la esquina superior izquierda de la pizarra hay una sola palabra: Confianza.
Florida se deja caer en la rígida silla de plástico y Markum levanta la mirada del expediente.
—¿Florence Baum?
Su voz suena hastiada y exhausta, como si el asunto que tiene entre manos le resultara desagradable y agotador.
Florida se agarra al borde de la silla. Siente cómo sus manos se vuelven resbaladizas por el sudor.
—¿Sabes por qué estás aquí?
Florida sostiene la mirada de Markum. Pero en realidad no le está viendo. En vez de eso es el rostro destrozado de Tina, una berenjena podrida y aplastada, el que le devuelve la mirada.
Esa puta Dios. Siempre Dios, joder.
Florida cuenta hacia atrás. Más de siete meses desde la noche del apagón y el único resultado es que la gente evita a Dios más que antes. Hasta…
—¿Baum? ¿Sabes por qué estás aquí?
Markum estira la mano hacia el teléfono del escritorio. Espera su respuesta con la mano suspendida sobre el aparato.
—¿Sabes por qué estás aquí?
Esta vez la voz suena tensa.
Florida parpadea, tratando de enfocar a Markum tras la gasa de la máscara mortuoria de Tina.
—Yo… he cometido algunos errores —tartamudea Florida—. No he sido perfecta. Pero no me ha ido mal aquí. He…
Markum levanta una mano, haciéndola callar. Después sacude la cabeza violentamente, como si la respuesta de Florida fuera tan absurda que hace daño. Se acerca el auricular a la oreja y repite su código de identificación.
—Baum, Florence —añade, mirando a Florida como si ella tuviera que confirmar la información—. De acuerdo —dice con la boca pegada al auricular. Su mirada se encuentra con la de ella—. Tengo a un representante del gobierno federal al otro lado de la línea. A causa de la actual crisis sanitaria he recibido instrucciones de informarte de que reúnes los requisitos para una excarcelación anticipada. En el día de hoy, diecinueve de mayo de 2020 tu sentencia ha sido conmutada.