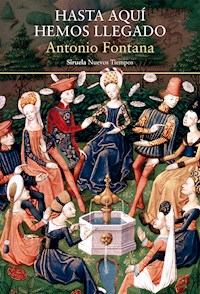Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Tan original en los momentos tensos como en los relajados, con los diálogos a gran altura y repartiendo equitativamente humor y sorpresa. Un texto brillante, espectacular».Manuel Longares «Así que esta es una historia de fantasmas. O, más que de fantasmas, quizá sea una historia de desapariciones». Santi Alarcón, el protagonista de esta novela, no sabe por dónde empezar a contarnos su infancia. ¿Por el día en que se tragó una mosca o por el día en que su madre asfixió a una rata con insecticida? Elija el momento que elija para tirar del hilo de su memoria, el resultado es un doble retrato. El de una España que se abre poco a poco a la democracia y el de una familia infeliz: unos padres que a duras penas se soportan, un abuelo huraño y violento, un hermano bravucón más interesado en el boxeo que en los estudios… Y, entremedias, los primeros deslumbramientos sentimentales, el papel de la mujer en la sociedad del siglo XX, la homosexualidad callada, y el mayor enigma de todos: ¿qué empujó a Martina, la madre de Santi, a huir con un niño? La nueva novela de Antonio Fontana nos sumerge en una absorbente trama donde la luz de los veraneos interminables de la niñez va dando paso a la oscuridad de los remordimientos y de las culpas sin culpable. «Antonio Fontana mantiene la tensión de la primera a la última página». Juan Marsé «La prosa de Fontana es implacable». Antonio Soler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2023
En cubierta: ilustración © Jarek Puczel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Antonio Fontana, 2023.
Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-35-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Ángel,
para Davidy para mi madre,que no es una mujer furiosa
Escribo
para que el agua envenenada
pueda beberse.
CHANTAL MAILLARD
La vieja trituradora
Cuando yo tenía doce años mi madre secuestró a un niño.
Esta es la historia de lo que ocurrió, pero no de cómo ocurrió, porque esta no es una historia de certezas y seguridades, sino de sospechas. Sin embargo, es lo único que puedo ofrecer: la historia de mis padres, la de mi hermano, la mía. En el fondo, una historia de amor, como la de cualquier otra familia. Aunque, si lo normal es que pasemos por la vida sin vivir grandes amores —con suerte, uno; con mucha suerte—, mamá fue una excepción y, además del amor de papá, que Fede y yo conocimos en sus horas más bajas, vivió un amor pequeñito, inocente y terrible. Un amor de juguete.
¿Por dónde empezar? ¿Por el día en que me tragué una mosca?
Vomité; ya lo creo que vomité. La mosca y el desayuno.
—Te está bien empleado. Por bobo y por tener siempre la boca abierta, que pareces un pasmarote —dijo mi hermano.
Y mi madre:
—¿Una mosca? Bah, eso no es nada, Santi. —Y en el tono con el que contarías un secreto—: Yo, una vez, maté una rata con fli.
—¿Con fli? ¡Hala! —Los ojos se me habían agrandado; más que por los cristales de culo de vaso de mis gafas, por el asombro.
—¡Venga ya! —soltó Fede—. ¿Cómo va a morirse una rata con insecticida?
—No me quedó más remedio —se justificó—. Habría sido incapaz de matarla a escobazos y ponerlo todo pringado de tripas y restregones de sangre; por eso recurrí al fli, que era lo que tenía más a mano. Cerré la ventana, hice ruido con la escoba hasta acorralarla detrás de unas cajas y rocié aquel rincón a conciencia. Salió atontada, intoxicada, qué sé yo cómo salió. Envenenada. Supongo que el fli se le fue directo al cerebro con la fuerza de una bala y, ¡pumba!, la dejó turulata. Abría la boca, cerraba la boca, le costaba respirar. Yo, por si acaso, seguí echándole fli en el hocico, más y más fli, el bote entero. —Un suspiro y—: La asfixié a base de bien, la exterminé, la…, la…, la…, ¡la gaseé! —escupió, por fin, mamá Hitler, mamá Himmler, mamá Höss—. Fue en el cobertizo de la casa del pueblo. —A mí—: Tú aún no habías nacido. —A Fede, cuatro años mayor que yo—: Y tú eras muy pequeño aún. —Asintiendo—: Me lo advirtió vuestro padre: «Hay una rata en el trastero, la he oído. Como haga un nido y se ponga a criar, menuda guasa». Menudo asco, más bien. ¿Y si la rata nos hacía frente? ¿Y si nos mordía y nos contagiaba la rabia o alguna enfermedad incurable? ¡Un horror! Me costó Dios y ayuda coger el cadáver por la cola, meterlo en una bolsa y tirarlo al río sin que nadie me viera. ¡Puaj!
Por regla general, si me preguntan por mi pasado, me lo invento. Con facilidad. Sin pestañear. En pocas ocasiones pronuncio la palabra «papá» o la palabra «mamá»; en pocas ocasiones cuento anécdotas de mi padre o de mi madre. Y, cuando sucede, cuando digo «papá» o «mamá», a quien me refiero, en realidad, es a otro padre, a otra madre. Un padre y una madre ficticios. Otra niñez. Otro Fede que nada tiene que ver con el auténtico Fede.
No, no suelo hablar de mi infancia. Y, cada vez que oigo a alguien quejarse de las rarezas y peculiaridades de su familia, me limito a sonreír; y me acuerdo, también, de las mañanas de verano en el pueblo, mamá y yo triturando algarrobas secas, tarea que nos ocupaba varias semanas, pues por las noches, mientras dormíamos o, muertos de calor, intentábamos conciliar el sueño, los sacos de algarrobas juraría que se multiplicaban. A lo que había que añadir que los dientes de la vieja GL, mellados y gastados por el paso de los años y el mucho uso, ya no molían como en sus buenos tiempos.
GL. Así llamábamos en casa a la trituradora agrícola: por las dos primeras letras que, pintadas de negro, figuraban en su chasis. El modelo, supongo.
GLH-E 2845 B, su nombre completo.
Qué extraño, qué cosas se recuerdan.
GLH-E 2845 B. ¿Cómo no se me ha olvidado?
Por su aspecto, podías confundir la GL con una carretilla: tenía manillar, dos ruedas, dos patas que la anclaban; pero ahí terminaban las semejanzas. En la parte superior estaban los botones de encendido y apagado; en la parte inferior, el depósito, que debías vaciar de tanto en tanto; y, en un lateral, dentro de un cajetín, el cable, que era necesario conectar a un enchufe o a una alargadera. Metros y metros de cable que había que ir desenrollando.
Y mamá:
—Jodida GL, ya se ha vuelto a tragar el palo. En eso sí que se da prisa, la muy cabrona.
Los demás niños aprendían las palabrotas en el colegio o con sus pandillas. Nosotros las aprendíamos en casa. Con mamá.
En descargo de mi madre, diré que la GL se atascaba constantemente, lo que ralentizaba el proceso de trituración. Para despejar la abertura y desatascarla, había que introducir un palitroque o una rama finita. Lo normal era que el palo quedara aprisionado en las fauces de la «jodida GL», que, al menor descuido, volvía a la vida. Chas-chas. En tales casos, succionaba con un brío renovado, juvenil. Como si estuviese divirtiéndose, jugando a pillarte desprevenido. «La muy cabrona».
—A ver si te jubilas. A ver si te convierten en chatarra y nos dejas en paz. —Mamá, hablándole a la GL. ¿Un síntoma de locura o un síntoma de inteligencia?
Solía ayudarla por la sencilla razón de que aprovechaba aquellos ratos para arrojar a la boca del monstruo alienígena GL insectos cuyos gritos de terror solo yo oía; mientras, mamá despotricaba contra la trituradora, contra la lentitud de la trituradora, contra los atascos de la trituradora y, en especial, contra mi padre, por «castigarla» con aquella labor monótona y tediosa que, hay que reconocerlo, era de las más sencillas que podía encargarle; lo mismo que descapotar almendras o deshuesar aceitunas. «Putitareas», según mamá; que seguía a lo suyo:
—Vaya desperdicio de mañana, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. ¿Para qué pretenderá tu padre que trituremos las algarrobas? Aparte de para torturarnos, claro.
¿Para utilizarlas como mantillo? ¿Para echárselas de forraje a los puercos? Jamás lo pregunté.
—¡Qué calor!
Los mirlos picoteaban los pimientos, las berenjenas, los calabacines del huerto. Los tomates, las piedras. Sobrevolándolo todo, abejorros gordísimos se elevaban y descendían con la parsimonia de naves espaciales aquejadas de escasez de combustible.
—Es como estar en el desierto, solo que aquí no hay dunas; ni oasis de esos tan bonitos; ni camellos o dromedarios o lo que sean. Ni beduinos. Aquí no hay nada.
Suplicando piedad, una cochinilla cayó en la boca del robot intergaláctico GL junto a otro puñado de algarrobas secas. Si no querías tentar a la suerte y que se atascaran las delicadas mandíbulas de la trituradora, tenías que echarlas de cinco en cinco, de seis en seis. Algarrobas, cochinillas, cualquier cosa. Y mamá:
—¿Cuántos sacos nos faltan?
—¡Buf! ¡La intemerata!
A continuación, la boca mecánica engulló una araña patilarga que yo había capturado al sorprenderla trepando por uno de los sacos.
—No sé por qué no contratamos a alguien para que se encargue de la trituradora. ¡Lo bien que le vendría a cualquier cateto del pueblo ganar cuatro perras! Pero papá es un rácano, un agarrado, un…, un…, un…, un avaro, eso es tu padre. Fíjate, si no, en nuestro coche: los cristales de las ventanillas se bajan solos, se hunden cada dos por tres, y el maletero se abre con los baches. Aun así, no le digas que lo cambie y compre otro. Quiere más a esa antigualla que a mí. Genio y figura, tu padre. No suelta un duro ni a punta de pistola. —Guardó silencio durante unos segundos—: Ahora que lo pienso, más vale que nadie nos pida nunca un rescate por vosotros. Estaríais perdidos, tu hermano y tú.
Me reí.
—¿Qué haces, Santi? ¿Qué demonios estás haciendo? —Sin prestarme demasiada atención y, sobre todo, sin advertirme del peligro de acercarme a los colmillos de Godzilla GL—: ¿No oyes a las chicharras? Luis Cobos y sus clásicos encadenados son menos escandalosos. —Abanicándose a manotazos—: Dios se ha dejado el horno abierto y el mundo va a derretirse. Con nosotros dentro, me temo.
La GL emitió un chasquido seco, dio una sacudida con ínfulas de terremoto y avanzó hacia mamá un milímetro, dos.
—Esta máquina del infierno tiene vida propia y viene a por mí, quiere arrancarme un brazo. —Buscando mi complicidad—: ¿Y si la apagamos y decimos que se ha escacharrado, que ha sufrido un calentón?
A nuestro alrededor, las chicharras ensordeciéndonos. Y en la boca de Mazinger GL, una oruga de esas que, al espachurrarlas, sueltan un liquidillo verde. Chas-chas.
La perra del abuelo, Menta, triscaba a la caza de topillos, comadrejas, ratas o algún que otro mirlo atontado por el calor. Menta no era un nombre tan cursi como parece: Elementa.
Aprovechando que la GL se había tomado otro descanso, mamá vació el depósito. El olor de las algarrobas trituradas llenó el aire, dulzón, espeso, envolvente.
—¡Qué pestazo!
—A mí me gusta —dije.
Las chicharras, las chicharras, las chicharras. El terral. El olor de las algarrobas. Y la GL, que no se ponía en marcha. Ni a la de una, ni a la de dos, ni a la de tres.
—«A mí me gusta, a mí me gusta…». Al final, va a resultar que Fede tiene razón: eres tonto de baba.
Me ruboricé. Para que no lo notara, bajé la cabeza y busqué una nueva víctima. Las gafas se me escurrieron y cayeron al suelo.
—A este ritmo, no vamos a terminar nunca. —Mirando hipnotizada la boca de la vieja trituradora—: Quizá, si le metemos un pedrusco, consigamos atascarla para siempre. —Y, como si se le hubiera ocurrido una idea genial—: Atascarla con un pedrusco, con un tornillo o una tuerca o, qué sé yo, con el cadáver de tu padre. —Sin aguantarse la risa—: Podríamos descuartizar a tu padre y lo vamos triturando poco a poco en este día tan fresquito y tan maravilloso de nuestras vacaciones. —Sus ojos chispearon—. Tu padre, los huesos de tu padre. ¡Chas-chas-chas! Músculos, vértebras, cartílagos. —Más risas—. ¿Te lo imaginas, Santi?
Debí de palidecer, porque:
—No pongas esa cara, hijo; es broma.
¿Lo era?
Pulsó el interruptor de encendido. Nada.
—Vaya, vaya, vaya, ¡una huelga! —dictaminó.
Lo presionó de nuevo. Con idéntico resultado. Y estalló:
—Maldito terral. Maldito pueblo. Malditas algarrobas.
Volvió a pulsar el interruptor y, ahora sí, la GL resucitó y dio un salto en dirección a mamá antes de tirarse una pedorreta y entrar en coma. Con el susto, solté la mariquita que estaba a punto de alimentar al androide GL. El bicho salió volando. A lo lejos, Menta le ladraba a algo invisible.
—Maldito veraneo. —Mamá le propinó una patada a su archienemiga, la GL—. Maldito trasto. Y maldito, también, tu padre. ¡Qué harta estoy!
Luego, en casa, llegaría la segunda parte. Cuando papá preguntara:
—¿Qué comemos hoy? ¿Qué hay para comer?
Y mi madre:
—Algarrobas secas, cariño, toneladas de algarrobas secas. Trituraditas, para que la digestión sea más llevadera. ¿O te crees que me he pasado la mañana en la cocina, rascándome el ombligo?
Mi madre odiaba el pueblo, el campo, la naturaleza. «La vida salvaje», la llamaba ella, por contraposición a la vida en la ciudad. Esa otra vida que, el resto del año, vivíamos en Málaga. En Salitre, 15. «La casa de las humedades», como la bautizamos por su proximidad al río.
En qué estaría yo pensando. Debería haber empezado explicando eso: que mamá odiaba la finca, la huerta. «La vida en la plantación».
Con todas sus fuerzas, la odiaba. Con toda su alma.
Hasta que huyó con un niño.
Pero eso ya lo he dicho.
También que esta es una historia de amor.
«En nuestra familia no sabemos ser felices»
—¿Este hombrecito es un poco raro o me lo parece a mí? ¿Será chino?
—¿Chino? Qué cosas se te ocurren, Nines.
—Chino, coreano, vietnamita; de por ahí. No me extrañaría. Fíjate en sus ojos, tan orientales, tan rasgados.
—Por mucho que te empeñes, no es chino. Ni coreano. Ni vietnamita. ¿No ves que habla un castellano perfecto?
—Mujer, lo ha podido aprender en un curso CCC por correspondencia. Igual que hay cursos de guitarra o de secretariado o de contabilidad, los habrá también de castellano. Vamos, digo yo.
Once y pico de la noche. Mamá y nuestra vecina, Nines, charlaban frente al televisor, en cuyo interior Luis Aguilé cantaba y daba saltitos con la ayuda de un elegante bastón. Giro, patada suave hacia arriba, bastón hacia arriba, patada suave hacia abajo, bastón hacia abajo, giro, pirueta juntando los pies a lo Vickie el Vikingo. ¡Tachán! Y Nines, fascinada:
—¡Qué tío, ni se despeina!
—Normal, lleva puesto un canotier.
—Lo que lleva puesto es un sombrero.
Vestido con una chaqueta de rayas, puede que rojas, puede que azules, Luis Aguilé guardaba cierta semejanza con el Dick Van Dyke de Mary Poppins, incluida la corbata de pajarita, a ratos rosa, a ratos malva. En nuestro televisor, el primero que compramos en color, los tonos no estaban muy definidos y terminaban virando al blanco y negro, de tal manera que lo de ver las imágenes en color no era más que un espejismo. Una fantasía.
Como su tele no era en color, Nines solía acomodarse en el salón de la casa de las humedades, que es como llamábamos a nuestro piso de la calle Salitre. Sentada entre nosotros, se divertía una barbaridad, a pesar de que, en Málaga, en invierno, haga más frío dentro de las casas que en el exterior y, a diferencia de ella, nosotros no tuviéramos calefacción, salvo que por calefacción entendamos unas estufitas eléctricas que solo servían para aumentar el precio de la factura de la luz; a lo que había que sumar que, en las noches de verano, nos limitáramos a cambiar de sitio el terral con un ventilador. «¡Bobadas! Desde luego, qué blanditos sois; os quejáis de todo», nos regañaba. Una disfrutona, eso era Nines. En especial, si «echaban» en la tele programas como aquel. Palmarés.
—Quizá el tipo este sea filipino —aventuró.
—O de Bali —propuso mamá con sarcasmo.
—En Bali, ni idea, pero en las Filipinas se habla castellano, o se hablaba; un castellano perfecto, purísimo. Es la herencia que dejamos allí. Porque las Filipinas fueron nuestras. —Nines lo dijo con rabia, como si le doliera que España hubiera perdido esa parte de su antiguo imperio. O como si esa parte del antiguo Imperio español se la hubieran arrebatado precisamente a ella.
Mientras giraba alrededor de su bastón, clavado en el suelo, y se levantaba muy deprisa el sombrero —el canotier— ocho, nueve, diez veces seguidas, Luis Aguilé iba alargando las eles al cantar: Es una l-l-lata el trabajar, todos l-l-los días te tienes que l-l-levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, l-l-la vida pasa felizmente si hay amor.
—Pues claro. —Y mamá suspiró.
—«Si hay amor» —tarareó nuestra vecina de rellano.
—Déjate de amor. A tu filipino razón no le falta; ha puesto el dedo en la llaga.
—Joroba, qué puntería.
Nines no se estaba enterando de nada, así que mamá:
—¿Lo has oído? «Es una lata el trabajar». Que nos lo digan a nosotras. A ti, a mí, a las mujeres en general. Una lata, ya lo creo. ¿O tú te piensas que alguien nos valora? ¡Tonterías! Nos deslomamos de sol a sol, pero es evidente que las tareas del hogar se hacen solas, por arte de magia o de un ejército de angelitos que cae en picado del cielo y tralaralará; como los angelitos que le araban el campo a san Isidro. ¿O a ti tu marido te da las gracias por llevar la casa? La limpieza, la comida, todo.
—¿Javiero? ¿Las gracias? ¿A mí? —Nines bizqueó—. ¿Por lavarle los calzoncillos?
Dentro del televisor, el público del estudio aplaudió; a Luis Aguilé o a Nines, no estoy seguro. Bárbara Rey, rubísima, escultural, también aplaudió. Aunque puede que no fuera Bárbara Rey; puede que fuera Ágata Lys; no lo recuerdo bien.
—Qué tía más buena —me susurró Fede, sus labios brillantes, húmedos de saliva. El resplandor de la tele se reflejaba en los cristales de mis gafas, y a él le dibujaba una sombra sobre el labio superior. ¿Azul?
Enseñando kilómetros de pierna a través de la abertura de su vestido, una de las dos, Bárbara Rey o Ágata Lys, le acercó el micrófono a Luis Aguilé. ¿Para preguntarle si era chino o filipino? Nanay. Para felicitarlo por su actuación.
Argentino, Luis Aguilé era argentino. Por si a alguien le interesa.
—Menuda estafa, el oficio de ama de casa. Ni un solo fin de semana libre, ni uno solo —continuó mamá—. De sueldo, ni hablamos.
—¿Una estafa? Lo que es una estafa es el matrimonio. Una estafa y una…, una…, una… —La palabra «mierda» en la punta de la lengua, aunque Nines se contuvo y, en un arranque de inspiración, escupió—: ¡Una noria! Hoy estás arriba, mañana estás abajo, pero lo que no estás nunca es quieta, parada, tranquila. ¡Siempre girando!
—Una montaña rusa, más bien —matizó mamá—. Subidas vertiginosas, descensos de infarto, traqueteos que te descoyuntan el cuello, las vértebras. —Pausa—. Caídas mortales.
Ahora fue Nines quien suspiró.
—Lo que yo daría por salir a comer los domingos.
—O de vacaciones.
—¿Vacaciones? ¿Y eso qué es, Martina?
Mamá no acusó la burla:
—Irnos una semanita. A Cádiz, por ejemplo. Con tal de cambiar de aires… Pero nuestros trayectos son siempre los mismos: de aquí al pueblo y del pueblo aquí. Qué tostonazo, del pueblo no hay quien nos saque ni a patadas. —Soñadora—: Dicen que en las playas de Cádiz hay unas dunas preciosas…
—Bah, rumores. —Nuestra vecina sonrió. Su sonrisa no se parecía, ni por asomo, a la de Bárbara Lys, que, dentro del televisor, tras despedirse de Luis Aguilé, le mostró a la cámara, y a nosotros, en casa, dos filas de dientes blanquísimos y relucientes. No, la de nuestra vecina era una sonrisa normal. Cansada.
Hipnotizado por el escote de la presentadora, mi hermano volvió a la carga:
—Qué buena está. —Los ojos se le salían de las órbitas, como los ojos de los personajes de los dibujos animados. El Coyote. El Correcaminos. Mic-mic.
De nuevo Nines:
—Yo me conformo con un buen restaurante. O con uno malo, si es preciso. Una paellita, no pido más; una paellita los domingos. Para colgar el delantal durante un día y que me pongan la comida en la mesa.
—Tú es que te conformas con poco.
—Pues anda que tú. ¿O no te conformarías con que los angelitos esos de san Isidro bajaran del cielo para hacerte las maletas?
—Sería de gran ayuda.
—¿Os vais al pueblo cuándo? ¿La próxima semana?
—Sí, hija, sí.
En la tele, más aplausos. Palito Ortega había sustituido a Luis Aguilé: Qué chabocha la chevecha, que che chube a la cabecha.
—¿Y si nos damos a la bebida, Marti?
—Mejor nos iría.
Si Fede y yo no estábamos en la cama a esas horas —las once y pico— sería porque era viernes o sábado; sin embargo, no creo que el programa que veíamos aquella noche fuera Palmarés, porque Palmarés no lo presentaba Ágata Lys: lo presentaban Bárbara Rey y Antolín García; hasta que, en una segunda etapa, a Bárbara Rey la sustituyó Pilar Velázquez. ¿Qué pinta entonces en mis recuerdos Ágata Lys? Pero así es la memoria: fabrica su propio pasado, se lo inventa. Sin titubeos, con absoluta convicción. Y luego pone la mano en el fuego.
El programa que veíamos era de actuaciones musicales, no me cabe la menor duda. Tampoco me cabe la menor duda de que, en su último tramo, las presentadoras —porque eran varias— cantaban: Apoteosis, es la hora de la apoteosis; y añadían: A la italiana; o: A la francesa; o: A la española, según el artista invitado para el fin de fiesta fuese italiano, francés o español. O inglés, en cuyo caso las presentadoras habrían entonado: Apoteosis, es la hora de la apoteosis… a la inglesa. Lo cantaban, si me piden juramento, sentadas en un trapecio—un columpio, más bien— que mecían hacia delante y hacia atrás impulsándose con las piernas. ¿Es caprichosa o no es caprichosa la memoria?
Aquella noche, aquel televisor, aquella España que iba desatando poco a poco los nudos que Franco había dejado atados y bien atados. Y aquel programa, que lo más probable es que no se llamara Palmarés. Mi memoria, extrayendo datos falsos del interior de su chistera, adornando, rellenando los vacíos, los espacios en blanco. Los huecos, las ausencias. Lo que recuerdo o me parece que recuerdo. A mamá, a Nines; su conversación, sus risas feroces, su sarcasmo. Los labios, brillantes de saliva, de mi hermano Fede, sus ojos como platos. Que es una l-l-lata el trabajar y que un vacho de chevecha che chube a la cabecha. Quienes no se asoman a este recuerdo son mi padre y el abuelo Federico. Seguro que papá estaría en la cocina, leyendo o preparando sus clases, porque era allí donde, a falta de otra habitación en la casa, montaba su despacho. En cuanto al abuelo, quizá aún no se había venido a vivir con nosotros, aunque no tardaría.
Mi cerebro —mi memoria—, una lavadora centrifugando en cuyo tambor se mezclan —entre el suavizante de las mentiras que no sé que lo son y la espuma del detergente de la infancia— los hermanos Malasombra y la familia Ingalls, don Cicuta y Curro Jiménez, el Pequeño Saltamontes y Bonanza.
OBárbara Rey y Ágata Lys.
«Por el camino del voy se llega a la casa del nunca», solía decir el abuelo Federico. Cada vez que ordenaba, por ejemplo:
—Vístete.
Y tú:
—Ya voy.
O cuando:
—¿Y la cama? ¿La vas a dejar hecha un gurruño? ¿No te da vergüenza?
Y tú:
—Vooooy.
Mi abuelo paterno. Alto, enjuto, seco como un porrazo, su piel cuarteada por esas arrugas que no son fruto de la edad, sino del constante faenar de sol a sol; un día y otro día y otro día. Claro que el laboreo bajo la lluvia no era mejor y envejecía igual. Lo mismo que el frío del invierno, que sientes, aseguraba, hasta en los empastes de las muelas.
El abuelo Federico, descorchando alcornoques, recogiendo almendras, aceitunas, algarrobas; segando el trigo, la avena, el anís; y volviendo a arar la tierra para la siguiente cosecha. O aviando a las bestias. Los guarros, las vacas, las cabras. Las mulas. Eso decía también, «aviar a las bestias».
Un abuelo dragón, el abuelo Federico, su perfil desdibujado tras una neblina que escapaba de su boca y de su nariz al ritmo de sus caladas. De mis cuatro abuelos, el único al que conocí.
Mis abuelos maternos murieron de cáncer; aunque, según mamá, de lo que murieron, en realidad, fue de pena. El menor de sus hijos, Pablo, había perdido la vida a los seis años. Si el abuelo Santiago y la abuela Martina continuaron adelante fue porque tenían que ocuparse de mamá y porque no había más remedio; y porque es hacia adelante hacia donde hay que continuar, siempre. Pero lo hicieron sin ganas, sin entusiasmo, sin alegría ni optimismo. Sin empuje. Apagándose poco a poco. La tristeza los fue corroyendo por dentro hasta devorarlos; antes de que mamá se convirtiera en una mujercita; antes, mucho antes, de que mamá y papá se casaran; antes, muchísimo antes, de que Fede y yo naciéramos. No hubo ocasión, por lo tanto, de que los abuelos les propusieran a mis padres —a mi madre, sobre todo— que uno de sus nietos heredase el nombre de aquel angelito. Aquella sombra. Pablinchi.
Y así crecimos Fede y yo, rodeados de fotografías en blanco y negro a las que llamábamos «familia». Una adolescente que costaba creer que fuera nuestra abuela Úrsula, muerta al dar a luz a papá. Dos mujeres —dos señoras—, más que peinadas, repeinadas a base de bucles y rizos, con la intención, quizá, de que clavaras la vista en sus permanentes y no te fijaras en sus rostros: la tía Fuensanta y la tía Quinita, que tomaron las riendas de la crianza y la educación de mi padre. Un niño con cara de asombro y una mella en su sonrisa: el tío Pablo, «pobrecito». La abuela Martina, sus ojos agrandados por lo que a mi hermano y a mí nos parecía un inmenso desconcierto. Completaban el grupo de retratos un caballero muy serio parapetado tras el respaldo de una silla vacía —el abuelo Santiago, a quien debía mi nombre— y un anciano tieso como un árbol: el abuelo Federico, un espectro en vida.
«Nuestros ancestros», no se cansaba de repetir papá.
Iluminados por el fulgor de la tele, los siete montaban guardia; y si, prevenido por un cosquilleo en la nuca, girabas la cabeza para comprobar quién de ellos te había clavado la mirada, disimulaban desde el interior de los marcos de alpaca que decoraban nuestro salón. ¿Se turnarían para espiarnos?
«En nuestra familia no sabemos ser felices. Se nos da fatal, ¡y anda que no lo intentamos!».
Es imposible que Fede pronunciara estas palabras. Quizá las leí en uno de los libros de papá y al cabo de los años he terminado atribuyéndoselas a mi hermano. Lo único seguro es que nadie buscó la felicidad con tanto empeño como nosotros. Ni fracasó tanto como nosotros. Tan minuciosamente.
Mamá, fantaseando con las dunas de Cádiz, pero sin tomar la decisión de sentarse al volante del coche de una vez por todas, encender el motor del coche de una vez por todas y poner, de una vez por todas, rumbo a Cádiz, que está a un paso del pueblo, si bien en nuestro «milqui», nuestro viejo mil quinientos, habría tardado una eternidad en llegar a Torreguadiaro, a Sotogrande, a la Atunara o a cualquiera de aquellas playas de arena tan blanca, tan limpia y tan distinta de la arena de las playas de Málaga, oscura, salpicada de algas, de medusas muertas, de pegotes de alquitrán y, por si no bastase, a orillas de un Mediterráneo que se diría diferente del que baña la costa oriental de Cádiz; siempre helado, el mar de Málaga, incluso en julio o en agosto o en los días de terral; sobre todo, en los días de terral.
Ay, las dunas de Cádiz, perfiladas por el viento, sinuosas, movedizas, según le habían contado a mamá, que se conformaría con extender la toalla y tumbarse, tostarse al sol. Y, aunque yo no estaba dentro de su cabeza y, por lo tanto, no tengo certezas, solo intuiciones y sospechas, me temo que ella habría terminado descubriendo que esa otra vida tampoco le gustaba, tampoco estaba hecha a la medida de sus pequeñas ambiciones. Porque, en el fondo, con esas playas, esas dunas y esa arena —con esa vida soñada— ocurre lo mismo que con las imágenes a todo color de los paraísos salvajes que ilustran las tarjetas postales y los anuncios de las agencias de viaje: que, en cuanto se convierten en el suelo que pisas, te arrepientes. «¿Qué pinto yo aquí?», piensas entonces. «¿Qué demonios se me ha perdido aquí?». Sí, aquí, justo aquí, donde las aguas, en efecto, son de color turquesa; la arena, en efecto, es casi dorada; y puede que haya palmeras, sombrillas de paja, tumbonas y un ejército de camareros que te sirve daiquiris o mojitos o caipiriñas al borde mismo de las olas; pero hace calor, mucho calor, un calor pegajoso, agravado, ya es mala suerte, por una humedad del cien por cien; y el sol te achicharra la piel; y te acribillan los mosquitos; o estás cansado y te duelen los pies y, para colmo, sufres estreñimiento. O diarrea. Mil y una molestias que no detallan los folletos publicitarios ni las ofertas de última hora; mil y una adversidades que se vuelven contra ti en forma de evidencia: en realidad, tú no querías estar ahí, en esa otra vida, tan lejos, a expensas de un avión que no despegará hasta la próxima semana. Como pronto.
Tampoco creo que papá fuera feliz. Salvo cuando regresaba al pueblo y, de alguna manera, recuperaba su infancia; aquellos días azules. El resto del tiempo vivía entre libros, investigando, formándose; preparando sus clases, las del colegio y las otras, las particulares, que completaban su sueldo y transformaban nuestra cocina, a partir de cierta hora de la tarde, en una academia de medio pelo por la que desfilaban tres o cuatro alumnos torpones en busca del aprobado con el que superar las asignaturas en las que flojeaban. Estudiantes taciturnos y, en palabras de mamá, «sin dos dedos de frente», a los que él les prestaba una atención desmesurada, como si aquellos niños le interesaran más que mi hermano y yo; como si los quisiera más; como si los prefiriera. «Fede y tú sois muy aplicados, Santi; no necesitáis mi ayuda; y, si la necesitáis, me la pedís, que no muerdo», se justificaba, adivinándome el pensamiento. Cuando no estaba con la cabeza en otra parte: la próxima reunión del claustro de profesores, los exámenes que debía corregir, los libros que subrayaba y dejaba abiertos por toda la casa como quien deja tras de sí, no un rastro de migas de pan, sino un rastro de papel, pero ¿con qué propósito? ¿Compartir sus lecturas? ¿Comunicarse con su familia de la única forma que sabía? Mensajes desde aquel otro mundo en el que iba subiendo, peldaño a peldaño, por una escalera invisible en cuyos rellanos se detenía a recuperar fuerzas antes de continuar su ascenso: de profesor de lengua, literatura o filosofía a jefe de estudios; de jefe de estudios a director. La escalera del éxito profesional, del triunfo, ¿de la felicidad?
Y el abuelo Federico ¿habría sido feliz? Viudo tan joven, tan de repente, y con un bebé a su cargo. De no haber sido por la ayuda y los desvelos de sus hermanas, Quinita y Fuensanta… Claro que él no se había limitado a sacar adelante a su hijo, aquel bebé huérfano de madre; también las sacó adelante a ellas. La sangre manda.
El abuelo Federico, mordisqueando siempre un cigarro temblón que, en la distancia, confundías con un colmillo que le hubiera crecido hacia fuera, a lo Drácula; hasta que veías el humo escapar por su nariz y por su boca y lo oías toser con esa tos que lo volvía del revés. Su mirada prendida del horizonte, barruntando lluvias y granizos, inundaciones, sequías o cualquier catástrofe que pudiera poner en peligro sus cosechas, sus árboles, sus animales. Su vida. Y, cuando no estaba desentrañando nubes, estaba, azada en mano, con el espinazo encorvado sobre los surcos y los caballones del terreno, cada una de las arrugas de su rostro, otro surco, otra grieta cubierta de polvo, de suciedad, de tierra. Larguirucho, huesudo, el abuelo Federico; su voz, la carraspera del agua al remover y arrastrar guijarros. El filo de sus uñas, negro; sus gargajos, aún más negros. Preocupado por dolencias que no eran la tos del fumador, una neumonía, una bronquitis o una hemorragia pulmonar como la que acabó con él; las que le robaban el sueño eran enfermedades de nombres más extraños: trips del olivo, piojillo de San José, cochinilla algodonosa. «O tristeza», soltó una tarde, observando a mamá de reojo. «La tristeza de los cítricos, que los seca desde dentro y los pudre hasta matarlos». Y yo me imaginaba a mamá escondida entre los limoneros, los naranjos, los mandarinos y los toronjos, llorando, desconsolada, lágrimas de savia. De resina.
El abuelo Federico y su retahíla de refranes. «El levante las mueve, el poniente las llueve», refiriéndose a las nubes. O: «Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo». Y también: «Arrebol al atardecer, lluvia al amanecer». Sentencias que, lo mismo que los pitillos, no se le caían de los labios. Nunca.
—Hay árboles, como los pistachos, que pueden ser machos o hembras, según —nos explicó en cierta ocasión—. Otros, como los algarrobos, pueden ser machos, hembras, y machos y hembras a la vez. —Aunque no dijo «a la vez», sino que dijo «en un mismo pie»; en algo se tenía que notar que era un hombre de campo.
«Hermafroditas» es lo que quería decir. Machos, hembras y hermafroditas. Pero desconocía esa palabra.
A continuación, el abuelo Federico lanzó un escupitajo que manchó la tierra de una pringue parecida al alquitrán. Después se aclaró la garganta y, venteando el aire:
—A ver, listillos, ¿a qué huelen las flores del algarrobo?—nos preguntó.
Y Fede:
—Ni idea.
—¿A bosque? —aventuré yo.
No entendí su respuesta:
—A lefa.
Fede se sonrojó y él no pudo contener la risa. La tos.
«El abuelo se va de putas. Para desahogarse. Lo he oído por ahí», me confió mi hermano. Y tras una pausa: «Otro desdichado, el abuelo. Ojalá no se nos pegue, pero me temo lo peor».
Daba igual dónde. Sobre una mesa. Sobre una silla. Sobre el taburete del baño. Un libro abierto. Siempre.
La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio haría al hombre inferior, incluso, a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes.
Y mamá:
—El día menos pensado, vuestro padre se va a dejar la cabeza por ahí, olvidada en cualquier parte. Como sus libros.
Si es que los libros se los dejaba papá olvidados, que quizá no. Quizá, simplemente, consideraba que, en cuanto los leía o los consultaba, en cuanto los estudiaba, era tarea de mamá devolverlos a las estanterías. O nuestra. Y la suya, su tarea —la de papá—, elegir el siguiente. Leer el siguiente. Abandonar el siguiente.
En Verdún vi miles de hombres en medio de la batalla que marchaban a la muerte inminente e ineludible con un solo pensamiento en su espíritu y una sola frase en sus labios: «¡No pasarán!». Y, si la realización de su voluntad ha de ser todo lo que quede de nuestra victoria que resista la prueba del tiempo, yo no puedo creer que el beneficio para la humanidad haya sido desproporcionado al sacrificio.
Y, unas semanas después o un mes después, otro libro abierto. «En cualquier parte». Junto al retrato de alguno de nuestros ancestros. Junto a nuestras fotos de la primera comunión. O junto a nuestras carteras escolares, en un intento de que no pasara desapercibido.
¿Quién se atreverá a decir que, entre esos miles de mundos que circulan por la inmensidad, tiene el privilegio de estar habitado uno solo, uno de los más pequeños, confundido con la multitud? ¿Cuál sería la utilidad de los otros? ¿Servir de recreo a nuestros ojos?
Y mamá:
—¿Se puede saber qué pinta esto aquí?
«Esto». Con recelo, con asco. El de quien descubre que acaba de pisar un chicle o —peor— una caca de perro.
Puesto que en la vida social todos los hombres pueden llegar a los primeros puestos, se podría preguntar también: ¿por qué el soberano de un país no nombra generales a todos sus soldados, empleados superiores a todos los subalternos y maestros a todos sus discípulos?
Libros siempre abiertos, siempre subrayados, siempre con anotaciones en los márgenes. ¿Para que nos asomáramos a sus páginas? ¿A esa página, en especial; a esas líneas? ¿Como una sugerencia, una invitación, una orden que equivalía a «No os despistéis; fijaos bien»?
En La Civiltà Cattolica (5 de julio de 1952, pág. 51), Azzolini, muy ponderadamente, ha señalado de nuevo que la pubertad desencadena en los adolescentes un desagradable conflicto entre la ciega violencia del sexo y el sentido de dignidad personal, que exige, por el contrario, claridad en el conocimiento y libertad en la acción.
Mientras mamá:
—¡Sanseacabó!
—De hoy no pasa.
—Los voy a tirar a la basura.
En el momento de la muerte todo es al principio confuso y el alma necesita algún tiempo para reconocerse, pues está aturdida y en el mismo estado del hombre que, despertándose de un sueño profundo, procura explicarse su situación.
Avisos procedentes de otro mundo; de otros mundos. Llamadas de atención, a veces, en clave:
Así, por ejemplo, el número 28 presenta 5 divisores menores que 28:
1, 2, 4, 7, 14
La suma de esos divisores:
1 + 2 + 4 + 7 + 14
es precisamente igual a 28. Luego 28 pertenece a la categoría de los números perfectos.