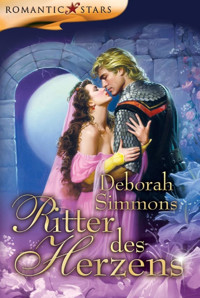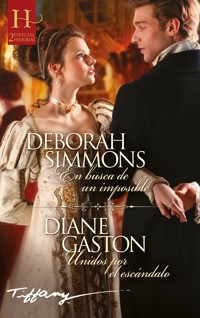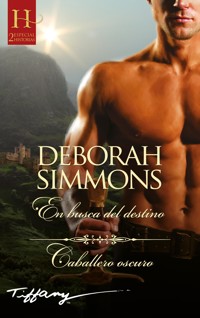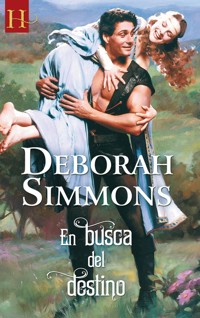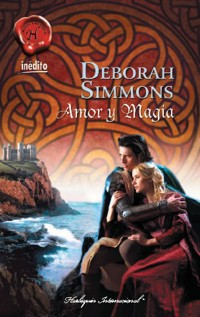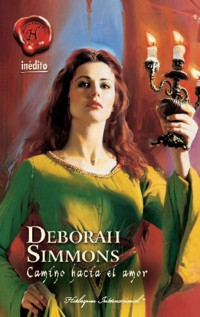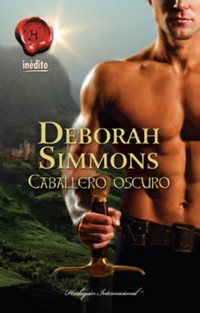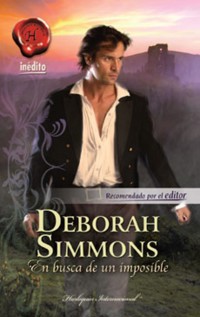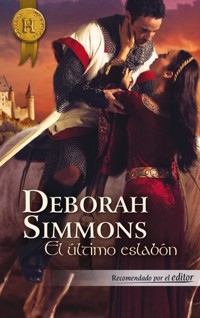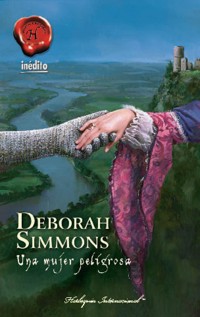
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Los Hermanos Burgh una gran familia que no puedes perderte. Geoffrey de Burgh no se parecía a sus hermanos, él también era un guerrero, pero esperaba más de la vida… esperaba encontrar el amor. Sin embargo, un edicto del rey y la mala suerte le obligó a casarse con Elene Fitzhugh, una mujer con fama de salvaje.La reputación de Elene no le hacía justicia… la realidad era mucho peor… pero, a pesar de los rumores que decían que había matado a su primer marido, de sus continuas amenazas y de su desconfianza, Geoffrey había creído ver cierta vulnerabilidad en sus ojos de color ámbar, unos hermosos rasgos ocultos tras la densa melena y una curvas muy femeninas bajo sus horribles vestidos…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Deborah Siegenthal
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una mujer peligrosa, n.º 444 - mayo 2021
Título original:The de Burgh Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-709-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Epílogo
Uno
Geoffrey de Burgh miró con horror el diminuto palo que tenía en la mano. Sintió la reacción de sus cinco hermanos; todos a su alrededor abrieron la boca con sorpresa, respiraron aliviados y le dieron sus condolencias, pero él no respondió. Sólo podía mirar aquel palito, incapaz de creer que hubiera sido precisamente él, de todos los De Burgh que aún no se habían casado, el que hubiera sacado el palo más corto.
Había perdido y ahora tendría que casarse con la Fitzhugh.
Cuando por fin levantó la mirada, Geoffrey se encontró con los ojos de su padre. Si el conde de Campion estaba sorprendido de que el más estudioso y cultivado de sus hijos fuera a casarse con aquel demonio de mujer, desde luego no lo dejó ver. En su gesto había una evidente comprensión hacia la consternación de Geoffrey, y había también orgullo, pues el conde sabía con certeza que Geoffrey no lo defraudaría.
Geoffrey sintió más que nunca el peso de esa fe y de las responsabilidades que conllevaba, pero no podía rechazarlas. El rey Eduardo había decretado que uno de los De Burgh debía tomar por esposa a aquella mujerzuela y ahora él debía cumplir con su deber, por su rey, por su padre y por sus hermanos.
Geoffrey irguió la espalda y ocultó hábilmente su malestar.
—Muy bien, me casaré con ella —dijo.
No hubo felicitaciones, pues nadie allí abrigaba la falsa ilusión de que Geoffrey fuera a ser feliz con aquella mujer. Por una vez, ninguno de los hermanos empezó a hacer las bromas y burlas habituales en ellos. Todos ellos se sentían dichosos de haberse librado de tener que cumplir con la misión que les imponía el destino y no podían quitarle importancia a lo que le había caído a Geoffrey. Farfullando excusas, los cinco solteros fueron abandonando la sala, deseosos de olvidar la cobardía que los aquejaba en lo que se refería al matrimonio. Geoffrey no podía culparlos por ello, ¿quién podría no acobardarse ante tremenda esposa? Los vio marchar, dejándolo solo con Campion.
—Siéntate —le ordenó su padre.
Geoffrey ocupó la silla que había frente al hombre al que respetaba más que a ningún otro, pero no se inmutó ante el intenso escrutinio de su padre. Campion se frotó la barbilla con gesto pensativo.
—Esperaba que le tocara a otro, a Simon quizá, aunque tiene tanta facilidad para exaltarse que habría acabado matándola antes de que terminara la ceremonia —dijo con gesto irónico.
Geoffrey se permitió esbozar una sonrisa ante la broma de su padre. El segundo hijo de Campion, Simon, era un fiero caballero al que no le interesaban en absoluto las mujeres. Sin duda habría conseguido intimidar incluso a la Fitzhugh, el problema era que tenía un temperamento que a veces le nublaba la razón.
Campion asintió, como si estuviera asintiendo a los pensamientos de Geoffrey.
—Sí, quizá sea mejor que seas tú, un habilidoso negociador, el que afronte la misión. Estoy muy orgulloso de todos mis hijos, pero tú, Geoffrey, eres el más parecido a mí.
Geoffrey miró a su padre con sorpresa. Aunque su padre no ocultaba el cariño que sentía por sus hijos, nunca se excedía en alabanzas. Aquello era un verdadero halago, Geoffrey no conocía a ningún otro hombre al que le gustaría más emular.
—Tienes la misma fortaleza que ellos, pero también posees sabiduría. Utiliza la cabeza y el corazón, junto con la mano en la espada para relacionarte con la mujer que se convertirá en tu esposa —le aconsejó Campion—. Hemos oído muchas historias sobre ella, pero sabes tan bien como yo que esos rumores son a menudo exagerados. La gente no siempre es lo que parece, así que quiero pedirte que tengas la mente abierta con ella. Tú, más que ningún otro De Burgh, estás preparado para seguir mis consejos.
Geoffrey asintió en silencio, aunque no albergaba demasiadas esperanzas de que aquella criatura fuera distinta a como la describían; un demonio conocido por sus groseros arranques, su mal lenguaje y su salvaje comportamiento. Se sabía que había matado a su primer marido en la cama, un acto que el rey había querido excusar por las circunstancias en las que se había desarrollado la boda. Sin embargo, aquel acto a sangre fría daba mucho que pensar a un hombre, especialmente a aquél que iba a seguir los pasos del difunto.
Como si hubiera leído una vez más los pensamientos de su hijo, Campion se aclaró la garganta y habló con gesto sombrío:
—En los días venideros, utiliza el sentido común y la compasión, hijo mío, pero no olvides protegerte siempre —le advirtió.
Geoffrey dejó con mucho cuidado el volumen que tenía en las manos junto con los demás. Tenía más libros que ninguno de los demás habitantes del castillo Campion, incluso más que su padre. Aunque todos los De Burgh sabían leer y escribir, sólo Geoffrey había estudiado con un maestro que había intentado saciar sus ansias de conocimiento. Había seguido ampliando su biblioteca siempre que había tenido oportunidad, pues su interés por el saber no había cesado ni siquiera tras la marcha de su tutor.
De pronto alguien llamó a la puerta de su cuarto y lo sobresaltó, pues apenas había visto a sus hermanos aquel día. Aunque ellos no lo hicieran, Geoffrey comprendía bien que se mostraran reacios a verlo. Todos ellos eran hombres fuertes y valientes, que permanecían juntos ante cualquier amenaza, pero la Fitzhugh era un enemigo al que no sabían cómo enfrentarse. No podían luchar con espadas y hachas contra el inminente matrimonio de Geoffrey, ni tampoco podían expulsarlo con la ayuda de un ejército, por lo que no se les ocurría cómo ayudarlo.
—Adelante —dijo Geoffrey, convencido de que sería algún sirviente que acudía a hacerle el equipaje, pero resultó que se trataba de Dunstan, su hermano mayor.
Geoffrey no parpadeó ante la fiera mirada de aquel magnífico caballero, pues sabía que detrás de sus palabras y sus gestos rudos, Dunstan a menudo escondía sentimientos más suaves.
En aquel momento, Dunstan parecía estar terriblemente incómodo. Campion era más grande y lujoso que la mayoría de los castillos, por lo que había en él numerosas habitaciones privadas, una de las cuales era aquélla que Geoffrey compartía con otro de sus hermanos. Con una tensa sonrisa en los labios, Dunstan entró en la estancia y se sentó donde Geoffrey le invitó a hacerlo con un gesto, después de apartar una pila de ropa que Stephen había ido amontando allí.
Sentado sobre el enorme baúl, Dunstan lo miró detenidamente antes de hablar.
—Habría preferido que le hubiera tocado a otro —dijo—. A Simon, quizá.
A Geoffrey no le gustó oír aquellas palabras que eran eco de los pensamientos de su padre, pero se limitó a encogerse de hombros.
—Nos las arreglaremos, espero —dijo al tiempo que doblaba una túnica de lana.
—Por Dios, Geoff, yo… —Dunstan murmuró una maldición antes de volver a empezar—. Me siento responsable. Fui yo el que mató a su padre.
Geoffrey dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirar a su hermano a los ojos.
—Porque te declaró la guerra. Fitzhugh era un codicioso hijo de perra que no estaba dispuesto a detenerse ante nada hasta que consiguiera tu castillo y tus tierras. ¿Has olvidado que abordó a tu comitiva, asesinó a tus hombres y te encerró en tu propia mazmorra?
Dunstan apretó la mandíbula.
—No, pero fue un caballero mío, Walter Avery, el que me traicionó con Fitzhugh y luego se casó con su hija.
—Afortunadamente, ella acabó con él antes de que pudiera continuar con su guerra contra ti —comentó Geoffrey en tono distendido, pero huyendo de la mirada de su hermano. Aunque lo que había dicho era cierto, no quería seguir hablando de ello, sobre todo porque él era el próximo marido de aquella mujer.
—Geoffrey, Dios sabe que estoy muy agradecido de que mis hermanos acudieran en mi ayuda, pero no voy a permitir que ninguno de ellos, y mucho menos tú, sufra por ello. ¡Maldito sea el edicto del rey! —protestó Dunstan.
Geoffrey continuó haciendo el equipaje.
—No puedes culpar a Eduardo por intentar poner fin a la disputa. Quiere asegurarse de que las fronteras están en paz y nadie mejor para garantizarlo que uno de tus hermanos.
—Sí, pero tú, Geoff… —murmuró Dunstan con evidente consternación.
Geoffrey lo miró fijamente y se mordió la lengua para no responder.
Aunque no era tan sanguinario como Simon, podría perfectamente enfrentarse a una mujer, asesina o no, y empezaba a molestarle que todos dieran a entender que no era capaz de hacerlo. Le lanzó una mirada desafiante a su hermano, pero Dunstan apartó la vista como si se avergonzara.
—Sólo lamento que tengas que formar una unión sin amor —dijo entre dientes.
Geoffrey olvidó lo que estaba haciendo y se olvidó también de sus malos sentimientos hacia Dunstan al oír aquello. De todos sus hermanos, sólo Dunstan podría admitir tal preocupación, pues los demás se habrían burlado de semejante romanticismo. De hecho, hasta hacía bien poco, también Dunstan se habría reído con todas sus ganas de la idea, pero ahora estaba casado y había admitido recientemente lo que sentía por la mujer con la que se había casado apresuradamente, Marion. Geoffrey no pretendía intentar comparar a aquella mujer amable y cariñosa a la que apreciaba como a una hermana con el demonio con el que iba a casarse él, pero no pudo evitarlo. Recordaba bien el tiempo que había pasado en el castillo de Dunstan, en Wessex, donde había observado a la pareja con verdadera envidia y había deseado tener un cariño así en su vida.
Ahora se lo habían negado para siempre. Geoffrey volvió con el equipaje sin decir nada, incapaz de pronunciar palabra alguna con la que hacer que Dunstan se liberara de la culpa, sentía la lengua muerta y el corazón pesado como una piedra. Habría preferido que su hermano no hubiera hablado de ello, pues sus palabras lo habían sumido en una extraña melancolía que hizo que de pronto viera su futuro tremendamente oscuro.
De pronto el sacrificio que iba a hacer le resultaba mucho más duro.
Las Navidades pasaron con rapidez, la presencia de Marion hizo que la agridulce celebración fuera especial. Dunstan y ella, que estaban esperando al primer nieto de la familia De Burgh, se quedaron un tiempo una vez acabadas las fiestas, como si así pudieran contrarrestar la triste realidad de la siguiente boda que había de celebrarse. El estado en el que se encontraban los caminos aquel invierno hizo que se retrasaran las nupcias, pero el tiempo acabó por suavizarse y todos menos Campion partieron rumbo a Wessex. El conde, aquejado de un resfriado invernal, se quedó en el Castillo y Geoffrey se sintió aliviado de haber convencido a su padre de que no los acompañara. Aunque sus hermanos veían a su padre como uno más, poco mayor que los demás, Geoffrey se había dado cuenta de que en los últimos tiempos Campion había empezado a moverse más despacio. Rara vez salía del castillo y Geoffrey no deseaba someterlo a un viaje con aquella temperatura. Sus temores estaban más que justificados, pues llegaron a las tierras de Dunstan después de casi una semana de viaje por caminos empapados y bajo la fría lluvia. Allí dejaron a Marion a pesar de sus airadas protestas, pero Dunstan no quería que siguiera viajando en su estado.
Aunque su hermano no lo dijo, Geoffrey sabía que a Dunstan también le preocupaba que la Fitzhugh, debido a su terrible reputación, pudiera ser peligrosa. Nadie, tampoco Geoffrey, deseaba que Marion se viera expuesta a ningún tipo de violencia ni a nada que pudiera resultarle desagradable.
Lo que pronto sería la vida de Geoffrey.
Intentó espantar ese victimismo tan poco habitual en él, pero lo cierto era que el optimismo que normalmente lo caracterizaba lo había abandonado al cruzar el pueblo cercano al señorío de Fitzhugh y ver el lamentable estado en el que se encontraban las casas. La gente a la que tendría que gobernar era tremendamente pobre. No era eso lo que Geoffrey había esperado, por eso se había desanimado tanto, se le había encogido el corazón. Era obvio que el padre de la Fitzhugh había gastado todos sus recursos en la guerra en lugar de en ayudar a su pueblo. El desprecio que Geoffrey sentía por aquel hombre no hacía más que aumentar a medida que se acercaban a su hogar.
Aunque nadie hizo comentario alguno sobre aquellas humildes viviendas, Geoffrey había podido ver las miradas de sus hermanos y la sorpresa de sus rostros. Sólo a Dunstan, cuya economía había mejorado hacía muy poco tiempo, parecía no haberle afectado aquella miseria, y Geoffrey se sintió agradecido por ello. Nunca había estado muy unido al primogénito de la familia, que se había ido de casa hacía ya muchos años, sin embargo ahora sentía con él un vínculo que iba más allá del respeto que le merecía aquel hombre al que llamaban el Lobo de Wessex. Quizá aquel vínculo hiciera que su nueva vida fuera algo más fácil, ya que Dunstan sería pronto su señor feudal además de su hermano.
Por desgracia, Geoffrey no podía albergar ninguna otra esperanza sobre su futuro. Ya tenía una tarea por delante, la de reconstruir lo que Fitzhugh había abandonado y destruido. Una vez cruzaron la muralla exterior, Geoffrey pudo examinar los graneros, talleres y establos que se hacinaban en aquel espacio; habría que mover el viejo muro de piedra para dejar más lugar para aquéllos que servían a la casa. Todo en general parecía necesitar una buena reparación. Al mirar a la casa, Geoffrey sintió cierto alivio. Era más grande de lo que había esperado, lo cual era una buena noticia, pues acostumbrado a Campion, no le entusiasmaba la idea de tener que vivir en un lugar pequeño y lleno de gente. Otra muralla rodeaba el patio de armas y protegía la entrada al castillo, pero a Geoffrey el muro defensivo le pareció insignificante después de haber crecido en un castillo inexpugnable. Pensó que también tendría que mejorar la seguridad.
Salió a recibirlos el administrador, un hombre bajito de aspecto nervioso que, por más que se inclinó ante ellos, no pudo compensar ni disimular la ausencia de la señora de la casa. El estado de ánimo de Geoffrey no hizo sino empeorar, pues la Fitzhugh debería haber acudido a recibirlos, como era la costumbre cuando llegaban visitas importantes. El barón de Wessex y sus hermanos eran sin duda merecedores de dicho trato, sin embargo no había ni rastro de la dama, ni siquiera en el interior del castillo.
Era un lugar espacioso, pero nada limpio. Geoffrey arrugó la nariz al sentir los olores que podían llegar a acumularse durante los meses de invierno. Los juncos del suelo estaban ya viejos y estropeados y las paredes estaban cubiertas de hollín y suciedad. Si bien Geoffrey había crecido en un ambiente predominantemente masculino y por ello no del todo limpio, Marion se había encargado de cambiarlo todo y ahora, incluso cuando ella no estaba, los sirvientes seguían las indicaciones de la esposa de Dunstan.
Por eso a Geoffrey ya no le resultaba nada agradable la imagen de un lugar tan sucio y desordenado que hizo que la opinión que le merecía su futura esposa cayera aún más. Con una mujer en la casa, el castillo debería haber tenido un aspecto más aseado. ¿Qué clase de señora era aquélla? La pregunta dio lugar a muchas otras dudas respecto a la misteriosa criatura con la que iba a casarse, esperaba que al menos se bañara de vez en cuando. De pronto le vino a la cabeza la imagen de una Amazona horrorosa, armada, alta, feroz y sucia, con el pelo grasoso y la dentadura incompleta. Ni siquiera sabía qué edad tenía.
Sintió un escalofrío, pero hizo un esfuerzo para prepararse para lo que fuera, aunque nadie salió a saludarlos y ni siquiera había una dama de compañía en la sala. Respiró hondo y se quedó esperando, expectante, hasta que se dio cuenta de que sus hermanos lo miraban, como futuro señor de aquel castillo, esperando que fuera él el que se encargara de la bienvenida. La idea le sorprendió pues estaba acostumbrado a dejarle aquellos menesteres a su padre o alguno de sus hermanos. Sin embargo sabía llevar un hogar tan bien como cualquiera de ellos, quizá incluso mejor, pues sus hermanos no tenían paciencia para las cuentas o para tratar con los sirvientes. Así pues, Geoffrey dio un paso adelante y llamó al asustado administrador.
—Servidnos cerveza a mí y a mis acompañantes y llamad a la señora de la casa, por favor.
—Os traeré las bebidas de inmediato, milord —dijo el hombre, retirándose con una reverencia—. Pero la señora Fitzhugh está… no está disponible en este momento. Me pidió que os dijera que volvierais otro día.
Geoffrey recibió aquel desaire con un resoplido, estaba seguro de que sólo era el primero de muchos. Al mirar a sus hermanos vio que tampoco ellos habían recibido bien la noticia. Vio la expresión violenta de Simon, el modo en que Dunstan apretaba la mandíbula y la expresión del rostro de Stephen, que sin duda presagiaba problemas.
Geoffrey sabía que la culpa no era del administrador. Frunció el ceño, pensativo.
—¿Y dónde está la señora? —le preguntó.
El administrador miró con nerviosismo a la escalera que había al fondo del salón y luego a los temibles caballeros que flanqueaban a Geoffrey. Parecía que aquel hombre temía a los visitantes y a su señora con igual vigor, lo cual no presagiaba nada bueno sobre el futuro de Geoffrey.
—Quizá esté en su dormitorio —sugirió Geoffrey con forzada jovialidad—. Intentaré convencerla de que baje.
—Geoff, no subas solo. ¡Seguro que espera con una flecha apuntando a la puerta! —le advirtió Simon.
Aunque a Geoffrey también se le había pasado por la cabeza tal posibilidad, se negaba a tratar a su futura esposa como a un criminal hasta que hubiera tenido al menos la oportunidad de juzgar por sí mismo. Tampoco tenía intención de dejarse acobardar en su propio hogar. Así que hizo caso omiso a la advertencia de sus hermanos y se dirigió al administrador.
—Supongo que tendrá una habitación, ¿verdad?
—Sí, milord, se encuentra nada más subir la escalera a la derecha —le dijo el hombre antes de salir corriendo.
Geoffrey subió la escalera sin separar la mano de la empuñadura de la espada. Se había encontrado en situaciones mucho peores que aquélla, pero su precaución natural le impedía subestimar el peligro. Quizá aquel demonio de mujer estuviese armada y era evidente que no quería casarse con él.
Acudieron a su mente imágenes del primer matrimonio de la dama, pero Geoffrey se dijo a sí mismo que las circunstancias eran completamente distintas. Walter Avery había sido un sinvergüenza que había tratado de aprovecharse de la situación, sin embargo cualquier mujer en su sano juicio estaría encantada de aliarse con los De Burgh. Pero claro, ésa era la cuestión, pensó Geoffrey con preocupación. ¿Estaría la Fitzhugh en su sano juicio o no?
La respuesta lo esperaba a pocos metros de allí. Pasó por lo que parecía la alcoba principal y llamó suavemente a la primera puerta que había a la derecha.
—¡Fuera! —fue un grito feroz.
Una voz de mujer, pero tan profunda y enérgica que hacía pensar que era aconsejable hacer lo que ordenaba. ¿Sería ésa la Fitzhugh? Geoffrey pensó que era mejor no desvelar su identidad y volvió a llamar.
—¡Lárgate de aquí y no sigas molestándome!
Geoffrey titubeó un segundo y volvió a intentarlo, no llamó más fuerte, pero insistió.
—Te advierto, Serle, que estás poniendo en peligro tu vida. ¡Echa a esos hijos de perra como te he dicho y deja de molestarme!
Geoffrey sonrió. Creía que era el administrador. Quizá la hiciera salir si seguía insistiendo. Eso hizo, y esa vez el grito retumbó en la puerta. De pronto se abrió de par en par, Geoffrey entró en los aposentos y volvió a cerrarla tras de sí. Las escenas en público por las que se conocía a su futura esposa no eran de su agrado, por lo que prefería celebrar en privado el primer encuentro con ella.
Con la espalda en la puerta, Geoffrey evitaba que pudiera huir y al mismo tiempo podía vigilar a cualquier enemigo que lo esperara en el interior de la habitación. Pensó que podría haber sirvientes, soldados o guardianes de algún tipo, pero, para su sorpresa, se encontró en una estancia diminuta, apenas lo bastante grande para una cama pequeña y un baúl. Estaba limpia y ordenada, por lo que dedujo que la Fitzhugh debía de tener una doncella que mantenía aquella habitación en mejor estado que el resto de la casa. Seguramente se trataba de la mujer que lo miraba.
—¿Dónde está tu señora? —le preguntó a la muchacha que tenía delante. Iba vestida con una lana de mejor calidad que la que solían utilizar la mayoría de los criados, pero era muy inferior a la de su túnica y el traje estaba muy mal confeccionado.
—¿Mi señora? —espetó—. ¡No tengo tal cosa! ¡Soy la Fitzhugh y no respondo ante nadie, bellaco! ¡Ahora salid de aquí antes de que os grabe mi nombre en el hígado! —exclamó llevándose la mano a la daga que escondía en el cinturón del vestido.
Geoffrey miró a la mujer con la que iba a casarse.
Era alta para ser mujer, pero no tanto como una Amazona, también parecía esbelta aunque no se podía saber bien debido a la salvaje melena que caía por encima del vestido hasta las caderas. El cabello tenía un color indefinido, parecía necesitar un buen cepillado y le caía sobre la cara, como para esconder alguna cicatriz.
Geoffrey se preparó para lo peor sin apartar la mirada de su daga. Fue entonces cuando se fijó en que tenía los dedos delgados y limpios y las uñas bien cortadas. Al menos se bañaba. Geoffrey se alegró de la noticia mientras intentaba observar sus rasgos a través de la melena que los ocultaba. Comprobó con sorpresa que no parecía haber cicatriz ni marca alguna en su rostro. De hecho, en lugar de fea y desfigurada, la Fitzhugh parecía bastante… atractiva. Sus ojos, clavados en él con brillo furioso, eran color ámbar como los de un gato, pero ésa era toda la similitud que guardaban con los de un animal salvaje, pues lo cierto era que su semblante no tenía nada de feroz. Tenía la piel ligeramente dorada, los pómulos marcados y la boca pequeña, aparentemente incapaz de soltar los improperios que le había oído soltar.
Geoffrey sintió que se le aceleraba el corazón al posar la vista en sus labios. Finalmente se obligó a apartar los ojos y la miró de arriba abajo con sorpresa. ¿Aquélla era la mujer que inspiraba tanto temor y repugnancia? No era en absoluto una criatura vieja y monstruosa, era una mujer normal y corriente, aunque, eso sí, muy deslenguada.
—¿Quién demonios os creéis que sois para mirarme de ese modo? Si venís en nombre de esos chacales de los De Burgh, ¡ya podéis marcharos! —le gritó.
—Lobos —dijo Geoffrey con gesto ausente, pues aún no había salido del asombro que le había provocado el comprobar que su prometida no era ninguna bruja horrible. El cabello era algo peculiar, eso era cierto, pero la verdad era que Geoffrey se sentía fascinado más que repelido.
Habría querido pasarle las manos por la cabeza para desenmarañar la melena y apartarla de aquel misterioso rostro que se empeñaba en ocultar.
La Fitzhugh lo miró como si hubiera perdido la cabeza.
—El símbolo de los De Burgh es un lobo —le explicó con voz suave—, no un chacal.
Ella lo miró unos segundos antes de responder.
—No me importa, no tengo nada que ver con ellos, ni lo tendré nunca. ¡Lacayo, volved y decidles que les escupo a la cara!
—No creo que sea buena idea, algunos de ellos tienen una naturaleza algo violenta —le aconsejó Geoffrey—. Vamos, ejerced de señora del castillo y pronto os habréis librado de ellos.
—¡Sí, claro! —gritó—. ¿Y cómo voy a conseguir tal cosa?
—Muy sencillo. Os prometo que se marcharán en cuando la boda haya terminado —aseguró Geoffrey. Y era cierto. De hecho, también él estaba deseando librarse de la vigilancia de sus hermanos. Entonces podría hacerse personalmente con las riendas del castillo y de su señora, sin ayuda de sus protectores hermanos.
—¿Boda? ¡Ja! ¡No voy a casarme con nadie, y mucho menos con un De Burgh! —gritó.
A Geoffrey le resultó extraño tal desaire.
—¿Tan repulsivo os parezco? —le preguntó en voz baja.
La opinión de aquella fierecilla no tendría por qué haberle importado lo más mínimo, sin embargo Geoffrey esperó su respuesta con impaciencia. Carecía de la labia y la capacidad de seducción de su hermano Stephen, que solía perder el tiempo con muchas doncellas. Tampoco era muy versado en el arte del cortejo, aunque alguna vez se había saciado con alguna mujer que había deseado compartir con él un encuentro. De pronto lamentaba haber cometido la negligencia de no haber practicado dichas artes y se preguntó cómo podría conquistar el favor de una mujer, especialmente el de aquélla tan fuera de lo común.
La Fitzhugh lo miró con evidente sorpresa y luego cerró los ojos apretando los párpados.
—¿Vos? ¿Sois un De Burgh?
—Geoffrey —dijo, impulsado por el absurdo deseo de oír su nombre salir de aquellos labios.
Pero en lugar de pronunciarlo, ella soltó una sarta de juramentos y maldiciones que habrían impresionado incluso a Simon.
—¡Debería haber sospechado que era una trampa! —exclamó, agarrando de nuevo la empuñadura de la daga.
Geoffrey frunció el ceño al ver cómo se transformaba su rostro y se preguntó si sus rasgos suaves ocultarían en realidad un corazón gélido y duro. Era de esperar, pensó con tristeza. Su atractivo lo había distraído, pero ahora no olvidaría la naturaleza de la bestia. La Fitzhugh no era una doncella como las demás.
—Quizá sepáis que estuve casada antes —dijo ella, dando voz a sus dudas mientras sus ojos adquirían un brillo peligroso. Ojos de gato—. ¿Habéis considerado la idea de aceptar tal destino?
Geoffrey respiró hondo ante la amenaza implícita en sus palabras. Había creído que podría apelar a su inteligencia, pero parecía que la Fitzhugh era como un animal salvaje, irracional y violenta a pesar de la suavidad de su rostro. Trató de calmar los latidos, anormalmente acelerados de su corazón.
—No os conviene matarme, señora, pues abajo hay cinco hombres que podrían ocupar mi lugar. Resignaos.
Aquellas palabras con las que pretendía consolarla y calmarla sirvieron únicamente para alterarla aún más.
—¿Resignarme? ¡Yo no me resigno a nada, De Burgh! ¡Voy a haceros una advertencia, milord! —dijo, pronunciando su título como si fuera una maldición—. Casaos conmigo y os arrepentiréis.
Pasó junto a él para abrir la puerta. Geoffrey se apoyó en la pared. Se sentía como si llevara toda la tarde en un torneo y eso que aún no la había convertido en su esposa. Aquella mujer acabaría con él con su afilada lengua y sus modales, si no utilizaba algo peor. ¿Realmente intentaría matarlo?
La vio salir de allí, fascinado con el movimiento de su melena. Pensó en que podría cubrir a un hombre como si fuera una manta y luego se apartó de la pared. Aquella mujer era una asesina y una loca, no una dama que mereciera su admiración.
Sin embargo había algo en ella, en el modo en que escondía su rostro tras el cabello, en el orden espartano de su dormitorio y en sus ojos angustiados, que no encajaba con su reputación. Geoffrey había visto antes aquella mirada, se paró a pensar en ello un momento, concentrando en el problema su mente de erudito, pero luego resopló ante su propia locura y fue tras ella.
Por muy violenta y salvaje que fuera, no iba a permitir que cayera en las fauces de los lobos que esperaban abajo.
Dos
Elene Fitzhugh bajó las escaleras a toda prisa, ansiosa por escapar del hombre que se había mofado de ella. Su zalamería, aunque desconocida para Elene, no la habían engañado ni por un momento. Geoffrey de Burgh era un hombre y, como tal, no se podía confiar en él. De hecho, pensó tragando saliva con esfuerzo, aquél era más hombre que ningún otro que hubiese conocido Elene. Era más alto que su padre, más fuerte incluso que Walter Avery, que había sido bajo y compacto aunque lleno de músculo. Ese de Burgh parecía capaz de voltear por los aires a dos como Walter.
Maldición. Malditos fueran los De Burgh. Maldito fuera el rey. ¡Malditos fueran todos los hombres del mundo! Llevaba toda la vida luchando contra ellos y ahora, cuando por fin tenía algo propio, ¡iban a arrebatárselo! Jamás, se prometió a sí misma.
Por supuesto que se había enterado de su llegada. Por eso se había metido en su dormitorio, aunque debería haber sabido que no serían tan fáciles de disuadir, lo que jamás habría imaginado era que fuera él personalmente a llamar a su puerta. Aquello la sorprendió, habría supuesto que aporrearía la puerta hasta tirarla abajo, pero nunca habría pensado que llamaría con la suavidad con la que lo había hecho.
Elene parpadeó varias veces, no iba a dejarse confundir por el extraño comportamiento de De Burgh. Obviamente, el plan inicial de hacerlos esperar hasta que se marcharan había fallado, pero aún no se le habían acabado las ideas. Cuando hubiera terminado con ellos, ¡toda la familia estaría encantada de volver a casa!
Elene entró al salón llena de confianza en sí misma, pero se detuvo en seco al ver lo que allí la esperaba. Había más de cinco. Seis, por lo que podía ver, y todos ellos eran sin duda parientes del hombre que había subido a su habitación. Eran unos caballeros enormes, de cabello oscuro, algunos de ellos eran aún más altos que ése que se había presentado como Geoffrey. Todos la miraban ahora con una mezcla de curiosidad y repulsión; una actitud que Elene conocía ya bien y que la hizo entrar en acción.
—¿Qué miran? —les gritó—. ¡Salgan de aquí y llévense al otro! ¡No va a haber ninguna boda! —escupió al suelo y le gustó ver cómo los seis pares de ojos se dirigían inmediatamente al lugar.
Pero entonces esos ojos volvieron a ella y Elene dio un paso a atrás. El más grande de ellos tenía un aspecto brutal, como si fuera capaz de matarla allí mismo, y no era el único. Había otro que no dejaba de farfullar y maldecir entre dientes, pero Elene se mantuvo firme. Había llegado a aceptar que en su vida siempre habría algún peligro, por eso se enfrentó a ellos sin parpadear, ni siquiera cuando sintió una mano en el brazo.
Era Geoffrey, el que utilizaría la voz suave y la mirada amable del mismo modo que sus hermanos utilizarían los puños, para someterla. Se apartó de su alcance y se llevó la mano a la daga, agarrando la empuñadura con dedos firmes. Estaba preparada para lo que pudiese acontecer, pero, para su sorpresa, el caballero hizo caso omiso de su actitud amenazante y señaló a sus hermanos.
—Señora Fitzhugh, dejad que os presente a mi hermano mayor, Dunstan, barón de Wessex —le dijo y el enorme guerrero dio un paso al frente.
¡Así que aquél era el Lobo de Wessex! Tenía aspecto de depredador, pensó Elene, observando al hombre que durante años había sido el mayor enemigo de su padre. Pero entonces lo vio inclinarse y se quedó atónita, aunque la expresión de su rostro le decía que era un verdadero esfuerzo hacerle una reverencia.
La saludó con los dientes apretados.
—Señora Fitzhugh.
Elene no sabía qué pensar. ¿Qué locura era aquélla? ¿A qué venía tanta cortesía? Miró a Geoffrey con sorpresa, pero no salió de su asombro al ver que él seguía comportándose como si aquello fuera lo más normal. ¿Estaban todos locos esos De Burgh?
Elene dio un paso atrás y trató de pensar con lógica, preparándose para el siguiente ataque.
—¡No me importa quién seáis, De Burgh. ¡Llevaos a vuestros hermanos y salid de mi casa inmediatamente! ¡Aquí no hay nada que les concierna, malditos hijos de perra!
El Lobo gruñó y dio un paso hacia delante como si fuera a golpearla, Elene se preparó para luchar o huir, pero sólo hizo falta una palabra de Geoffrey para detener a aquel grandullón.
—Dunstan —le dijo en voz baja—, por favor excusa a mi prometida. No se encuentra bien.
Elene lo miró boquiabierto. Ese hombre era un lunático. ¡Ella acababa de insultarlos y él se comportaba como si no hubiera dicho nada! ¿Por qué no se iba de allí hecho una furia? ¿Por qué no se iban todos? El pánico empezó a crecer dentro de ella al ver que no se movían mientras ella seguía maldiciéndolos. Era el asqueroso edicto del rey lo que los mantenía allí, pensó Elene con rabia. Querían su tierra, aunque no alcanzaba a comprender para qué querrían los ricos y poderosos De Burgh una propiedad tan penosa como aquélla. Como todos los hombres, se abalanzaban sobre cualquier acre de tierra sin pararse a pensar en nada más.
—Como veo que no os interesa conocer a mis hermanos, supongo que estáis ansiosa por que se celebre la ceremonia. Haré venir al sacerdote y procederemos de inmediato —dijo Geoffrey.
Sin hacer el menor caso de los juramentos que salían por boca de Elene, le tendió la mano, que ella miró como aturdida. No recordaba la última vez que la habían tratado con cortesía, aunque fuera fingida. Parpadeó, confundida y luego meneó la cabeza, negando el atractivo que pudiera tener todo aquel civismo.
En el mundo había todo tipo de sanguijuelas, incluyendo alguna que ella aún no conocía. Sin duda ese Geoffrey era una de ésas y Elene no tenía la menor intención de dejar que se colara en su vida. Al mirar a los demás vio violencia y un odio apenas reprimido que se reflejaba en sus rostros. Inclinó la cabeza, mirándolos con maldad, pues conocía bien a los de su especie. Quizá habría sido mejor tener que enfrentarse a uno de aquéllos, en lugar de al hermano más astuto.
Geoffrey seguía inmóvil, con el brazo extendido. Elene lo observó más detenidamente; se fijó en el cabello castaño y brillante, los ojos del mismo color, unos ojos cálidos y profundos como la tierra, los rasgos tan parecidos a los de sus hermanos y sin embargo mucho más suaves y limpios.
Fue entonces cuando Elene se dio cuenta con cierto sobresalto de que era el mejor parecido de todos ellos. ¿No pensarían que iba a dejarse engañar por su belleza? La simple idea resultaba irrisoria. La gente no solía tratarla como mujer ni presuponerle sentimientos femeninos, y desde luego no quería que lo hicieran tampoco los De Burgh. Se volvió hacia Geoffrey.
—¿Por qué vos?
Él sonrió, dejando a la vista los dientes más blancos que Elene había visto nunca y a los que no pudo evitar mirar fijamente.
—Lo echamos a suertes —respondió encogiéndose de hombros.
El instinto de supervivencia no la dejó sentirse aliviada al oír aquella confesión. Ese instinto le decía que aquel hombre era peligroso, quizá incluso más que cualquiera de sus violentos hermanos. Elene se sentía acorralada, sin escapatoria posible mientras el tiempo pasaba y él esperaba pacientemente, tendiéndole la mano.
Una vez más miró al resto de los presentes, aguerridos caballeros que no dudarían en utilizar su fuerza formidable contra ella. No iban a dejarse engañar; ya había tratado de echarlos con insultos y no había servido de nada. Malditos obstinados.
Bueno, ella también podía ser muy obstinada, pero por el momento no tenía más opción que buscar la manera de ganar tiempo para preparar una estrategia. Con la mirada de todos ellos encima, Elene apartó la mano de la daga y la colocó sobre el brazo de Geoffrey.
Pero por primera vez desde hacía años, le temblaron los dedos.
Geoffrey observaba mientras su prometida iba de un lado a otro del salón con evidente inquietud. Era como observar el brebaje de un alquimista, una sustancia que en cualquier momento cambiaría de aspecto o explotaría. Aquella sustancia particularmente volátil llevaba en silencio demasiado tiempo y Geoffrey empezaba a preocuparse.
Su sumisión lo había sorprendido e inquietado al mismo tiempo. Bien era cierto que era la única opción razonable para la dama, pero Geoffrey no creía que aquélla fuera una mujer razonable. Se había rendido demasiado pronto y ahora él la observaba como habría observado a una bestia salvaje que en cualquier instante podía abalanzarse sobre su captor. Aunque normalmente era el más paciente de la familia, Geoffrey se dio cuenta de que estaba deseando que se celebrara la ceremonia antes de que su prometida sufriera otro ataque de ira. Por desgracia, no podía haber boda sin sacerdote y éste aún no había llegado.
Serle decía que había un sacerdote en el castillo que solía atender a los habitantes del pueblo y dar misa en la pequeña capilla de la residencia, dicho religioso estaba tardando en aparecer y, por más que Geoffrey intentara relajarse, no conseguía hacer desaparecer la tensión de sus músculos. Tenía la sensación de que el administrador se hubiera marchado hacía siglos y sus hermanos parecían inquietos e incapaces de mirarlo a los ojos.
¿Dónde demonios estaba el sacerdote?
La situación ya era lo bastante complicada sin ese nuevo retraso, pensó Geoffrey con una tensa desconfianza que le hizo mirar a su futura esposa. Estaba de pie junto a una de las largas ventanas, dándole la espalda. Se acercó a ella en silencio hasta estar lo bastante cerca para asegurarse un poco de privacidad. Entonces se inclinó y le hizo la pregunta que lo había impulsado a ponerse en pie.
—¿Qué habéis hecho con él?
Ella se dio la vuelta al oír su voz, llevándose la mano a la daga de la que Geoffrey estaba ya harto. Tuvo la tentación de quitársela, pero no quería forzar una nueva confrontación, así que trató de tener paciencia y la observó mientras clavaba sobre él una mirada de furia a través del velo que le proporcionaba el cabello.
—¿De qué hablas, De Burgh? —le dijo, alejándose un paso de él.
—Del cura. ¿Qué habéis hecho con él?
—¡No he hecho nada con él, retorcido hijo de perra!
—Si me entero de que le habéis hecho algún mal a un cura inocente sólo para evitar este matrimonio…
—¿Qué? ¿Qué haréis, De Burgh, me daréis una paliza o me mataréis? —le preguntó a gritos, atrayendo la atención de todos los presentes. Parecía que la tranquilidad había llegado a su fin—. ¡Os aconsejo que no temáis por el sacerdote sino por vuestro destino!