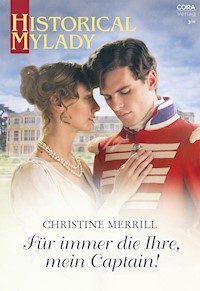3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Constance Townley, la duquesa de Wellford, siempre había tenido un comportamiento impecable. Así que, ¿por qué de pronto sentía un salvaje deseo de rebelarse? Anthony de Portnay Smythe era una figura misteriosa. Un caballero de día que robaba secretos para el gobierno de noche. Cuando Constance encontró a un hombre en su dormitorio en mitad de la noche, su primer instinto fue pedir ayuda, pero algo la detuvo. El ladrón se disculpó y se despidió elegantemente, robándole un beso… Y Constance supo que ésa no sería la última vez que viera a aquel fascinante granuja…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 Christine Merrill.
Todos los derechos reservados.
UNA RELACIÓN PELIGROSA, Nº 487 - septiembre 2011
Título original: A Wicked Liason
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-722-8
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Para Maddie Rowe, extraordinaria editora. Haces que esto sea tan divertido que se me olvida que estoy trabajando.
Inhalt
Inhalt
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciseis
Diecisiete
Dieciocho
Promoción
Uno
Anthony de Portnay Smythe estaba sentado en su mesa habitual en el rincón más oscuro del pub Blade and Scabbard. La lana gris de su chaqueta se fundía con las sombras que lo rodeaban, haciendo que fuera prácticamente invisible para el resto. Con disimulo, ya que lo contrario sería temerariamente grosero, pudo observar a los demás clientes: carteristas, ladrones, mezquinos criminales y transportistas de bienes robados. Rufianes y, por lo que a él respectaba, asesinos.
Claro que tuvo mucho cuidado.
La habitual sensación de encontrarse cómodo en un sitio, como en su casa, resultó inusualmente desconcertante. Dejó caer el trabajo de una buena semana sobre la mesa y lo empujó hacia su viejo amigo, Edgar.
«Socio de negocios», se recordó. Aunque hacía años que se conocían, sería un error calificar como «amistad» su relación con Edgar.
—Rubíes —Tony removió las gemas con el dedo, haciendo que resplandecieran bajo la luz de la vela que titilaba sobre la mesa—. Piedras sueltas. Es fácil comerciar con ellas. Ni siquiera tienes que arrancarlas del engaste. Te han hecho el trabajo.
—Basura —contestó Edgar—. Desde aquí puedo ver que las piedras tienen defectos. Cincuenta por el lote.
Ahí era donde Tony tenía que señalar que las piedras eran una gran inversión, robadas del despacho de un marqués. El hombre había sido pésimo juzgando personalidades, pero excelente juzgando joyas. Después, Tony le haría una contraoferta de cien, y Edgar intentaría convencerlo de lo contrario.
Pero de pronto, se cansó de todo ese asunto y empujó las piedras sobre la mesa.
—Cincuenta.
Edgar lo miró con recelo.
—¿Cincuenta? ¿Qué sabes que no sepa yo?
—Más de lo que puedo contarte en una noche, Edgar. Mucho más. Pero no sé nada sobre las piedras que deba preocuparte. Ahora, dame el dinero.
El juego no consistía en eso y, por lo tanto, Edgar se negó a admitir que había ganado.
—Sesenta, entonces.
—Muy bien. Sesenta —Tony sonrió y extendió la mano para recibir el dinero.
Edgar estrechó los ojos y lo miró, como intentando descubrir la verdad.
—Te rindes con demasiada facilidad.
Fue como una larga y dura batalla en el bando de Tony. Los tratos de esa noche no fueron más que una escaramuza al final de una guerra. Suspiró.
—¿He de regatear? Muy bien. Setenta y cinco y ni un penique menos.
—No podría ofrecerte más de setenta.
—Hecho —antes de que el comprador de mercancías robadas pudiera volver a hablar, Tony le puso las piedras a Edgar en la mano y extendió la otra mano para hacerse con el dinero.
Edgar parecía satisfecho, si no absolutamente feliz. Aceptó las piedras y se marchó de la mesa para desaparecer en la bruma de humo de tabaco y de sombras que los rodeaban; Tony siguió con su bebida.
Mientras le daba un sorbo a su whisky, se metió la mano en el bolsillo para sacar una carta y sus anteojos de lectura. Con gesto ausente, se limpió los cristales en la solapa de la chaqueta antes de ponérselos; después, apoyó la barbilla sobre las manos y comenzó a leer:
Querido tío Anthony,
Lamentamos mucho que no hayas podido asistir a la boda. Tu obsequio ha sido más que generoso, pero dentro de mi corazón no basta para compensar tu ausencia en el día más feliz de mi vida. Apenas sé qué decir en agradecimiento por esto y por las muchas otras cosas que has hecho por mi madre y por mí a lo largo de los años. Desde la muerte de papá, has sido como un segundo padre para mí, y mis primos dicen lo mismo.
Ha sido fantástico ver a madre casarse de nuevo por fin, y me alegra que el señor Wilson pudiera estar para acompañarme hasta el altar, pero no puedo evitar pensar que te merecías ese puesto más que él. No deseo que ni mi matrimonio ni el de mi madre me aleje de tu compañía, porque siempre apreciaré tu sabio consejo y tu amistad.
Mi esposo y yo te recibiremos con los brazos abiertos cuando vengas de visita tan pronto como puedas.
Con cariño de tu sobrina, Jane
Tony se detuvo para dar las gracias al cielo en silencio por la presencia del señor Wilson. El descubrimiento del señor Wilson por parte de su cuñada, y el matrimonio con éste mismo, habían frenado en seco cualquier idea que ella hubiera podido tener de ver a Tony de pie junto al altar bien como hermano u orgulloso tío.
Casarse con una de las viudas de sus hermanos podría haber sido oportuno, ya que había deseado implicarse económica y emocionalmente en la educación de sus sobrinos, pero la idea siempre le había dado cierta aprensión. Y ésa no era la clase de sensación que buscaba a la hora de contemplar la idea del matrimonio. Ver a las viudas de sus dos hermanos mayores bien casadas, de un modo que no lo dejaba a él vinculado a ellas, había sido como quitarse un gran peso de encima y muchas preocupaciones.
Y la boda de la joven Jane había sido otro feliz acontecimiento, independientemente de si había podido asistir o no. Con las dos viudas y la única sobrina casadas, todas ellas con caballeros que recibían su aprobación, ya sólo tenía que preocuparse por los chicos.
Y, a decir verdad, no había mucho de qué preocuparse en lo que concernía a sus sobrinos: el joven conde y su hermano. Ambos residían en Oxford y tenían las matrículas pagadas durante el tiempo que durara su estancia allí. Eran unos muchachos sensatos e inteligentes, y parecían estar convirtiéndose en la clase de hombres que él había deseado que fueran.
Miró la carta que tenía delante y que le hizo sentirse extraño; se había esperado que, cuando por fin viera a la familia en la situación estable y acomodada que merecía, sentiría un gran alborozo ya que así quedaba libre de responsabilidades y como único señor de su vida. Sin embargo, ahora que había llegado el momento, no sentía nada de alegría.
Sin nadie a quien cuidar, ¿en qué iba a emplear el tiempo? A lo largo de los años había invertido dinero sensatamente tanto para la familia como para él mismo, y sus incursiones en el crimen habían sido cada vez menos necesarias y más bien una forma de descansar del aburrimiento de la decencia.
Ahora que carecía de la excusa de tener bocas que alimentar y nada de dinero en el banco, debía analizar sus motivaciones y enfrentarse al hecho de que no era mejor que los criminales de pacotilla que lo rodeaban. No tenía razones para robar, a excepción de la necesidad de sentir cómo la vida lo recorría cuando se colgaba de bajantes y alféizares de ventanas, temiendo que lo descubrieran, temiendo pasar vergüenza y, lo peor de todo, temiendo la encarcelación sabiendo que cada movimiento podría ser el último que hiciera.
«Sin ninguna razón excepto una», se recordó. Hubo un ligero movimiento en el cargado aire cuando la puerta de la taberna se abrió y St John Radwell, conde de Stanton, entró y caminó hacia la mesa con actitud decidida.
Tony volvió a meterse la carta en el bolsillo e intentó no parecer demasiado ansioso por tener un trabajo.
—Llegas tarde —alzó el vaso hacia el conde en un burlón gesto de saludo.
—Corrección. Tú has llegado pronto. Yo llego a tiempo —Stanton le dio una palmadita en el hombro, tomó el asiento que Edgar había dejado vacío y le pidió un whisky al tabernero. La sonrisa de St John era socarrona, pero mantenía la calidez de la amistad que quedaba ausente en los otros hombres que Tony solía conocer mientras hacía negocios.
—¿Cómo van las cosas en el Ministerio de Defensa?
—No tan ajetreadas como en el campo de batalla, gracias a Dios —respondió St John—. Pero no tan bien como podrían ir.
—¿Necesitas mis servicios? —Tony no tenía ningún deseo de dejar que el hombre viera lo mucho que necesitaba el trabajo, pero estaba que se moría por hacer algo que borrara la sensación de intranquilidad que experimentaba cada vez que leía la carta. Lo que fuera con tal de sentirse útil otra vez, de sentir que alguien lo necesitaba.
—La verdad es que sí. Por suerte para ti, y por desgracia para Inglaterra. Tenemos otro tipo malo. Lord Barton, conocido por sus compañeros como Jack. Ha sido un chico malo. Tiene amigos en altos puestos, y no teme hacer uso de esas conexiones para prosperar.
—¿Está tratando con los franceses? — Anthony intentó no bostezar.
St John sonrió.
—Más que eso. Jack no es ningún traidor común. Él prefiere realizar sus crímenes dentro del país. Recientemente, un joven caballero del Ministerio de Hacienda, mientras estaba ebrio y jugando en compañía de lord Barton, logró perder una sorprendente cantidad de dinero muy rápidamente. Los jóvenes suelen hacerlo cuando juegan con Barton.
—¿Hace trampas? —preguntó Tony.
—Dudo que pusiera obstáculos, pero ésa no es la razón por la que el Ministerio de Hacienda necesita vuestra ayuda. Los esfuerzos del funcionario por recuperar lo que había perdido salieron tan bien como podría haber esperado. Siguió jugando y perdió incluso más. Pronto estaba viéndose ante una absoluta ruina. Lord Barton ejerció presión y convenció al hombre para que se corrompiera más todavía, para limpiar su deuda. Le entregó a Barton un juego de planchas grabadas para los billetes de diez libras. Estaban defectuosas e iban a ser destruidas, pero son tan prácticamente perfectas que los billetes serían apenas indetectables.
—¿Falsificando? —Tony no podía evitar admirar la audacia del hombre, ni siquiera por mucho que deseara arruinar sus planes.
St John asintió.
—El funcionario lamentó su acto casi de inmediato, pero era demasiado tarde. Barton se encontraba ahora en una posición perfecta para desestabilizar la divisa circulante en su propio beneficio.
—Y necesitas que robe esas planchas para que puedas recuperarlas.
—Registrarás su casa en busca de un excesivo número de billetes de diez libras, papel, tinta y, sobre todo, esas planchas. Haz uso de tu discreción. De tu absoluta discreción, en realidad. Esto no debe convertirse en un escándalo público, sino que debe terminar inmediatamente, antes de que el dinero empiece a circular. Queremos impedírselo de un modo rápido y discreto, para no preocupar a los bancos.
El conde soltó un monedero lleno sobre la mesa.
—Como de costumbre, la mitad por adelantado y la otra mitad cuando el trabajo esté completado. Tómate la libertad de tomar un pago adicional de la fortuna personal de Barton. Tiene casas en Londres y en Essex, pero ha pasado menos de una semana desde el robo. Dudo que haya tenido tiempo para sacar las planchas de la ciudad —al momento, añadió—: Lo mejor será que registres la casa de su amante, también.
—¿La amante de un delincuente? —Tony sonrió—. ¿Estás enviándome a registrar el tocador perfumado de una cortesana? ¿Y pagándome por semejante privilegio? —volteó los ojos—. Temo lo que podría ser de mí si me descubre. No tenía la más mínima idea de que el servicio del gobierno implicaría tantas dificultades.
St John suspiró con fastidio fingido.
—Dudo que exista amenaza alguna para tu dudosa virtud, Smythe. La dama es de buen carácter, o lo era hasta que Barton le echó las garras. La viuda de un lord. Es una vergüenza ver a una joven tan atractiva teniendo trato con un tipo como Jack. Pero nunca se sabe —garabateó una dirección en un pedazo de papel—. Vuestra Excelencia, la duquesa viuda de Wellford. Constance Townley.
Tony sintió como si la tierra se sacudiera bajo sus pies, tal como sucedía siempre que el nombre de esa mujer aparecía inesperadamente en una conversación. Pero en esa ocasión, se vio agravado por un escalofrío de horror al oírlo en semejante contexto.
«Oh, Dios, Connie. ¿Qué ha sido de ti?».
Dio un pequeño trago de whisky antes de hablar; la aspereza de su voz podía atribuirse al fuerte alcohol de su vaso.
—La mujer más bella de Londres.
—Eso dicen —respondió St John—. O la segunda más bella, tal vez. Es amiga de mi esposa y he tenido la oportunidad de compararlas.
—La noche y el día —comentó Tony, pensando en el resplandeciente cabello negro de Constance, en sus enormes ojos oscuros, en su pálida piel, junto a la sencilla belleza de Esme Radwell. En su mente, no había comparación, pero para ser educado, dijo:
—Eres un hombre afortunado.
—Lo sé muy bien.
—Y dices que la duquesa se ha convertido en la amante de Barton.
—Eso me han dicho. Es probable que esto resulte de lo más incómodo en mi casa, ya que no puedo animar a Esme a relacionarse con ella, si lo que dicen los rumores es cierto. Pero a Constance se la suele ver en compañía de Barton y es de lo más categórico en lo que concierne a sus intenciones para con ella cuando está conversando con otros. Si no es ya su amante, pronto lo será.
Tony sacudió la cabeza con fingida simpatía, junto con Stanton, y dijo:
—Una lástima, sin duda. Pero por lo menos esa parte de la búsqueda no resultará difícil. Si la duquesa es tan ingenua como para relacionarse con Barton, entonces puede que no esté preparada para evitar que registre su casa y sea poco cuidadosa a la hora de ocultar su participación en el delito. ¿Cuándo te gustaría obtener resultados?
—En cuanto se pueda hacer sin correr riesgos.
Tony asintió.
—Comenzaré esta misma noche con Constance Townley, ya que ella será el nexo, si es que lo hay. Sabrás de mí en cuanto tenga algo que contarte.
Stanton asintió a su vez.
—En ese caso, te dejo con ello. Como de costumbre, no me falles, y que no te atrapen. Mi esposa te espera para cenar el jueves y será muy difícil explicarle que no puedes asistir porque te han arrestado —en ese momento se levantó y desapareció entre la multitud antes de salir por la puerta.
Tony miró dentro de su vaso e ignoró el martilleo de su sangre en sus oídos. ¿Qué iba a hacer con Constance? La había imaginado yaciendo sola el año siguiente a la muerte de su esposo, y se esperaba que se hubiera vuelto a casar con un honorable hombre poco después de que terminara su periodo de duelo.
Pero, ¿acabar con Barton? La idea era repelente. El hombre era un canalla, además de un criminal. Guapo, sí, por supuesto. Y bien educado con las damas. Parecía de lo más agradable, si no conocías cómo era en realidad.
Pero a sus treinta años, Constance ya no era una jovencita inmadura impresionada por un buen físico y un falso encanto. Ella podría parecer no ser más que un bello adorno, pero Tony recordaba la aguda mente bajo toda esa belleza. Incluso cuando era una niña, nunca habría sido tan tonta de enamorarse de alguien como Jack Barton. Y la idea de que ella hubiera traicionado voluntariamente a su propio país…
Sacudió la cabeza. No podía creerlo. Si tenía que registrar su casa por Stanton, lo mejor sería hacerlo rápido y saber la verdad. Y al hacerlo, debía dejar el pasado atrás y despejarse la mente para estar listo para el trabajo que tenía por delante esa noche. Se terminó el whisky, dejó una libra sobre la mesa, y salió a la noche para satisfacer su curiosidad en lo que concernía a la ética de la duquesa viuda de Wellford.
Dos
Tony no necesitó consultar las indicaciones que le había dado Stanton para llegar a la casa; conocía bien la ubicación de la casa de Londres donde residía la duquesa; había caminado por allí a menudo por el día durante los doce meses que ella llevaba allí. Sin la intención de espiar, se había hecho una buena idea de la distribución de las habitaciones al ver por las ventanas las actividades que se desarrollaban en ellas.
La habitación de ella estaría en la parte trasera de la casa, frente a un pequeño jardín, y en alguna parte habría un callejón para los comerciantes; nunca había visto que hicieran un reparto por la parta delantera.
Bajó por delante de una hilera de casitas adosadas hasta llegar a un cruce y a un callejón trasero desde donde pudo ver el ladrillo amarillo de la mansión Wellford. Mientras avanzaba, se sacó una bufanda negra del bolsillo y se la enrolló alrededor del cuello para ocultar el blanco de su pechera. Su abrigo y sus pantalones eran oscuros y no era necesario que los cubriera. Los trajes grises, negros y azules le sentaban bien y se fundían con las sombras tal como lo necesitaba.
El portón de hierro forjado estaba cerrado con llave, pero encontró un punto de apoyo en el muro del jardín que había al lado. Se alzó sin dificultad y se agachó para ocultarse tras un árbol. Después, calculó la distancia que había desde el suelo hasta la casa. Cuatro pasos hasta el rosal, otros dos hasta el extremo de la terraza y el enrejado de hiedra que subía por la esquina de la casa. Y, ¡por favor!, que sostuviera su peso, porque no sería ningún problema trepar los tres pisos hasta la ventana del dormitorio, pero si se cayera la cosa estaría peliaguda.
En un santiamén cruzó el jardín y subió por la hiedra, contento de ver que el enrejado estaba bien anclado al ladrillo con robustos tornillos y que había un estrecho alféizar bajo la ventana del tercer piso. Lo recorrió en la oscuridad, con paso firme como si estuviera caminando por una calle de la ciudad.
Se detuvo cuando llegó a la ventana que sospechaba era la de ella. Si hubiera sido su casa, él habría elegido otra habitación, pero ésa tenía las mejores vistas del jardín. Cuando la conoció, a ella le gustaban las flores y a él le habían dicho que los jardines de la mansión Wellford habían sido de lo más espléndidos gracias a los cuidados de la duquesa. Si ella deseaba ver los rosales, sin duda habría elegido esa habitación.
Coló una navaja bajo el marco hasta encontrar el pestillo y sintió cómo se deslizaba y la ventana se abría con la presión de la hoja. Después, alzó cuidadosamente la ventana tipo guillotina unos cuantos centímetros intentando no hacer ruido.
No había velas encendidas. La habitación estaba oscura y tranquila. Levantó la ventana hasta que quedó completamente abierta y prestó atención por si oía algo, pero no. No oyó nada, ninguna exclamación que indicara que lo habían oído. A continuación, cruzó la ventana y se quedó un momento detrás de la cortina mientras sus ojos se acostumbraban al tenue resplandor desprendido por el carbón de la chimenea.
Estaba solo. Se adentró más en la habitación y se quedó impactado al sentir cómo lo invadió una oleada de tristeza y anhelo.
No sería tan fácil como había esperado.
Los irracionales celos que había sentido al descubrir que ella había encontrado un protector tan poco después de abandonar su periodo de duelo estaban extinguiéndose. Había esperado poder hacer que esa ira se mantuviera fresca y utilizarla para proteger su resolución cuando llegara el momento de registrar las habitaciones. Si ella había dejado de ser la chica inocente que él recordaba para convertirse en una traidora ramera, entonces merecería un castigo.
Pero tanteó su corazón y supo que la venganza sería imposible, al igual que la justicia. Si había algo que encontrar en su habitación, lo encontraría.
Y lo destruiría antes de que St John Radwell y el gobierno pudieran verlo. No podía dejar que la labor delictiva de Barton continuara, pero no permitiría que Constance fuera castigada por los delitos de su amante. Si había un modo de sacarla impune de ese problema, lo haría, por mucho que eso perjudicara a su propia reputación.
Examinó la habitación por encima. Había elegido bien. Sin duda, era el dormitorio de una dama: amplio, con techos altos y decorado en rosa y con un refinado mobiliario. A lo largo de la pared del fondo, había una suave y espaciosa cama.
Una cama donde la duquesa de Wellford recibiría a Jack Barton.
Se giró para no verla.
Se había esperado encontrar un tocador muy equipado, pero esa habitación estaba extrañamente vacía. Era bastante bonita, pero casi monástica en su sencillez. No había decoración en las paredes. Deslizó las manos sobre el papel con motivos florales; debería haber apliques por algún lado. ¿Y en el centro? Un cuadro, tal vez, o un espejo con un marco dorado.
Cruzó la habitación hasta el armario, abrió las puertas y se quedó impactado por un momento al captar su aroma. Cerró los ojos e inhaló. Lavanda. ¿Siempre había olido así de dulce? Habían pasado tantos años…
Con los ojos cerrados, recorrió el oscuro armario con las manos mientras sus dedos jugueteaban con los paneles traseros sin encontrar huecos ni pestillos ocultos. Palpó los vestidos y capas en busca de bultos en los bolsillos, pero no encontró nada.
Volvió a abrir los ojos y recorrió los cajones, uno a uno, aunque no había ni fondos falsos, ni nada oculto entre las delicadas prendas allí dobladas. Seda, lino y algodón indio. Cosas que habían tocado su cuerpo de un modo más íntimo del que él lo había hecho nunca. Sus dedos se cerraron sobre un pañuelo bordeado en encaje y con una
«C» bordada. Movido por un impulso, lo agarró y se lo metió en el bolsillo antes de dirigirse a la cómoda para continuar con su búsqueda.
La duquesa de Wellford estaba sentada en el borde de su sillón en el salón, mirando con esperanza al hombre sentado a su lado en otro sillón.
Él estaba a punto de hablar.
Ya era hora. Llevaba semanas lanzando indirectas.
Ella hizo lo que pudo por sentir algo de entusiasmo.
—Constance, hay algo que de lo que me gustaría hablaros.
—Sí, Jeremy —Jeremy Manders no era su hombre ideal, por supuesto, pero tampoco lo había sido su difunto esposo y aun así se habían llevado muy bien.
—Hace mucho tiempo que nos conocemos, desde antes de que vuestro esposo falleciera, y siempre os he tenido en gran estima.
Ella sonrió y asintió.
—Y yo a vos. Erais un buen amigo de Robert y mío.
—Pero he de admitir que, incluso cuando Robert vivía, sentí cierta envidia por su gran suerte al teneros, Constance.
Ella se sonrojó y desvió la mirada.
—Yo jamás me habría atrevido a decir nada, por supuesto, ya que Robert era amigo mío.
Constance volvió a mirarlo, sin dejar de sonreír.
—Claro que no.
Su difunto marido, Robert, estaba siendo mencionado demasiado en la conversación para su gusto.
—Pero vos fuisteis de lo más arrebatadora… y aún lo sois, quiero decir. La mujer más maravillosa que conozco.
—Gracias, Jeremy.
Eso ya estaba mucho mejor y aceptó el cumplido con elegancia. Sin embargo, deseaba que, por una vez, un hombre pudiera hablar de algo que no fuera su aspecto físico.
—Dudaba si deciros o no algo mientras seguíais de luto. No habría sido respetuoso.
—Por supuesto que no.
Y parecía estar dudando si decirlo ahora, también. ¿Es que no podía ponerse de rodillas y pronunciar las palabras?
—Pero pienso que ya ha pasado tiempo suficiente y no parece que estéis comprometida. Quiero decir, no lo estáis, ¿verdad?
—No. No siento afecto por ningún otro hombre y ya he dejado atrás mi ropa de luto —además de estar haciéndose vieja por minutos. ¿Era demasiado pedir que la estrechara en sus brazos y la besara? Eso lo dejaría todo bastante claro.
Además de ser de lo más romántico… Pero sería mucho pedir y se obligó a no desear que sucediera.
—Entonces, ¿no hay nadie más? Vaya, es bueno saberlo —dijo aliviado—. Creía que si estabais libre, podríamos estar bien juntos. Espero que me encontréis atractivo.
—Oh, sí, Jeremy —esperaba que no resultara demasiado obvio para cualquier observador que estaba acercándose a un punto en el que encontraría incomparablemente guapo a cualquier hombre que fuera lo suficientemente amable como para pedirle matrimonio.
—Y os aseguro que cubriré todos vuestros gastos. Poseo amplios recursos, aunque no sea un duque, como vuestro difunto esposo.
¡Otra vez Robert! Pero Jeremy podía pagarle las facturas, así que le dejaría hablar de lo que quisiera.
—Eso me reconforta.
—Y me gustaría que adquirierais cualquier vestido y fruslería que deseéis lo antes posible. Ha debido de resultar tedioso vestir de negro durante todo un año y después arreglárselas con lo que tuviera antes.
Ir de compras para adquirir cosas que no necesitaba… ya había olvidado lo que era eso. Sonrió, pero le aseguró:
—En realidad es una tontería. No importa demasiado. —Oh, pero a mí sí me importa. Deseo veros tan brillante y feliz como os he visto siempre. Se vio invadida por una gran sensación de alivio.
—Pondré a vuestra disposición una casa, por supuesto. Cerca de Vauxhall, para que podamos ir allí alguna noche. Y una asignación generosa.
—¿Casa? —la previa sensación de alivio se vio manchada por cierta duda.
—Sí. Y los vestidos, por supuesto. Podríais además tener un servicio compuesto por… —calculó— tres empleados.
—¿Tres?
—Además de vuestra doncella, lo cual haría un total de cuatro.
—Jeremy, no vamos a negociar mi forma de vida.
—Por supuesto que no. Puede ser cualquier número que elijáis. Quiero que estéis cómoda. Y os he traído un obsequio como muestra de mi aprecio hacia vos —se metió la mano en el bolsillo y sacó, no una pequeña caja cuadrada, sino una fina y alargada.
Ella la aceptó y la abrió.
—¿Me habéis comprado una pulsera?
Ahora fue él el que se sonrojó.
—Había pendientes a juego. Podría haberlos comprado también, pero tal vez después de que me digáis que sí…
—Jeremy, suena casi como si estuvierais ofreciéndome carte blanche —se rió demasiado fuerte ante lo ridículo de la idea.
Esperó a que él se riera también y le dijera que estaba equivocada.
Pero Jeremy se quedó en silencio.
Ella volvió a cerrar la caja y se la devolvió.
—Tomad.
—¿No os gusta? Porque, si es así, puedo compraros otra.
—No quiero otra, ni quiero ésta —mientras alzaba la voz, pudo sentir cómo el tono de su piel adquiría un rubor de ira—. Venís aquí hablando de estima y de lo mucho que me apreciáis, ¿y después me ofrecéis alojarme y pagar mis gastos?
Jeremy se puso tenso, era el auténtico retrato de una dignidad ofendida.
—Bueno, alguien debe hacerlo, Constance. No podéis seguir viviendo sola mucho más tiempo y está claro que después de doce años de matrimonio y cerca de un año sola, debéis de echar de menos el cariño de un hombre.
—¿Ah, sí? —dijo con los dientes apretados—. No lo echo tanto de menos como para deshonrarme a mí misma y mantener una relación fuera del matrimonio con la que pagarme las facturas. Ya que me tenéis en tanta estima, pensaba que…
—Bueno —él tragó saliva con dificultad—… ahí está el problema. Mi padre querrá que garantice la descendencia; aún falta mucho tiempo para que tenga que preocuparme por ello, pero cuando me llegue el momento de casarme, tendré que elegir a alguien que… —buscó las palabras correctas y terminó diciendo— mi padre apruebe.
—¿Y no aprobará a una viuda sin hijos y de treinta y dos años? Eso es lo que estáis diciendo, ¿verdad? Pero carecéis de las agallas para decirlo en voz alta. Queréis retozar conmigo entre las sábanas y lucirme por Vauxhall con nuevas y brillantes ropas, pero cuando llegue el momento de casaros, iréis a Almack a buscar a una virgen de caderas anchas.
Jeremy se retorció en su silla.
—Cuando lo decís así, suena tan…
—¿Preciso? ¿Sincero? ¿Cruel? Suena cruel porque lo es, Jeremy. Ahora, tomad vuestros cumplidos, vuestra joya y vuestra oferta y lleváoslo de mi casa.
Jeremy reunió toda la rectitud que pudo y preguntó:
—¿Vuestra casa? ¿Durante cuánto tiempo, Constance? Los que os conocen bien dicen que vivís por encima de vuestras posibilidades, aunque no deseéis admitirlo. Sólo pretendía ayudaros de un modo que habría sido beneficioso para ambos. Y estoy seguro de que hay mujeres que no encontrarán tan repugnante lo que os he sugerido.
Ahí estaba ese tono otra vez. Ya lo había oído antes, cuando había rechazado esas ofertas en el pasado. Mientras se recordaba que no debía ser demasiado particular ni esperar más de lo que se merecía, sino acomodarse a lo que se le ofrecía y darse por satisfecha, lo miró en silencio y señaló a la puerta.
Él se levantó.
—Muy bien. Si cambiáis de idea sobre el tema, enviad un mensaje a mis dependencias. Esperaré un tiempo, pero no mucho, Constance. No lo penséis demasiado. Y si esperáis una mejor propuesta de Barton, estáis equivocada. Pronto descubriréis que su amistad no es más auténtica que la mía. Buenas noches.
Salió de la habitación y después ella lo oyó en el vestíbulo pidiendo su sombrero y su bastón, seguido del ruido de la puerta al cerrarse.
Se sentó y miró al fuego mientras su mente no dejaba de dar vueltas. Jeremy habría sido la respuesta a todos sus problemas, de eso había estado muy segura. Se había mostrado dispuesta a dejar pasar ciertas debilidades de carácter, se había reído con sus aburridas historias, lo había escuchado mientras hablaba de política y había asentido ante sus palabras a pesar de no compartir la misma opinión. Además, le había parecido un hombre algo tonto y superficial. Había estado más que dispuesta a casarse con un bufón, y sonreír y asentir durante el resto de su vida a cambio de un poco de seguridad y de una compañía consentida.
Tal vez Jeremy había sido un tonto, pero también había sido un hombre sincero y de buen corazón, a pesar de su oferta. Y había tenido razón al sugerir que cualquier cosa era mejor que lo que podría proponerle lord Barton… eso contando con que le permitiera volver a hablar con ella. Jeremy al menos podía fingir que lo que estaba haciendo era positivo para ambos; por el contrario, cuando había mirado a Barton a los ojos, nunca había encontrado indicación alguna de que se preocupara lo más mínimo por ella.
—Vuestra Excelencia, ¿puedo traeros algo? — era su doncella, Susan, que había bajado para ver qué sucedía.
Constance levantó la mirada hacia el reloj: había pasado una hora desde que Jeremy se había ido, y ella no se había movido del sitio.
—No, estoy bien. Creo que esta noche me prepararé yo sola para ir a dormir. Descansa. Nos vemos por la mañana.
La chica se quedó algo preocupada, pero se marchó y la dejó sola.
Cuando Constance iba a levantarse, sintió como si tuviera que sacar fuerzas de lo más profundo de su ser para soportar el mínimo esfuerzo de levantarse del sillón. Subió las escaleras con dificultad, contenta de que le hubiera resultado tan sencillo persuadir a la doncella. Habría preferido subir las escaleras sola a cuatro patas antes que admitir el golpe tan duro que se había llevado después de que Jeremy no le hubiera propuesto matrimonio.
Susan sabía el problema al que se enfrentaba. Antes, cuando había ido a despertarla, la chica la había encontrado aún vestida y durmiendo en un sillón del dormitorio. Constance había estado haciendo cuentas hasta altas horas de la madrugada y no había encontrado modo alguno de cubrir los gastos con la exigua asignación económica que recibía de Freddy, el sobrino de su esposo. Si al menos su marido se hubiera hecho cargo de su sobrino y le hubiera enseñado, Freddy habría ejercido como un buen duque.
Pero Robert había estado obsesionado con la idea de que tuvieran un hijo: habría un heredero, si no ese año, seguramente el siguiente. Y si su propio hijo iba a heredar el título, él jamás tendría que preocuparse en formar a su aburrido sobrino.
Pero ahora Robert había muerto y el nuevo duque sólo se preocupaba de sí mismo. Poco sabía sobre regentar sus propiedades, e incluso menos de lo que Robert habría esperado de él en lo concerniente a la fortuna de la viuda.
Viuda. ¡Cuánto odiaba esa palabra! Siempre le recordaba a un mueble particularmente feo, de ésos que uno mete en una habitación que apenas se usa para dejar que la tapicería se decolore y se la coman las polillas, hasta quedar completamente olvidado.
Una descripción bastante acertada, si te parabas a pensarlo. Su propia tapicería necesitaba reparación, pero con la factura del carnicero y de la tienda de comestibles, además del coste del carbón, no se atrevía a malgastar el dinero.
Claro que siempre podía vender la casa y mudarse a una vivienda más pequeña, si tuviera las escrituras en mano. Las había visto el día que las había redactado su esposo; tanto la casa como el contenido estaban puestos a su nombre, y él le había asegurado que cuando le llegara la hora, ella no pasaría necesidades.
Después, Robert las había guardado en su caja fuerte y se había olvidado del documento. Y ahora, el nuevo duque parecía no poder tomarse la molestia de entregárselas. Cuando Constance se las había pedido, siempre le había dicho que se las daría al día siguiente o pronto. Sintió cómo le temblaba el labio inferior y lo obligó a detenerse. Había sido una tonta al no sacarle las llaves a su marido del bolsillo mientras su cuerpo estaba apenas frío. Podría haber ido a la caja fuerte y haber sacado las escrituras; pero ahora las llaves y la caja pertenecían a Freddy y sólo le quedaba esperar que él hiciera lo correcto.
Lo cual era más sencillo que esperar que sus pretendientes le ofrecieran otra cosa que no fuera una falsa protección. Se había puesto furiosa la primera vez que alguien le había sugerido que resolviera los problemas económicos que arrastraba y, cuando se lo habían vuelto a decir, esa rabia se había convertido en miedo. Y ahora ya se lo habían recordado tantas veces que lo único que quería era encerrarse en su habitación y llorar.
¿Era eso lo que valía en realidad?
Los hombres admiraban su rostro y deseaban su cuerpo, de eso no había duda, y también parecían disfrutar de su compañía, aunque nunca tanto como para pasar por alto un infecundo útero cuando llegara el momento de casarse. Ellos lo querían todo: una esposa en casa y embarazada, y una amante estéril escondida con la que divertirse para no correr el peligro de tener hijos bastardos.
¡Al infierno Jeremy y sus promesas vacías! ¡Y ella que había estado segura de que sus promesas de futuro serían de lo más honrosas!
¿Qué iba a hacer ahora más que aceptar la oferta? Eso resolvería todas sus preocupaciones si estaba dispuesta a renunciar a la idea de poder encontrar otro esposo. Cerró la puerta al entrar, apagó la vela y dejó que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas en la oscuridad.
Pero entonces, en una esquina de la habitación, sintió movimiento.
Contuvo el aliento; no eran los ruidos propios de la casa ni el correteo de un ratón por los paneles de madera. Había sido el chirrido de una bota sobre el suelo de madera cerca de la cómoda. Y después algo cayó al suelo. Su joyero. Pudo oír las escasas piezas aterrizar sobre la alfombra como si fueran granizo.
Un ladrón. Un ladrón había entrado allí para quitarle lo poco que le quedaba.
Su cansancio se esfumó de repente. Un grito no serviría de nada. Con todos los sirvientes en la planta baja, nadie la oiría. Para llegar a la campanilla tendría que acercarse al ladrón y él jamás le permitiría alcanzarla. Se dio la vuelta para salir corriendo.
El extraño estaba al otro lado de la habitación y, antes de que ella pudiera moverse, la agarró y le tapó la boca con una mano.
Tres
—No digáis nada, vuestra Excelencia, y haré lo que he venido a hacer y me marcharé. No corréis peligro siempre que estéis en silencio.
Aparto la mano de sus labios, pero siguió sujetándola de un modo muy cercano e íntimo, con una mano en la nuca y la otra sobre su cadera, mientras sus piernas se rozaban.
Y de pronto, ella pensó que estaba harta de los hombres que intentaban probar la mercancía sin comprarla, de los hombres que querían robarle, de los hombres que morían y la dejaban sola y arruinada. Luchó por liberar sus brazos y le golpeó con fuerza en la cara.
—Yo os daré silencio, maldito ladrón —volvió a golpearlo, esta vez en el hombro, pero las manos de él no se movieron—. ¿Te parece suficiente silencio, sucia serpiente? —y lo golpeó de nuevo con los puños cerrados, con tanto silencio como le fue posible, mientras le temblaban los hombros por el esfuerzo y contenía lágrimas de rabia.
Él recibió el aluvión de golpes también en silencio, a excepción de algún que otro bufido que emitió cuando alguno de los puñetazos le obligó a exhalar aire. Y cuando los golpes de Constance comenzaron a debilitarse, él, sin ningún esfuerzo, la agarró por las muñecas y le colocó las manos por detrás de la espalda.
—¡Ya basta, parad antes de que os hagáis daño! Os arañaréis las manos y les haréis más daño a ellas que a mí.
Ella se retorció, pero él la sujetaba con fuerza hasta que la duquesa no pudo luchar más y lo único que le quedó por hacer fue llorar.
—¿Habéis terminado? Bien. Ahora, decidme cuál es el problema —sacó un pañuelo del bolsillo y se lo ofreció; ella se quedó atónita al descubrir que era suyo.
—¿Problema? ¿Estáis chiflado? Hay un hombre en mi dormitorio sujetándome contra mi voluntad y hurgando entre mi lencería —apretó con fuerza el cuadrado de lino y se lo arrojó a los pies.
—Antes de eso —ella apenas podía distinguir su rostro con el brillo de los rescoldos del fuego, pero en su voz captó simpatía—. Estabais llorando antes de saber que estaba aquí. Decidme la verdad, ¿qué problema tenéis?
—¿Por qué os importa?
—¿No os basta con saber que me importa?
—No. Tenéis una razón para ello y como simple ladrón que sois, seguro que queréis saberlo para utilizar ese conocimiento en mi contra de algún modo.
Él se rió con suavidad junto a su oído.
—Soy un ladrón de lo menos habitual, ya que tengo intereses en mente. ¿Ayuda a que confiéis en mí si os aseguro que soy un caballero? Si me hubierais conocido en mejores circunstancias, me veríais como un paradigma de fortaleza moral. No bebo en exceso, no juego, soy bueno con los niños y con los animales, y he amado a una única mujer en toda mi vida.
Ella se retorcía en sus brazos.
—Y aun así no os inmutáis al husmear en el dormitorio de otra mujer y llevaros sus cosas.
Él suspiró, pero no la soltó.