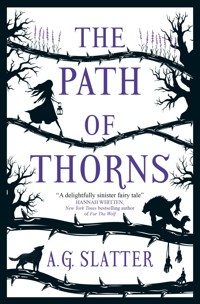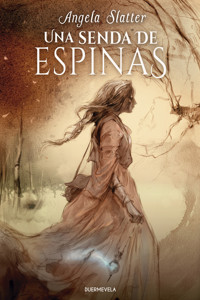
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Duermevela Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Sola en el mundo, Asher Todd viaja a la remota hacienda Morwood como institutriz de los hijos de la peculiar familia que allí habita. Asher sabe poco de niños, pero es experta en botánica, herbología, y quizás algo más que eso… En poco tiempo logra hacerse indispensable gracias a sus argucias y remedios, pero los espectros rondan los pasillos del caserón y hay criaturas extrañas que merodean en los bosques circundantes. Asher va destapando poco a poco los secretos y misterios que asedian la casa, que difícilmente pueden rivalizar con los suyos propios. Galardonada con los premios Aurealis y Australian Shadow a mejor novela en 2022.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Path of Thorns
©Angela Slatter, 2022
Todos los derechos reservados
This translation of The Path of Thorns, first published in 2022, is published by arrangement with Titan Publishing Group Ltd.
© de la traducción: Carla Bataller, 2025
© de esta edición: Duermevela Ediciones, 2025
Calle Acebal y Rato, 3, 33205 Gijón
www.duermevelaediciones.es
Primera edición: octubre de 2025
Ilustración de la cubierta e interiores: © Ismael Pinteño
Corrección: Rebeca Cardeñoso
Maquetación: Almudena Mtnz Viña
ISBN: 979-13-990521-3-8
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Toda oscuridad es un regalo, pero hay que hallar la luz en ella.
El libro de las curiosidades de Murcianus
Capítulo uno
Al fin, un final.
O un comienzo.
¿Quién sabe?
Estas tres últimas semanas han estado protagonizadas por una larga serie de carruajes, vehículos que variaban en antigüedad, limpieza y distinción, igual que mis compañeros de viaje. Desde Túmulo Blanco hasta Briarton, desde Puente de Lelant hasta Brecha de Angharad, desde la decadente Lodellan donde aún humean las hogueras hasta Ruina de Cwen, desde Bellsholm hasta Muelle de Ceridwen, y todos los lugares carentes de encanto entre medias. Una ruta tortuosa, sin duda, pero tengo mis motivos. Esta tarde, el último de esos vehículos me ha depositado por fin en mi destino, antes de alejarse traqueteando hacia el pueblo de Morwood Tarn con las pocas viajeras que quedaban (tres jóvenes rubias crispadas, hermanas, que no han dicho ni una cosa buena sobre nadie ni me han dirigido la palabra en varias horas) y con correo que entregar.
O, mejor dicho, me ha depositado en el portón de mi destino, me queda por delante una caminata bastante más larga de lo que me gustaría a una hora tan tardía y, encima, con el equipaje que llevo. Aun así, aguardo un tiempo considerable con la boba esperanza de que alguien venga a recogerme, hasta que al final acepto que no tengo más remedio que ir a pie. Empujo el baúl debajo de unos arbustos junto al alto portón de hierro negro con la curvilínea M en la cúspide; no creo que nadie vaya a pasar por este lugar tan remoto con la idea de rebuscar entre mis escasas posesiones. El morral con mis cuadernos lo llevo atravesado a la espalda y el maletín, con su preciado cargamento, lo voy cambiando de una mano a otra, pues pesa y resulta incómodo. Estoy bastante agotada de tener que cargar con él, pero voy con el mismo cuidado de siempre, atenta a lo que me ha hecho seguir adelante durante la mayor parte de dos años.
El sendero irregular y lleno de baches atraviesa los árboles, robles, tejos y fresnos, tan altos y viejos que se entrelazan sobre mi cabeza. Podría haber apreciado su belleza si fuera más temprano, si hubiera más luz, si estuviéramos en verano en vez de otoño, si la tela de mi abrigo magenta fuera más gruesa y si yo no estuviera de los nervios por las tareas que se presentan ante mí. Y si, al poco de adentrarme en la hacienda, no hubiera empezado a oír ruidos en el sotobosque junto al camino.
No acelero el paso, aunque mantener el mismo ritmo constante casi me mata. No grito de miedo ni pregunto quién anda ahí. Lo que sí que hago, sin embargo, es palpar el hondo bolsillo en el lado derecho de la falda para comprobar que el cuchillo largo sigue en su lugar. He recorrido suficientes calles oscuras para saber que el miedo mata más rápido que un puñal en el vientre o una soga al cuello, porque te hace actuar con insensatez, con pánico.
La criatura avanza sigilosa, aunque intuyo que produce a propósito el ruido suficiente para dar a conocer su presencia. De vez en cuando se oyen resoplidos y resuellos que parecen inocentes, pero que en absoluto lo son cuando su origen se mantiene oculto con aire desafiante. En ocasiones capto un aroma en la brisa, un olor almizclado como el de un animal propenso a alimentarse de carne joven y a dormir en una guarida, y eso es lo que amenaza con fundirme el estómago. Levanto el mentón como si, detrás de las ramas, unas nubes de tormenta no hubieran oscurecido el cielo, como si algo no me siguiera, como si el corazón no me latiera con tanta fuerza que casi ahoga los truenos cercanos. Pero mantengo el mismo paso inalterable.
Al final, abandono el sendero bajo las copas retorcidas y curvas de los árboles y veo por primera vez la casa señorial que se extiende más abajo. Me detengo a observarla a pesar de saber que algo acecha a mi espalda. Respiro hondo y suelto un suspiro que no sabía que contenía. Sale convulso, con un temblor que no querría que nadie oyera.
«Valor, Asher. Nadie más puede sentirlo por ti».
De frente, la estructura de la casa podría parecer bastante sencilla: casi esbelta, con dos plantas de piedra gris pálido, plateada, y un ático, pero me he aproximado desde un lateral y advierto que el edificio tiene más fondo que anchura. Se adentra en el paisaje y me pregunto cuántas estancias tendrá. En la parte delantera hay un jardín en flor dividido en tres niveles que conduce a diez peldaños, un pequeño pórtico y, desde ahí, a una puerta de madera color miel bajo un arco ojival. A la izquierda se sitúa un estanque de patos y a la derecha hay un arroyo, demasiado amplio para cruzarlo de un salto, pero demasiado estrecho para calificarlo de río. Me pregunto si suele desbordarse.
Destella un rayo: grandes líneas blancas de fuego atraviesan la cúpula del mundo. El trueno me retumba en el pecho. Parpadeo con fuerza para deshacerme del extraño efecto que me deja en la visión. Los colores, disueltos en negro y blanco como la calcografía de un libro, resultan inquietantes.
Detrás de la casa hay una estructura más pequeña, de madera negra y yeso blanco, de tal tamaño que podría contener cuatro habitaciones. Tiene una chimenea alta y una rueda hidráulica en un lateral, alimentada por ese cauce que no es ni arroyo ni río.
De nuevo, el destello de otro rayo. En una rápida sucesión, golpea el suelo en dos sitios distintos ante mí; la tercera vez acierta un viejo tejo bastante cercano. El árbol se alza como un centinela solitario a un lado del camino y arde tan rápido que me asombra más que asusta. Me quedaría a contemplarlo, si no fuera porque las nubes empiezan a descargar y unas gotas espesas y enojadas caen con una fuerza inexorable; apagarán el fuego. A pesar de todo, sonrío. En el sotobosque a mi espalda, se oye un claro gruñido; la criatura ha abandonado toda pretensión de disimulo y camuflaje.
Al fin, echo a correr.
Salgo del sendero, que serpentea hacia un lado y hacia el otro por una suave pendiente hasta la mansión y tomo la ruta más corta por la colina de césped. El recorrido sería menos tenso si no me preocupara torcerme un tobillo. Agarro el maletín con tanta fuerza que me golpeo las costillas con su contenido. Llego a la entrada tan mojada como si hubiera bajado paseando. Es evidente que alguien se ha fijado en mi avance, pues la puerta se abre antes de que pise el primer peldaño.
En el interior: un resplandor de luz y un hombre alto a la espera. Viste de negro, tiene un largo rostro pálido y se peina hacia atrás el cabello gris ralo. A pesar de su porte esquelético, luce una sonrisa cordial y sus ojos hundidos son amables. Alza las manos para indicarme con señas que me dé prisa.
Justo antes de atravesar el arco, echo un vistazo por encima del hombro hacia la hierba y los jardines que he atravesado. Un rayo centellea de nuevo e ilumina los terrenos hasta pintar de plata una extraña silueta en la curva del sendero que me recuerda a… algo. Algo grande pero con una forma indeterminada, algo que no sé situar y cuyo color ni siquiera perdura en mi memoria, donde tan solo persiste el rojo de los ojos. Con resolución, aunque temblando no solo por el frío, atravieso el umbral y la puerta se cierra con presteza.
El vestíbulo es, para mi sorpresa, pequeño y en absoluto grandioso, aunque está bien iluminado. Una alfombra de seda como un campo de flores ocupa parte de la superficie del suelo y me esfuerzo por no pisarla con las botas manchadas de barro. El mobiliario es compacto: mesas auxiliares sencillas, una única silla de madera de cerezo, un paragüero hecho con un trozo de roca brillante, un perchero de palisandro cargado de bufandas y un parasol, pero poco más. A izquierda y derecha hay puertas cerradas con pomos ornamentados de latón. La pulida escalera que conduce al piso superior es bastante estrecha; en los postes de la barandilla hay talladas cabezas de muchachas con astas incipientes en la frente: mujeres ciervo. ¿Pasan por aquí durante su migración? A mitad de escalera hay un rellano con unos altos ventanales que muestran el gris oscuro de las nubes y la danza de los rayos.
—Señorita Todd —dice el hombre con seguridad.
En realidad mi presencia no es ninguna sorpresa, a menos que este lugar lo frecuenten jóvenes desconocidas. O no tan joven en mi caso; no soy vieja, pero sí mayor que la anterior institutriz. El hombre me recorre de arriba abajo con la mirada; no de un modo sexual, solo con curiosidad. Soy un poco más alta que él, con los hombros más anchos. «Imponente», decía mi madre en sus días buenos; «gigantesca» en los malos. El hombre agita las manos como si así pudiera escurrir el agua de mi fina chaqueta y mi falda negra y gruesa. Veo mi reflejo en el enorme espejo, la pieza central del perchero: estoy casi irreconocible. El minúsculo sombrero de seda verde parece haberse derretido y noto el peso adicional de la lluvia en el tenso moño con el que me he recogido el cabello castaño claro. Tardará horas en secarse. Tengo el rostro pálido y parezco un fantasma, aunque jamás en mi vida me había sentido tan sólida. Aparto la mirada antes de que pueda estudiar más mis ojos y parpadeo; los mantengo cerrados unos segundos para recomponerme y que el hombre tampoco vea en mi interior.
—Sí —respondo, aunque no parece suficiente—. Soy Asher Todd.
—Y yo Burdon. No la esperábamos hasta mañana, mi querida señorita Todd. —Junta las manos como un par de alas penitentes. Detrás de la puerta de la izquierda oigo una maldición y el correteo de unos pies, pero no aparece nadie—. Discúlpeme. Le habríamos pedido a Eli que fuera a recogerla con la calesa. Aunque, con el clima actual, me temo que la calesa habría ofrecido poca protección.
—Ah, pero el paseo ha sido refrescante, señor Burdon. Llevo días atrapada en carros y carruajes. —Semanas más bien, pero él no necesita saberlo—. El aire libre me ha sentado bien.
En el dedo corazón de la mano derecha llevo un anillo de luto, de oro rosado; está resbaladizo por la lluvia. Intento secarlo con la parte menos empapada de la falda, porque no puedo permitir que se deslice del dedo.
—Llámeme Burdon a secas, señorita Todd. Bueno, espero que no se haya resfriado. A la familia no le agradaría que enfermara por nuestra culpa. —Me dedica una pequeña reverencia con una ternura sorprendente—. Acompáñeme y la llevaré a su dormitorio. —Distingue el maletín que llevo al costado y el morral que gotea con estrépito contra las baldosas—. ¿No lleva nada más?
—Ah, sí. El baúl. —Frunzo el ceño—. Lo he dejado junto al portón.
Burdon mira por encima de mi hombro y señala con el mentón. Me giro y veo una figura que se encorva para pasar por debajo del arco de piedra de la puerta con el baúl sobre el ancho hombro.
Lo deposita con suavidad sobre la elegante alfombra como si el baúl (y él) no estuvieran chorreando y luego se sacude como un perro. Se quita el abrigo de hule y un sombrero de ala ancha y el gesto provoca una gran cascada de gotas. La silueta se convierte en un joven alto con el cabello negro, los ojos verdes y barba incipiente en el mentón. Me mira y luego aparta la cara como si yo careciera de interés.
—Eli Bligh —dice Burdon y al principio creo que nos está presentando, pero no: está riñendo al joven—. La señora Charlton no estará nada contenta con eso.
El mayordomo señala con énfasis el pequeño lago que se ha acumulado en el suelo y ha empapado la alfombra.
Eli se encoge de hombros.
—¿A la habitación lila?
—Por favor.
Eli carga de nuevo con mi equipaje, como si no contuviera nada más pesado que unas plumas, en vez de libros y botas, vestidos y botellas envueltas con cuidado, así como un mortero de basalto bendecido por las brujas de Túmulo Blanco. Se gira y desaparece por la escalera pulida antes de que Burdon o yo podamos adelantarnos para seguirlo. Cuando pasa a mi lado, capto un aroma a oporto, humo de pipa y algo que no sé situar. El mayordomo me toca el hombro con cuidado para conducirme al piso superior.
—Menos mal que ha llegado antes de que anocheciera. La hacienda puede ser un lugar peligroso para quienes no conocen el terreno. Hay una cantera en desuso y no querrá descubrirla por accidente. —Sonríe para no alarmarme—. Seguro que no tarda en orientarse.
—Gracias, Burdon. —Usar el apellido de una persona de ese modo, como si yo fuera su superior, no me resulta natural, porque a lo largo de mi vida he buscado refugio entre los criados—. ¿Y la familia…?
—En una fiesta al aire libre en Morwood Tarn —dice y echa un vistazo por los ventanales cuando alcanzamos el rellano—. Aunque espero que se hayan refugiado en alguna parte para evitar la tormenta.
—Ah.
—Que quede entre nosotros, señorita Todd, pero yo de usted aprovecharía para descansar esta noche. No tardará en ganarse el sueldo con los tres niños y, aunque haya llegado un día antes, querrán que empiece a trabajar por la mañana. —Me sonríe con cariño para hacerme saber que no son completos monstruos, aunque entonces su semblante se endurece—. Y no me cabe la menor duda de que la anciana señora Morwood también la pondrá a prueba.
Lo miro de reojo, pero se limita a sonreír de nuevo y me aprieta el codo: «A la izquierda».
Recorremos el pasillo de la primera planta hasta un bonito dormitorio (nada de esconderme en el ático junto a los criados). No entro enseguida, sino que me detengo a examinar el espacio: hay un fuego recién encendido en la chimenea, pero ni rastro de quién lo ha dispuesto; un armario, un tocador y un secreter, los tres hechos con madera pálida color miel. Junto a la chimenea se sitúan un sillón y una mesita con una bandeja: sobre ella me aguardan un cuenco con un guiso humeante, un plato de pan, un pastelito y una copa de algo que parece vino tokay. Me ruge el estómago. Deduzco que me vieron llegar mucho antes de que Burdon acudiera a la puerta principal. Las cortinas son de un púrpura descolorido, así como el dosel alrededor de la cama. Sobre la mesita de noche con incrustaciones de nácar hay un pequeño cuenco de cristal con lilas secas, que perfuman un tanto la habitación. Mi baúl está situado a los pies de la cama y Eli ha desaparecido, excepto por el olor a humo de pipa y las huellas húmedas en la alfombra de seda.
—¿Hay más personal, Burdon? Aparte de usted, la señora Charlton y Eli Bligh.
El hombre se ríe con un resoplido.
—No creo que a Eli le haga gracia que lo consideren parte del «personal». Tiene una cabaña en los terrenos. Enora Charlton es el ama de llaves y luego está Luned, la doncella. Los tres vivimos en la casa. Hay veinte familias arrendatarias por toda la hacienda y por contrato deben contribuir en la casa: Owen Reiver hace de cochero y su hijo Tew es lacayo cuando hace falta. Tib Postlethwaite trae la leche cada mañana y sus ocho hijos trabajan en el campo. Dos de las Binion vienen a ayudar con la limpieza una vez a la semana, porque es un caserón grande. Son gemelas y es imposible diferenciarlas, no se moleste. Y hay un guardabosques, que vive en el bosque. Diría que somos un poco diferentes a las grandes casas de las ciudades. Nos las apañamos. —Entro en la habitación; Burdon no me sigue. Me giro hacia él y hace una reverencia, un gesto cortés—. Confío en que estará cómoda aquí y puede que incluso sea feliz con nosotros. —Sonríe de nuevo—. Si necesita algo, la cuerda junto a la chimenea hará que venga Luned, la señora Charlton o yo mismo. Descanse, señorita Todd.
—Gracias, Burdon —digo, aunque tardaré una eternidad en retirarme. Miro entonces por las ventanas y veo que se ha hecho de noche cuando no prestaba atención. Oigo que la puerta se cierra mientras observo la lluvia caer contra el cristal, como si quisiera entrar. Cuando oigo el chasquido, me sobreviene el cansancio. Me tambaleo hasta el sillón y los temblores se apoderan de todo mi cuerpo; creo que voy a vomitar en esta habitación tan, tan bonita. Dejo caer el maletín al suelo y se oye el golpeteo suave de su contenido sobre la alfombra, sin mucha protesta; luego le sigue el morral y me derrumbo.
Al cabo de un rato, los temblores disminuyen, igual que el rugido de mi cabeza, pero el estómago sigue desorientado, así que parto un trozo de pan y me lo meto en la boca como si no me hubieran enseñado modales. Está salado y dulce y no tardo en terminármelo demasiado rápido. Luego el guiso, que está delicioso, con mucha carne y enriquecido con vino tinto. El tokay y el pastelito los dejo para más tarde, porque no quiero vomitar.
Dormito en la silla; el lado del cuerpo que queda junto al fuego está seco, el otro sigue empapado y frío, y oigo que llaman a la puerta.
—¿Sí? —digo, pero no se oye ninguna respuesta, así que me obligo a ponerme de pie para abrir la puerta.
No hay nadie.
Salgo al largo pasillo en penumbra y echo un vistazo. A mano derecha hay otra puerta entreabierta; me acerco. Dentro veo una bañera con patas de la que emana un vapor con olor a rosas. Hay dos gruesas toallas plegadas con cuidado en la esquina de un armario de madera oscura, con una pastilla de jabón encima.
Pero, una vez más, ni rastro de quién lo ha preparado.
Me encojo de hombros. Pienso aprovecharlo.
Y este es mi comienzo en la hacienda Morwood.
Capítulo dos
Sé que estoy soñando, pero no puedo quitarme de encima la sensación de estar reviviendo este momento.
El día en el que mi madre se percató de lo que podía hacer. La mañana es fría, gélida, y estamos en una de las pequeñas habitaciones alquiladas que salpicaron mi infancia. Tengo cinco años; no, seis. No llevábamos mucho tiempo aquí. Madre ha negociado leña y pan con el casero, a cuya esposa no le cae bien. Estamos sentadas delante de un fuego minúsculo y comemos pan rancio; ella en la única silla de la habitación y yo en el suelo, con las piernas cruzadas sobre uno de los gruesos abrigos que consiguió sacar del último hogar en el que pasamos una corta temporada. Cuando anochezca, lo extenderemos sobre la cama estrecha que compartimos para mantener el frío a raya.
No hay mucha leña y debemos racionarla. Las llamas en la chimenea son débiles, apenas desprenden calor y solo el brillo suficiente para que el glorioso cabello rojo de Heloise reluzca. Observo los dedos de un naranja pálido con su destello ocasional de azul y deseo, oh, cuánto deseo que sean más grandes. Y altos. Y ardientes. No sé en qué momento crece el fuego, solo sé que me noto más caliente, que las llamas saltan.
—¡Asher!
Tampoco sé cuánto tiempo lleva mi madre llamándome, pero percibo que me agarra por el hombro. Sigo bien alimentada después de la otra casa, tengo grasa sobre los huesos, pero me clava las uñas y duele.
—¡Mamá! ¿Qué he hecho mal?
—¿Que qué has hecho? ¿O qué estás haciendo? —Ha acercado la cara mucho y le arden los ojos—. Te he estado observando, a ti y a ese fuego. —Afloja el agarre y quiero llorar de alivio—. No puedes volver a hacerlo, Asher.
—Pero, mamá, yo solo lo he deseado.
Y cómo me mira… Por aquel entonces no reconocí esa mirada, pero la volvería a ver en los años siguientes. Ah, ese miedo. Miedo por sí misma, por mí. Sin embargo, cuando crecí, también aprendí a reconocer en ella una especie de esperanza, de ambición. Incluso el esbozo de un plan.
Heloise se arrodilla ante mí, me sujeta entre sus brazos y dice:
—Palomita mía, no debes hacer estas cosas. Ni permitir que otra gente las vea. No puedes contarles que eres diferente. Te quemarán, corazón, o te ahogarán en las profundidades.
Me acaricia el pelo mientras me cuenta que debo aprender a guardar secretos. Esa noche no duermo, porque el miedo me atraviesa los huesos y me hace temblar.
No he vuelto a jugar con fuego desde entonces.
Me despierto con un peso repentino sobre la barriga, doloroso; la violencia no encaja con la risa aguda que lo acompaña. Durante unos largos segundos, me noto desorientada (como me ha pasado todas las noches y días en las últimas semanas, desde que abandoné una casa que no me pertenecía en Túmulo Blanco), y entonces huelo las lilas y recuerdo dónde estoy. Al abrir los ojos, me encuentro con dos caras pequeñas, redondas y agradables que pertenecen a dos niñas de cinco y diez años. La pequeña está encima de mí, pelirroja, con los ojos azules, llamativa. La mayor se apoya a mi lado, con rizos castaños, piel pálida y unos ojos como los de su hermana. Las dos llevan sendos vestidos de cuadros rojos. A pesar de la incomodidad y el fastidio de la incursión, sonrío.
—Buenos días. Deduzco que sois Sarai y Albertine.
Con cuidado, aparto a Sarai y me enderezo, preparada para jugar, pero entonces veo al muchacho, que será Connell, de nueve años, vestido con un pantalón de tela escocesa azul, una camisa blanca y una chaqueta corta. Está junto al tocador y tiene la tapa del maletín (que, con descuido, dejé a la vista al creer que este dormitorio era sagrado) en las manos, aunque todavía sin abrir. Un relámpago de rabia me atraviesa como el fuego y suelto un grito sin palabras. El chico se sobresalta y se aparta; durante un momento, creo que va a tirar del maletín y se caerá, pero permanece a salvo.
Empujo a Albertine, que rueda de la cama con un chillido. Hago lo propio y le propino una patada por accidente. El chico tiene los ojos desorbitados cuando me abalanzo sobre él y lo agarro por el brazo. Noto que la rabia de mi madre me perfora, como si fuera un conducto para lo peor de su carácter. Clavo los dedos en la parte blanda del brazo del niño y, aunque una parte de mí se niega, no puedo parar. Aprieto más y le grito a la cara.
—¡¿Cómo te atreves?! ¡¿Cómo te atreves?!
Y se echa a llorar. A mi espalda, sus hermanas profieren un alarido y por fin consigo refrenar mi temperamento. Suelto al niño, pero está tan asustado que ni se mueve. Me enderezo, respiro hondo y le toco el hombro; está temblando. Me siento avergonzada. Menudo comienzo.
Con mi furia y mi altura, debo parecerle un gigante. Me agacho para quedar cara a cara con él.
—Connell. Siento haberte gritado, pero no debes tocar los efectos personales de otras personas. Esto es mío, es privado. Mientras esté aquí, este dormitorio es mi espacio. Debes prometerme que nunca volverás a entrar aquí sin mi permiso. ¿Connell? —Las lágrimas salen volando cuando mueve la cabeza con brusquedad. A las mías no les falta mucho para salir, pero las contengo—. Debes decirlo en voz alta, Connell, o no es una promesa de verdad.
—Lo prometo. Lo prometo, señorita Todd. —Le tiembla la voz, pero suena sincero a la par que temeroso.
—Buen chico. Y ahora, dime. —Le doy un toquecito suave debajo del mentón y sonrío—. Somos amigos, ¿verdad?
—Sí, señorita Todd.
Me dedica una sonrisa temblorosa.
—Y, como somos amigos, puedes llamarme señorita Asher —digo y él parpadea por la sorpresa. Me giro hacia las niñas, que se han calmado y están sentadas en el borde de la cama—. Y vosotras, señoritas, ¿juráis solemnemente no entrar aquí nunca sin una invitación?
—Sí, señorita Asher —dicen a la vez.
—Entonces queda todo perdonado. Ahora debo prepararme. —Echo un vistazo al reloj sobre la chimenea; todavía es temprano. Me pregunto quién los habrá vestido—. Nos reuniremos abajo dentro de una hora y empezaremos de nuevo.
Cuando se van, me hundo en el sillón entre temblores. Da igual lo que diga mi estupenda carta de recomendación: tengo poca experiencia con niños. Pero sé lo suficiente para saber que lo único que recordarán de mí será esa furia. Pese a todo, quería caerles bien.
Me levanto y compruebo el maletín y su contenido; no parece que hayan tocado nada. Me fijo entonces en que la bandeja vacía de anoche ha sido reemplazada por una nueva, con un cuenco de gachas, una tetera y una taza de plata, dos trozos de pan y un poco de mantequilla y mermelada. Así pues, otra persona ha entrado mientras dormía profundamente. La habitación lila está tan concurrida como la plaza de un mercado.
Debo encontrar un escondrijo. Mi puerta tiene cerradura, pero una habitación cerrada es señal de que oculta algo. El baúl es otro cantar: el candado parece una precaución natural. Aun así, necesitaré otro lugar en el que guardar mis secretos. Las cerraduras se pueden forzar con demasiada facilidad.
En poco menos de una hora, llaman a la puerta con vacilación. Llevo un vestido de paño verde oscuro, una trenza aún mojada que me cae por la espalda y, en los lóbulos de las orejas, unas perlas pequeñas que pertenecieron a mi madre. Por el momento, he guardado el maletín dentro del baúl cerrado. Me pellizco las mejillas y los labios para añadir un poco de color, pero, por lo demás, decido ir sin adornos. Soy una institutriz como es debido, con ojos color cieno y cabello castaño discreto, ni nada más ni nada menos.
Abro la puerta y me encuentro a una chica joven, de unos dieciocho años (le saco unos diez), con rizos rubios debajo de una cofia blanca, un vestido azul claro con el corpiño plisado, falda amplia y, por encima, un delantal níveo. Hace una reverencia y, no sé cómo, consigue que parezca un gesto impertinente.
—Señorita Todd, ¿puede bajar? Don Luther y doña Jessamine quieren verla.
Qué bonita forma de expresar una invitación ineludible. Sonrío, pero ella no me devuelve la sonrisa, sino que se da la vuelta y echa a andar, presuponiendo que la voy a seguir. Y lo hago.
—¿Puedes decirme tu nombre o seguirá siendo un misterio? —pregunto con tono burlón. La chica no se gira, pero oigo una palabra en voz muy baja: «Luned»—. ¿Fuiste tú quien me preparó el baño anoche, Luned?
—Así es, y le dejé la comida y encendí el fuego —dice como si fuera un gran esfuerzo y no su trabajo—. La señora Charlton me dijo que lo hiciera. No la esperábamos tan pronto —añade, por si dudara de los inconvenientes que he causado.
—Gracias. Fue muy agradable encontrarlo todo preparado después del viaje. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí, Luned?
—Casi dos años —contesta y me echa una mirada astuta por encima del hombro. Entorna los ojos—. Más tiempo que la última institutriz.
—¿Ah, sí? —pregunto con despreocupación, como si no supiera nada sobre la situación—. ¿Y a dónde fue mi predecesora?
—Al lugar del que vino, señorita. No le gustó nuestro clima. Demasiado fértil y lluvioso.
Y oigo algo que podría ser un suspiro o una risita, pero que sin duda está cargado de nervios.
Aparto de mi mente ese sonido y su atrevida hostilidad, y tomo nota de tener a Luned vigilada. Podría ser con la misma facilidad amiga o enemiga y cualquier detalle decantará la balanza. Bajamos las escaleras hacia el pequeño vestíbulo, luego cruzamos la puerta de la izquierda, ahora abierta, y recorremos un pasillo bien iluminado por el sol que entra por toda la hilera de ventanas, también a la izquierda. Fuera, el jardín parece fresco, húmedo y muy verde, pero no queda ni una flor en los tallos después de la violencia de la tormenta, sino que forman una alfombra sobre la hierba, como puntos brillantes de color que parecen gemas: rojas, púrpuras, naranjas, amarillas, rosas y violetas. Luned va señalando e indicando qué es cada puerta.
—El salón, el despacho de don Luther, la sala de música de la señora, la salita del desayuno, el comedor. —Se detiene de repente y casi choco con ella cuando abre una puerta—. La biblioteca.
Y se aparta para dejarme pasar.
—Gracias, Luned. Espero que tengas un buen día.
Parece sorprendida cuando se estira para cerrar la puerta a mi espalda.
Los paneles de madera de las paredes son oscuros. Tres sofás de cuero aguardan en forma de herradura delante de la chimenea, donde chisporrotea un fuego. Debajo de un gran ventanal hay un pequeño escritorio con grabados en su superficie. La mayoría de las paredes están cubiertas de estanterías y me contengo para no examinarlas delante de mis nuevos patrones. Aparto a regañadientes la mirada de los libros y esbozo una sonrisa formal antes de mirar a Luther y Jessamine Morwood.
La examino primero a ella, sentada en un sofá con un bordado sobre el regazo. Es menuda, no mucho más alta que su hija mayor. Parece que se ha pasado los dedos nerviosos por la melena oscura en más de una ocasión; unas largas pestañas enmarcan sus ojos, tiene la piel cetrina. El vestido rojo de seda es de un diseño complejo, con lazos y encaje dorado, ridículo para el día a día, pero he aprendido que los ricos siguen sus propias leyes. Alrededor del cuello lleva una gargantilla con un rubí, de las orejas le cuelgan pendientes a juego y le pesan los dedos cargados de anillos y las muñecas de pulseras. No se ha vestido así por mí, ¿no? Pero entonces esboza una sonrisa trémula y me pasa por la mente que quizás sea su marido quien quiere que luzca este aspecto: es un trofeo, una señal de su prosperidad, una mujer adorno.
En Túmulo Blanco, oí que algunas iglesias tienen cadáveres enjoyados, santos decorados y atrapados por lazos de oro, plata y gemas, todo unido mediante maldiciones y plegarias maléficas. Jessamine Morwood me recuerda a esos santos. Aparto la mirada; no quiero pensar en cadáveres.
—Señorita Todd —dice Luther Morwood y toda la atención recae sobre él cuando se levanta junto a la chimenea, ataviado con un conjunto de diversos tonos de carbón. Ofrece su mano, que acepto, y me fijo en las uñas bien cortadas, la forma en que la manga de la camisa sobresale tres centímetros exactos de la levita gris oscuro. De un bolsillo cuelga la cadena de un reloj de oro. Es bastante alto y tiene el cabello corto y la perilla de tonos rojizos. Su semblante me transmite que no desea perder tiempo con la gente de mi clase.
Y es entonces cuando lo entiendo. Son una familia próspera y yo debo saber hasta dónde llega esa prosperidad, debo saber el privilegio que supone estar aquí, aunque vivan en una hacienda muy apartada. No necesitan a sus iguales ni tener ninguna casa elegante ni en Lodellan, ni en Breakwater ni en ninguna de las ciudades gobernadas por príncipes, obispos y otros tipos de ladrones. Son ricos, muy ricos y, mientras yo lo sepa, todo irá bien.
—Señor y señora Morwood, es un placer conocerlos a ambos —digo y suelto la mano de Luther todo lo rápido que la buena educación me permite. Noto su palma fría y seca, una sensación igual de desagradable que si la tuviera sudorosa y cálida.
—Su carta de recomendación era excelente, señorita Todd —dice él. Asiento sin más. Sé que era buena—. Aunque apenas la necesitamos. Mi esposa es más que capaz de enseñar a los niños las letras y los números. El próximo año, enviaremos a Connell a un internado, pero hasta entonces requiere supervisión y algunas clases. Para las chicas, lo que elija enseñarles estará bien.
El rubor me sube por la cara. Su mensaje me ha quedado claro: no soy bienvenida. Me fijo en que no menciona a la institutriz que me precedió.
Echo un vistazo rápido a su esposa, que controla bien su semblante. Y precisamente porque le estoy prestando atención, capto que tensa las aletas de la nariz y los labios, que su rostro pierde color. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Por lo menos diez años para haber tenido a Albertine. ¿De dónde vino Jessamine? ¿Es una dama de Lodellan? ¿O procede de otra hacienda cercana? ¿O vino de Puerto de San Sinwin o Bellsholm? Me pregunto qué clase de vida esperaba Jessamine con este matrimonio.
—Poseo conocimientos sobre varios temas, entre ellos matemáticas y un poco de medicina, botánica y biología. ¿Desean que inicie a Connell en ellos? Deduzco que querrán que vaya a la universidad. Eso le dará ventaja. —Bajo la mirada—. Su madre, la que me contrató, dejó bastante claro que ese era su deseo.
Luther Morwood guarda silencio durante un largo rato; quizás no sea prudente enseñar los dientes tan pronto, pero entonces carraspea.
—Túmulo Blanco es una ciudad excelente, con una universidad excelente. ¿Su padre fue médico o profesor allí?
—No conocí a mi padre, señor. Desapareció de mi vida antes de que tuviera la edad suficiente para recordarlo y mi madre no hablaba sobre él. Le resultaba demasiado doloroso, creo. —Que piensen lo que quieran, sea mentira o verdad. Quizás mis padres solo se conocieron una noche, en forma de transacción. Quizás sea otra bastarda de los eruditos o soldados itinerantes, de los estudiantes de medicina o de los profesores médicos. No importa: la carta de recomendación procede de la academia de Mater Hardgrace, una institución de gran categoría. No es una falsificación y en ella se encomienda mi inteligencia, ingenio y determinación. Solo contiene pequeñas mentiras, como que estudié allí. Mis conocimientos bastarán para dar clase a los niños Morwood—. Tuve la gran suerte de que mi madre creyera en los beneficios del aprendizaje. Ahorró mucho para que yo pudiera tener una vida mejor que ella.
—¿Su madre también ha fallecido?
—Sí, señor. Hace casi dos años. Llevó una vida dura y estaba cansada. Diría que se alegró de seguir adelante.
Otra mentira.
—Seguro que descansa en el seno de Nuestro Señor —interviene la señora Morwood y me cuesta controlar el semblante. Ningún dios ofreció consuelo a Heloise ni aceptó su alma. Y ningún sabueso de Dios bendijo su muerte.
—Gracias por los buenos deseos —consigo decir pese a todo.
—Y qué anillo tan bonito, señorita Todd. Es de lo más insólito —añade Jessamine Morwood, como si la joyería fuera un tema seguro de conversación entre mujeres.
Por instinto, intento esconderlo, pero me obligo a sonreír y lo toco como si hubiera sido mi afectuosa intención desde el principio. Se hizo según las medidas de otra mano; una pequeña cúpula de cristal recubre un mechón trenzado de pelo castaño, del mismo tono que el mío.
—Un memento mori —digo, y es cierto—. Dígame, señor Morwood, ¿cuándo conoceré a la anciana señora Morwood? —La temperatura cambia y el ambiente se enfría de un modo notable—. Fue ella quien me contrató y me gustaría agradecérselo en persona.
—¿Hubo algún problema antes? —Luther pasa por alto mi pregunta y plantea otra con un tono grave. Sonríe como si fuera a pillarme desprevenida. Ladeo la cabeza y prosigue—: He oído a alguien levantando la voz cuando iba por la escalera. Como no la he reconocido, he pensado que sería usted. ¿Los niños estaban causando problemas?
—No, señor —respondo demasiado rápido—. Solo me han perturbado el sueño. He pasado muchos días de viaje y al despertar me sentía desorientada. Y creo que he gritado. Mañana será otro día. Procuraré no alterar de nuevo la paz en su hogar.
—Tengo una infusión para dormir, por si la necesita —interviene Jessamine. Su marido la fulmina con la mirada.
—Muchas gracias, señora Morwood. Es muy amable por su parte. La avisaré si la necesito. —Les sonrío a ambos—. Si eso es todo, ¿quieren que vaya a atender a los niños?
Luther Morwood hace un gesto seco con la cabeza.
—Mi madre deseará verla, señorita Todd. La llamará esta tarde.
—Gracias, señor.
Salgo de la biblioteca y oigo un susurro en el pasillo, una conspiración de ratones, y me apresuro a cerrar la puerta a mi espalda. Albertine, Connell y Sarai me esperan. Por sus semblantes, salta a la vista que estaban escuchando y me han oído mentir por ellos. Les ofrezco las manos: Albertine y Connell las aceptan y Sarai se pega a mi falda en un abrazo.
Capítulo tres
El día transcurre entre lecciones matutinas apresuradas: geografía, matemáticas, comprensión lectora, escritura. Cuatro asignaturas me parecían suficientes y tardaré un tiempo en establecer el límite de su enseñanza hasta la fecha. Después de comer hacemos ejercicio en el jardín. Pese a conocernos desde hace poco, son niños agradables, educados y curiosos.
Sospecho que serán una buena fuente de información, pero no les hago muchas preguntas, hoy no. Demasiado pronto. De poco me serviría que uno contara lo inquisitiva que es la señorita Todd. Por la noche, ceno con la familia y entablo una conversación educada con Jessamine, respondo a las preguntas periódicas de Luther (en general no se interesa por mí, siempre muestra desdén) y vigilo los modales de los niños en la mesa. La anciana señora Morwood no hace acto de presencia y no me ha llamado, pero no inquiero al respecto para no provocar a su hijo.
Cuando termina la cena, no debo supervisar el baño de los niños ni acostarlos, porque Jessamine enfatiza que quiere hacerlo ella. Asiento y sonrío cuando me lo comunica: esos son los pequeños recuerdos a los que se aferrarán sus hijos más tarde en la vida, esa ternura que conceden algunas madres. El tipo de reminiscencias que los hará seguir adelante, que les trasmitirá calidez, que les impelerá a tratar con amabilidad a otros niños. Yo poseo pocos recuerdos de esa clase, pero los tengo.
En mi dormitorio, Luned ha encendido el fuego, como la noche anterior, aunque no creo que me prepare de nuevo el baño. Me siento en el sillón a observar las llamas con cuidado de no desear nada. Debo atender algunos asuntos, mantener ciertas promesas, pero estoy rendida y tardo un rato en levantarme. Primero, aparto la alfombra, saco una pequeña palanca del morral y recorro la habitación para golpear con el pie los tablones del suelo hasta que uno produce un sonido a hueco y cede lo justo. Y luego es cuestión de levantar la tabla (que es corta, partida para encajar al lado de la pared) y acercar una vela al hueco. Me doy cuenta enseguida de que no soy la primera persona en hacer esto mismo. Hay unas cuantas telarañas y un poco de polvo, pero no el equivalente a una década ni a un siglo; puede que menos de un año. La luz recae sobre un pequeño objeto rectangular en el fondo del hueco. Meto la mano y lo saco.
Es un montón de cartas atadas en una cinta azul. Dos cartas, para ser exacta, por lo que no conforman un montón, pero una es más gruesa que la otra. Mi primera pista para una de mis tareas. Desato la cinta y abro la más fina primero.
Un solo trozo de papel, grueso, blanco y escrito con una letra irregular y bastante masculina que reconozco. La segunda carta es del mismo tipo de papel, dos hojas que envuelven una imagen dibujada con tanto esmero y detalle que reconozco los rostros: Mater Hardgrace de la academia y una joven vestida con un atuendo sencillo que no oculta lo hermosa que es. Vi una versión más grande de este retrato en un despacho en Túmulo Blanco, el día que le hice mi promesa a Mater Hardgrace. Las cartas están llenas de cháchara formal, detalles sobre el clima, decisiones tomadas en la academia y últimos deseos para que la joven tenga éxito, se mantenga firme y sea motivo de orgullo para su tía. El tono transmite cariño, sí, y no deja vislumbrar ningún atisbo de que estas serían las últimas palabras que intercambiarían. Examino ese rostro glorioso y luego devuelvo las cartas donde las guardó su propietaria.
El hueco es lo bastante grande para contener mis secretos y los suyos, pero doy prioridad a los míos.
Abro el baúl, saco la jarra del maletín, la desenvuelvo y compruebo el sello de lacre. Sigue intacto. Cuando alzo la botella hacia la luz y la miro, mi suspiro es de desesperación y alivio a partes iguales. El contenido parece moverse, pero eso podría ser un efecto del fluido en el que flota. Envuelvo de nuevo el recipiente con la vieja camisa y luego lo deposito con cuidado en el escondite. Saco otros tres objetos del maletín (si los descubre alguien, mi muerte está asegurada) y los escondo también. El tablón del suelo regresa a su sitio y dejo caer la alfombra encima. Estoy segura de que nadie se dará cuenta.
Siento que esta noche puedo dormir profundamente, sin miedo de que unos visitantes inesperados encuentren algo inapropiado en mi posesión. Mañana por la tarde desharé el equipaje como es debido, transferiré mis pertenencias al armario y a la cómoda con espejo y le pediré a Burdon que Eli me guarde el baúl donde sea que los guardan. Y con eso me habré instalado para el tiempo que haga falta.
Ahora, sin embargo, busco la petaca plateada dentro del morral. No la he tocado durante semanas y semanas; la he guardado, atesorado como una tacaña. Examino mi reflejo en el espejo (aseada, ordinaria) y luego bajo a la cocina.
Es un espacio cavernoso, con un techo abovedado tan alto que se pierde en la penumbra (algo bastante insólito), del que salen varias habitaciones sin puertas y unos peldaños de piedra que, deduzco, conducen al sótano. Hay una amplia chimenea donde arde un fuego, aparadores repletos de vajillas, una gran mesa maltrecha con un surtido de sillas a un lado y un banco al otro, un hondo fregadero doble de piedra y ollas de cobre que cuelgan de una escalera suspendida en el techo. Y suelos de laja, calientes por el calor radiante del fuego.
La señora Charlton aún conserva el cabello bastante negro, excepto por unos mechones plateados en las sienes que se ha recogido en un moño suelto. Es delgada y de huesos grandes, y no tiene ni pizca de grasa. Con esas manos enormes podría retorcer con facilidad el cuello de una gallina, aunque lo que sostiene es una pieza delicada de bordado en un aro. La encuentro sentada a la mesa, cuya superficie está marcada por los esfuerzos de las cuchillas y los cuchillos y manchada por el tinte de la comida que se prepara en ella. Tres faroles encendidos le permiten ver. Tiene cerca un té humeante en una taza de estaño, y habla sin alzar la mirada:
—Buenas noches, señorita Todd.
—Buenas noches, señora Charlton. —No nos hemos visto antes, aunque he comido los platos que ha preparado y me he fijado en los indicios de un hogar bien llevado—. Es un placer conocerla.
No digo «por fin» ni ninguna tontería por el estilo.
—¿Qué puedo hacer por usted?
Sigue sin levantar la mirada; se dedica a atravesar la batista con la aguja y un hilo de un intenso carmesí para crear rosas.
—Qué bordado tan bonito, señora Charlton.
—¿Usted sabe bordar, señorita Todd?
—Apenas puedo zurcir un calcetín. Soy tan torpe que es muy probable que me desmaye por la pérdida de sangre —respondo y ella resopla—. ¿Puedo sentarme?
Agita una mano: «Adelante».
—¿Quiere una taza de té? Acabo de preparar la tetera.
Me siento delante de ella, alzo la petaca y la sacudo con suavidad.
—Había pensado en que quizás le interesara algo más fuerte. —Arquea una ceja, como si se planteara reprobarme. Con una sonrisa, añado—: Es ginebra de frambuesa. La he guardado para un día especial.
—¿Y hoy ha sido ese día?
—El mejor que he tenido en una temporada.
No es ninguna mentira.
Deja a un lado el bordado y se levanta. Regresa tras recoger de un aparador un par de vasos elegantes de cristal y un platito de galletas de un barril. Soy generosa con el licor, aunque será el último que consiga de esta vieja reserva. Entrechocamos los vasos y brindamos: «A su salud». El cristal resuena con suavidad. Bebemos y suspiramos.
—Anda, qué bueno está —aprecia la señora Charlton, reclinándose en la silla.
—Un regalo de un viejo amigo.
No es ni la verdad ni una completa mentira.
—Maravilloso.
Transcurren unos segundos en un silencio amigable. No le haré demasiadas preguntas. Pero somos dos mujeres de la misma casa cotilleando, un deleite y una necesidad. ¿Qué mejor lugar, pues, que la cocina? Sin embargo, ¿cómo empiezo?
La señora Charlton me ahorra la molestia.
—Cuénteme, señorita Todd, qué hace aquí cuando este sitio está tan lejos de todo.
—El pueblo es de un tamaño decente, o eso creo. Una busca empleo donde puede, señora Charlton.
—Cierto, cierto.
—Había otros puestos en ciudades, en lugares bulliciosos, pero esta lejanía me llamaba. He vivido en la ciudad, en Túmulo Blanco, durante mucho tiempo. Morwood es un cambio agradable.
—Ah, bueno. Encontrará todo lo que necesite en el pueblo, es un lugar bastante autosuficiente. Pero está lejos de algunas cosas y eso, a veces, resulta un fastidio.
—¿Usted no es de por aquí, señora Charlton?
Le sirvo otra copa más de ginebra y guardo las últimas gotas para mí. Las galletas son de queso, fuertes y deliciosas; se deshacen en la boca.
La mujer niega con la cabeza.
—Llevo aquí diez años, casi once. Llegué con la señorita Jessamine cuando se casó.
—Ah.
—Fui su nodriza cuando era pequeña… La pobrecita se quedó sin madre.
—¿Y no soportaba abandonarla?
—No tenía nada que hacer en la casa de Bellsholm. Es hija única, ¿sabe? Así que le supliqué a su padre que me enviara con ella. Me consideró su doncella hasta que el ama de llaves murió y ocupé este puesto casi sin darme cuenta.
—Entonces, ¿es usted de Bellsholm?
Conozco el sitio: una ciudad portuaria de un tamaño decente a orillas del río Bell, por donde pasan muchos navíos mercantes y caravanas. Es una encrucijada donde se intercambian mercancías para enviarlas a todas partes. Hay un pequeño teatro con una autómata maravillosa que canta y actúa todos los viernes por la noche; la he escuchado. La gente hace planes los fines de semana para ir a verla y luego se quedan unos días. También se ha convertido en una especie de ciudad balneario, en la que han surgido varias posadas bonitas para acomodar a los turistas de tierras lejanas y cercanas. Se les suele dar el aviso habitual de que no se acerquen demasiado al recodo del río donde nadan las rusalcas, que con sus arias intentan atraer a los desprevenidos hacia sus aguas.
—No, no. Nací en un sitio pequeño llamado Tintern y estuve casada una temporada. Mi marido murió durante una plaga, junto con nuestra hija recién nacida. Yo sobreviví. Me fui a Bellsholm y encontré trabajo allí. La señorita Jessamine tenía un año. Casi pareció cosa del destino que fuera mía.
Sonríe con ternura.
—Creo que he oído hablar de Tintern… —Frunzo el ceño para intentar sacar a rastras el recuerdo.
—Ah, es pequeño, no queda gran cosa. En los viejos tiempos había una academia de fabricantes de muñecas.
—¿Y verdad que hacían juguetes con trocitos de alma dentro? —pregunto.
—¡Así es! ¡Se cortaban sus propias almas!
Esa vida dentro de los juguetes solo era un atisbo de vida, pero bastaba para que parecieran reales. Lo suficiente para que la Iglesia disolviera los gremios de fabricantes de muñecas, cazara a cualquier artesano que siguió practicando su arte y lo quemara como a las brujas.
—¿Alguna vez vio la academia?
—La destruyeron mucho antes de que yo naciera. Mi abuela solía contar historias sobre el día en que ardió, sobre los hombres vestidos con túnicas de color púrpura que llevaban antorchas y se aseguraron de que todo acabara siendo pasto de las llamas. Eso incluyó a la última fabricante de muñecas y a todas sus aprendices.
Me acuerdo de la advertencia de mi madre sobre que las personas diferentes acaban quemadas o ahogadas y solo digo:
—Un arte perdido.
La mujer baja la voz:
—La señorita Jessamine tenía una de esas muñecas… Era antiquísima, heredada de generación en generación de una tatarabuela.
—¿Y qué le pasó? —pregunto. Se dijo a la gente que debían entregarlas; los sabuesos de Dios presidieron las piras de muñecas con pequeñas almas en su interior. A veces me pregunto si sus creadores las sintieron arder, estuvieran donde estuvieran. Y si siguieron con sus vidas pese a todo.
La señora Charlton guarda silencio tanto rato que creo que no va a responder, hasta que dice:
—La tiró a la chimenea. Le… cogió miedo.
Cuánto fuego.
—Los niños y sus fantasías —digo, como si no supiera nada del tema. Como si no supiera que muchas de las cosas insólitas que los niños ven son reales; cosas que se asoman desde la oscuridad porque saben que los adultos no escucharán a los niños. No le digo que he visto una de esas muñecas en una colección privada en Túmulo Blanco, ni que pertenecía a una mujer muerta, ni que no la toqué porque me inquietó. La Iglesia las llama «marionetas con alma», pero en el pasado fueron juguetes para los hijos de aquellos lo bastante ricos para poder encargarlos. Son difíciles de encontrar incluso en bibliotecas universitarias o museos importantes.
Me bebo lo que queda de ginebra demasiado rápido para apreciarla.
—Creo que tomaré ese té ahora. No, no se levante.
Saco una segunda taza de estaño del aparador (no de donde se guarda la porcelana fina) y regreso a la mesa para servirme té a mí y rellenarle la taza a la mujer. Me acabo de volver a sentar en la silla cuando se abre la puerta en el extremo más alejado de la cocina. La débil luz del fuego ilumina fragmentos fantasmales del huerto, hileras exiguas de hierbas plantadas y las últimas verduras veraniegas que se están deteriorando. La imagen queda bloqueada por una silueta descomunal y Eli Bligh entra con paso pesado.
La señora Charlton lo fulmina con la mirada, pero él se limita a sonreír. Deposita con cuidado un par de conejos sobre la mesa, con la misma educación que si fuera una ofrenda votiva. A mí me dirige una mirada desdeñosa y se la devuelvo con descaro para indicarle que no me importa en absoluto.
—Hará falta algo más que eso para compensarme por limpiar la alfombra que arruinaste, Eli Bligh —gruñe el ama de llaves, pero por su tono sé que ya está en proceso de perdonarlo. Parece que le tiene cariño y no sé si eso debería mejorar mi opinión sobre él o disminuir la que tengo de ella.
—¿Cuántos más quiere, señora C.? ¿Cuatro, seis, ocho?
—Vete de aquí —lo despacha la mujer y allá que se va Eli, de vuelta a la oscuridad. Haría más preguntas, pero creo que ya he descubierto suficiente por una noche. Además, estoy cansada.
—¿Y qué me dice de usted, señorita Todd?
—Asher, por favor. Llámeme Asher.
—Pues a mí llámame Enora.
Sonrío.
—No sería capaz. —Hay algo imponente en ella y no me imagino tuteándola, no a la cara. Se encoge de hombros, pero parece un tan-to complacida; supongo que se lo ha tomado como una muestra de respeto. Añado—: Nací y crecí en Túmulo Blanco. Mi madre lleva dos años muerta, nunca conocí a mi padre ni a más familia que me reclamara. Viví lo mejor que pude, trabajé en lo que hizo falta para poder mantener el cuerpo y la mente sanos y luego encontré trabajo en la academia de Mater Hardgrace, a cambio de recibir lecciones. Aprendí todo lo que pude y la directora me trató con amabilidad. Me preguntó si podía quedarme y ser profesora, pero no me gusta dar clase a adultos. Se me dan mejor los niños, la verdad.
La mayor parte no es cierta, pero suena genuino.
—Pobrecita, tan sola en el mundo —dice la mujer con tristeza. Sonrío.
—Hay mucha gente como yo, pero nos las apañamos bastante bien. Tenemos sueños y motivaciones. Conseguiremos lo que ansiamos, no se preocupe.
Me mira durante un rato largo y luego asiente.
—Me da a mí que lo conseguirás.
—Buenas noches, señora Charlton.
Me levanto.
—Buenas noches, Asher Todd.
Capítulo cuatro
—¡Este es el roble del ángel! —indica Albertine y lo señala emocionada—. ¡Aquí es donde derrotaron a los lobos malos del bosque!
—¿Ah, sí? —pregunto e intento ocultar el escepticismo de mi voz. Debería haber sabido (y lo sé, claro que lo sé) que por aquí vagan más cosas de las que todo el mundo sospecha. El árbol es enorme, sus ramas se alargan hacia los laterales y hacia arriba, las hojas están cambiando: de verde a dorado, a fuego. Pronto caerán todas y solo dejarán el esqueleto.
El lago no es un gran cuerpo de agua, pero, según Burdon, es lo bastante hondo para que se ahogue alguien; cuando toqué la superficie con los dedos, lo encontré helado. «Vigila a esos niños», me dijo la señora Charlton cuando me entregó una cesta de pícnic esta mañana, como si ese no fuera mi trabajo. Puede que no sepa gran cosa sobre niños (aunque eso ella no lo sabe), pero entiendo que no debería permitir que se ahogaran.
En el extremo más alejado del pueblo, hay un parque junto a un bonito arroyo, pero hemos decidido tomar el pícnic cerca de la iglesia, tan apartada del resto de edificios que casi parece hecho adrede para distanciarla del resto. La pequeña casita de piedra gris donde vive el sacerdote tiene un aspecto miserable. Nos hemos sentado junto a un roble justo a las afueras del cementerio; bajo el sol, los niños se han quitado los abrigos, pero hace frío cuando sopla viento. No estamos muy lejos del lago y podemos apoyarnos en el murete bajo que rodea el cementerio, bastante abarrotado con tumbas ladeadas que parecen dientes mal crecidos. Si la gente insiste en morirse, habrá que expandir el camposanto. Debo admitir que mi mirada se desvía, expectante, nerviosa, hacia la iglesia. Trago saliva con fuerza y me obligo a no mirar.
Albertine capta mi incredulidad (tras cuatro días juntas, me he dado cuenta de que es una niña perspicaz) y da unos pasos decididos hacia el tronco.
—¿Ve? Esas marcas de garras las hicieron los lobos al escapar. —Hay marcas de garras, sí, a tal altura que podrían ser de lobo, pero son recientes; tanto que la savia todavía emana de las hendiduras en la corteza—. Y eso de ahí —añade triunfal y señala una roca no muy lejana— es el último lobo, convertido en piedra por el buen sacerdote.
Es poco probable que un sacerdote poseyera tal magia, pero tiene razón: la piedra grande parece un lobo agachado. Asiento para ocultar una sonrisa y entonces pienso: si el último de los lobos fue destruido en las brumas del tiempo y la memoria, entonces, ¿qué ha dejado esos arañazos? No planteo la pregunta en voz alta; basta con que me haya puesto de los nervios a mí. Me acuerdo de la criatura que me siguió por el sendero el día que llegué y me guardo ese dato para meditarlo más tarde.
Esta mañana, hemos paseado por el pueblo con el pretexto de dar una lección sobre urbanismo, pero en realidad era una excusa para que los niños me hablaran sobre Tarn, para ver qué información se les escapaba a ellos que los adultos no quisieran compartir. Sin embargo, aún son un poco formales, un poco reservados; creo que porque todavía me están evaluando. O porque su madre les instó a portarse bien cuando salíamos de la mansión. O tal vez, y solo tal vez, porque se acuerdan de mi estallido cuando nos conocimos.
El contenido de la clase es superior a Sarai, pero la niña ha demostrado tener talento para identificar plantas y hongos, para dibujar flores y hojas en su cuaderno (todavía no escribe, no acaba de entenderlo). Le he ido diciendo los nombres oficiales de las plantas y ella, a su vez, me proporciona el nombre local. Cuando señaló una flor extraña carmesí que crecía en las tumbas más viejas y dijo «campanillas de sangre», me quedé en blanco: nunca las había visto antes. Debo investigarlas cuando nadie preste atención. Creo que la niña disfrutó de la oportunidad de enseñarme algo. Ahora, con la manta extendida (a una distancia segura del borde del lago) y la cesta abierta, hemos dado por terminadas las clases. Sarai se ha acurrucado a mi lado, el niño está trepando el árbol («Quédate en las ramas más bajas, Connell») y Albertine baila a su lado.
—Venid a comer —les ordeno. Connell obedece más rápido que su hermana—. Conque lobos en el bosque, ¿eh? —Eso hace que Albertine se arrodille en la manta y agarre un bocadillo de tal modo que a su madre le parecería indecoroso—. Cuenta la historia completa, señorita.
Mastica con rapidez, con ganas de relatar la historia, no sea que uno de sus hermanos se empeñe en hacerlo (mal) por ella, y traga. Albertine cruza las piernas debajo de la falda rosa y se endereza, con las manos unidas sobre el regazo y la cabeza un poco ladeada. Alguien le ha enseñado a narrar; reconozco el gesto. Noto un pinchazo de dolor en el corazón, me recuerda a cuando era niña, a cuando mi madre, sentada en el borde de nuestra cama minúscula, aún tenía aliento y ganas de entretenerme. Me contaba historias de muchachas que se convertían en reinas, de brujas que volaban, de jóvenes que se transformaban en cachorros. Y, cuando quería asustarme de verdad, me hablaba de su hogar y de lo que ocurrió allí.
—Érase una vez, y éranse dos veces, y éranse todas las veces juntas una familia que gobernaba estas tierras. Su apellido no era el nuestro y se ha perdido en el tiempo, pues eran malvados. Tan malvados que eligieron ser lobos una vez al año para cazar a la gente del pueblo por placer. Los pueblerinos no conocían otra realidad y creían que su destino era sacrificarse, hasta que llegó el buen sacerdote.
Intento no resoplar (los sabuesos de Dios solo quieren que se hagan sacrificios a su Iglesia), pero Sarai profiere un aullido de cachorrito y me hace reír. Disimulo con un gesto de la cabeza para animar a Albertine. La niña suaviza el ceño y prosigue: