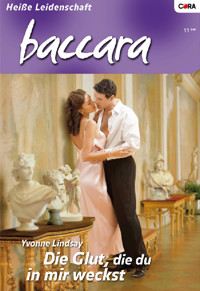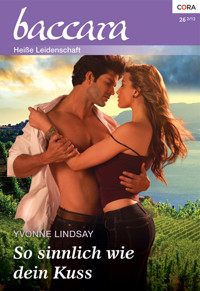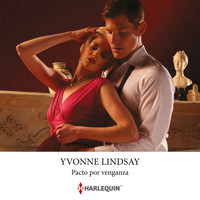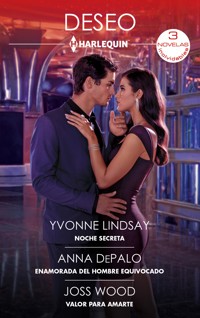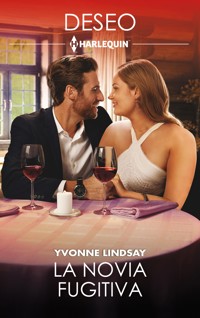6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Se había producido un error en la clínica de fertilidad y la viuda Erin Connell tenía que enfrentarse a la posibilidad de que tal vez su bebé no fuese hijo de su difunto marido. La llegada del multimillonario Sam Thornton a Connell Lodge lo cambió todo. La fuerza de la repentina atracción entre ellos dejó aturdida a Erin. También a Sam, que había ido allí por una única razón, su hijo, y no había esperado enamorarse. Seducir al jefe Joan Hohl A Jennifer Dunning su jefe le hizo una oferta difícilmente rechazable. Decepcionada con el amor, Jennifer tenía la seguridad de que sería inmune a los encantos del sexy ranchero, pero no había contado con la potente química que surgiría entre ellos. ¿Podría aceptar Jen la oferta por más que el sexo fuera como una explosión de fuegos artificiales? Un acuerdo apasionado Emily McKay Cooper Larson, hijo ilegítimo del potentado Hollister Cain, no tenía interés en buscar a la hija desconocida de su padre. Pero cuando su excuñada, Portia, acudió a él para decirle que había visto a la chica, Cooper aceptó ayudarla a encontrarla. Tenía a Portia por fin al alcance de la mano, pero no contó con que ella también derribara sus defensas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 459 - diciembre 2020
© 2012 Dolce Vita Trust
Una situación inesperada
Título original: A Father’s Secret
© 2013 Joan Hohl
Seducir al jefe
Título original: Beguiling the Boss
© 2014 Emily McKaskle
Un acuerdo apasionado
Título original: A Bride for the Black Sheep Brother
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-937-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Una situación inesperada
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Seducir al jefe
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Un acuerdo apasionado
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–¿Qué vas a hacer?
Erin miró a su amiga, que la observaba preocupada, bajó la vista a la carta que tenía en la mano, que había recibido de un bufete de San Francisco, y sacudió la cabeza.
–No sé siquiera qué puedo hacer.
–Tienes que averiguar algo más. Llegado el caso, estarás más preparada para enfrentarte a ello si estás bien informada –le dijo su amiga Sasha con vehemencia–. ¿Qué decía la carta del otro día? Que alguien ha dicho que la clínica de fertilidad cometió un error. No dice que tenga ninguna prueba que lo respalde. Podría no ser más que un empleado insatisfecho que busca problemas.
Erin apartó la carta, fuera del alcance del bebé, sentado en su regazo, y suspiró.
–Bueno, lo que está claro es que hay alguien que lo considera lo bastante plausible como para investigarlo. ¿Y si fuera cierto?, ¿y si las pruebas demuestran que Riley no es hijo de James?
–Tú eres su madre, ¿no? La ley tiene que estar de tu parte; aunque fuera cierto que es hijo de otro, ese hombre no sería más que un donante, que solo puso el esperma.
–¡Sasha! –la reprendió Erin–. No debes hablar así; es evidente que ese hombre y su mujer estaban yendo a la clínica por el mismo motivo que James y yo. Me parece un poco cruel decir que no es más que un donante.
Besó la cabecita de Riley y aspiró su dulce olor de bebé.
Sasha la miró azorada.
–Bueno, sea como sea tú eres su madre. Eso no puede negarlo nadie, así que estoy segura de que quien lleva las de ganar en la custodia eres tú.
Sus palabras no reconfortaron demasiado a Erin, que querría que hubiera algún modo de negarse a que sometieran a Riley a las pruebas de ADN para demostrar quién era su padre: si su difunto marido, James, o un extraño. Todo aquello era una locura. Riley tenía que ser hijo de James; tenía que serlo.
Se suponía que esa clase de errores no podían ocurrir. James y ella habían decidido probar un tratamiento de fecundación in vitro que los había llevado desde su hogar, a orillas del lago Tahoe, a San Francisco, para llevar a cabo el procedimiento que llevó al nacimiento de Riley, cuatro meses atrás. Nunca habría imaginado que la clínica pudiera cometer un error así, ni que los síntomas, aparentemente de gripe, que había experimentado James unos meses después la fecundación, enmascaraban una infección que le provocaría, dos semanas después del nacimiento de Riley, un fallo cardíaco que se lo llevaría de su lado.
El tener que enfrentarse a todo aquello ella sola la abrumaba. El papel le tembló en la mano y lo dejó en la mesa de la cocina, una mesa que habían usado generaciones y generaciones de la familia Connell. Una mesa que solo podrían seguir usando otros Connell según lo estipulado en el contrato de fideicomiso de la propiedad. Se suponía que esa propiedad pasaría a ser de Riley en caso de que James falleciese, pero si se demostrase que no era hijo suyo, no tendría ningún derecho sobre ella.
Alisó la carta con la mano, deseando no haber ido ese día a la oficina de correos.
Sasha le puso una mano sobre la de ella.
–No te preocupes, Erin –le dijo–. Contesta a esa carta y pídeles más información antes de acceder a que le hagan ninguna prueba a Riley.
–Tienes razón, es lo que debo hacer –asintió ella–. Además, así al menos retrasaré las cosas un poco, ¿no?
–Exacto –Sasha miró el reloj redondo que colgaba de la pared y suspiró–. Bueno, tengo que irme; tengo que recoger a los chicos del colegio –añadió levantándose.
Erin tomó a Riley en brazos y se levantó también.
–Márchate, no te preocupes por mí. Y gracias por venir; de pronto me sentí como si se me hubiese venido el mundo encima.
Después de leer aquella carta Erin se había derrumbado, pero había bastado con una llamada a Sasha para que su amiga lo dejase todo y fuese a su lado. Después de que, en los últimos doce meses todo hubiese cambiado de repente, el apoyo constante de Sasha había sido su salvación.
–¿Para qué están las amigas? Llámame cuando sepas algo más, ¿de acuerdo? –Sasha le dio un abrazo–. ¿A qué hora esperas a ese huésped?
–Hasta las cinco no llegará.
–Bueno, al menos eso te ayudará un poco económicamente. Sigo sin poder creer que James os dejara a Riley y a ti sin nada.
Erin frunció el ceño.
–Hizo lo que pudo, Sash. Ninguno de los dos pensamos que fuera a morir tan joven. Además, entre las facturas médicas por su enfermedad y los gastos añadidos del nacimiento de Riley… en fin, por ahí se nos fue mucho dinero.
–Lo sé; lo siento. Es que es tan injusto…
Erin, a quien de repente se le había hecho un nudo en la garganta, tragó saliva. Sí, era muy injusto. Después de todo por lo que habían pasado juntos… Al notar que la tristeza empezaba a apoderarse de ella, frenó en seco sus pensamientos. Lamentarse por lo ocurrido no solucionaría nada; tenía que luchar por Riley.
Después de acompañar a Sasha a la puerta, le cambió a Riley el pañal antes de darle el pecho y acostarlo en su cuna para que se echara la siesta. Se llevó el receptor del escucha bebés para oírlo si se despertaba y subió al piso de arriba para comprobar la habitación en la que iba a alojar al huésped al que esperaba.
Hacía mucho que nadie se alojaba en Connell Lodge, y ella, que esos días no sabía dónde tenía la cabeza, temía haberse olvidado de algo importante. Pero no, la habitación estaba perfecta, y el sol de la tarde que entraba por las ventanas emplomadas le daban un aire muy acogedor.
Había puesto sábanas limpias; un ramo de rosas del jardín en un jarrón de cristal sobre la cómoda; y el suelo, que había encerado, brillaba. El cuarto de baño estaba impecable, con toallas limpias en el toallero, y el albornoz colgaba de la percha junto a la puerta. Jabón, champú… sí, no faltaba nada.
Además, a petición de su huésped, había convertido la habitación de enfrente en un estudio. Según parecía estaba escribiendo un libro, y le había dicho que durante su estancia quería tener intimidad.
Durante la enfermedad de James habían dejado de admitir huéspedes y les dijeron a los empleados que iban a cerrar, al menos durante una temporada.
Mientras bajaba las escaleras, se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo a pesar de las preocupaciones. Quizá las cosas estuvieran empezando a mejorar después de todo.
Sam Thornton se bajó del coche y gimió al sentir el dolor, ya familiar, en la cadera y la pierna derecha. El trayecto desde San Francisco no le había sentado nada bien. Se irguió, inspiró, y movió lentamente la pierna para desentumecer los músculos.
–¿Está bien, señor? –le preguntó el chófer, rodeando el vehículo.
–Estoy bien, Ray, gracias. Debería haberte escuchado y haberte dejado que hicieras alguna parada más de camino aquí.
Ray enarcó una ceja.
–¿Está admitiendo que se ha equivocado, señor?
–Ya sabes que sí. Anda, cierra el pico y saca mi equipaje del maletero –le dijo con una sonrisa.
Después de tenerlo tantos años trabajando para él, consideraba a su chófer como un amigo.
Alzó la vista hacia la vieja e imponente casa de campo que se alzaba a unos metros. De dos plantas, los muros de gotelé estaban en buena parte cubiertos por algún tipo de planta trepadora que se veía algo descuidada, como si hiciese tiempo que no la hubiesen podado. De hecho, toda la casa daba la impresión de estar algo descuidada.
Pero no era el estado de la casa lo que le interesaba; estaba allí por un motivo más importante.
–¿Seguro que no quiere que me quede con usted un día o dos, señor? –le preguntó Ray, tendiéndole su maleta y el maletín del ordenador portátil.
–No necesito una niñera –le respondió él con cierta aspereza. Cerró los ojos un momento, irritado consigo mismo, y suspiró–. Perdona, Ray, te lo agradezco, pero no hace falta; estaré bien. Lo que tienes que hacer es irte a ver unos días a tu hija, como habías planeado. Te llamaré si te necesito, aunque espero que no sea necesario.
–Usted manda.
Ray asintió y volvió a subirse al Audi A6. Mientras lo veía alejarse, Sam supo que no había vuelta atrás. Echó a andar hacia la casa, y justo en ese momento se abrió la puerta y salió al porche una mujer esbelta de pelo castaño y corto.
El detective privado al que había contratado para encontrarla no le había mencionado lo atractiva que era la joven viuda.
–Buenas tardes –lo saludó–. Bienvenido a Connell Lodge. Debe de ser el señor Thornton.
Sam se paró en seco. Aquello no podía estar pasando, se dijo apretando el asa de la maleta. No podía ser que estuviese sintiéndose atraído por aquella mujer. Sin embargo, aunque lo intentó, no pudo reprimir una ráfaga de deseo. Una ola de calor se le estaba extendiendo por todo el cuerpo, y llegó incluso a cierta parte que había ignorado tanto tiempo que hasta había llegado a creer que se había vuelto insensible. Y habría preferido que hubiese seguido así.
–¿Señor?
La mujer estaba mirándolo preocupada. Tenía unos ojos castaños tan profundos que un hombre podría perderse en ellos. Sam se reprendió por pensar esas tonterías. No se sentía atraído por aquella mujer. De ninguna manera.
–Sí, soy Sam Thornton, pero no hace falta que seamos tan formales. Llámame Sam, por favor.
Dio un paso adelante, todavía entumecido por el largo viaje, dejó la maleta en el suelo y le tendió la mano.
–Soy Erin Connell, la dueña de Connell Lodge.
Cuando le estrechó la mano y le subió un cosquilleo por el brazo, Sam supo que aquello era una batalla perdida. Ella carraspeó, nerviosa.
–Pasa, por favor; te enseñaré la habitación.
Erin se volvió y entró delante de él, ofreciéndole una vista excelente de sus femeninas caderas y de su bonito trasero. Los pantalones blancos que llevaba seguramente estarían prohibidos en ciertos países islámicos por cómo se ajustaban a las curvas de su cuerpo.
Apartó la mirada, no sin esfuerzo. Aquello era de locos. Aquella mujer ni siquiera era su tipo, pensó mientras subía la escalera detrás de ella. De hecho, no quería volver a saber nada de mujeres en lo que le quedaba de vida.
–¿Eres extranjero? –inquirió Erin.
Era algo que le preguntaban muy a menudo.
–Soy de Nueva Zelanda, pero llevo viviendo unos ocho años aquí, en Estados Unidos.
–¿En serio? Vaya, siempre he querido visitar Nueva Zelanda. Quizá algún día.
Habían llegado al rellano superior, y Sam se sintió aliviado de no tener ya a la altura de los ojos su sugerente trasero. La siguió por el pasillo enmoquetado hasta una habitación grande y bien iluminada, con unos ventanales que daban a unos jardines. Se veían igual de descuidados que el exterior de la casa. A diferencia del interior, se dijo mirando alrededor.
–Bueno, pues esta es tu habitación –le dijo Erin–. Creo que lo encontrarás todo a tu gusto, pero si necesitas cualquier cosa no dudes en decírmelo.
Su sonrisa vaciló cuando se quedó allí plantado, mirándola como un idiota. Se obligó a emitir un gruñido de aprobación, y debió de ser convincente, porque a ella se le relajaron las facciones.
–Como mencionaste que querías disponer de un despacho, he dispuesto uno justo en la habitación de enfrente. Ven, te lo mostraré.
Sam la siguió al pasillo y entró tras ella en otra habitación, donde no había cama y había un escritorio cerca del ventanal, a través del cual se divisaba el lago y un pequeño embarcadero.
–Pensé que tal vez te gustaría mirar el lago de cuando en cuando mientras trabajas –continuó diciéndole Erin–, para que descanses la vista.
–Gracias.
Ella le respondió con otra sonrisa.
–No hay de qué. Ese es nuestro… bueno, mi objetivo: que los huéspedes estén a gusto –dijo con voz algo trémula–. En fin, te dejaré para que deshagas el equipaje. En el correo que enviaste al hacer la reserva decías que preferías cenar temprano, así que ya tengo la cena preparada. El comedor está justo frente a las escaleras, y junto a la puerta encontrarás el tirador de la campanilla, para que me avises cuando estés listo para que te la sirva.
–Gracias, pero no tienes que tomarte tantas molestias.
–No es molestia –le aseguró ella–; es mi trabajo.
Capítulo Dos
Al bajar la mirada y ver el escucha bebés que llevaba Erin enganchado con una pinza a la cinturilla del pantalón, los ojos de Sam se iluminaron y sintió una punzada en el pecho. Justo en ese momento se oyó el lloriqueo de un bebé. Los ojos se le humedecieron, y tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Se aclaró la garganta y le preguntó:
–¿Tienes un bebé?
–Sí, tiene cuatro meses, pero no debes preocuparte porque vaya a molestarte mientras estés aquí. Vivimos en el piso de abajo y su cuarto está en el otro extremo de la casa. Además, ya duerme toda la noche del tirón, gracias a Dios.
–No pasa nada, no me molesta –replicó él con una sonrisa–. Ve a atenderlo, no quiero entretenerte.
–Gracias –contestó ella antes de salir–. Cuando bajes toca la campanilla y te serviré la cena.
Sam levantó una mano a modo de asentimiento, y la siguió con la mirada mientras abandonaba la habitación.
Se volvió hacia la ventana con un suspiro, y se quedó mirando el lago, con la vana esperanza de que las tranquilas aguas lo llenasen de la calma que tanto hacía que no sentía.
Había pasado ya un año desde la muerte de su esposa, un año de dolor, pérdida y una sensación de culpabilidad que seguía reconcomiéndole por dentro. Lo había sobrellevado con estoicidad; era lo menos que podía hacer teniendo en cuenta que Laura había muerto por su culpa, por culpa de la estúpida decisión que había tomado.
Se había jurado que nunca volvería a tener otra relación. Incluso se había hecho una vasectomía para asegurarse de que no volvería a arruinar la vida de otra persona. Se lo debía a Laura. Hasta ese día aquello no había supuesto un problema, pero la repentina atracción que le había despertado Erin Connell lo había dejado descolocado, y le enfurecía y le asustaba a partes iguales.
Ni siquiera con su esposa la atracción inicial había sido tan intensa, tan instantánea.
Aquello estaba mal, muy mal. Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente Erin consideraría imperdonable el motivo por el que había ido allí: para encontrar la manera de reclamar a su hijo.
Erin bajó las escaleras casi corriendo. La llegada del huésped que había estado esperando la había dejado descolocada. Era más joven de lo que había imaginado, y también mucho más atractivo. Se frotó la palma contra la pernera del pantalón de un modo inconsciente, intentando acallar el cosquilleo que sentía en ella desde el momento en que se habían estrechado la mano. Un cosquilleo que se le había extendido por todo el cuerpo cada vez que la había mirado a los ojos.
Al entrar en el cuarto de Riley fue derecha a la cuna, donde el pequeño seguía llorando con los bracitos levantados, pidiendo que le atendiera.
Lo sacó de la cuna y lo meció contra su hombro, arrullándolo para que se calmara.
–Eh… no llores más, anda –le susurró–. ¿Qué tal la siesta? No has dormido mucho. ¿Te ha despertado nuestro huésped? ¿Te has enfurruñado porque creías que estabas perdiéndote algo?
Llevó a Riley al cambiador, le quitó el pañal y le puso uno nuevo con destreza. Mientras se lo cambiaba, siguió hablándole.
–Claro que no te culpo por querer conocer a nuestro huésped, ¿sabes? No está nada mal, y no es que me interese ni nada de eso, ¿eh? Solo hay un hombre en mi vida –se inclinó para hacerle una pedorreta en la barriguita–. ¡Y eres tú!
Riley prorrumpió en risitas y Erin lo levantó del cambiador, diciéndose que tenía que centrarse en su hijo, por mucho que la hubiese deslumbrado el huésped. Por los educados correos que habían cruzado para hacer la reserva, había esperado a un hombre más mayor, a un hombre… poco interesante, no a un tipo endiabladamente sexy.
Tenía el pelo rubio oscuro y lo llevaba muy corto. Tenía arrugas en la frente y en las comisuras de los labios que sugerían que se reía a menudo, y sus ojos grises eran hipnóticos. Tenía una mirada que parecía que podría, si quisiese, penetrar hasta su alma.
No podía dejarse llevar por esa atracción; por mucho que hiciese una eternidad de la última vez que un hombre la había hecho sentirse así, tan mujer.
Fue a la cocina y sentó a Riley en la hamaquita que tenía siempre sobre la mesa, para poder tenerlo vigilado mientras hacía sus cosas. Ajustó el móvil de juguete que tenía la hamaquita a un lado, así Riley podía alcanzarlo y entretenerse, y se puso a tararear mientras ponía en una bandeja los condimentos para sazonar el estofado de ternera al vino tinto que había preparado para la cena y que tenía calentándose en el horno. Para acompañarlo había hecho puré de patatas y una ensalada.
Quizá fuese demasiado para una cena, pensó de pronto, quizá el huésped prefiriese algo más frugal. Bueno, si no le parecía bien, que se quejase al gerente, se respondió con humor. Ahora era ella la gerente, la cocinera, quien se encargaba de arreglar las habitaciones… Estar sola al frente del negocio a veces resultaba un poco estresante, pero sentía pasión por Connell Lodge.
Diez años antes, cuando había una plantilla numerosa y no faltaban huéspedes ni en temporada baja, llegó allí para hacer una entrevista de trabajo y la contrataron. Había llegado sin nada y se había enamorado, había formado una familia y había encontrado su sitio en el mundo. Y ahora, diez años después, estaba a punto de perder su hogar por la presunción de un extraño de que Riley no era hijo de James, su marido.
Lo que necesitaba era el consejo de un abogado. Pero los abogados cobraban unos honorarios que no podía pagar. De pronto un nombre le acudió a la mente: Janet Morin. Había conocido a Janet en las clases de preparación al parto, y le había dicho que tenía intención de volver a su trabajo a tiempo parcial como abogada unos meses después de que naciera su hija. Tal vez ella pudiera ayudarla, o al menos aconsejarla.
Riley escogió ese momento para golpearse la nariz con uno de los muñecos del móvil que había agarrado con la manita, y rompió a llorar. Erin le desabrochó las correas, lo levantó de la hamaca y lo tomó en brazos.
–Shhh… venga, Riley, no llores –murmuró Erin dándole besitos.
Nada, no había manera, y por experiencia sabía que solo había una manera de calmarlo. Se sentó en una silla, se desabrochó la blusa y le ofreció el pecho a Riley, que lo succionó con gusto mientras ella le secaba las lágrimas con el pulgar.
–Ay, Riley, este no es buen momento para que te entre una rabieta, ¿sabes? Nuestro huésped bajará en cualquier momento para cenar.
–No tengo prisa, puedo esperar.
Aquella voz la sobresaltó, y se apresuró a taparse como pudo.
–Perdón –balbució sonrojándose–, no he oído la campanilla.
–Es que no he llamado –contestó él entrando en la cocina. Se acercó a la mesa y sacó una silla–. He ido al comedor y, aunque es muy bonito, no me atrae demasiado la idea de cenar allí solo. ¿Te importaría que comiese aquí, contigo?
¿Que si le importaba? Una parte de ella quería gritar: «¡Pues claro que me importa!», pero la pregunta casi había sonado como una súplica, y había advertido en su voz un matiz de soledad que la hizo ablandarse. ¿Explicaría eso sus ojeras?, ¿el cansancio en su apuesto rostro?
–No, claro que no –contestó con la mayor naturalidad posible–. Perdona que esté… es que Riley ha empezado a llorar de repente y parece que tiene hambre. A lo mejor es que va a pegar otro estirón.
–¿Riley? ¿Es así como se llama?
A Erin le pareció advertir un matiz de melancolía en su voz, pero se dijo que debían ser imaginaciones suyas.
–Ese es su nombre –contestó, apresurándose a taparse cuando Riley soltó su pezón y giró la cabecita para sonreír al recién llegado–: Riley James Connell.
–¿Puedo tomarlo en brazos?
Erin no pudo disimular su extrañeza. ¿Quería tomar en brazos a Riley? La mayoría de los hombres salían corriendo al ver a un bebé, y no querían saber nada de niños hasta que no sabían ir al baño solitos y empezaban a hablar. De hecho, su difunto marido había sido uno de ellos.
–Claro, aunque primero tengo que hacer que eche los gases –respondió abrochándose la blusa con una mano, e irguiendo a Riley en su regazo con la otra.
–Puedo hacerlo yo –dijo Sam.
–¿Lo has hecho antes? –inquirió ella sorprendida.
–No, pero no creo que sea tan difícil, ¿no?
Aquel hombre no sabía en lo que se estaba metiendo.
–Es que… a veces vomita un poco cuando eructa.
–Bueno, puedo ponerme un paño en el hombro –dijo Sam sin darle importancia–. Es lo que se suele hacer, ¿no?
Erin asintió y se levantó. Sacó un paño de un cajón y se lo dio. Sam se lo puso abierto sobre el hombro y tendió los brazos hacia Riley, que se fue con él tan contento.
–Estará más cómodo si lo sostienes así –dijo Erin, poniendo uno de los brazos de Sam debajo del pañal de Riley–. Y ahora tienes que apoyarlo en tu pecho y frotarle suavemente la espalda.
Sam hizo lo que le decía, y cuando Riley eructó, la expresión de satisfacción de Sam la hizo sonreír.
–¡Vaya, sí que eructa bien este pequeñajo! –dijo mientras continuaba frotándole la espalda.
–Pues eso no es nada –contestó ella riéndose–. Deberías ver lo que puede llegar a echar por abajo.
Sam contrajo el rostro.
–Me lo imagino.
–Voy a terminar de preparar la cena; si quieres puedes volver a poner a Riley en su hamaca –le dijo Erin señalándosela.
–¿Es segura?
–Claro, y me es de gran ayuda. Así yo puedo hacer mis cosas y Riley se entretiene mirándome.
–No te preocupes, no me importa sostenerlo en brazos hasta que vayamos a cenar.
Mientras ponía la mesa, Erin no pudo evitar sentirse extraña. Hacía mucho desde la última vez que había cenado en compañía, antes de que la enfermedad postrara a James en la cama. Apartó aquellos recuerdos de su mente. Bastantes cosas tenía ya en la cabeza como para ponerse triste también.
Sam tragó saliva con dificultad. Se le había hecho un nudo en la garganta de pensar que, por difícil que le resultara creerlo, era probable que el pequeño que tenía en brazos fuera hijo suyo.
Observó a Erin mientras se movía por la cocina. El aroma de la fuente que puso sobre la mesa no le dejó lugar a dudas de que era una excelente cocinera. Y le daba la impresión de que también era una madre fabulosa.
Al verla dándole el pecho al bebé al entrar en la cocina le había asaltado un torbellino de emociones. Erin alimentaba a su hijo con su propia leche, y aunque era algo perfectamente natural, en ningún momento se había parado a pensar en la dependencia que el pequeño podría tener de ella.
Se preguntó si Laura habría hecho lo mismo, si también le habría dado el pecho a su hijo. Sus discusiones nunca habían llegado a ese punto. Solo les había preocupado que consiguiese quedarse embarazada, y eso los había consumido hasta el extremo de que había quedado excluido prácticamente todo lo demás.
Volvió a sentirse culpable, y se sintió como si estuviese traicionando la memoria de su esposa al estar allí, con aquel niño en brazos, que podría ser hijo de él, pero no de ambos. Si hubiera ido a recoger a Laura aquel día, en vez de atender ese asunto que le había surgido en el trabajo…
–¿Va todo bien?
La voz de Erin lo arrancó de su ensimismamiento, liberándolo de las cadenas del dolor del pasado y devolviéndolo a la calidez de aquella cocina y de su compañía.
–Sí, todo bien. Eso huele de maravilla –dijo señalando la mesa con la cabeza.
–Al hacer la reserva no me indicaste si tenías algún tipo de preferencia en cuanto a la comida, así que espero haber acertado.
Erin tomó a Riley de los brazos de Sam y lo sentó en la hamaca, donde el bebé se puso a jugar con los muñecos del móvil y a balbucear alegremente mientras ellos se sentaban a la mesa.
–Esto está de muerte –dijo Sam, paladeando un trozo de carne–. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?
–Pues en buena parte podría decirse que soy autodidacta. Connell Lodge tenía una cocinera cuando llegué, pero prefería las comidas sencillas y sin mucho aderezo. Yo empecé a experimentar con algunos platos, y cuando se jubiló, poco después, James me ofreció su puesto.
–¿Fuiste empleada aquí?
El informe que le había redactado el detective privado no decía nada de eso. Claro que apenas había tenido una semana para recabar información sobre ella, y ante su insistencia estaba intentando averiguar algo más.
–Al principio sí, hasta que mi marido y yo nos casamos Es un poco cliché, ¿no?, lo de casarte con tu jefe –una sonrisa agridulce le asomó a los labios a Erin.
–¿Pero qué fue lo que te trajo aquí? –inquirió él.
–Envié una solicitud de trabajo para trabajar como doncella. Una de las empleadas se había caído y se había roto una pierna, así que andaban cortos de personal. Vi el anuncio en un periódico local, y me decidí a contestarlo.
–¿Qué hacías antes de venir aquí?
La expresión de ella cambió, y su mirada se volvió algo hostil, como si acabase de robarle su bien más preciado. ¿Y acaso no era eso lo que había ido a hacer allí?, pensó de pronto.
–Un poco de todo –contestó ella, y no dijo nada más.
Era evidente que no le gustaba hablar del pasado. De hecho, tenía la impresión de que estaba ocultándole algo. Ese presentimiento era lo que le había llevado allí. Su intuición era lo que le había llevado a lo más alto en su campo, el desarrollo de software, porque nunca se daba por satisfecho con quedarse en lo superficial y sentía la necesidad de ir más allá.
Estaba decidido a averiguar qué estaba ocultándole Erin, cualquier cosa que pudiese utilizar como arma para conseguir la custodia de su hijo.
Capítulo Tres
Erin cerró con cuidado el sobre dirigido al bufete de San Francisco que representaba al hombre que aseguraba ser el padre de su hijo. Dentro iba la carta que les había escrito, escogiendo cuidadosamente las palabras, solicitándoles la información en la que se sustentase la reivindicación de su cliente antes de acceder a que se le hicieran a Riley las pruebas de ADN.
Rogó para sus adentros que tardasen al menos una semana en recibir su carta, aunque probablemente solo serían unos días.
Por el vigila bebés enganchado en la cinturilla del pantalón oyó el balbuceo feliz de Riley, al que había dejado en la sala de estar, tumbado en su mantita de juegos, mientras iba al despacho a por el sobre.
Se había puesto en contacto con Janet, tal y como había pensado, y tras explicarle brevemente la situación le había dicho que estaría encantada de aconsejarle y que no le cobraría nada, lo cual había sido un alivio enorme para Erin. Habían quedado en que ese día a media mañana se pasaría por su oficina para que hablaran.
Estaba dándose la vuelta para salir, y guardando el sobre en el bolso, cuando se chocó con un muro de sólido músculo –el torso de su huésped, Sam Thornton–, y el bolso se le cayó al suelo, desperdigándose todo lo que contenía.
En su intento por no perder el equilibrio, se encontró plantando las manos en el ancho pecho de Sam, cuya camisa de algodón apenas ocultaba la los músculos que se marcaban debajo. Los fuertes dedos de él la asieron por los brazos, y el masculino aroma de su colonia la envolvió.
La respiración de Erin se tornó entrecortada al mirarlo, y los tempestuosos ojos de él se clavaron en los suyos. Por un segundo tuvo la descabellada impresión de que iba a besarla. Aquel pensamiento la intrigó y la aterró a partes iguales, y no pudo evitar preguntarse cómo sería sentir sus labios sobre los suyos. Pero el momento pasó y la mirada de Sam se volvió fría y distante antes de que la soltara y diera un paso atrás, apartándose de ella. Debían haber sido imaginaciones suyas. O quizá fuera que se moría por que ocurriese algo entre ellos.
Se obligó a apartar la vista y se agachó al mismo tiempo que él para recoger las cosas del suelo.
–Perdona –le dijo ella con voz ronca–, estaba distraída y no te he visto.
–No, es culpa mía; debería haber llamado antes de entrar aunque la puerta estuviese abierta.
Los largos dedos de Sam tomaron el sobre, y a Erin le pareció verlo vacilar un instante antes de pasárselo. Acabó de guardar las cosas en el bolso y se incorporó, consciente de lo cerca que estaban el uno del otro.
–¿Que-querías algo? –balbució, aspirando una vez más el olor de su colonia antes de dar un paso atrás.
–Necesito imprimir unos documentos –le dijo él–, y estaba preguntándome si tu impresora tiene conexión inalámbrica. Si tienes un CD con los drivers podría instalarlos en mi portátil y mandar el documento a la impresora para que los imprima.
Erin sacudió la cabeza.
–Me temo que no va a poder ser; es una impresora antigua. Pero tengo que ir a la ciudad; podría pasar por la tienda de informática donde compro los cartuchos de tinta y comprar una para que la uses arriba.
–¿Y si voy contigo? –le sugirió él–. Puedo comprarla yo mismo. También necesito folios y otras cosas. ¿A qué hora te marchas?
Erin, que no se esperaba aquel cambio de planes, se quedó aturdida un momento antes de mirar su reloj.
–Pues… podríamos salir dentro de una media hora, como a las nueve. Tengo una cita a las diez a la que no puedo llegar tarde, pero si salimos a las nueve me dará tiempo a llevarte antes a la tienda de informática y traerte de vuelta.
–No quiero hacerte ir y venir dos veces. Tú déjame en la tienda y luego te espero en alguna cafetería que haya cerca.
Erin respiró aliviada; no quería llegar tarde a su cita con Janet.
–Claro. Entonces, si te parece, podemos salir un poco más tarde.
–¿Vas a llevarte a Riley?
–No, una amiga va a venir a quedarse con él mientras esté fuera.
Sasha le había asegurado que no era ninguna molestia quedarse con Riley un par de horas, y la había picado, diciéndole que estaba deseando conocer a su huésped. Solo esperaba que su amiga no fuese a avergonzarla delante de Sam cuando llegase y se lo presentase.
–¿Una amiga? ¿Y te fías de dejar a tu hijo con ella? –le dijo Sam en un tono extrañamente áspero, y casi desaprobador.
–¿Que si confío en ella? –Erin se rio–. Por supuesto que sí. La conozco desde hace diez años, y ha criado a tres hijos. El pequeño acaba de empezar el colegio. Sasha es mi mayor apoyo cuando necesito tomarme un descanso o cuando tengo que ir a algún sitio y no puedo llevar a Riley conmigo.
Fuera se oyó el ruido del motor de un coche.
–Debe de ser ella –dijo Erin–; será mejor que vaya a abrir.
Llegó a la puerta antes de que Sasha pudiera llamar al timbre.
–¿Has visto qué puntual llego? –le dijo su amiga con una sonrisa–. Bueno, ¿dónde está mi chico?
Erin le dio un abrazo y se hizo a un lado para que pasara.
–En la sala de estar. Está encantado con esa mantita de juegos que le regalaste. Le das demasiados caprichos.
–¿Para qué están las amigas sino para malcriar a tus hijos? Pero dime, ¿cómo van las cosas con tu atractivo huésped? –le preguntó bajando la voz y subiendo y bajando las cejas–. Quiero que me lo cuentes todo.
Erin se rio.
–No hay nada que contar. Es el huésped perfecto; hasta ahora no se ha quejado de nada.
–¿Y de qué podría tener queja?
Erin se sonrojó al oír aquella voz, y cuando se volvió vio a Sam apoyado en el marco de la puerta de la cocina. ¿Cuánto habría oído de la conversación?
–De nada, espero –respondió con una calma que no sentía por dentro.
–Faltaría más –intervino Sasha–. Ni en un hotel de cinco estrellas estaría mejor que aquí. Hola –saludó a Sam–, soy Sasha Edsell, amiga de Erin.
–Yo soy Sam, Sam Thornton –respondió él, tendiéndole la mano–. Siento interrumpir, pero quería confirmar a qué hora vamos a salir –le dijo a Erin.
–Sobre las nueve y cuarto, si te parece bien –contestó ella.
Sam asintió.
–Estupendo, gracias –dijo–. Un placer, Sasha –le dijo a su amiga.
Se excusó y subió a prepararse, dejándolas a solas. Erin frunció el ceño extrañada. Casi parecía que hubiese salido al vestíbulo para ver a su amiga, como si no la hubiese creído cuando le había dicho que era de confianza y que se quedaba tranquila dejando con ella a su hijo.
Sasha, tan teatral como siempre, se abanicó el rostro con la mano.
–¡Madre mía! No exagerabas cuando dijiste que era guapo. Y no te culpo por llevarlo contigo hoy a la ciudad; si lo dejases aquí tendría que contenerme para no arrojarme sobre él.
–¡Sasha, por favor! –Erin le chistó, llevándose un dedo a los labios. Sin embargo, no pudo reprimir una sonrisa–. Además, ¿qué diría Tony si se enterase?
Naturalmente solo era una broma. Sabía que su amiga, que era muy feliz en su matrimonio, jamás le sería infiel a su marido.
–¿Y cómo es que te llevas a don guaperas contigo a la ciudad? –le preguntó Sasha cuando entraron en la sala de estar y tomó a Riley en brazos.
–Necesita comprar unas cosas en la tienda de informática. Está justo frente al edificio donde tiene su despacho Janet.
–¿No te resulta familiar? –le preguntó Sasha–. A mí me parece como si lo hubiese antes, pero no consigo recordar dónde.
–¿Familiar? No. A lo mejor has visto su foto en algún periódico. Por lo que tengo entendido es un empresario importante que se está tomando un periodo sabático para escribir un libro.
–Umm… Puede que tengas razón. Bueno, será mejor que nos dejemos de cháchara y vayas a prepararte –la instó su amiga–. Y por Riley no tienes que preocuparte.
–Gracias, Sash.
–De nada.
Los dedos de Sam tamborileaban sobre el escritorio del estudio mientras observaba las tranquilas aguas del lago, preguntándose qué habría escrito Erin en aquella carta que le había enviado a sus abogados.
Sabía exactamente qué decía la que le habían enviado antes a ella, y a esas alturas había pensado que ya habría recibido una llamada del bufete para informarle de cuál había sido su respuesta. El saber que se había tomado su tiempo para contestar a los abogados, y que lo había hecho por carta, cuando podía haberles telefoneado o enviarles un correo, había hecho que le hirviese la sangre en las venas.
Se preguntó si no le importaba que Riley pudiese tener un padre que estuviese vivo, un hombre que querría ser parte de su vida, igual que ella. Por no mencionar que, si los resultados de ADN demostrasen que era el padre, tenía todo el derecho a formar parte de su vida. Y allí estaba ella, demorando los trámites legales para aclarar las cosas.
Bastaría con tomar una muestra de mucosa bucal para hacerle las pruebas de ADN. Él ya había ido al laboratorio para que se las hicieran, y aquella espera se le estaba haciendo interminable.
Se había planteado incluso tomar esa muestra a espaldas de ella, cuando el pequeño estuviese solo en su cuarto o en la sala de estar, pero tenía la sospecha de que un juez no aceptaría aquello como una prueba legal, y que obrar así no le daría puntos precisamente para conseguir la custodia.
Apretó los puños, lleno de frustración. Su abogado le había advertido de que aquel proceso podría llevar bastante tiempo, y en parte esa había sido la razón por la que había contratado a un detective privado para que la encontrara y la investigara, y la razón por la que había ido allí.
La paciencia nunca había sido su fuerte. Quería resultados, y para conseguir resultados en la vida uno no podía sentarse a esperar. El problema era que en aquella cuestión no le quedaba más que esperar, pensó, y al mirar su reloj de pulsera se dio cuenta de que ya era hora de que bajase.
Erin estaba esperándolo en el vestíbulo, y como cada vez que la miraba, en ese momento sintió una vez más aquella fuerte atracción que despertaba en él. Y es que estaba de lo más tentadora…
Se había cambiado los vaqueros y la blusa por un sencillo vestido azul marino con cuello de barco que dejaba sus gráciles brazos al descubierto. Se le secó la boca solo de imaginarse trazando con la lengua sus delicadas clavículas.
Tragó saliva y apartó la vista para contenerse y no recorrer el resto de su cuerpo con la mirada.
–Bueno, ¿nos vamos? –dijo abriendo la puerta.
–Me has quitado las palabras de la boca.
Salieron y fueron hasta donde estaba aparcado el coche de Erin. Era un monovolumen con tracción en las cuatro ruedas, como el coche con el que él había tenido el accidente. Hasta era del mismo color.
De pronto, fue como si un puño helado le estrujara el corazón, haciéndole imposible respirar. No se había vuelto a poner al volante de un coche desde aquel aciago día.
De hecho, desde entonces, cada vez que había tenido que ir en coche a algún sitio solo lo había hecho con su chófer, Ray, al volante. Y aun así le había llevado varios meses calmarse lo suficiente como para poder sentarse en el asiento del copiloto.
Un sudor frío le recorrió la espalda. Pedirle a Erin que le dejara ir a la ciudad con ella había sido una idea estúpida. No sabía si era una buena conductora. ¿Y si fuese de esas personas a las que les daba por correr al ponerse al volante?
Erin, ajena a sus pensamientos, le sonrió y le tendió las llaves:
–¿Quieres conducir tú?
–¡Ni hablar! –casi rugió él.
Su repentino estallido pareció aturdir a Erin por un momento, pero luego dejó caer la mano y rodeó el vehículo para sentarse al volante.
Sam se obligó a dar un paso hacia la puerta del copiloto. Le temblaba la mano cuando la alargó hacia la manecilla y tiró de ella para abrir la puerta. No debería haberle pedido que le dejara ir con ella. Debería haberse quedado en su habitación y haber continuado trabajando. Pero ahora no podía echarse atrás. No había llegado donde había llegado en la vida echándose atrás cuando había tenido que hacer frente a un desafío.
Sin saber cómo, se sentó dentro del coche. Nervioso, tiró del cinturón, pero lo hizo con tal fuerza que se activó el mecanismo de seguridad, haciéndole imposible tirar más para poder abrocharlo.
Erin lo miró como si fuera un bicho raro y señalando el cinturón le dijo:
–Tienes que soltarlo un poco para poder tirar más.
Él, sin embargo, hecho como estaba un manojo de nervios, volvió a tirar con demasiada fuerza, con lo cual se activó de nuevo el mecanismo de seguridad.
Para su sorpresa, Erin se inclinó, alargando un brazo por encima de él para alcanzar el cinturón, y al hacerlo puso una mano sobre la de él y su seno se apretó contra su hombro.
–Así, ya está –dijo tirando con cuidado del cinturón para luego abrocharlo–. Ahora ya estás perfectamente seguro.
¿Seguro? En la carretera uno nunca estaba seguro. Bastaba con que un idiota se cruzase en tu camino. Y en su caso él había sido ese idiota, y Laura había pagado el precio de su arrogancia. Se obligó a respirar despacio para intentar relajarse, inspirando por la nariz y expulsando el aire por la boca.
–Gracias –le dijo de un modo abrupto, con los ojos fijos en el parabrisas, frente a él.
Erin puso en marcha el coche y bajó despacio la cuesta hasta la carretera. «Por ahora todo bien», pensó Sam, pero en cuanto tomaron la carretera esa sensación de seguridad se desvaneció.
–¿Cuánto tardaremos en llegar? –le preguntó, y su voz le sonó tensa incluso a él.
–Unos veinticinco minutos –contestó ella, mirando por el retrovisor.
Veinticinco minutos no era mucho, pero a él se le iban a hacer eternos, pensó Sam mientras avanzaban por la serpenteante carretera. Al cabo de un rato tuvo que admitir para sus adentros que Erin era una buena conductora, además de prudente. Casi estaba empezando a relajarse cuando vio cómo un coche se incorporaba a la carretera por un desvío sin esperar.
Reaccionó de forma instintiva, pisando con el pie un freno imaginario y poniéndose tenso. Erin lo miró de reojo, pero por suerte no hizo ningún comentario.
Para cuando llegaron a la ciudad, Sam no podía esperar ni un minuto más para bajarse del coche. Erin aparcó frente a la tienda de informática y se apearon del vehículo.
–¿Te encuentras bien? –le preguntó Erin poniéndole una mano en el brazo, preocupada.
–Sí, sí, perfectamente –respondió él estoico.
–Hay una cafetería justo ahí –le dijo ella, señalando calle abajo, en la misma acera–. Yo voy aquí al lado, pero si quieres puedo darte mi número de móvil, por si necesitas algo.
–No, en serio, estoy bien. Cuando acabes ven a la cafetería y te invito a un café antes de que volvamos.
–De acuerdo. Pero de todos modos estaré ahí enfrente –reiteró ella señalando un edificio al otro lado de la calle.
En la entrada había un rótulo que decía: «Bufete Morin & Morin». ¿Iba a ver a un abogado? ¿Qué podría significar aquello? ¿Iba a intentar coartar su derecho a averiguar si Riley era su hijo?
Sam sintió que le hervía la sangre mientras la veía alejarse hacia el paso de cebra para cruzar. Cuando hubo entrado en el edificio, sacó el móvil del bolsillo y llamó a su abogado, David Fox.
–Dave –le dijo en cuanto contestó–, quiero que consigas una orden judicial para solicitar la prueba de ADN del bebé, y quiero que lo hagas ya.
–Buenos días a ti también Sam –respondió Dave divertido–. Creía que habíamos quedado en que lo intentaríamos por una vía amistosa, para que la otra parte coopere de forma voluntaria. Para evitar enemistarnos con la que podría ser la madre de tu hijo, más que nada –añadió con sorna.
–Lo sé –Sam resopló, lleno de frustración–, pero es que no quiero seguir esperando. Quiero que se haga esa prueba y quiero tener ya una respuesta.
–Veré qué puedo hacer –contestó el abogado poniéndose serio.
Quizá por fin hubiese entendido que aquello no era un juego para él.
–Bien. Llámame cuando sepas algo.
Colgó y volvió a guardar el teléfono. Si Erin Connell quería pelea, la iba a tener.
Capítulo Cuatro
Cuando la recepcionista llevó a Erin al despacho de Janet, esta, que estaba sentada tras su escritorio, se levantó y le tendió la mano.
–Erin, me alegro de verte. ¿Cómo está Riley?
–De maravilla, gracias. Crece a una velocidad de vértigo –contestó Erin con una sonrisa, estrechándole la mano–. ¿Y Amy, cómo va?
–Igual que tu hijo –contestó Janet riéndose–. A veces me arrepiento de haber vuelto al trabajo tan pronto, pero sé que me habría vuelto loca si me hubiese quedado en casa. Mi marido y yo nos estamos turnando para cuidarla, alternando los días libres, y la verdad es que nos está funcionando bien.
Erin envidiaba que Janet compartiera el cuidado del bebé con su marido, el otro socio del bufete Morin & Morin. Con James nunca habría podido hacer lo mismo. Quince años mayor que ella, era un hombre tradicional en cuanto a los roles del hombre y la mujer.
Janet le pidió que tomara asiento.
–Bueno, por teléfono me explicaste un poco por qué querías mi consejo –le dijo, volviendo a sentarse ella también–, pero voy a necesitar que me des más detalles.
Erin asintió y le explicó los pormenores de la situación en la que se encontraba.
–¿Y la clínica admite su responsabilidad? –le preguntó Janet cuando terminó de hablar.
–No estoy segura, pero tengo entendido que se han visto obligados a cerrar –Erin sacó de su bolso la carta de los abogados del hombre que creía ser el padre de su hijo, y se la tendió–. Esta es la carta que te decía que me enviaron.
Janet la tomó y la leyó detenidamente.
–Bueno, lo que te piden es razonable –comentó, alzando la vista hacia Erin.
–James es el padre de Riley –dijo Erin con firmeza. «Tiene que serlo», añadió para sus adentros con desesperación.
–No tienes más remedio que demostrarlo. A ti misma te conviene averiguarlo cuanto antes. Porque, si resultase que ese hombre de verdad es el padre de Riley, tendrás que prepararte para lo que pueda venir, y cuanto antes mejor.
Erin asintió con pesadumbre.
–De acuerdo.
–Bien, pues vamos a empezar por poner las cosas en claro.
Janet tomó papel y un bolígrafo, y empezó a hacerle preguntas a Erin, que esta fue respondiendo lo mejor que pudo, incluyendo las referentes a la posibilidad de que tuviera que compartir la custodia de Riley. La sola idea la aterraba.
Una hora después Erin salía del bufete, deseando que fuese tan fácil dejar atrás el temor que la atenazaba como el edificio. Al menos ahora tenía el consuelo de que Janet iba a tomar las medidas necesarias para protegerlos a ella y a su hijo.
Aunque Janet se había mostrado de acuerdo con que solicitar más información a los abogados de la otra parte sería una manera de ralentizar las cosas, le había dicho que sería mejor y que tendría más peso si lo hiciera ella, como su abogada. También le había recomendado que intentase demostrar por su cuenta que Riley era hijo de James.
El problema era que aquello entrañaba ciertas dificultades. Janet había llamado a un laboratorio para que le enviasen por mensajería urgente a Erin un estuche para la prueba de ADN, que le llegaría al día siguiente.
Le habían dicho que bastaría con que les enviase un pelo de James, o incluso su cepillo de dientes, y con que recogiese una muestra del carrillo de Riley con uno de los bastoncillos que se incluían en el estuche. Eso sería suficiente para que pudiesen analizar las muestras y extraer el ADN que les diría si eran padre e hijo.
Tomar una muestra de Riley no supondría ningún problema, pero encontrar algún objeto que pudiese tener una muestra orgánica de James… eso era harina de otro costal. Cuando James supo que estaba muriéndose, le había dicho que no quería que se aferrara a sus objetos personales. Por eso, respetando su voluntad, después de su muerte había donado su ropa a un albergue, y había entregado sus posesiones a sus amigos, tal y como le había pedido.
Sus objetos más personales los había guardado en una caja para dárselos a Riley cuando creciese y empezase a preguntar por su padre. Sin embargo, aunque abriese esa caja, dudaba que fuese a encontrar nada entre sus trofeos y sus álbumes de fotos de lo que se pudiese extraer una muestra de ADN.
Entonces se acordó de un cepillo de ropa con el mango de plata que también había guardado en esa caja. Era una reliquia de familia que había pertenecido en principio a su bisabuelo, el primer propietario de Connell Lodge. No recordaba haber visto nunca a James usándolo para cepillar sus chaquetas, pero tal vez cabía la posibilidad de que lo hubiese hecho alguna vez, y que entre las cerdas se hubiese quedado enganchado algún cabello.
Satisfecha de contar con un punto de partida, se encaminó hacia la cafetería donde le había dicho a Sam que la esperase. Miró su reloj y contrajo el rostro; había tardado bastante más de lo que había pensado que iba a tardar. Esperaba que su huésped fuese un hombre paciente, aunque esa palabra no era la primera que acudía a su mente al pensar en él.
Y la verdad era que pensaba bastante en él. Demasiado. Había invadido sus pensamientos, y también sus horas de sueño. Aquello la tenía desconcertada. No hacía mucho que había enviudado; no debería estar teniendo esa clase de pensamientos. Sin embargo, por más que intentaba luchar contra la atracción que sentía por él, la verdad era que no podía negarla, y que disfrutaba de su compañía.
Había intentado racionalizarlo, diciéndose que lo que le pasaba era que hacía mucho tiempo que no tenía relaciones íntimas y era natural que lo echara de menos. Y, de hecho, durante buena parte de su matrimonio, el sexo con James no la había dejado satisfecha.
Ya habían empezado a distanciarse bastante antes de que lograse quedarse embarazada gracias al procedimiento de fecundación in vitro. Sus repetidos intentos por concebir un hijo habían convertido su matrimonio en un constante cálculo de ciclos de fertilidad y encuentros sexuales a los que se obligaban para intentar que ella se quedase embarazada.
La verdad era que no le extrañaba que dos años atrás James hubiese buscado amor en los brazos de otra mujer. Cuando Erin descubrió su infidelidad, cuando llevaba engañándola casi un año, él le echó toda la culpa a ella. Según él, había destruido la espontaneidad en su matrimonio con su obsesivo empeño por ser madre. Le había dado a entender que por eso había iniciado aquella aventura, porque era una relación sin complicaciones con alguien que solo buscaba su compañía y no le exigía nada.
Sus palabras se le habían clavado como dagas. Siempre había creído que los dos querían las mismas cosas: crear un hogar estable y una familia juntos. Le había dolido descubrir que sus planes eran tan distintos de los de ella, y que James había roto sus votos matrimoniales con tanta facilidad. Sin embargo, lo había aceptado. Incluso había aceptado que parte de la culpa era suya, por haberse empeñado en tener un hijo, y que eso había acabado minando el ego de James por la imposibilidad de dárselo. Sin embargo, nunca había podido perdonar que hubiese traicionado su confianza.
Él había puesto fin a su aventura cuando lo había descubierto, y justo entonces, por los caprichos del destino, había conseguido quedarse embarazada con la fecundación in vitro. Cuando lo supieron, James le dijo que estaba convencido de que las cosas iban a mejorar entre ellos, sin la presión por ser padres, y ella había querido creerle aunque no conseguía arrancarse la espinita que tenía clavada en el alma por su infidelidad.
Con lo que no habían contado era con que él cayera enfermo. Había pasado de ser un hombre vital y lleno de energía a un hombre que dependía de ella para todo y que no era más que una sombra de lo que había sido.
Apartó aquellos pensamientos de su mente. Todo aquello no justificaba su atracción por Sam. Era un huésped nada más, y se lo recordaría todas las veces que hiciera falta.
Cuando ya estaba llegando a la cafetería, vio que Sam estaba sentado en una de las mesas que había fuera. Él la vio también y la saludó con la mano.
–Perdona que haya tardado tanto –se disculpó al llegar junto a él. Sobre la mesa había un vaso de café, un plato con migas y un periódico abierto–. ¿Quieres que volvamos ya?
Él le dirigió una sonrisa que hizo que se le llenase el estómago de mariposas. ¿Cómo iba a verlo solo como un huésped cuando la hacía sentirse de aquella manera?
–Te había prometido que iba a invitarte a un café, pero si tienes prisa por volver con Riley… –dijo él levantándose del asiento.
–No, no pasa nada –replicó ella–; le di el pecho poco antes de irnos y le dejé un biberón a Sasha, por si acaso.
–¿Cómo quieres el café? Iré a la barra a pedirlo.
–Un capuchino estaría bien, gracias.
Erin se sentó, y Sam regresó al rato con su café.
–Como no sabía si preferirías que le espolvorearan encima cacao en polvo o canela, les he dicho que te pusieran las dos cosas. Espero que esté bien así.
–Es lo que suelo hacer yo –contestó ella con una sonrisa–. Así te ahorras el tener que decidir.
Sam se puso tenso, y palideció de repente.
–¿Estás bien? –inquirió ella preocupada–. ¿He dicho algo malo?
–No, por supuesto que no. Es solo que… me has recordado a alguien al decir eso.
Sam se frotó el muslo con los nudillos. Erin estaba segura de que era algo inconsciente, pero le había visto hacerlo a menudo, y se había fijado en que después su cojera siempre era más pronunciada.
–Te duele la pierna, ¿no? No te molestes en negarlo –le dijo con una sonrisa–. Podemos volver ya, si quieres. Puedo llevarme el café.
–¿Seguro que no te importa?
–No, claro que no. Ya he hecho lo que había venido a hacer –contestó ella poniéndose de pie y tomando el café.
¿Era su imaginación, o se habían endurecido las facciones de Sam al oírle decir eso? No, debían ser imaginaciones suyas. Sam se levantó también, y se agachó para levantar del suelo una bolsa de plástico con el logotipo de la tienda de informática.
–¿Has encontrado lo que buscabas? –le preguntó Erin mientras iban hacia el coche.
–Sí. No es lo último en impresoras, ni nada de eso, pero hará su función.
Cuando llegaron junto al coche, Erin lo vio tensarse de nuevo e inspirar profundamente, como si estuviese intentando armarse de valor para volver a subirse a él.
–¿Tan mal conduzco? –le preguntó de broma ya dentro del coche, mientras él se abrochaba el cinturón, esa vez sin problemas.
–No, es que no soy muy buen pasajero.
–¿Has tenido alguna mala experiencia?
–Un accidente, pero preferiría no hablar de eso –contestó él con cierta aspereza–. ¿Podemos irnos ya?
–Claro –asintió ella, y puso el coche en marcha.
Debía haber sido un accidente terrible, pensó Erin mientras salían de la ciudad. Cuando llegaron a Connell Lodge, Sam le pidió que le llevase el almuerzo a su estudio, se excusó y subió al piso de arriba.
Erin se sintió aliviada de perderlo de vista un rato, porque de repente se había vuelto frío y distante. A lo mejor era de esas personas que cambiaban de humor sin previo aviso, se dijo. Fuera como fuera, no era asunto suyo, pensó, y fue a sus habitaciones a decirle a Sasha que ya había llegado.
Después de darle las gracias a Sasha de nuevo por quedarse con Riley y acompañarla a la puerta, Erin fue a preparar el almuerzo.
Cuando subió a llevárselo a su huésped, llamó suavemente a la puerta del estudio antes de entrar. Sam estaba sentado frente al portátil, leyendo algo muy concentrado en la pantalla.
–Te traigo el almuerzo –le dijo–; ¿dónde quieres que te lo deje?
Sam le señaló un hueco en el escritorio sin apenas apartar la vista de la pantalla. Erin colocó allí la bandeja, y estaba saliendo ya por la puerta cuando Sam la llamó.
–Erin, ¿puedes volver un momento?
Ella se detuvo y se giró hacia él.
–¿Necesitas algo más?
Sam alzó sus ojos grises hacia ella.
–Perdona que me haya comportado antes de un modo tan brusco. Ha sido muy grosero por mi parte.
–No pasa nada –se apresuró a asegurarle ella.
–Claro que pasa. No suelo comportarme de ese modo. Es que, como te dije, tus palabras me recordaron a algo que mi esposa, mi difunta esposa, solía decir.
–Comprendo –murmuró ella–. Lo siento.
–No –replicó él–. Soy yo quien lo siente. No debería haber reaccionado de ese modo. Si no estás enfadada, ¿podría cenar contigo en la cocina esta noche? Preferiría no cenar solo.
Erin se compadeció de él. Ella tenía la suerte de contar con Riley, que la mantenía ocupada, pero comprendía lo solo que debía sentirse. Esbozó una sonrisa tímida y respondió:
–Claro que no me importa. ¿A las seis?
Sam asintió.
–A las seis está bien, gracias.
Se hizo un silencio incómodo, y Erin giró la cabeza hacia la impresora que él había comprado esa mañana.
–¿Qué tal va? ¿Funciona sin problemas? –le preguntó.
–Sí, hace lo que se supone que tiene que hacer.
–Bien. Bueno, pues nos vemos luego.
Cuando salió, Erin se sentía aliviada de que Sam se hubiese disculpado y que su comportamiento de antes tuviese una explicación. Ahora lo que debía hacer era concentrarse en encontrar algo que pudiese contener una muestra de ADN de James.