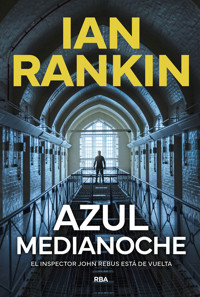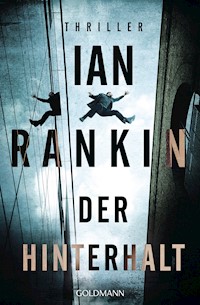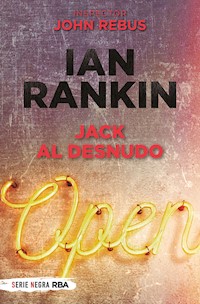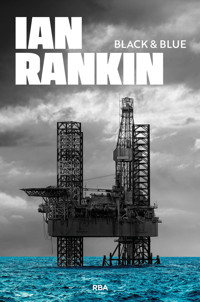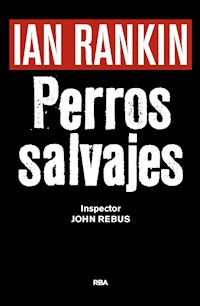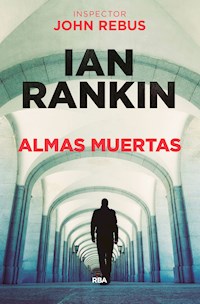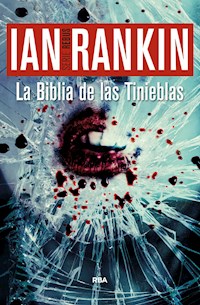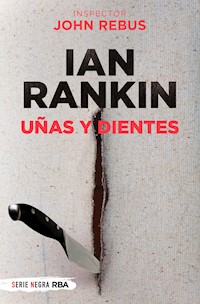
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
CUANDO TODO ESTÁ EN SU CONTRA, EL INSPECTOR REBUS ES EL MEJOR. Londres tiene una larga y tenebrosa tradición de asesinos en serie. El último en añadirse a la lista es uno de los más espeluznantes: el Hombre Lobo, que muerde y destroza a sus víctimas. Una de las medidas que adopta Scotland Yard para atraparlo es reclutar al inspector escocés John Rebus, por su experiencia enfrentándose a psicópatas. Nada le apetece menos a Rebus que abandonar Edimburgo para cazar a un perturbado, pero ya está acostumbrado a los trabajos desagradables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Título original inglés: Tooth & Nail
© John Rebus Limited, 1992.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2012
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO761
ISBN: 9788490563588
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Índice
Dedicatoria
Cita
Prólogo
La cámara de los horrores
Metro
Un bocadito
Mentirijillas
Bloques churchill
Fíjate en esto, muger
Alimentamos a cuantos lobos nos siguen, mientras nuestros verdaderos enemigos visten pieles de cordero.
PRÓLOGO
Hunde el cuchillo, ella.
Por experiencias pasadas, sabe que es un momento de mucha intimidad. Su mano aferra el mango frío del cuchillo y el impulso clava la hoja entera en la garganta hasta que su propia mano roza la piel. Carne contra carne. Primero, la chaqueta, o el jersey de lana, la blusa o la camiseta de algodón, y después la carne. Ahora un tajo. El cuchillo palpita como un animal que olfatea. La sangre caliente cubre el mango y la mano. (La otra mano tapa la boca y ahoga los gritos.) El momento es sublime. Un encuentro. Un contacto. El cuerpo es fogoso, trémulo, cálido de sangre, y borbotea por dentro cuando lo de dentro se exterioriza. Hierve. El momento acaba demasiado pronto.
Y aún siente ganas. No está bien, no es habitual, pero las siente. La desviste un poco; en realidad, la desviste mucho, quizá más de lo necesario. Y hace lo que tiene que hacer, barrenando otra vez con el cuchillo con los ojos fuertemente cerrados. Esta parte no le gusta. Nunca le ha gustado esta parte, ni aquella vez ni ahora. Pero, sobre todo, aquella vez.
Finalmente, saca los dientes y los hunde en el blanco vientre hasta cerrarlos en un mordisco satisfactorio, y susurra, como siempre, las cuatro palabras:
—Es solo un juego.
Es de noche cuando George Flight recibe la llamada. La noche del domingo. El domingo es su bendito día: rosbif con pudin, los pies en alto delante del televisor y el periódico abierto, abandonado en el regazo. Pero durante toda la jornada ha tenido un presentimiento; lo sintió en el pub, a la hora de almorzar, un retortijón como si tuviera gusanos, gusanitos blancos hambrientos, gusanos imposibles de satisfacer. Después, ganó el premio en la rifa del pub: un oso de peluche naranja y blanco, de casi un metro de alto. Hasta los gusanos se rieron, y supo que el día acabaría mal.
Que es lo que, efectivamente, sucedía, con el teléfono sonando sin parar, anunciando las malas noticias que no podían esperar al día siguiente. Sabía lo que era, por supuesto. ¿No estaba a la expectativa desde hacía semanas? Aun así, se mostraba reacio a contestar. Al final lo hizo.
—Flight al habla.
—Ha habido otra, señor. El Hombre Lobo ha matado a otra.
Flight miró en el televisor sin sonido escenas del partido de rugby del sábado; hombres maduros corriendo tras un balón de extraña forma como si su vida dependiera de ello. Al fin y al cabo, era un puto juego. Tenía apoyado en el lateral del televisor al sonriente osito. ¿Qué demonios iba a hacer él con un oso de peluche?
—De acuerdo —dijo—. Dígame dónde...
—Al fin y al cabo, es solo un juego.
Rebus sonrió y asintió con la cabeza al inglés que tenía enfrente en la mesa. A continuación, miró por la ventana, fingiendo una vez más interesarse por el paisaje oscuro y borroso. El inglés lo habría dicho ya más de diez veces. Y era lo único que había dicho casi durante todo el viaje. Además, invadía su terreno con las piernas estiradas e iba llenando la mesita con su colección de latas de cerveza vacías, robándole espacio y rozando su ordenado montón de periódicos y revistas.
—¡Billetes, por favor! —exclamó el revisor al fondo del vagón.
Con un suspiro, y por tercera vez desde que salieron de Edimburgo, Rebus buscó el billete. Nunca lo tenía donde creía. En Berwick pensó que lo llevaba en el bolsillo de la camisa, y lo guardaba en el bolsillo superior de la chaqueta de tweed Harris; en Dirham lo buscó en la chaqueta y lo encontró debajo de una revista en la mesita, y diez minutos después de salir de Peterborough lo cambió al bolsillo trasero del pantalón. Lo sacó y aguardó a que llegase el revisor.
El billete del inglés estaba donde siempre: medio escondido debajo de una lata de cerveza. Rebus, aunque casi se lo sabía de memoria, volvió a hojear la última página de un periódico del domingo, que había dejado encima del montón por simple diablura, divertido por las gruesas letras negras del titular —¡HALE ESCOCESES!— de la crónica sobre el encuentro de rugby en Murrayfield de la Copa Calcuta. Y menudo encuentro: no precisamente para pusilánimes, sino para valientes y decididos. El Scots había ganado por trece a diez y ahora Rebus se encontraba en un tren nocturno lleno de hinchas ingleses frustrados que regresaban a Londres.
Londres. No era precisamente una de sus ciudades preferidas. No es que él viajara mucho a Londres, pero aquel viaje no era de placer, sino estrictamente profesional, y, como representante de la policía de Lothian y Borders, debía tener un comportamiento irreprochable. Como había dicho su jefe en pocas palabras: «Nada de cagadas, John».
Bien, haría cuanto pudiera. No es que pensara que hubiera mucho que hacer, bien o mal, pero haría lo más posible. Y si ello implicaba ponerse camisa limpia y corbata, zapatos relucientes y una chaqueta respetable, lo haría.
—Billetes, por favor.
Rebus tendió el billete. Al fondo del pasillo, en la tierra de nadie del coche restaurante entre primera y segunda clase, se oyeron recitar en voz alta versos del Jerusalén de Blake. El inglés sentado enfrente de Rebus sonrió.
—Es solo un juego —comentó mirando las latas vacías de cerveza—. Solo un juego.
El tren entró en King’s Cross con cinco minutos de retraso. Eran las once y cuarto y Rebus no tenía prisa. Le habían reservado habitación en un hotel del centro de Londres por cuenta de la policía metropolitana. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una lista de notas y direcciones, remitida también por Londres; no iba con mucho equipaje, pensando en que la cortesía de la policía metropolitana no llegaría al extremo de venir a recogerle. Esperaba no estar más de dos o tres días, tras los cuales sin duda se darían cuenta de que no iba a serles de gran ayuda en la investigación. A tal efecto había traído una maleta pequeña, una bolsa de deporte y una cartera. En la maleta llevaba dos trajes, un par de zapatos, calcetines, calzoncillos y dos camisas (con corbata a juego); en la bolsa de deporte, un neceser, toalla, dos novelas de bolsillo (una a medio leer), despertador de viaje, una cámara de treinta y cinco milímetros con flash y película, una camiseta, un paraguas plegable, gafas de sol, un transistor, agenda, una Biblia, un frasco con noventa y siete pastillas de paracetamol y una botella (acolchada con la camiseta) del mejor malta Islay.
Lo esencial, en otras palabras. La cartera contenía libreta, bolígrafos, casete para grabar, cintas vírgenes, cintas grabadas y un sobre marrón grande con fotocopias de la policía metropolitana y fotos en color de doce por veinticuatro dentro de un archivador de anillas, más diversos recortes de periódico. Destacaba en la tapa del archivador una etiqueta adhesiva blanca con una palabra mecanografiada: HOMBRE LOBO.
Rebus no tenía prisa. La noche —lo que quedaba de ella— era suya. Tenía que acudir a una reunión a las diez, el lunes por la mañana, pero en su primera noche en la capital podía hacer lo que se le antojara. Pensó que podía pasarla perfectamente en la habitación del hotel. Esperó en el asiento a que los otros viajeros bajaran del tren, cogió del portaequipajes la bolsa y la cartera y se encaminó a la puerta corrediza del vagón, junto a la cual, en otro portaequipajes, estaba su maleta. Tras bajarlo todo al andén, hizo una pausa y respiró. Era un olor muy distinto al de cualquier otra estación de tren. Desde luego, muy distinto al de la estación de Waverley, en Edimburgo. No olía tan mal, pero a Rebus le pareció una atmósfera más empobrecida y gastada. De pronto se sintió cansado. Y su nariz también captaba otra cosa; algo dulce y repulsivo al mismo tiempo. No sabía a qué le recordaba.
En la explanada, en vez de dirigirse al metro, se acercó a un quiosco y compró un plano alfabético de Londres, que guardó en la cartera. Ya repartían los periódicos de la mañana, pero ni los miró. Era domingo y no lunes. El domingo era el día del Señor, y por eso, tal vez, había incluido una Biblia en el equipaje; hacía semanas que no iba a la iglesia, meses, quizás. De hecho, desde una visita a la catedral de Palmerston Place; era un templo bonito, limpio y luminoso, pero muy lejos de su casa para resultar cómodo. Además, seguía siendo religión organizada y no había superado su desapego de la religión organizada. Incluso recelaba más que nunca de ella. Tenía hambre; tal vez podría comer algo de camino al hotel.
Adelantó a dos mujeres que hablaban animadamente.
—Lo he oído por la radio hace veinte minutos.
—Se ha cargado a otra, ¿no?
—Eso han dicho.
—No me atrevo ni a pensarlo —añadió la mujer, estremeciéndose—. ¿Han dicho que era él, seguro?
—No, seguro no. Pero ya sabes, ¿no?
Sí, tenía razón. Así que llegaba a tiempo para una nueva y reciente perspectiva del drama. Otro homicidio; cuatro en total. Cuatro en el plazo de tres meses. Sí que estaba ocupado aquel asesino que llamaban Hombre Lobo. Hombre Lobo, lo denominaban; se habían puesto en contacto con su jefe de Edimburgo, solicitando que lo enviasen a él. A ver qué podía hacer. El jefe, el director Watson, le había enseñado la carta.
—Llévese una bala de plata, John —dijo—. Por lo visto, es usted su única esperanza —añadió, conteniendo la risa, tan convencido como el propio Rebus de lo poco que podía ayudar en el caso.
Pero él se mordió el labio inferior, sin replicar a su superior que le miraba tras el escritorio. Haría lo que pudiera. Haría todo lo que pudiera. Hasta que le calaran y le hicieran volver a Edimburgo.
Además, tal vez necesitaba un descanso, y Watson también parecía satisfecho de quitárselo de encima.
—Al menos tendremos unos días de calma.
Al director, natural de Aberdeen, le apodaban el «Granjero Watson», un mote conocido por todos los oficiales inferiores a su rango en Edimburgo. Pero un día, Rebus, con algunas copas de más de whisky, lo soltó en presencia del propio Watson y desde entonces se había visto relegado a no pocas tareas burocráticas y aburridas, a vigilancias y a cursillos de capacitación.
¡Cursillos de capacitación! Al menos Watson tenía sentido del humor. El último había sido «Gestión para oficiales superiores» y había sido un latazo: psicología y cómo tratar bien a oficiales subalternos, cómo implicarlos, motivarlos, relacionarse con ellos. Rebus volvió a su comisaría y lo probó un día; fue un día de implicar, motivar y relacionarse. Al final de la jornada un agente le había dado sonriendo una palmada en la espalda.
—Hoy sí que hemos tenido que trabajar duro, John, pero lo he pasado bien.
—Quita tu puta mano de mi espalda. Y no me llames John —gruñó Rebus.
El agente se quedó boquiabierto.
—Pero no ha dicho... —replicó sin acabar la frase.
Punto final de las breves vacaciones: Rebus había probado a gestionar. Lo había intentado, pero lo odiaba.
Bajaba ya las escaleras del metro cuando se detuvo, dejó en el suelo maleta y cartera, abrió la cremallera de la bolsa de deporte y sacó el transistor; lo encendió, se lo acercó al oído, accionó el dial con la otra mano hasta sintonizar las noticias y permaneció parado escuchándolas mientras otros viajeros pasaban a su lado; algunos le miraron, pero pocos. Oyó por fin lo que quería, apagó el transistor y lo guardó en la bolsa. A continuación abrió los dos cierres de la cartera, sacó el plano y pasó las hojas del callejero al final del volumen; sabía lo grande que era Londres. Grande y populoso: unos diez millones, ¿no? ¿No era el doble de la población de Escocia? No quería ni pensarlo: diez millones de almas.
—Diez millones más una —musitó al tiempo que daba con el nombre de la calle que buscaba.
LA CÁMARA DE LOS HORRORES
—Una escena muy poco agradable.
El inspector George Flight miró a su alrededor pensando si el sargento se refería al cadáver o al escenario. Podía decirse lo que se quisiera sobre el Hombre Lobo, pero no cabía duda de que no era muy escrupuloso sobre su zona de actuación. Esta vez era la orilla de un río. No es que Flight hubiera jamás considerado «río» al Lea. El lugar era una senda, auténtico cementerio de carritos de supermercado, que bordeaba un curso de agua turbio con un pantanal a un lado, y al otro, polígonos industriales y casas bajas. Por lo visto podía remontarse el curso del Lea desde el Támesis hasta Edmonton. Aquel riachuelo discurría como una vena negruzca desde el centro este de Londres hasta más allá del norte de la capital, ignorado en su existencia por la inmensa mayoría de los londinenses.
Pero George Flight sí que sabía de él, porque se había criado en Tottenham Hale, una población cercana al Lea, y su padre iba a pescar en el tramo navegable entre Stonebridge y Tottenham Locks; de niño había jugado a la pelota en el pantanal, fumado a escondidas entre las hierbas con su pandilla y toqueteado alguna blusa que otra o un sujetador en aquel terreno baldío que ahora contemplaba al otro lado de la corriente.
Y había paseado por aquella senda, concurrida en las tardes soleadas de domingo, donde había pubs en los que se tomaba una pinta fuera del local mirando a los marineros de agua dulce en sus barcas; de noche, por el contrario, solo los borrachos, los temerarios y atrevidos se aventuraban en aquel paseo solitario y poco iluminado. Los borrachos, los temerarios, los atrevidos y... los vecinos. Jean Cooper vivía en aquella zona; desde que se separó de su marido residía con su hermana en un bloque de pisos construido hacía poco junto al camino de sirga y trabajaba en un local de franquicia en Lea Bridge Road, donde terminaba su jornada a las siete. El camino paralelo al río era el itinerario más rápido para volver a casa.
Habían encontrado su cadáver a las diez menos cuarto dos jóvenes que se dirigían a uno de los pubs y que echaron a correr hacia Lea Bridge Road a parar a un coche de policía que pasaba. A continuación, la operación siguió una pauta fluida: llegó el médico de la policía y los agentes de la comisaría de Store Newington, que examinaron el modus operandi y llamaron a Flight.
Cuando él llegó, el escenario del crimen era todo actividad organizada. Habían identificado el cadáver, interrogado a los vecinos cercanos, y localizado a la hermana; los agentes del escenario del crimen hablaban con dos agentes del equipo científico. Habían acordonado la zona que rodeaba al cadáver y nadie cruzaba la cinta sin calzar fundas de plástico sobre los zapatos y en la cabeza. Dos fotógrafos actuaban con su flash portátil alimentado por un generador al efecto, junto al que había una furgoneta de operaciones, donde otro fotógrafo trataba de desatascar una cámara de vídeo.
—Son esas cintas baratas —comentó—. Las compras pensando que son una ganga y luego siempre te dan problemas.
—Pues no compre cintas baratas —dijo Flight.
—Gracias, Sherlock —replicó, malhumorado, el fotógrafo, para volver a maldecir las cintas y al vendedor del puesto de Brick Lane. Las había comprado aquel mismo día.
Mientras, tras decidir el plan de ataque, los de la científica se acercaron al cadáver provistos de cinta adhesiva y un montón de bolsas de polietileno, y, con gran cuidado, comenzaron a aplicarle trozos de cinta en las ropas con ánimo de recoger pelos y fibras. Flight los observaba apartado a un lado. Las linternas proyectaban un fulgor blancuzco y chillón sobre la escena, de modo que, vista desde su ubicación en la zona de oscuridad, Flight se sintió como asistiendo en el teatro a la representación de una obra. Por Dios, sí que hace falta paciencia en esta profesión en que todo ha de hacerse según el reglamento y con sumo detalle. Él aún no se había aproximado al cadáver. Lo haría más tarde; quizás aún faltaba bastante.
Volvieron a oírse lamentaciones, procedentes de un Ford Sierra policial aparcado en Lea Bridge Road, donde una mujer policía consolaba en el asiento trasero a la hermana de la víctima, a quien animaba a tomar un té caliente. Pero Flight sabía que lo peor vendría más adelante, cuando tuviera que identificar el cadáver en el depósito.
Jean Cooper había sido fácil de identificar porque tenía el bolso al lado, en la senda, sin que faltara nada, al parecer. Contenía cartas y las llaves de la casa con una etiqueta y la dirección. Flight no podía por menos que pensar y pensar en aquellas llaves; no era muy prudente poner la dirección en unas llaves, pero ahora ya era tarde para tal consideración. Tarde para evitar el crimen. Volvieron a oírse los lamentos, un prolongado grito lastimero que ascendió hasta el fulgor anaranjado del cielo que cubría el río Lea y el pantanal.
Flight miró en dirección al cadáver y rehizo el camino que había seguido Jean desde Lea Bridge Road. Había recorrido menos de cincuenta metros hasta el punto de la agresión. Cincuenta metros desde una calle bien iluminada y transitada, y menos de veinte desde la parte de atrás de una fila de viviendas. Pero aquel tramo de la senda solo lo alumbraba una farola rota (seguramente ahora la arreglaría el Ayuntamiento) y la luz que difundiesen las ventanas de los pisos. Desde luego, era lo suficiente oscuro para los propósitos del asesino. Oscuro para aquel asesinato repugnante.
No estaba seguro de que fuese el Hombre Lobo; en aquel momento no podía estar totalmente seguro. Pero el presentimiento era como el efecto de un anestésico en los huesos. El terreno era apropiado; las puñaladas que le habían indicado, correspondían, y el Hombre Lobo llevaba tres semanas sin atacar. Tres semanas durante las cuales no habían obtenido ninguna pista; pero esta vez el Hombre Lobo se había arriesgado, matando a primera hora de la noche en vez de en plena noche. Tenía que haberle visto alguien, y por el hecho de verse obligado a escapar deprisa, habría dejado quizás alguna pista. Flight se frotó el estómago; el ácido había exterminado a los gusanos. Se sentía tranquilo, completamente tranquilo por primera vez en días.
—Perdone. —Era una voz amortiguada, y Flight se volvió apenas para dejar paso al hombre rana a quien seguía otro, ambos con sendas linternas muy potentes.
Flight no envidiaba el trabajo de los hombres rana. El río era oscuro y tóxico, el agua estaría helada y seguramente espesa de la suciedad; pero tenían que rastrearlo ahora. Si el asesino había tirado algo por error al Lea, incluso el cuchillo, había que recuperarlo lo antes posible, anticipándose a que al amanecer estuviera cubierto de sedimentos o de alguna porquería desplazada. No había tiempo que perder. Por eso había ordenado una exploración nada más saber la noticia, antes incluso de salir apresuradamente de su cálida y confortable casa camino de aquel lugar. Su mujer le dio unos golpecitos en el brazo, diciéndole: «Procura no volver muy tarde». Los dos sabían que la recomendación era inútil.
Observó cómo el primer hombre rana entraba en el agua y miraba pasmado la superficie iluminada por la linterna. Su compañero entró también en el río y desapareció de la vista. Flight miró al cielo. Seguía cubierto por una gruesa capa de nubes inmóviles. Las previsiones meteorológicas anunciaban lluvia a primera hora de la mañana. Borraría las pisadas y dispersaría las fibras, las manchas de sangre y los pelos por la senda transitada. Con suerte, concluirían la primera fase de intervención en el escenario del crimen sin tener que montar tiendas de plástico.
—¡George!
Flight se dio la vuelta para saludar al recién llegado. Era un hombre de cincuenta y tantos años, de rasgos cadavéricos, que iluminaba la sonrisa más amplia posible en aquel rostro enjuto. Llevaba un maletín negro en la mano izquierda, y tendió la derecha a Flight. Caminaba a su lado una mujer guapa, de la misma edad que Flight. De hecho, por lo que recordaba, era exactamente un mes y un día más joven que él. La tal Isobel Penny era, eufemísticamente, la «ayudante» y «secretaria» del cadavérico, y existía consenso general de que hacía ocho o nueve años que dormían juntos; aunque a Flight se lo había dicho personalmente ella por la circunstancia de haber sido alumnos de bachillerato en la misma clase y mantenerse más o menos en contacto.
—Hola, Philip —dijo Flight, estrechando la mano del forense.
Philip Cousins no era un simple forense del Ministerio del Interior, sino el mejor forense oficial, con una fama producto de veinticinco años de trabajo, veinticinco años en los que nunca se había equivocado, que Flight supiera. Con su sagacidad para los detalles y su inquebrantable tenacidad había resuelto o ayudado a resolver docenas de homicidios, desde los estrangulamientos de Streatham hasta el envenenamiento de un funcionario del gobierno en las Indias Occidentales. Quienes no lo conocían personalmente comentaban que vestía el cargo por sus trajes azul marino y sus facciones macilentas, sin imaginar ni por asomo su vivo y punzante humor, su bondad y su modo de encandilar al alumnado de medicina en el aula atestada. Flight, asistente en una ocasión a una de aquellas clases que versaba sobre arterioesclerosis, no se había divertido tanto en su vida.
—Creí que estabais en África —dijo, besando en la mejilla a Isobel.
Cousins suspiró.
—Estábamos, pero Penny echaba de menos Inglaterra. —Siempre la llamaba por su apellido. Ella le dio un puñetazo en broma en el brazo.
—¡Mentiroso! —exclamó, volviendo sus ojos azul claro hacia Flight—. Fue Philip, que era incapaz de estar lejos de sus cadáveres —añadió—. Eran las primeras buenas vacaciones que teníamos desde hace años y resulta que se aburría. ¿Te imaginas, George?
Flight sonrió y balanceó la cabeza.
—Bueno, me alegro de que hayas podido venir. Parece ser que es otra víctima del Hombre Lobo.
Cousins miró por encima del hombro de Flight hacia la escena donde seguían trabajando los fotógrafos, con los de la científica en cuclillas en su tarea de poner cintas adhesivas y una bandada de moscas sobre el cadáver. Cousins había examinado las tres primeras víctimas del Hombre Lobo, y esa continuidad era positiva para el caso; no solo porque él sabía qué detalles buscar, como indicios característicos del Hombre Lobo, sino porque además podría detectar cualquier detalle discrepante respecto a los otros asesinatos, cualquier señal indicativa de un cambio en el modus operandi: arma distinta u otro ángulo de agresión, por ejemplo. Flight iba haciéndose pieza a pieza una imagen mental del Hombre Lobo, pero era Cousins quien podía señalarle cómo encajaban esas piezas.
—¿Inspector Flight?
—Sí. —Un hombre con chaqueta de tweed venía hacia ellos por la senda, con varios bultos y un agente uniformado a la zaga. Dejó los bultos en el suelo y se presentó.
—Soy John Rebus. —Flight lo miró con cara inexpresiva—. El inspector John Rebus —añadió, tendiendo la mano que Flight estrechó, sintiendo un fuerte apretón.
—Ah, claro —dijo—. Acaba de llegar, ¿no? —añadió, mirando hacia el equipaje—. No le esperábamos hasta mañana, inspector.
—Bueno, es que al llegar a King’s Cross oí que... —dijo Rebus señalando con la barbilla el camino de sirga iluminado—. Así que decidí presentarme directamente.
Flight asintió con la cabeza, con fingida preocupación. En realidad, buscaba ganar tiempo para entender bien el habla con marcado acento escocés de Rebus. Un agente de la policía científica que estaba en cuclillas se incorporó y se acercó al grupo.
—Hola, doctor Cousins —dijo antes de dirigirse a Flight—. Hemos acabado; si el doctor Cousins quiere echar un vistazo...
Flight se volvió hacia Philip Cousins, que asintió muy serio con la cabeza.
—Vamos allá, Penny.
Flight se disponía a seguirlos cuando se acordó del recién llegado y se volvió hacia John Rebus, bajando inmediatamente la vista de su rostro hacia la rústica y pesada chaqueta; parecía salida de Dr. Finlay’s Casebook, y, desde luego, fuera de lugar en aquel camino de sirga urbano en plena noche.
—¿Quiere echar un vistazo? —inquirió Flight condescendiente, y vio que Rebus asentía sin entusiasmo—. Muy bien, deje ahí el equipaje.
Echaron a andar siguiendo a Cousins e Isobel, que iban ya unos dos metros por delante. Flight señaló hacia ellos.
—Probablemente habrá oído hablar del doctor Philip Cousins —dijo, pero Rebus negó despacio con la cabeza, y Flight le miró como a alguien incapaz de reconocer a la reina en un sello de correos—. Ah —comentó secamente, y volvió a señalar—. Y ella es Isobel Penny, ayudante del doctor Cousins.
Al oír su nombre, Isobel volvió la cabeza y sonrió. Tenía un rostro atractivo, redondo e infantil, y un arrebol en las mejillas. Físicamente, era la antítesis de su compañero, pues, aunque alta, era bien proporcionada —lo que el padre de Rebus habría calificado de huesos grandes— y tenía un cutis saludable en contraste con el macilento de Cousins. Rebus no recordaba haber conocido a ningún forense de aspecto saludable, lo que atribuía a las horas que pasaban trabajando con luz artificial.
Llegaron al sitio en que yacía el cadáver. Lo primero que vio Rebus fue alguien que le enfocaba a él con una cámara de vídeo, que desplazó a continuación en dirección al cadáver. Flight se puso a hablar con un agente del equipo de la policía científica, sin mirarse ninguno de los dos a la cara, fijando su atención en los trozos de cinta adhesiva que acababan de despegar cuidadosamente del cadáver y que el agente sostenía en la mano.
—Sí —dijo Flight—, espere a enviarlos al laboratorio porque en el depósito aplicaremos más trozos.
El agente asintió con la cabeza y se alejó. Se oyó un ruido en el río, Rebus se volvió y vio a un hombre rana que salía a la superficie, miraba a su alrededor y volvía a sumergirse. Conocía un lugar igual que aquel en Edimburgo, un canal que discurría al oeste de la ciudad entre parques, cervecerías y solares vacíos. Allí tuvo él que investigar un crimen en cierta ocasión: el cadáver de un vagabundo que apareció bajo un puente en la orilla del canal. Dieron enseguida con el asesino, otro vagabundo con el que había discutido por una lata de sidra, y el tribunal dictaminó homicidio, pero no había sido homicidio, sino asesinato. A Rebus no se le olvidaría.
—Creo que hay que envolver las manos inmediatamente —dijo el doctor Cousins con un evidente acento de los condados aledaños de Londres—. En el depósito las examinaré con detenimiento.
—Perfecto —comentó Flight, alejándose para coger más bolsas de plástico. Rebus observó al forense en acción. Tenía en la mano una pequeña grabadora a la que dirigía sus comentarios; entre tanto, Isobel Penny sacó un bloc y comenzó a dibujar el cadáver.
—Probablemente, la pobre mujer cayó ya muerta al suelo —dijo Cousins—. Leves indicios de magulladuras. Hipostasis coherente en apariencia con el terreno. Yo diría que murió aquí mismo.
Cuando Flight regresó con las bolsas, Cousins, bajo la persistente mirada de Rebus, había tomado la temperatura corporal y la temperatura interna. La senda donde estaban era larga y casi recta; el asesino habría podido ver cómodamente si alguien se acercaba. Además, había casas en la calle más próxima desde las que habrían podido oírse gritos; al día siguiente harían la indagación puerta a puerta. Allí, la senda junto al cadáver estaba llena de basura: latas de bebida oxidadas, envoltorios de patatas fritas y de caramelos y papeles de periódicos rotos y sucios. En el río flotaban también desperdicios y en la superficie asomaba el manillar rojo de un carrito de supermercado. Vieron salir a la superficie la cabeza y los hombros de otro buceador. En el puente por el que la calle cruzaba sobre el río se había congregado una multitud que contemplaba el escenario del crimen. Agentes de uniforme trataban de hacer circular a los curiosos, acordonando lo más posible la zona.
—Por las señales en las piernas, la tierra y algunos arañazos y hematomas —prosiguió la voz—, diría que la víctima cayó al suelo o que fue empujada o presionada hacia el suelo por detrás y que posteriormente se le dio la vuelta.
La voz del doctor Cousins era serena, neutra. Rebus suspiró hondo varias veces y pensó que bastante había retrasado ya lo inevitable. Había acudido a aquel lugar para demostrar buena voluntad y hacer ver que no estaba en Londres en viaje de placer, pero ahora que se encontraba ya allí, consideró que debía examinar de cerca el cadáver. Dio la espalda al canal, a los hombres rana, a los curiosos y a los agentes que había tras el cordón, dejó atrás su equipaje, olvidado al final de la senda, y miró al cadáver.
La víctima estaba tumbada de espaldas con los brazos a los costados y las piernas juntas; tenía las medias y las bragas bajadas hasta la altura de las rodillas, pero la falda la cubría, aunque por detrás estaba arrugada. Tenía abierta la cremallera de la cazadora azul celeste y la blusa desgarrada, aunque el sujetador estaba intacto. Su pelo era negro, largo y liso, y llevaba pendientes de aro grandes. Su rostro habría sido bonito años atrás, pero la vida lo había ajado, dejando sus señales. También el asesino había dejado las suyas: sangre en la cara y en el pelo apelmazado, procedente de un tajo en la garganta. Pero también debajo del cadáver había sangre que encharcaba el suelo por debajo de la falda.
—Vamos a darle la vuelta —dijo el doctor Cousins a la grabadora, al tiempo que lo hacía con ayuda de Flight, y a continuación apartaba el pelo de la nuca de la mujer—. Herida penetrante —añadió para la grabadora—, coherente con el gran corte de la garganta; de salida, diría yo.
Pero Rebus no escuchaba ya realmente al médico. Ahora miraba horrorizado la parte del cuerpo en que la falda estaba remangada: había mucha sangre, gran cantidad de sangre que manchaba la rabadilla, las nalgas y la parte superior de los muslos. Por los informes que llevaba en la cartera, sabía la causa de tal profusión de sangre, sin que por ello resultara más llevadero contemplar la realidad, el crudo horror de la realidad. Respiró hondo de nuevo varias veces. Nunca había vomitado en un escenario del crimen y no iba a hacerlo ahora.
«Nada de cagadas», le había dicho el jefe. Era cuestión de orgullo. Pero Rebus sabía que el propósito de su viaje a Londres era realmente serio y nada tenía que ver con «orgullo», con «lucirse» o con «actuar lo mejor posible». El objeto del viaje era cazar a un pervertido, a un sádico atrozmente brutal, y hacerlo antes de que volviera a matar. Y si hacían falta balas de plata, Dios, pues balas de plata habría.
Rebus temblaba todavía cuando en la furgoneta de operaciones le dieron un vaso de té.
—Gracias.
Bueno, la carne de gallina podía achacarse al frío. Aunque no hacía tanto frío. El cielo nuboso ayudaba, y no corría viento. Sí, claro, en Londres hacía siempre unos cuantos grados más de temperatura que en Edimburgo en cualquier época del año, y no era el mismo viento, aquel viento cortante y helado que barría las calles de Edimburgo en verano e invierno. Realmente, si le hubieran preguntado cómo era la noche, él habría dicho que era templada.
Cerró los ojos un instante, no por cansancio, sino tratando de anular la visión del cadáver frío de Jean Cooper; pero parecía tenerlo colgado en las pestañas en todo su esplendor horripilante. Le fue de cierto alivio advertir que hasta el inspector George Flight parecía afectado: actuaba, se movía y hablaba como si hubiera perdido energía, más en sordina, como si reprimiera conscientemente sus emociones, el fuerte deseo de gritar o dar una patada al aire. Ya salían los hombres rana del río sin haber encontrado nada. Lo rastrearían de nuevo por la mañana, pero su modo de hablar delataba sus pocas esperanzas. Flight escuchó su informe y asintió con la cabeza; Rebus no le quitaba ojo desde detrás del vaso de té.
George Flight tenía casi cincuenta años; era algo mayor que Rebus. No era bajo, pero su aspecto era más bien achaparrado, se le insinuaba cierto estómago, pero en un tronco musculoso. Rebus no se las habría prometido muy felices en una pugna física con él. Flight tenía el pelo muy moreno y espeso, pero escaso en la coronilla; vestía una cazadora de cuero y vaqueros. Muy pocos cuarentones podían evitar tener aspecto ridículo en vaqueros, pero Flight sí; le sentaban bien a su talante y a sus andares rápidos y directos.
Tiempo atrás, Rebus había clasificado en tres grupos a los agentes del DIC, por su vestimenta: los de la brigada con cazadora de cuero y vaqueros, con ínfulas de tener el mismo aspecto de lo que ellos mismos se sentían; los mercaderes pulcros de traje y corbata, a la caza de ascensos y respeto (no necesariamente en ese orden) y los indefinidos cuya vestimenta era generalmente el resultado de una mañana de compras en algún gran almacén importante.
La mayoría de los agentes del DIC eran indefinidos y Rebus se consideraba miembro de ese grupo. Pero un día que se miró en un espejo de cuerpo entero advirtió que tenía un aspecto decente. Los de traje con corbata no se llevaban bien con los de cazadora de cuero y vaqueros.
Flight estrechaba la mano a un individuo de apariencia importante, quien, tras el apretón de manos, las metió en los bolsillos para escucharle con la cabeza ladeada, asintiendo de vez en cuando como si reflexionara. Vestía traje negro con chaleco de lana; tan elegante como si hubiera sido pleno día. Casi todos los agentes comenzaban a dar signos de cansancio por sus caras y su desgaire. Las únicas excepciones eran aquel hombre y Philip Cousins.
El desconocido estrechó la mano del doctor Cousins y saludó a su ayudante. En ese momento Flight hizo un gesto hacia la furgoneta... no, hacía él. Venían hacia él. Rebus apartó el vaso del rostro y se lo cambió a la mano izquierda por si acaso tenía que saludar al recién llegado.
—Le presento al inspector Rebus —dijo Flight.
—Ah, nuestro hombre del norte de la frontera —dijo el hombre de aspecto importante con una irónica sonrisa de superioridad. Rebus replicó a la sonrisa mirando a Flight.
—Inspector Rebus, le presento al inspector jefe Howard Laine.
—¿Cómo está usted?
Apretón de manos. A Rebus, Howard Laine le sonaba a nombre de calle.
—Y bien —dijo el inspector jefe Laine—, ¿qué, ha venido a echarnos una mano con nuestro problemita?
—Bueno —contestó Rebus—, no estoy muy seguro de qué es lo que puedo hacer, señor, pero tenga la seguridad de que haré cuanto pueda.
Se hizo una pausa y Laine sonrió sin decir nada. La verdad golpeó a Rebus como un rayo que parte un árbol: ¡no le entendían! Le miraban sonrientes, pero no entendían su forma de hablar. Se aclaró la garganta y repitió:
—Haré cuanto pueda, señor.
Laine volvió a sonreír.
—Magnífico, inspector, magnífico. Bien, estoy seguro de que el inspector Flight le pondrá al corriente de todo. ¿Está bien alojado?
—Bueno, realmente...
Flight le interrumpió.
—El inspector Rebus vino aquí directamente nada más enterarse del asesinato. Acaba de llegar a Londres.
—¿Ah, sí? —inquirió Laine, impresionado, pero Rebus advirtió que mostraba inquietud por aquella charla intrascendente, pues no le gustaba dar la impresión de que tenía tiempo para charlas, y buscaba con la mirada un pretexto para irse—. Bien, inspector, ya nos veremos —añadió, y volviéndose hacia Flight—: Tengo que marcharme, George. ¿Todo en orden? —Flight asintió con la cabeza—. Muy bien, entonces, bueno...
Y el inspector jefe se dirigió a su coche con Flight. Rebus dio un profundo suspiró. Se sentía como gallina en corral ajeno. Se daba cuenta de que allí sobraba y se preguntó de quién habría sido la idea de asignarlo al caso del Hombre Lobo. Algún gracioso, seguro. Su jefe le había mostrado la carta.
—John, por lo visto se ha convertido en experto en asesinos en serie —dijo— y en la metropolitana están algo faltados de especialistas en este momento. Quieren que vaya a Londres unos días, a ver si se le ocurre algo y pueda tal vez darles algunas ideas.
Rebus, sin acabar de creérselo, leyó la carta que mencionaba un caso de hacía años, el de un asesino de niños, un caso que él había resuelto; pero eran homicidios personales, no crímenes en serie.
—Yo no sé nada sobre asesinos en serie —protestó Rebus.
—Bueno, en ese caso estará en igualdad de condiciones, ¿no cree?
Y ahora allí estaba, en un paraje del nordeste de Londres, con un vaso de té infecto entre las manos, el estómago vacío, los nervios de punta y el equipaje tan solo y fuera de lugar como él mismo. Allí, para solucionar lo insoluble: «nuestro hombre del norte de la frontera». ¿A quién se le había ocurrido enviarle a Londres? A ningún cuerpo de policía de la localidad que sea le agrada admitir el fracaso, pero obligándole a él a ir allí, era precisamente el papel que asumía Scotland Yard.
Después de despedir a Laine, Flight parecía más tranquilo; dirigió incluso una sonrisa de aliento a Rebus antes de dar órdenes a dos hombres que Rebus sabía que eran empleados del depósito. Estos fueron a la furgoneta y volvieron con un gran trozo de plástico doblado, cruzaron el cordón policial, se detuvieron frente al cadáver y dejaron el plástico a un lado. Era una bolsa transparente de casi dos metros de largo con cremallera de arriba abajo. El doctor Cousins permaneció atento a la operación de los dos hombres, que abrieron la bolsa, metieron el cadáver y cerraron la cremallera. Un fotógrafo tomó unas cuantas fotografías con flash, y a continuación los dos empleados cargaron con el cadáver hasta la furgoneta.
Rebus advirtió que de la multitud solo quedaban algunos curiosos. A uno de ellos, un joven que llevaba un casco de motorista en la mano y vestía cazadora de cuero con brillantes cremalleras plateadas, un agente uniformado le instaba a circular.
Se sentía como un curioso más y pensó en series de televisión y en películas en donde en cuestión de minutos un enjambre de policías irrumpe en el escenario del crimen (destruyendo de paso las pruebas científicas) y resuelven el homicidio en hora u hora y media. De risa. El trabajo de la policía era eso: trabajo. Un trabajo tenaz, rutinario, aburrido, frustrante y nada rápido, sobre todo. Miró el reloj y eran las dos en punto. Su hotel estaba en el centro de Londres, en algún lugar detrás de Picadilly Circus; tardaría otra media hora o tres cuartos en llegar, y eso suponiendo que hubiese un coche patrulla disponible.
—¿Vamos?
Era Flight que estaba a unos pasos de él.
—Pues vamos —dijo Rebus, sabiendo muy bien a qué se refería y más exactamente adónde iban.
—Tengo que admitir, inspector Rebus —añadió Flight sonriendo—, que es incansable.
—La famosa tenacidad escocesa —comentó Rebus, citando a una de las crónicas deportivas sobre el partido de rugby del domingo.
Flight se echó a reír brevemente y Rebus se sintió contento de haber acudido allí. Tal vez no se había roto totalmente el hielo, pero sí un buen trozo del iceberg.
—Vamos, pues; tengo ahí mi coche. Ordenaré a un chófer que meta en su maletero el equipaje porque la cerradura del mío está bloqueada. Hace semanas que trataron de forzarla con una palanca —dijo mirando inopinadamente a Rebus a la cara—. Hoy en día no se está seguro en ningún sitio —añadió—. En ninguno.
En la calle principal había ya bastante barullo entre voces y portezuelas que se cerraban de golpe; en el lugar quedarían varios agentes, por supuesto, pero otros volverían al calor de sus comisarías o —¡lujo difícil de imaginar!— a su propia cama. Varios coches seguirían al furgón mortuorio hasta el depósito.
Rebus tomó asiento junto a Flight, delante, y ambos se esforzaron torpemente por el camino en iniciar una conversación, casi sin lograrlo hasta poco antes de llegar a su destino.
—¿Se sabe quién era? —inquirió Rebus.
—Jean Cooper —contestó Flight—. Llevaba el carnet en el bolso.
—¿Andaba por esa senda por algún motivo concreto?
—Iba camino de su casa al salir del trabajo. Trabajaba en una franquicia cerca de allí. La hermana nos ha dicho que terminaba la jornada a las siete.
—¿Cuándo encontraron el cadáver?
—A las diez menos cuarto.
—Hay un largo intervalo de tiempo.
—Hay testigos que la vieron en el Dog and Duck, que es un pub cercano a su lugar de trabajo al que solía ir algunas tardes a tomar una copa. La camarera dice que se marchó hacia las nueve.
Rebus miró por el parabrisas. Había todavía bastante tráfico teniendo en cuenta lo tarde que era y deambulaban grupos de jóvenes y peatones alborotadores.
—Hay una discoteca muy concurrida ahí en Stokie —dijo Flight—, pero a esta hora ya no hay autobuses y vuelven a casa a pie.
Rebus asintió con la cabeza y a continuación inquirió:
—¿En Stokie?
Flight sonrió.
—Store Newington. Seguramente pasó por ahí viniendo de King’s Cross.
—Dios sabe —contestó Rebus—. A mí todo me pareció igual. Me da la impresión de que el taxista me la jugó como a un turista. Tardamos tanto desde King’s Cross que pensé que recorríamos la M25 —añadió Rebus, esperando que Flight riera, pero solo reaccionó con un esbozo de sonrisa. Se hizo otra pausa—. ¿Era soltera esa Jean Cooper? —preguntó al fin.
—Casada.
—No llevaba alianza.
Flight asintió con la cabeza.
—Estaba separada; vivía con la hermana y no tenía hijos.
—¿Y salía a beber sola?
Flight miró a Rebus.
—¿A qué viene eso? —inquirió.
Rebus se encogió de hombros.
—Por nada, simplemente porque si iba sola a los pubs puede que allí conociera al asesino.
—Es posible.
—De todos modos, lo conociera o no, el asesino pudo haberla seguido desde el pub.
—Mañana indagaremos quiénes estaban presentes, pierda cuidado.
—O bien —añadió Rebus, pensando en voz alta— el asesino esperó junto al río a que pasara y alguien pudo haberlo visto.
—Ya indagaremos —dijo Flight, ahora con voz más seca.
—Perdone —dijo Rebus—. Soy un caso grave de meterme donde no me llaman.
Flight se volvió otra vez hacia él en el momento en que cruzaban hacia la izquierda la verja de un hospital.
—No es eso —dijo—, cualquier comentario es bien recibido. Tal vez se le ocurra algo en lo que yo no he pensado.
—Sí, claro —replicó Rebus—. Es que esto no habría sucedido en Escocia.
—¿Ah, no? —comentó Flight con media sonrisa irónica—. ¿Y por qué? ¿Son demasiado civilizados en el gélido norte? Pues yo recuerdo que antes eran los peores gamberros del mundo en los partidos de fútbol. Quizá sigan siéndolo, pero me parece que ahora son más mosquitas muertas.
—No —replicó Rebus negando con la cabeza—, me refería a que eso no le habría ocurrido a Jean Cooper, porque en Escocia las franquicias no abren en domingo.
Rebus permaneció en silencio mirando a través del parabrisas a solas con sus pensamientos, pensamientos que giraban en torno a un solo tema: que te den por el saco. Desde hacía años esas palabras se habían convertido para él en un mantra: QTDPS. Al londinense le habían bastado veinte minutos de trayecto para darle su opinión sobre los escoceses.
Al bajar del coche, Rebus miró por la ventanilla trasera y vio en ese momento lo que había en el asiento de atrás. Abrió la boca para hacer un comentario, pero Flight alzó una mano.
—No pregunte nada —dijo, cerrando la portezuela de golpe—. Y escuche: perdone por lo que le dije antes...
Rebus se limitó a encogerse de hombros, pero no acababa de entenderlo. Definitivamente, tendría que haber alguna explicación lógica de por qué un inspector de policía llevaba un enorme osito de peluche en el asiento trasero del coche al acudir al escenario del crimen. Pero no se le ocurría la menor explicación.
Los depósitos de cadáveres son lugares donde los muertos dejan de ser personas y se convierten en bolsas de carne, menudillos, sangre y huesos. Rebus no se había mareado en ningún escenario del crimen, pero las primeras veces que le tocó ir al depósito no tardó en vomitar.
El encargado del depósito era un hombrecillo alegre, con una mancha de nacimiento que le cubría un cuarto de la cara; debía de conocer muy bien al doctor Cousins y tenía ya todo preparado para la llegada de la difunta y el habitual cortejo de policías. Cousins miró la sala de autopsias mientras la hermana de Jean Cooper pasaba a una antesala contigua al efecto de hacer la identificación oficial. Fue cuestión de segundos, entre llantos, y a continuación unos policías la alejaron del lugar, consolándola. La llevarían a su casa, pero Rebus dudaba mucho de que pudiese conciliar el sueño durante varias noches. Realmente, sabiendo lo que tardaba un forense minucioso, dudaba que nadie se fuera a la cama antes de que amaneciera.
Finalmente, metieron la bolsa con el cadáver en la sala de autopsias y colocaron el cuerpo de Jean Cooper en una plancha de mármol bajo el zumbido y la fuerte iluminación de los tubos fluorescentes. Era una sala limpísima, pero antigua, con desconchones en los azulejos de las paredes y olor a productos químicos. Hablaban en voz baja, pero no tanto por respeto sino por un extraño temor; el depósito era al fin y al cabo un memento mori, y lo que iban a hacer con el cadáver de Jean Cooper sería como un recordatorio para los presentes de que el cuerpo era un templo y que era posible saquearlo, dispersar sus tesoros y desvelar sus íntimos secretos.
Una mano se apoyó amigablemente en el hombro de Rebus, que se volvió, sorprendido, hacia el hombre que tenía al lado. «Hombre» era en cierto modo una simplificación de aquel individuo alto y serio, de pelo cortado a cepillo y rostro de adolescente víctima del acné; tenía aspecto de quinceañero, pero Rebus calculó que pasaría de los veinte.
—Usted es el escochi, ¿verdad? —inquirió con curiosidad y frialdad al mismo tiempo. Rebus no contestó. «QTDPS»—. Sí, claro. Aún no ha resuelto el caso, ¿eh? —añadió con una sonrisa, tres cuartos irónica y un cuarto despreciativa—. No necesitamos ayuda.
—Ah, veo que conoce ya al agente Lamb —terció Flight—. Iba a presentárselo.
—Encantado —dijo Rebus, mirando con cara de palo la frente llena de granos de Lamb. «¡Lamb!». No había en el mundo un apellido menos exacto y merecido, pensó Rebus. En la mesa de operaciones, el doctor Cousins lanzó un carraspeo.
—Caballeros —dijo como preámbulo a la autopsia, y todos guardaron silencio. Del techo pendía un micrófono hasta cierta altura del mármol de la autopsia. Cousins se volvió hacia el técnico—. ¿Todo listo? —inquirió. El técnico asintió con la cabeza, finalizando el ordenamiento del instrumental.
Rebus sabía qué eran aquellos instrumentos metálicos, y había visto utilizarlos: separadores, sierra y taladro. Algunos eran eléctricos, pero los había manuales; el sonido de los eléctricos era horroroso, pero, al menos, el trabajo era más rápido, mientras que los manuales hacían un ruido igual de desagradable, que no parecía acabar nunca. De todos modos, habría un intervalo antes de que entraran en acción, pues primero se abordaba el proceso lento y minucioso de desvestir el cadáver y meter las prendas en bolsas para la policía científica.
Mientras Rebus y los demás observaban la escena, los dos fotógrafos tomaban fotos para el archivo de cada fase del proceso, unas en blanco y negro y las otras en color. El operador del vídeo había desertado debido al bloqueo de la cámara por efecto de la cinta barata. O al menos es lo que alegó para marcharse del depósito.
Finalmente, una vez desnudo el cadáver, Cousins señaló ciertas zonas que requerían instantáneas de primer plano. A continuación, entraron de nuevo los agentes de la policía científica con trozos de cinta adhesiva y efectuaron sobre el cuerpo desnudo la misma operación realizada en el camino de sirga. Por algo se les llamaba los hombres «celo».
Cousins se acercó al grupo que formaban Rebus, Flight y Lamb.
—Me muero por una taza de té, George.
—Veré qué puedo hacer, Philip. ¿Para Isobel también?
Cousins miró hacia donde estaba su ayudante haciendo otro dibujo del cadáver, sin reparar en los disparos de los fotógrafos.
—Penny, ¿un té? —preguntó.
Ella abrió un poco los ojos, sorprendida, y asintió entusiasmada con la cabeza.
—De acuerdo —dijo Flight yendo hacia la puerta, y Rebus pensó que para él era un respiro salir de allí aunque fuese un rato.
—Qué puerco —comentó Cousins, y Rebus pensó por un instante si se referiría a George Flight, pero Cousins dirigió un ademán hacia el cadáver—. Hacer eso una y otra vez, sin motivo, por simple... bueno, placer, supongo.