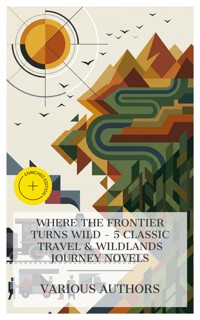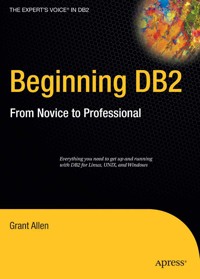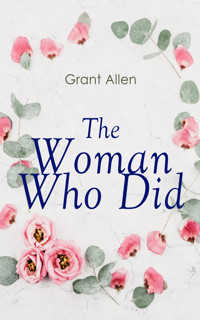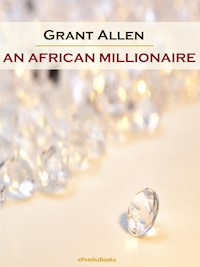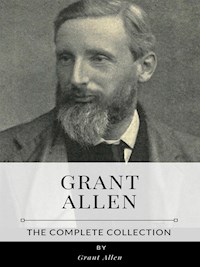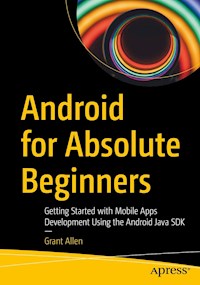Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
LOS MEJORES TIMADORES, LADRONES, GRANUJAS Y RUFIANES DE LA ÉPOCA DE SHERLOCK HOLMES, REUNIDOS EN UN SOLO VOLUMEN. GRANT ALLEN, GUY BOOTHBY, E. W. HORNUNG, ROBERT BARR, ARNOLD BENNETT, WILLIAM LE QUEUX, O. HENRY, GEORGE RANDOLPH CHESTER, FREDERICK IRVING ANDERSON, WILLIAM HOPE HODGSON, SINCLAIR LEWIS Y EDGAR WALLACE. Aunque las hazañas de los detectives más importantes de la época victoriana se han reunido en incontables antologías, los grandes artistas de la estafa y el robo habían eludido hasta ahora la captura. Estos doce relatos sobre villanos y sus fechorías —auténtico subgénero de la literatura policiaca— vienen a remediar ese descuido y congrega en un solo volumen a los más encantadores sinvergüenzas de la era del alumbrado de gas, entre mediados de la década de 1890 y principios de los años veinte del siglo XX. J. Raffles, el coronel Clay, Fortuna-Rápida Wallingford, el infalible Godahl... Los legendarios criminales de estas historias se arman con su ingenio más que con pistolas. El lector encontrará, pues, falsificaciones de arte y contrabando de diamantes, pero ningún cadáver en la biblioteca. Sus escandalosas fechorías, que cuestionan el ideal de conducta de la sociedad victoriana y sus groseros valores materialistas, son en realidad un robinhoodiano esfuerzo por equilibrar la balanza de la justicia y redistribuir la riqueza más allá de las propias arcas. Pero ya sea robando en Londres o estafando en Nueva York, lo que queda claro en esta antología es que, ante todo, tanto autores como personajes se lo están pasando verdaderamente en grande.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2021
Título original: The Penguin Book of Gaslight Crime: Con Artists, Burglars, Rogues, and Scoundrels
from Time of Sherlock Holmes
En cubierta: Image courtesy of The Advertising Archives
© Michael Sims, 2009
De «El paseo de los sauces», © Sinclair Lewis, 1918
© De la traducción, Raquel García Rojas
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18436-30-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Agradecimientos
Los tontos y su dineroPrólogo de MICHAEL SIMS
Bibliografía adicional
VILLANOS VICTORIANOSUNA ANTOLOGÍA
GRANT ALLEN (1848-1899)
El episodio de los gemelos de diamantes
GUY BOOTHBY (1867-1905)
Los diamantes de la duquesa de Wiltshire
E. W. HORNUNG (1866-1921)
La posesión es lo que cuenta
ROBERT BARR (1849-1912)
El misterio de los quinientos diamantes
ARNOLD BENNETT (1867-1931)
Una comedia en la Costa Dorada
WILLIAM LE QUEUX (1864-1927)
Historia de un secreto
O. HENRY (1862-1910)
La cátedra de Filantromatemáticas
GEORGE RANDOLPH CHESTER (1869-1924)
Fortuna-Rápida Wallingford
FREDERICK IRVING ANDERSON (1877-1947)
La gallina ciega
WILLIAM HOPE HODGSON (1877-1918)
El espía de diamantes
SINCLAIR LEWIS (1885-1951)
El paseo de los sauces
EDGAR WALLACE (1875-1932)
Jane Cuatro Cuadros
Agradecimientos
En primer lugar, quiero dar las gracias a los antólogos y expertos que han despertado mi interés por este entretenido subgénero de la narrativa policiaca, sobre todo a Ellery Queen y a Otto Penzler. Mientras he trabajado en esta colección, Otto no ha hecho sino aconsejarme y darme ánimos. También, y de forma especial, al antólogo Douglas G. Greene; a Roger Johnson, miembro de los Irregulares de Baker Street y editor de The Sherlock Holmes Journal de Inglaterra; a Steven Womack, escritor de novela policiaca y siempre el mejor, y a Larry Woods, un viejo amigo, enciclopedia viva de la literatura de misterio y copropietario (junto con la encantadora Saralee) de BookMan/BookWoman, en Nashville, donde descubrí por primera vez a algunos de estos autores y personajes. Por su ayuda, ayuda que abarca desde comentarios sobre los textos hasta la selección de las historias, gracias a Alan Bostick, Maria Browning, Michael Dirda, Jon Erickson, Casey Gill, Karissa Kilgore, Jane Langton, Michele Slung y Art Taylor. Gracias a Cesare Muccari y a la excelente plantilla de la Biblioteca de Greensburg Hempfield Area; en especial, a esas dos infatigables buscadoras de libros que son Cindy Dull y Linda Matey. Como siempre, el resuelto equipo de Penguin ha sido magnífico. Gracias a la directora editorial Elda Rotor, a la asistente de edición Lauren Fanelli, a la directora de publicidad Maureen Donnelly, a la editora de mesa Jennifer Tait, a la correctora Randee Marullo y a la publicista Courtney Allison (no se confunda con la investigadora privada homónima). Y valga mi eterna gratitud a mi mujer, Laura Sloan Patterson, la auténtica experta titulada de la familia, que sigue alentándome y ayudándome en mis correrías por los polvorientos rincones de la historia de la literatura.
Los tontos y su dinero
«A los tontos no les dura el dinero», escribió Thomas Tusser, el autor inglés del siglo XVI que también hizo la sagaz observación de que solo es Navidad una vez al año. Como demuestran tanto la historia como las noticias diarias, en el mundo hay tantos tipos de ladrones como de estupidez. No sorprende que, a menudo, una cosa atraiga la otra. El libro que ahora tiene usted entre las manos está poblado de astutos ladrones que se ganan la vida haciendo que a los tontos no les dure el dinero de la forma más eficiente y tan a menudo como les es posible.
La primera vez que me interesé por el subgénero de los relatos de fechorías dentro de la literatura policiaca me puse a buscar alguna recopilación sobre estos encantadores sinvergüenzas. Para mi sorpresa, la búsqueda fue en vano. No existía tal libro. Aunque los detectives importantes de la época se habían reunido en antologías una y otra vez, los ladrones y los grandes artistas de la estafa, en su mayoría, habían eludido la captura. Así que, al final, sugerí a Penguin que, juntos, remediásemos ese descuido. En este volumen, por primera vez, los mejores maleantes de la época del alumbrado de gas se congregan en el mismo lugar.
Nuestra reunión incluye a distinguidos invitados ajenos al campo del misterio y la investigación. ¿Quién sino los más eruditos académicos recuerdan que el estadounidense Sinclair Lewis, ganador de un Premio Nobel, y el novelista británico Arnold Bennett escribieron alguna que otra historia de detectives? La mayoría de las colecciones de narrativa breve de O. Henry omiten sus relatos policiacos, a excepción de las sensibleras crónicas del ladrón de cajas fuertes Jimmy Valentine, y así dejan pasar las aventuras de sus timadores itinerantes por la América provinciana. William Hope Hodgson, famoso por sus ficciones sobrenaturales, también escribió un buen número de relatos sobre un astuto contrabandista.
Puede que los entusiastas de la narrativa policiaca victoriana y eduardiana encuentren aquí a sus autores favoritos trabajando al otro lado de la ley. Algunos de los grandes ladrones de esta época fueron creados por escritores conocidos por sus populares justicieros. Por ejemplo, el prolífico Edgar Wallace, al que hoy se recuerda sobre todo por su detective J. G. Reeder, aporta una de las aventuras de este volumen, protagonizada por una estafadora apodada Jane Cuatro Cuadros. Y, por supuesto, los ladrones legendarios también están presentes aquí: A. J. Raffles, el coronel Clay, Simon Carne, Fortuna-Rápida Wallingford o el infalible Godahl. Omito al hábil Arsène Lupin porque ya he dedicado un libro entero a sus aventuras: Arsène Lupin, Gentleman-Thief (Penguin Books, 2007). He incluido un único relato, algo peculiar, sobre un detective (la primera aventura del francés Eugène Valmont, de Robert Barr), porque toda la acción está dirigida, entre bastidores, por un ladrón.
Este volumen recopila relatos sobre ladrones de la época del alumbrado de gas, de modo que debo definir tanto «época del alumbrado de gas» como «ladrón». La taxonomía de los géneros de ficción no es más precisa que la de la literatura en general. Términos como «época del alumbrado de gas», noir o «novela negra» —al igual que «modernista» o «surrealista»— son etiquetas aplicadas a posteriori y por razones diversas. Puede que un escritor emplee la expresión «época del alumbrado de gas» para referirse a los mejores tiempos de Arthur Conan Doyle, y el siguiente la utilice para abarcar el reinado entero de la reina Victoria, desde 1837 hasta 1901. Técnicamente, el periodo histórico real del alumbrado de gas empezó en 1807, cuando la calle Pall Mall de Londres se iluminó por primera vez como un reino de cuento de hadas. Edison inventó la bombilla incandescente —la lámpara de filamento que sustituyó al alumbrado de gas— en 1879, pero es probable que ninguna ciudad terminase de reemplazar todo el sistema hasta después de la Primera Guerra Mundial. En algunos lugares (Londres, Berlín, incluso Cincinnati) aún se utilizan farolas de gas en determinados barrios históricos.
Por tanto, me sentía a gusto usando el término para incluir relatos que se publicaron entre mediados de la década de 1890 y principios de los años veinte del siglo XX, más o menos la época de Sherlock Holmes. Para mí, la luz de gas evoca un estado de ánimo y una voz, ambos de una luminosidad romántica, con escenas destiladas de Robert Louis Stevenson, Charles Dickens y Arthur Conan Doyle. El término evoca un contexto urbano, pero sin la estruendosa molestia de las carreteras modernas; personajes sofisticados, pero no los cínicos del siglo XXI. En cuanto imagino una farola de gas, el departamento de efectos especiales de mi cabeza la rodea de niebla londinense. Luego llega el traqueteo de un cabriolé sobre la calle adoquinada y el relincho de un caballo..., aunque varias de las historias recogidas en este volumen se desarrollan en otros lugares de Europa o en los Estados Unidos, y las últimas aventuras incluyen teléfonos y automóviles.
En estas páginas, nuestro mundo cotidiano se desvanece: no hay televisión, no hay aviones a reacción, no hay ordenadores. ¿Evasión de la realidad? Por supuesto. ¿Podemos sentir nostalgia de una época que no hemos vivido? Al fin y al cabo, la nostalgia, dice el novelista chileno Alberto Fuguet, «no tiene nada que ver con la memoria». Desde nuestra perspectiva, ya sabemos lo que les espera a estos personajes a la vuelta de la esquina, en el siglo XX: bombardeos aéreos, genocidio, gas venenoso, armas nucleares. La época del alumbrado de gas está lo bastante cerca de la nuestra como para resultarnos familiar y lo bastante lejos como para parecer segura. Además, estos autores escribían con una envidiable libertad respecto a la investigación técnica. «Los relatos de esa época —observa el antólogo de literatura policiaca Larry Woods— evitan de forma justificada los problemas estructurales del misterio o los detectivescos de la tecnología, pues casi todos los métodos forenses conocidos para el lector moderno estaban entonces en ciernes o no habían alcanzado aún una extensa aplicación práctica». Tal vez no sea coincidencia que, en los mejores tiempos (dentro de la ficción) de los genios criminales, el culmen de la tecnología en la lucha contra el crimen fuera la lupa de Sherlock Holmes.
¿Y qué hay del término «ladrón»? Las páginas que siguen no están, desde luego, pobladas por los sospechosos habituales. Los criminales de estas historias se arman con ingenio más que con pistolas. El lector encontrará estafas y robos, falsificaciones de arte y contrabando de diamantes, pero no se tropezará con ningún cadáver en la biblioteca. He excluido a Lingo Dan, personaje de Percival Pollard, por ejemplo, porque no es solo un ladrón, sino también un asesino. Y lo mismo he hecho con Fantômas, madame Sara y compañía. Las amenazas de muerte no requieren talento. Tal y como implica el término «artista de la estafa», estos relatos tratan sobre la habilidad y la imaginación; es una reunión de granujas, no de villanos. No hay por qué tener miedo de invitarlos a cenar... siempre que no se los deje merodear solos por la casa.
Antes de la primera historia recogida aquí, que se publicó en 1896, ya había ladrones que reclamaban el estatus de caballero, pero su rapidez para desenfundar el revólver los descalificaba para este volumen. En 1882, El rey de plata, primer éxito popular del después famoso dramaturgo Henry Arthur Jones (en colaboración con Henry Herman), presentaba a un caballero ladrón de cajas fuertes apodado la Araña. Se pasea por la escena con un «impecable traje de etiqueta», pero enseguida aprieta el gatillo si se siente amenazado. Otro ladrón bien armado, llamado Jack Sheppard en honor al bandido londinense del siglo XVIII inmortalizado en novelas e incluso en La ópera del mendigo, de John Gay, aparecía en un único relato en 1895. No es que mi ética a este respecto sea intachable. Aunque en general evitan la violencia física, algunos de estos personajes no están exentos de despreciables maquinaciones que ponen a la gente en peligro. En una de las historias, el timador llega a provocar un incidente internacional que podría haber desencadenado una guerra.
Aunque esta antología surge a partir de lecturas más extensas de este género y época, complementadas por el consejo de expertos en la materia, el índice refleja mis propios gustos. He cerrado la puerta a algunos ladrones populares en su momento porque me parecían, digamos, aburridos. Aquellos autores que carecen de sofisticación lo tienen difícil para convencernos de la urbanidad de sus personajes. En el periodo de entreguerras, por ejemplo, Frank L. Packard relató las escabrosas aventuras de Jimmie Dale (alias el Sello Gris) con un estilo lamentable. He aquí una muestra: «Con los labios apretados de rabia, los ojos de Jimmie Dale saltaron desde los hombros temblorosos de Burton a la figura inmóvil sobre el suelo». Los atléticos ojos del señor Dale no están invitados a nuestra reunión. Otros personajes que no han pasado la criba son Smiler Bunn, de Bertram Atkey, y la señora Raffles, de John Kendrick Bangs.
Algunos personajes que gozaron de cierta popularidad funcionaban mejor en la pantalla que sobre el papel. En 1919 se publicó la única novela de Jack Boyle sobre Boston Blackie, un criminal medio reformado y justiciero secreto; fue famoso durante décadas gracias a las continuas adaptaciones cinematográficas. A mediados de los años veinte, el inglés Bruce Graeme publicó una serie de relatos sobre Richard Verrell, un ladrón de cajas fuertes enmascarado apodado Camisa Negra. Escritor de éxito en ventas, roba por diversión hasta que una mujer descubre su identidad y lo obliga a robar (y a resolver crímenes) a petición suya. Camisa Negra también ganó en su traslado a la pantalla.
Sorprendentemente, en esta antología solo hay una mujer ladrona. Durante la época del alumbrado de gas, hubo multitud de mujeres detectives. C. L. (Catherine Louisa) Pirkis inició en esta carrera a Loveday Brooke en 1894. Tres años después, George R. Sims presentaba a Dorcas Dene. En el cambio de siglo, la prolífica L. T. Meade, en colaboración con Robert Eustace, publicó varias historias sobre la señorita Florence Cusack. La baronesa Orczy, creadora de La Pimpinela Escarlata, publicó la colección Lady Molly de Scotland Yard en 1910. Orczy también dio vida a la villana madame Sara, mientras que Meade nos regaló a la igualmente vil madame Koluchy. Al parecer, según las reglas no escritas de la época, las mujeres podían escribir, cometer asesinatos o resolverlos, pero los delitos menores se dejaban, en su mayoría, para los hombres. La única mujer ladrona de esta colección —sin contar a una colaboradora cuya identidad debe permanecer en secreto hasta que el lector se tropiece con ella— es la brillante Jane Cuatro Cuadros, personaje creado por un hombre, Edgar Wallace. Poco después, pero ya fuera de la esfera de esta antología, llegaron Sophie Lang, Fidelity Dove y sus compañeras.
La mayor parte de estos relatos provienen de series o colecciones sobre el personaje en cuestión. En casi todos los casos he leído y releído cada historia de la serie para determinar cuál representa mejor al personaje y a su autor. Una breve nota que pone en contexto tanto al uno como al otro precede a cada narración, para que el lector no tenga que estar yendo y viniendo entre el relato y la introducción para buscar referencias. Los relatos se han dispuesto en orden de publicación.
Aunque las historias de esta época nos hacen pensar en el término «caballero ladrón», no todos los malhechores de Villanos victorianos son aristócratas (y, por supuesto, la última ladrona del libro no es un hombre). J. Rufus Wallingford salió él solo de la pobreza; el capitán Gault comanda un barco. El autor O. Henry, en especial, retrata la vertiente más proletaria de la vida criminal.
Parte de la diversión de estas fechorías reside en que reflejan el creciente escepticismo respecto a las virtudes victorianas oficiales. Algunos de nuestros protagonistas delincuentes son críticos de forma explícita con la sociedad y el mundo de los negocios en los que buscan a sus presas. O. Henry, que era un maestro a la hora de ridiculizar la jerga económica de la edad dorada estadounidense, describe en una ocasión un encuentro entre un ladrón, un estafador y un financiero como un congreso de «trabajo, comercio y capital». A su inapropiada manera, Jeff Peters (el timador de O. Henry) señala, refiriéndose a su compañero Andy Tucker, que en ningún sitio se puede encontrar a tres personas «con ideas más brillantes sobre pisotear al proletariado que en la empresa de Peters, Satán y Tucker, Sociedad Anónima». En uno de los relatos, Peters sale a cazar, con premeditación, al Midas americanus, el millonario de Pittsburgh.
Aparte del beneficio económico, dicho sea de paso, los móviles de estas historias incluyen financiar el amor verdadero y equilibrar la balanza de la justicia. Algunos de estos delincuentes están en realidad aquejados de una necesidad robinhoodiana de redistribuir la riqueza más allá de sus propias arcas. Jane Cuatro Cuadros roba a «gente con saldos bancarios inflados».
«Los ladrones respetan la propiedad —escribía G. K. Chesterton hace un siglo—. Simplemente desean que esa propiedad pase a ser suya para poder respetarla más». Chesterton, creador del popular detective padre Brown, era un hombre de moral estricta en su obra. Tratando de convertir al criminal Flambeau y de sacarlo de su vida de latrocinio, el padre Brown le asegura: «Aún tiene juventud y talante; no crea que le durarán mucho en este negocio (...). He conocido a muchos hombres que empezaron como usted, bandidos honestos, alegres ladrones de los ricos, y acabaron cubiertos de fango».
Aunque algún que otro personaje de este libro termina embarrado, la mayoría no estaría de acuerdo con el cura. Siguen siendo bastante felices a pesar de que pasan años robando a los ricos (o tal vez gracias a ello). La suya fue la primera gran época en la que se permitía la recompensa para el crimen ficticio. Descontenta con los ideales victorianos acerca de lo que era la conducta apropiada, la literatura policiaca de la época eduardiana permitió toda una serie de comportamientos escandalosos y, por el camino, satirizó los groseros valores de una sociedad cada vez más materialista. «Creo que a mucha gente le parecía bien que alguien pudiera conseguir algo gratis —señala el destacado antólogo y experto Otto Penzler—. La anarquía estaba en el ambiente».
En los círculos de la literatura policiaca, esta clase de anarquía llevó al periodo de jovial irreverencia reflejado en este libro. «Su conciencia era lo bastante flexible como para no causarle problemas —escribe Guy Boothby sobre el aristócrata Simon Carne—. Para él, lo que estaba planeando apenas era un robo, sino más bien una prueba artística de habilidad en la que medía su ingenio y su astucia ante las fuerzas de la sociedad en general». A pesar de ello, no todos los intentos de estafa tienen éxito. Una de las historias de este volumen (aunque, por supuesto, no voy a decir cuál) fracasa de forma estrepitosa; la naturaleza de ese fracaso se convierte en lo más importante del relato.
Pero, en su mayoría, estos autores y sus personajes se divierten: roban en Londres y en París, estafan en Nueva York y en Ostende, ríen de camino al banco... y no porque hayan confiado en los bancos alguna vez. Mi intención con Villanos victorianos ha sido, en todo momento, que se lea como una excursión festiva al pasado. Cuando terminé de montar el manuscrito definitivo, me alegró descubrir que las primeras palabras del primer relato eran: «Hagamos un viaje».
MICHAEL SIMS
Bibliografía adicional
Varias historias de la novela policiaca incluyen breves referencias útiles sobre relatos de ladrones de la época del alumbrado de gas, pero los recursos listados a continuación se centran en los autores y temas más relevantes para Villanos victorianos. Esta lista incluye libros disponibles en bibliotecas y omite artículos de enfoque circunscrito a áreas restringidas, artículos publicados en revistas especializadas. El lector podrá encontrar fuentes más exhaustivas citadas en estas obras, así como en las guías online incluidas al final.
William Vivian Butler, The Durable Desperadoes: A Critical Study of Some Enduring Heroes (Londres, MacMillan, 1973).
Frank Wadleigh Chandler, The Literature of Roguery (Nueva York, Houghton, Mifflin, 1907).
Edward Clodd, Grant Allen: A Memoir (Londres, Grant Richards, 1900). Sobre el creador del coronel Clay.
Dictionary of Literary Biography, varios volúmenes, y las numerosas fuentes listadas en dichos volúmenes.
Richard Lancelyn Green, introducción y notas a Raffles: The Amateur Cracksman (Londres, Penguin, 2003), de E. W. Hornung.
Howard Haycraft, Murder for Pleasure: The Life and Times of the Detective Story, edición revisada (Nueva York, Carroll & Graf, 1984).
Margaret Lane, Edgar Wallace: The Biography of a Phenomenon (Londres, Heinemann, 1938). Sobre el creador de Jane Cuatro Cuadros.
Gerald Langford, Alias O. Henry: A Biography of William Sidney Porter (Londres, MacMillan, 1957). Sobre el creador de Jeff Peters.
Richard Lingeman, Sinclair Lewis: Rebel from Main Street (Nueva York, Random House, 2002).
George Orwell, «Raffles and Miss Blandish», en Horizon, 28 de agosto de 1944, disponible en http://www.netcharles.com/orwell/essays/raffles.htm, y en varias colecciones de ensayos de Orwell.
Nick Rance, «The Immorally Rich and the Richly Immoral: Raffles and the Plutocracy», en Twentieth Century Suspense (Londres, MacMillan, 1990).
Peter Rowland, Raffles and His Creator (Londres, Nekta, 1999). Sobre E. W. Hornung, el creador de A. J. Raffles.
Norman St. Barbe Sladen, The Real Le Queux (Londres, Nicholson and Watson, 1938). Sobre William Le Queux, el creador del conde Bindo di Ferraris.
Chris Steinbrunner y Otto Penzler, Encyclopedia of Mystery and Detection (Nueva York, McGraw-Hill, 1976).
Colin Watson, Snobbery with Violence: English Crime Stories and Their Audience, edición revisada (Londres, MacMillan, 1979).
Introducciones online y guías de lectura
http://www.classiccrimefiction.com/history-articles.htm
http://gadetection.pbwiki.com/
http://www.philsp.com/homeville/fmi/0start.htm#TOC
http://www.mysterylist.com/
VILLANOS VICTORIANOSUNA ANTOLOGÍA
GRANT ALLEN
Antes de que su serie de relatos sobre el coronel Clay se reuniera en Un millonario africano, en 1897, Grant Allen llevaba dos décadas publicando libros. Ya tenía en su haber más de cincuenta volúmenes y aún estaban por venir algunas docenas más; casi cualquier selección al azar de estos títulos demuestra la variedad de sus inquietudes. Al primer libro autopublicado de Allen, Physiological Aesthetics («Estética fisiológica»), siguieron tomos de similar envergadura, como The Colour-Sense («El sentido del color») y The Evolution of the Idea of God («La evolución de la idea de Dios»). También escribió novelas populares, entre las que se incluyen A Bride from the Desert, The Type-writer Girl (con pseudónimo femenino) y For Maimie’s Sake («Por el bien de Maimie»), que ostentaba el llamativo subtítulo de A Tale of Love and Dynamite («Una historia de amor y dinamita»). Allen era un librepensador tanto respecto a la religión como al matrimonio. Su novela más sonada fue el succès de scandale de 1895 The Woman Who Did («La mujer que hizo»), sobre una mujer joven con una buena educación (no era, de forma intencionada, ninguna «golfilla») que elegía tener un hijo fuera del matrimonio.
Quizá las variadas inquietudes de Allen y su desagrado hacia las estrechas convenciones sociales vinieran de su variopinta formación. Su nombre completo era Charles Grant Blairfindie Allen y nació en Ontario, hijo de un padre irlandés que había migrado a los Estados Unidos algunos años antes y de una madre francoescocesa de una distinguida familia canadiense. Al principio, lo educó en casa su padre y más tarde le pusieron un tutor de Yale, luego acudió a universidades tanto inglesas como francesas y, por último, estudió Clásicas en Oxford. Después de trabajar dando clases de griego y latín en varios colegios británicos, pasó tres años como profesor de filosofía moral y filosofía de la mente en Jamaica. Cuando la escuela jamaicana en la que enseñaba quebró, se estableció en Inglaterra y empezó su carrera como escritor.
Allen trabajaba tanto que sus intensos calambres en las manos se convirtieron en una fábula con moraleja entre sus compañeros escritores. Sus colegas, tanto de una vertiente de su carrera como de la otra, lo tenían en gran estima. En un momento de dificultades económicas, Charles Darwin le prestó dinero y, poco después de la muerte de este, en 1882, Allen escribió una preciosa biografía de su amigo para la colección de Andrew Lang «English Worthies» («Ingleses ilustres»). Por otra parte, Allen murió sin haber acabado su novela policiaca picaresca Hilda Wade, y su amigo Arthur Conan Doyle la terminó por él.
A pesar de que Allen llegó relativamente tarde a la literatura policiaca, en parte porque no podía sobrevivir dedicándose en exclusiva a escribir libros de no ficción relacionados con temas científicos, pronto se convirtió en un experto en el arte de la prestidigitación y la distracción narrativas que distinguen a los maestros del género. También escribía frases magníficas, ingeniosas, cultas y precisas. Creó dos detectives dignas de mención, ambas mujeres, ambas (como el coronel Clay) viajeras incansables: la señorita Lois Cayley, que buscaba vivir aventuras, y Hilda Wade, que quería vengar el asesinato de su padre.
Sin embargo, hoy recordamos a Allen sobre todo por su ingenioso coronel Clay, el primer personaje de una serie que, a pesar de ser un delincuente, aparecía en el papel de héroe más que en el de villano. Clay se atreve a robar a la misma víctima una y otra vez durante una docena de inteligentes y divertidos episodios. En uno de ellos, se hace pasar por un detective contratado para encontrar al famoso coronel Clay, recurso narrativo que copiaría Maurice Leblanc unos años después en una novela sobre el igualmente proteiforme Arsène Lupin. Parece que Allen basó el personaje de la víctima de Clay, Charles Vandrift, en el conocido millonario Barney Barnato, que se enriqueció gracias a los diamantes sudafricanos. Por otra parte, el rival sin escrúpulos de Raffles de un relato de E. W. Hornung también está inspirado en Barney Barnato.
Publicado por primera vez en la revista The Strand Magazine en julio de 1896, «El episodio de los gemelos de diamantes» es la segunda aventura de la serie de relatos de Allen Un millonario africano y tiene lugar no mucho después del encuentro con el vidente mexicano que se menciona en la obra. Está narrado por el cuñado y secretario de Vandrift.
El episodio de los gemelos de diamantes
—Hagamos un viaje a Suiza —dijo lady Vandrift. Y cualquiera que conozca a Amelia apenas se sorprenderá de que, por tanto, hicimos un viaje a Suiza. Nadie puede imponerse a sir Charles salvo su esposa. Y nadie en absoluto puede imponerse a Amelia.
Al principio, tuvimos algunas dificultades porque no habíamos reservado con antelación y la temporada estaba ya muy avanzada, pero, tras recurrir a la habitual llave maestra, todas las puertas se abrieron y nos encontramos convenientemente alojados en Lucerna, en el más cómodo de los hoteles europeos, el Schweitzerhof.
Éramos un armonioso grupo de cuatro: sir Charles y Amelia, Isabel y yo. Teníamos habitaciones amplias y agradables, en el primer piso, con vistas al lago, y, como ninguno de nosotros estaba poseído por el menor síntoma de esa incipiente manía que se manifiesta en forma de un deseo insano de escalar montañas de fastidiosas escarpaduras y nieves innecesarias, me atrevería a afirmar que todos disfrutamos. Pasábamos la mayor parte del tiempo holgando en el lago, en esos graciosos vaporcitos y, de subir a una montaña, subíamos al monte Rigi o al Pilatus, en los que había una máquina que hacía todo el trabajo muscular por nosotros.
Como de costumbre, en el hotel, multitud de personas de todo tipo mostraban un ferviente interés por ser especialmente amables con nosotros. Si alguien desea ver lo simpática y cordial que es la humanidad, que pruebe a ser un conocido millonario durante una semana y aprenderá un par de cosas. Dondequiera que vaya sir Charles, siempre está rodeado de gente encantadora y desinteresada, todos impacientes por conocer a tan distinguido personaje y todos bien informados de varias inversiones excelentes o de varias obras merecedoras de caridad cristiana. Es mi deber en la vida, como su cuñado y secretario, rechazar con gratitud las magníficas oportunidades de inversión y verter sensatos jarros de agua fría sobre los propósitos benéficos. Yo mismo, incluso, como limosnero del gran hombre, estoy muy solicitado. La gente cuenta por casualidad, delante de mí, historias sin malicia sobre «los pobres coadjutores de Cumberland, ya sabe, señor Wentworth», o las viudas de Cornualles. Son poetas sin un penique con grandes epopeyas guardadas en algún cajón y jóvenes pintores que solo necesitan el aliento de un mecenas para abrirse las puertas de alguna admirable academia. Yo sonrío y pongo cara de entenderlo mientras voy administrando agua fría en pequeñísimas dosis, pero nunca informo de nada de esto a sir Charles salvo en el extraño o casi insólito caso de que crea que hay algo que en verdad merece la pena.
Desde nuestra pequeña aventura con el vidente de Niza, sir Charles, que es cauto por naturaleza, era aún más prudente que de costumbre con los posibles estafadores, y quiso el azar que, justo frente a nosotros en la table d’hôte del Schweitzerhof —es uno de los caprichos de Amelia cenar en la mesa de huéspedes; dice que no soporta estar encerrada todo el día en sus habitaciones «con tanta familia»—, se sentara un hombre de aspecto siniestro con cabello y ojos oscuros, muy llamativo por sus cejas pobladas y prominentes. El primero que me hizo fijarme en las cejas en cuestión fue un simpático pastor protestante sentado a nuestro lado que observó que estaban formadas por cierto tipo de pelos gruesos y erizados que (según nos dijo) Darwin había rastreado hasta nuestros antepasados los monos. Un hombrecillo muy agradable, ese joven párroco de rostro bisoño que estaba de luna de miel con su simpática mujercita, una bella muchacha escocesa con un acento encantador.
Miré aquellas cejas con atención. Entonces me invadió una idea repentina.
—¿Cree que son suyas? —le pregunté al clérigo—. ¿O las lleva pegadas, como un disfraz? La verdad es que casi lo parecen.
—No pensarás... —empezó a decir Charles, pero de pronto se contuvo.
—Sí, así es —repuse—. ¡El vidente!
Entonces me di cuenta de mi desatino y bajé la mirada, avergonzado. Lo cierto es que Vandrift me había ordenado de manera categórica, mucho antes, que no le dijera nada a Amelia sobre nuestro penoso incidente de Niza; temía que, si ella lo oía una vez, él no dejaría de oírlo nunca.
—¿Qué vidente? —preguntó el joven párroco con curiosidad pastoral.
Advertí que el individuo de las cejas prominentes daba una especie de respingo extraño. Charles tenía los ojos clavados en mí. Apenas supe qué responder.
—Oh, un hombre que estuvo en Niza cuando nosotros el año pasado —tartamudeé mientras intentaba con todas mis fuerzas aparentar indiferencia—. Un tipo del que hablaban allí, nada más. —Y cambié de tema.
Pero el pastor, como los burros, no me dejó desviarme mucho.
—¿También tenía las cejas así? —insistió en voz baja.
Yo estaba muy enfadado. Si aquel era el coronel Clay, el párroco, sin duda, lo estaba poniendo sobre aviso y debido a ello nos iba a ser mucho más difícil atraparlo ahora que tal vez se nos presentaba la ocasión de hacerlo.
—No, en absoluto —contesté de mal humor—. Ha sido una impresión momentánea. Pero no es el mismo hombre. Me he confundido, sin duda. —Y le di un discreto golpecito con el codo.
Pero el joven pastor era demasiado inocente.
—Ah, comprendo —repuso asintiendo con un exagerado ademán de la cabeza como dándose por enterado.
Luego se giró hacia su esposa y le hizo un gesto muy poco sutil, gesto este en el que el hombre de las cejas no pudo dejar de reparar.
Por suerte, una discusión política que había empezado a pocas sillas de distancia se extendió hasta nosotros y desvió la atención. El mágico nombre de Gladstone nos salvó. Sir Charles pronto se exaltó y yo me alegré mucho al ver que, a esas alturas, Amelia escuchaba rebosante de curiosidad.
Después de la cena, sin embargo, en la sala de billar, el hombre de las cejas enormes se me acercó con disimulo y empezó a hablar conmigo. Si era el coronel Clay, resultaba evidente que no nos guardaba ningún rencor por las cinco mil libras que nos había limpiado. Al contrario, parecía muy dispuesto a birlarnos cinco mil más si tenía oportunidad, pues enseguida se presentó como el doctor Hector Macpherson, único cesionario de vastos derechos de explotación —por parte del Gobierno brasileño— en el Alto Amazonas. Casi de inmediato empezó a hablarme de los espléndidos recursos minerales de sus tierras de Brasil: plata, platino, auténticos rubíes, tal vez diamantes. Yo escuchaba y sonreía; sabía lo que vendría después. Lo único que necesitaba para explotar esa magnífica concesión era un poco más de capital. Era triste ver miles de libras en platino y cargamentos de rubíes erosionándose en el suelo o arrastrados por el río por falta de apenas unos cientos de libras más necesarios para extraerlos de forma apropiada. Si conociera a alguien con dinero para invertir, le recomendaría... No, le brindaría una oportunidad excepcional para ganar, digamos, el cuarenta por ciento sobre el capital con absoluta certeza.
—No lo haría por cualquiera —recalcó el doctor Hector Macpherson irguiéndose—, pero, si llegase a tomar aprecio a un socio con liquidez, podría ponerlo en disposición de hacer su agosto con una celeridad sin precedentes.
—Sumamente desinteresado por su parte —repuse con ironía al tiempo que clavaba la mirada en sus cejas.
El joven pastor, entretanto, estaba jugando al billar con sir Charles. Sus ojos siguieron a los míos mientras se posaban por un instante en aquellos pelos simiescos.
«Postizas; sin duda postizas», vocalizó con los labios; y tengo que confesar que jamás vi a un hombre hablar tan claro solo con el movimiento de la boca: podías distinguir cada palabra, aunque de la boca no saliera ni el más mínimo sonido.
El doctor Hector Macpherson se pegó a mí toda la noche como una cataplasma de mostaza. Y era casi igual de irritante que esta. Acabé más que harto del Alto Amazonas. Ciertamente, en la vida he tenido que abrirme paso por tantas minas de rubíes (sobre el papel, me refiero) que el mero hecho de ver uno me pone enfermo. Cuando Charles, en un insólito arranque de generosidad, le dio en cierta ocasión a su hermana Isabel (con la que tengo el honor de estar casado) un collar de rubíes (gemas de poca calidad), hice que lo cambiase por zafiros y amatistas so pretexto de que le sentaban mejor al cutis de mi mujer. (Y me apunté un tanto, por cierto, por haber pensado en el cutis de Isabel). Para cuando me fui a acostar, estaba dispuesto a hundir el Alto Amazonas en el mar y a apuñalar, disparar, envenenar o herir de cualquier otra forma al hombre de las concesiones y las cejas postizas.
Tres días seguidos estuvo, cada cierto tiempo, volviendo a la carga. Me mataba de aburrimiento con su platino y sus rubíes. No quería un socio capitalista que explotase aquellos recursos en persona; prefería hacerlo por su cuenta y dar al inversor obligaciones preferentes de su empresa fantasma y un derecho sobre la concesión. Yo escuchaba y sonreía; escuchaba y bostezaba; escuchaba y era maleducado; dejaba de escuchar por completo..., pero él seguía y seguía con la matraca. Un día, me quedé dormido en el vapor y cuando me desperté, diez minutos después, oí que seguía diciendo, de forma machacona: «Y el rendimiento por cada tonelada de platino está asegurado en...» (ya no recuerdo cuántas libras u onzas o masas de penique). Los detalles del aquilatamiento habían dejado de interesarme: como aquel que «no cree en fantasmas», yo ya he visto demasiados.
El bisoño clérigo y su esposa, sin embargo, eran muy diferentes. Él había estudiado en Oxford y jugaba al críquet; ella era una alegre muchachita escocesa con el saludable aspecto de las Highlands. Yo la llamaba Brezo Blanco. Se apellidaban Brabazon. Los millonarios están tan acostumbrados al acoso de arpías de toda clase y condición que, cuando se cruzan con una joven pareja sencilla y natural, se deleitan en la pura relación humana. Íbamos mucho de excursión y a merendar con los recién casados. Eran tan sinceros en su nuevo amor, y tan impermeables a las chanzas, que a todos nos caían realmente bien. Cada vez, sin embargo, que se me ocurría llamar a la hermosa jovencita «Brezo Blanco», esta parecía escandalizarse y exclamaba: «¡Oh, señor Wentworth!». Aun así, nos hicimos casi inseparables. El pastor se ofreció un día a llevarnos en barca por el lago, y la escocesita nos aseguró que ella remaba casi tan bien como su marido. No obstante, no aceptamos su ofrecimiento porque los botes de remos ejercen un efecto muy desfavorable en el sistema digestivo de Amelia.
—Un tipo agradable, ese tal Brabazon —me dijo sir Charles en una ocasión, cuando pasábamos el rato juntos en el muelle—. Nunca habla de patronatos ni de futuros nombramientos. No parece que le importe un rábano ascender. Dice que está bastante satisfecho en su coadjutoría rural, que le da lo suficiente para vivir y no necesita más, y que su mujer tiene un pequeño capital, muy pequeño. Hoy le he preguntado por sus pobres, para ponerlo a prueba (estos pastores siempre intentan sacarte algo para sus pobres). Los hombres de mi posición sabemos cuánta verdad hay en el dicho de que nunca faltarán menesterosos en la tierra. ¿Puedes creer que dice que no tiene ningún pobre en su parroquia? Todos son granjeros acomodados o jornaleros sanos, y su único temor es que alguien vaya a intentar empobrecerlos. «Si algún filántropo quisiera darme hoy cincuenta libras para que me las gastara en Empingham», me ha dicho, «le aseguro, sir Charles, que no sabría qué hacer con ellas. Supongo que podría comprar vestidos nuevos para Jessie, que los desea tanto como cualquiera en el pueblo, es decir, nada en absoluto». Eso sí es un pastor, Sey, amigo. Ojala tuviésemos uno así en Seldon.
—Sin duda no pretende sacarte nada —respondí.
Aquella noche, durante la cena, sucedió algo curioso. El hombre de las cejas empezó a hablarme desde el otro lado de la mesa, como ya era habitual, de su tediosa concesión del Alto Amazonas. Yo intentaba librarme de él de la forma más educada posible cuando, de pronto, me fijé en Amelia. Su expresión me hizo gracia. Estaba enfrascada en hacerle señas a Charles, que estaba sentado a su lado, para que reparase en los peculiares gemelos del joven pastor. Eché una ojeada y de inmediato advertí que eran una posesión singular para una persona tan modesta. Cada uno consistía en un pequeño brazo de oro unido por una cadenita del mismo material a lo que, a mis ojos medianamente expertos, parecía... un diamante de primer orden. Diamantes bastante grandes, además, y de una forma, brillo y tallado muy notables. Enseguida supe lo que pensaba Amelia. Ella tenía un collar rivière de diamantes, decían que de origen indio, pero dos piezas demasiado corto para la circunferencia de su generoso cuello. Ella llevaba mucho tiempo buscando dos diamantes como los suyos que pudiesen ajustarse a dicha joya, pero, debido a lo poco corriente de su forma y a la anticuada talla de sus propias gemas, parecía que nunca iba a poder completar la gargantilla a no ser que malgastase una piedra de primerísima calidad mucho más grande para sacar de la misma solo una parte.
La joven escocesa se percató de las miraditas de Amelia en ese mismo momento y esbozó una preciosa y jovial sonrisa.
—¡Dick, querido, ya has engañado a otra persona! —exclamó con su habitual alborozo dirigiéndose a su marido—. Lady Vandrift está admirando tus gemelos de diamantes.
—Son unas gemas magníficas —observó Amelia con imprudencia. (Una afirmación de lo más insensata si deseaba comprarlas).
Sin embargo, estaba claro que el simpático coadjutor era un alma demasiado simple para aprovecharse del error de cálculo de la dama.
—Son buenas piedras —repuso—. Muy buenas, con todo. Pero no son diamantes en absoluto, para ser sincero. Son del mejor estrás oriental antiguo. Se las compró mi bisabuelo por unas pocas rupias, después del asedio de Seringapatam, a un cipayo que las había saqueado del palacio del sultán Tipu. Pensó, al igual que usted, que tenía algo magnífico, pero, cuando hizo que las examinaran varios expertos, resultó que solo eran estrás... Un estrás maravilloso. Se cree que engañaron al mismísimo Tipu, tan buena es la imitación. Pero no valen más que..., bueno, no sé, cincuenta chelines a lo sumo.
Mientras hablaba, Charles miraba a Amelia, y Amelia miraba a Charles. Sus ojos lo decían todo. Se suponía que el rivière también provenía de la colección de Tipu. Ambos llegaron de inmediato a la misma conclusión. Aquellas eran dos de esas mismas piedras, arrancadas y separadas del resto, muy probablemente, en el tumulto de la toma del palacio indio.
—¿Le importaría quitárselos un momento? —preguntó sir Charles con amabilidad. Hablaba con ese tono que pone para hacer negocios.
—En absoluto —dijo el joven clérigo con una sonrisa—. Estoy acostumbrado. Siempre llaman la atención. Llevan en mi familia desde entonces, como una especie de legado sin valor, solo por lo pintoresco de la historia, ya sabe, y no hay nadie que los vea que no quiera, como usted, examinarlos de cerca. Al principio engañan incluso a los expertos. Pero siguen siendo estrás; mero estrás oriental a pesar de todo.
Se quitó los gemelos y se los tendió a Charles. No hay en toda Inglaterra mayor entendido en piedras preciosas que mi cuñado. Lo observé con atención. Examinó los gemelos con detenimiento, primero a simple vista y luego con la pequeña lupa de bolsillo que siempre lleva encima.
—Admirable imitación —murmuró al tiempo que se los pasaba a Amelia—. No me sorprende que confundan a observadores menos experimentados.
Por el tono en el que lo dijo, sin embargo, enseguida entendí que se había convencido de que eran auténticas gemas de un valor poco corriente. Conozco muy bien la forma de hacer negocios de Charles. La mirada que le dirigió a Amelia significaba: «Estas son las piedras que llevas tanto tiempo buscando».
La muchachita escocesa dejó escapar una alegre carcajada.
—Ahora ya los ha calado, Dick —exclamó—. Estoy segura de que sir Charles es un experto en diamantes.
Amelia empezó a darles vueltas. También conozco a Amelia y supe, por su forma de mirarlos, que estaba decidida a hacerse con ellos. Y, cuando Amelia se propone conseguir algo, cualquiera que se interponga en su camino haría bien en ahorrarse la molestia.
Eran unos diamantes preciosos. Más tarde descubrimos que el relato del joven pastor era bastante certero: aquellas piedras habían salido del mismo collar que el rivière de Amelia, hecho para una de las esposas favoritas de Tipu que, cabe suponer, tendría tantos encantos personales como mi querida cuñada. Rara vez se han visto diamantes más perfectos. Han suscitado la admiración universal de expertos y ladrones. Amelia me contó después que, según la leyenda, un cipayo robó el collar durante el saqueo del palacio y luego se peleó con otro por el botín. Se creía que, en la refriega, esas dos piedras se soltaron, y una tercera persona —un espectador— las recogió y las vendió sin tener ni idea del valor real de su trofeo. Amelia llevaba varios años a la caza de aquellos diamantes para completar su gargantilla.
—Son de un estrás excelente —señaló sir Charles al tiempo que los devolvía—. Hace falta un perito de primera fila para distinguirlos de los auténticos. Lady Vandrift tiene un collar muy similar en la forma, pero hecho de piedras genuinas, y, como estas se parecen tanto y a ella le gustaría completar el conjunto, en cuanto a la apariencia, no me importaría darles, digamos, diez libras por el par de gemelos.
La señora Brabazon parecía encantada.
—¡Véndeselos, Dick! —exclamó—. ¡Y cómprame un broche con el dinero! A ti un par de gemelos corrientes te harían el mismo servicio. ¡Diez libras por dos piedras de estrás! Es una buena suma.
Lo dijo de una forma tan dulce, con su precioso acento escocés, que creí que Dick no tendría el valor de negarse. Pero aun así lo hizo.
—No, Jess, querida —contestó—. Sé que son algo insignificante, pero para mí tienen cierto valor sentimental, como te he dicho muchas veces. Mi querida madre los llevó toda su vida como pendientes y, cuando murió, hice que engarzaran las piedras en unos gemelos para poder tenerlas siempre cerca. Además, tienen un interés histórico y familiar. Incluso un legado sin valor, después de todo, sigue siendo un legado.
El doctor Hector Macpherson nos miró desde el otro lado e intervino.
—Hay un terreno en mi concesión —dijo— donde tenemos razones para creer que pronto se descubrirá una nueva Kimberley. Si en algún momento, sir Charles, desea valorar mis diamantes, cuando los tenga, sería un inmenso placer para mí someterlos a su consideración.
Sir Charles no pudo soportarlo más.
—Señor —replicó mirándolo fijamente con su expresión más severa—, aunque su concesión estuviera tan repleta de diamantes como el valle de Simbad el Marino, no me molestaría ni en girar la cabeza para examinarlos. Estoy familiarizado con la naturaleza y la práctica de salar minas.
Parecía que iba a comérselo vivo. El pobre doctor Hector Macpherson desistió en el acto. Poco después nos enteramos de que era un lunático inofensivo que iba por el mundo hablando de sucesivas concesiones sobre minas de rubíes y filones de platino porque se había arruinado y había perdido el juicio al especular con ambas cosas y ahora se consolaba con adjudicaciones imaginarias en Birmania y en Brasil o en cualquier otro sitio que le pillase a mano. Y sus cejas, después de todo, sí eran obra de la naturaleza. Lamentamos el incidente, pero un hombre de la posición de sir Charles es un blanco tal para los granujas que, si no tomara medidas para protegerse enseguida, estaría siempre a su merced.
Cuando subimos a nuestro salón aquella noche, Amelia se dejó caer sobre el sofá.
—Charles —clamó con la voz de una reina del drama—, son diamantes auténticos y jamás volveré a ser feliz hasta que los tenga.
—Son diamantes auténticos —repitió Charles como un eco—. Y los tendrás, Amelia. Valen al menos tres mil libras, pero iré subiendo la oferta poco a poco.
Por tanto, al día siguiente, Charles se dispuso a regatear con el clérigo. Brabazon, sin embargo, no quería desprenderse de los gemelos. No era ningún avaro, dijo. Le importaban más el legado de su madre y la tradición familiar que conseguir cien libras aunque sir Charles se las ofreciese. Los ojos de Charles se iluminaron.
—¿Y si le ofrezco doscientas? —dijo con toda intención—. ¡Cuántas oportunidades de hacer buenas obras! Podría construir una nueva ala en su escuela.
—Tenemos espacio de sobra —contestó el pastor—. No, no creo que los venda.
Sin embargo, la voz se le quebró un tanto y se miró los gemelos con expresión interrogante.
Charles tenía demasiada prisa.
—Cien libras más o menos no significan mucho para mí —le dijo—, y mi mujer se ha encaprichado de ellos. Es obligación de todo hombre complacer a su esposa, ¿verdad, señora Brabazon? Le ofrezco trescientas.
La muchachita escocesa juntó las manos.
—¡Trescientas libras! Dick, piensa en cuánto podríamos divertirnos ¡y en cuánto bien podríamos hacer con eso! Deja que se los quede.
Su acento era irresistible, pero el pastor negó con la cabeza.
—Imposible —replicó—. ¡Los pendientes de mi querida madre! El tío Aubrey se pondría furioso si supiera que los he vendido. No podría enfrentarme al tío Aubrey.
—¿Espera alguna herencia del tío Aubrey? —preguntó sir Charles a Brezo Blanco.
La señora Brabazon se echó a reír.
—¿Del tío Aubrey? Cielos, no. ¡Pobre tío Aubrey! El buen anciano no tiene ni un penique aparte de su pensión. Es capitán de navío retirado.
Tenía una risa melódica; era una mujer encantadora.
—Entonces, yo haría caso omiso de los sentimientos del tío Aubrey —dijo sir Charles con decisión.
—No, no —repuso el clérigo—. ¡Pobre tío Aubrey! Por nada del mundo querría disgustarlo. Y, sin duda, se daría cuenta.
Volvimos con Amelia.
—¿Y bien? ¿Los tienes? —preguntó.
—No —contestó sir Charles—. Aún no. Pero creo que está empezando a cambiar de opinión. Ahora duda. Le gustaría venderlos, pero teme lo que «el tío Aubrey» podría decir al respecto. Su mujer le quitará de la cabeza esa innecesaria consideración hacia los sentimientos del tío Aubrey, y mañana al fin le echaremos el guante a esa ganga.
A la mañana siguiente nos quedamos hasta tarde en nuestro salón, donde siempre desayunábamos, y no bajamos a las estancias comunes hasta justo antes del almuerzo, pues sir Charles y yo estábamos ocupados con la correspondencia atrasada. Cuando al fin salimos, el conserje vino a nuestro encuentro con una notita doblada, muy femenina, para Amelia. Mi cuñada la cogió y la leyó. Se le descompuso el semblante.
—¡Mira, Charles! —exclamó mientras se la daba—. Has dejado escapar la oportunidad. ¡Ahora nunca seré feliz! Se han ido con los diamantes.
Charles cogió la nota y la leyó. Luego me la dio a mí. Era breve, pero rotunda:
Jueves, 6 a. m.
Querida lady Vandrift, espero que pueda excusarnos por habernos marchado a toda prisa sin decirles adiós. Acabamos de recibir un telegrama espantoso en el que nos informan de que la hermana predilecta de Dick está muy enferma en París, de fiebres. Me hubiera gustado despedirme de ustedes antes de partir —han sido todos tan amables con nosotros—, pero salimos en el tren de la mañana, ridículamente temprano, y por nada del mundo querría molestarles. Tal vez algún día volvamos a encontrarnos, aunque, aislados como estamos en un pueblecito rural del norte, no es probable. En cualquier caso, tenga por seguro mi agradecido recuerdo.
Atentamente,
JESSIE BRABAZON
P. D.: Un cordial saludo para sir Charles y los queridos Wentworth, y un beso para usted si me permite el atrevimiento de enviárselo.
—Ni siquiera menciona dónde se alojarán —se lamentó Amelia de muy mal humor.
—Puede que el conserje lo sepa —sugirió Isabel asomándose por encima de mi hombro.
Fuimos a preguntar a su oficina.
Sí, las señas del caballero eran: Reverendo Richard Peploe Brabazon, Holme Bush Cottage, Empingham, Northumberland.
¿Alguna dirección donde debiera enviar las cartas de manera inmediata, en París?
Durante los diez días siguientes, o hasta próximo aviso, Hôtel des Deux Mondes, avenida de la Ópera.
Amelia lo vio claro en el acto.
—¡El hierro hay que batirlo cuando está caliente! —exclamó—. Esta enfermedad repentina, sobrevenida al final de su luna de miel, que los obligará a hospedarse diez días más en un costoso hotel, es probable que desbarate el presupuesto del pastor. Ahora estará encantado de vender. Los tendremos por trescientas libras. Fue absurdo por parte de Charles ofrecerle tanto al principio, pero, una vez hecho, por supuesto debemos mantenerlo.
—¿Qué sugieres que hagamos? —preguntó Charles—. ¿Escribir o telegrafiar?
—¡Pero qué tontos son los hombres! —clamó Amelia—. ¿Es este un asunto que pueda arreglarse por carta o, menos aún, con un telegrama? No. Seymour tiene que partir de inmediato y coger el tren nocturno a París. En cuanto llegue, debe entrevistarse con el pastor o con la señora Brabazon. Mejor con la señora Brabazon. Ella está libre de esas tonterías sentimentales sobre el tío Aubrey.
No es parte de las obligaciones de un secretario actuar como tratante de diamantes, pero, cuando Amelia se planta, se planta; hecho que a ella misma le gusta enfatizar, aunque no haya ninguna necesidad y con esas palabras exactas. De ese modo, aquella mismísima noche, yo viajaba en el tren de camino a París y, a la mañana siguiente, me bajé de mi confortable coche-cama en la estación de Estrasburgo. Mis órdenes eran volver a Lucerna con aquellos diamantes en el bolsillo, vivos o muertos por así decir, y ofrecer la suma que fuera necesario ofrecer, hasta un límite de dos mil quinientas libras, por su adquisición inmediata.
Cuando llegué al Hôtel des Deux Mondes, encontré al pobre pastor y a su esposa muy alterados. Se habían pasado la noche en vela, dijeron, con su hermana enferma, y la falta de sueño y la incertidumbre, sin duda, les habían pasado factura después del largo viaje en tren. Estaban pálidos y agotados, sobre todo la señora Brabazon, que parecía lánguida y preocupada; lo mismito que el brezo blanco. Yo me sentía más que avergonzado por molestarlos con el tema de los diamantes en un momento así, pero pensé que Amelia podría tener razón: para entonces ya habrían gastado el dinero de su viaje por el continente, y un poco de liquidez no les vendría nada mal.
Abordé el asunto con delicadeza. Era un capricho de lady Vandrift, les dije. Se había quedado prendada de esas inútiles baratijas y no se iría sin ellas. Debía y quería tenerlas. Pero el pastor era obstinado. Seguía sacando a relucir al tío Aubrey. ¿Trescientas? ¡No, jamás! El regalo de una madre, ¡imposible, querida Jessie! Jessie rogó y suplicó; le había tomado un gran aprecio a lady Vandrift, dijo, pero el clérigo no quería oír hablar de ello. Subí la oferta tímidamente a cuatrocientas. Él negó con la cabeza, sombrío. No era cuestión de dinero, dijo. Era cuestión de afecto. Vi que era inútil seguir en esa dirección y tomé un nuevo rumbo.
—Creo que debo informarle —dije— de que esas piedras son auténticos diamantes. Sir Charles está convencido. ¿Le parece apropiado que un hombre de su profesión y clase lleve un par de piedras preciosas como esas, que valen varios cientos de libras, como si fueran unos gemelos corrientes? Una mujer sí, se lo concedo. Pero, tratándose de un hombre, ¿es viril? ¡Usted, que juega al críquet!
El pastor me miró y se echó a reír.
—¿Es que nada le va a convencer? —exclamó—. Los han examinado media docena de joyeros y sabemos que son de estrás. No estaría bien por mi parte vendérselos por lo que no son, por poco dispuesto que estuviera a hacerlo. No puedo hacer eso.
—Bien, entonces veámoslo así —dije antes de subir un poco la apuesta para hacerle frente—. Esas piedras son de estrás, pero lady