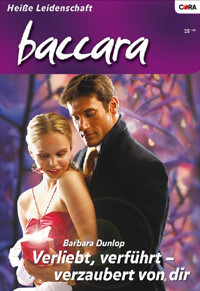4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Viviendo al límite Aquel hombre la llevaba a alturas que jamás habría imaginado… Después de perder aquel avión, Erin O'Connell, compradora de diamantes, creyó que había perdido para siempre sus posibilidades de ascenso… pero quizá no fuera así. Necesitaba tomar un vuelo a la idílica isla de Blue Hearth para hablar con el propietario de una mina, así que la incombustible Erin tendría que convencer a Striker Reeves de que pusiera en marcha su hidroavión y se preparase para la acción… para todo tipo de acción. Legalmente casados ¿Terminaría por romperse aquel juramento? El multimillonario Zach Harper no podía permitir que una extraña se llevara la mitad de su fortuna, aunque fuera su esposa. Jamás hubiera podido imaginar que una alocada boda en Las Vegas llegara a convertirse en una pesadilla. Sin embargo, el testamento de su abuela había sellado con fuego un lazo difícil de deshacer: su futuro estaba ligado al de Kaitlin Saville para siempre. Zach creía que podía deshacerse de ella ofreciéndole unos cuantos millones. Sin embargo, Kaitlin no quería dinero, quería una cosa que sólo Zach podía darle… y Zach le juró que se lo daría.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 536 - marzo 2024
© 2005 Barbara Dunlop
Viviendo al límite
Título original: Flying High
© 2011 Barbara Dunlop
Legalmente casados
Título original: The CEO’s Accidental Bride
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2007 y 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-674-9
Índice
Portada
Créditos
Viviendo al límite
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Legalmente casados
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Promoción
Capítulo Uno
Si Striker Reeves tuviera el menor interés en una charla y una seria reprimenda, le habría dicho que sí a la preciosa morena con pantalón de cuero negro que se acercó a su mesa la noche anterior en Carnaby´s.
Pero no lo tenía.
Y no lo hizo.
Y estaba empezando a ser demasiado viejo para aquello.
Su padre, Jackson Reeves-DuCarter, se inclinó hacia delante, apoyando la mano en el sillón de cuero.
–Y luego me enteré de que cinco… cinco de mis ejecutivos se han visto obligados a quedarse un día entero en París sin hacer nada. Por tu culpa.
Striker apretó los dientes. Solo la presencia de su madre en el comedor, al otro lado de la puerta, evitó que le dijera a su padre que dejaba su trabajo como piloto en Reeves-DuCarter Internacional.
En lugar de eso contó hasta diez.
–Si no te importa, yo fui el único que cumplió el horario.
–El horario está sujeto a cambios. Para eso tenemos un avión privado, por eso no volamos en aviones comerciales.
–Pues entonces quizá deberías contratar un equipo entero de pilotos, así siempre habría alguno dispuesto las veinticuatro horas.
–No tendría ningún sentido tener una flota de pilotos cuando tú te llevas el avión.
Striker volvió a contar hasta diez. Su padre podía dedicar su vida entera a la empresa familiar, pero él no era un robot. Era un hombre de carne y hueso.
–Yo también tengo derecho a vivir.
Jackson hizo un gesto con la mano.
–¿A eso lo llamas vivir? Yo lo llamo estar siempre de juerga. Y estoy empezando a cansarme de que uses mi avión para irte por ahí a buscar mujeres.
–No voy a buscar mujeres… tenía una cita. Y el avión es de la empresa, no tuyo.
–La próxima vez, llévate tu diez por ciento a Londres y deja mi sesenta por ciento en la pista, donde debe estar.
–Si vas a ponerte puntilloso, solo lo usé un diez por ciento del tiempo –sonrió Striker.
A su padre no le hizo gracia la broma.
–Si vas a ponerte puntilloso… ¿cuándo nos vas a presentar a tu novia?
Striker se irguió. Jeanette no tenía pensado ir a Seattle. Y, la verdad, ni siquiera recordaba su apellido.
La había conocido en una discoteca, en París. Como muchas mujeres, se había quedado impresionada por el hecho de que fuese piloto. Y cuando le preguntó si la llevaría a algún sitio en su avión, él pensó: ¿por qué no? La llevaría a dar una vuelta a Londres… y a ver qué pasaba.
Desgraciadamente, cuando volvieron a París Striker ya había utilizado todas sus horas de vuelo para aquel día. Y cuando el grupo de ejecutivos quiso marcharse, Striker no podía pilotar.
–Ya me lo imaginaba –suspiró su padre, sacudiendo la cabeza–. Has perdido el control de tu vida, Striker.
–¿Porque me divierto?
–Diviértete en tus días libres. Cuando estás trabajando, estás trabajando.
De nuevo, Striker empezó a contar silenciosamente hasta diez, pero Jackson no le dejó llegar ni a dos.
–Estás castigado durante un mes.
–¿Qué?
–He contratado a otro piloto.
–Eso es ridículo –replicó Striker. Y humillante y totalmente absurdo. Él era un adulto, no un crío. Y no estaba de meritorio en la empresa–. ¿También quieres que escriba cien veces «no volveré a hacerlo»?
–Se me ha pasado por la cabeza, sí.
–Tengo treinta y dos años…
–Algunos días, me resulta imposible creerlo.
–No puedes hacerme esto.
–Acabo de hacerlo.
Striker abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla. Su padre era el presidente de Reeves-DuCarter Internacional, y él no era más que un empleado y un accionista menor. Discutir no lo llevaría a ningún sitio.
Pero sí podía hacer una cosa. Algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás.
Sin decir una palabra, se dirigió a la puerta. Redactaría una carta de renuncia en menos de media hora.
¿Castigarlo? De eso nada. Su padre podía ser el poderoso presidente de la empresa, pero él no era un niño. Había miles de aviones y cientos de empresas de aviación. Mucho trabajo para un buen piloto.
De modo que entró, decidido, en el comedor, donde su madre estaba colocando los cubiertos. En el centro de la mesa había un jarrón oriental con rosas blancas y capullos de cerezo artísticamente colocados. Los platos eran de la mejor porcelana inglesa.
Iba a decirle que no se quedaba a cenar… lo de que se iba de la empresa se lo contaría más tarde. No tenía sentido darle un disgusto ahora. Además, no estaba seguro de poder decírselo a la cara.
Ella se volvió al oírlo entrar.
–Cariño, ¿puedes bajar a la bodega un momento?
–Lo siento, mamá, pero no voy…
–Tyler y Jenna vienen a cenar y necesitamos otra botella de vino.
–Mamá, papá y yo acabamos de tener otra…
–Striker, ya sabes que no tiene ningún sentido hablar con tu padre a esta hora del día. Ve a buscarme una botella de vino, por favor. Además, hace siglos que no ves a tu hermano.
Por su expresión, Striker intuyó que sabía algo.
¿Habría oído la discusión? ¿Le habría confiado su padre algo sobre el «castigo»? Su madre tenía que saber que él no soportaría algo así.
–Jacques ha hecho salmón en salsa de eneldo esta noche. Tu plato favorito.
Salmón en salsa de eneldo podría haber calmado a Striker cuando tenía doce años, pero Jacques ya no podía sobornarlo.
–Mamá…
–Y como postre tenemos mousse de chocolate blanco.
–Mamá, de verdad…
–No seas bobo –lo interrumpió ella–. Sé un buen chico y baja a buscar el vino.
Striker vaciló, frustrado. Pero después de un momento se tragó lo que iba a decir. ¿Cómo demonios iba a dejar su trabajo si ni siquiera era capaz de decirle a su madre que no pensaba cenar con ellos?
Si dejaba la empresa familiar, la pobre se llevaría un disgusto tremendo.
Él lo sabía bien.
Siempre lo había sabido.
Su madre había sufrido mucho por su hermano Tyler, que había decidido abrir un negocio propio. Y ahora, cuando el hermano menor volvió al redil, se sentía feliz porque estaban todos juntos otra vez.
Si se iba ahora, destrozaría la felicidad de su madre. ¿Qué clase de hombre haría eso?
Erin O´Connell no podía creer que su jefe le estuviera haciendo eso a ella.
–¿Esto es a lo que tú llamas mi gran oportunidad?
–Te estoy pidiendo que coquetees con él, no que te acuestes con él –le explicó Patrick Aster, cerrando la puerta de la sala de juntas.
–¿Y para que coquetee con Allan Baldwin la empresa me compra un vestuario de diseño?
Erin se sentía como una prostituta. Sí, llevaba meses intentando que Patrick le diera la oportunidad de negociar con algunos de los proveedores más importantes de Joyerías Elle, con base en Nueva York, pero no así, no a costa de su ética profesional y personal.
Patrick se acercó a la mesa donde tenían la cafetera y se sirvió una taza de café. Se volvió hacia Erin.
–Estamos hablando de Allan Baldwin. Allan, el rey de los diamantes Baldwin. ¿Tú sabes la oportunidad que te estoy ofreciendo?
Erin se cruzó de brazos, llevaba una blusa de color crema.
–¿Y cómo se supone que voy a conseguir reconocimiento y respeto en la empresa coqueteando con un cliente?
Patrick levantó la taza.
–Si consigues la cuenta de Baldwin, el consejo de administración te besará los pies.
–Pero todo el mundo pensará que me he acostado con él.
–No.
–Sí.
–Bueno, aunque lo pensaran, les daría igual.
–No me conoces en absoluto, ¿verdad? –replicó Erin.
Patrick sonrió.
–Claro que te conozco. Eres inteligente, comprometida, trabajadora… y estás hambrienta de éxito.
Muy bien. Sí la conocía. Llevaba cuatro años siendo compradora regional para Joyerías Elle y se moría por conseguir un ascenso. Pero ella tenía sus límites y tenía su orgullo. No pensaba usar su género, su atractivo físico y su cuerpo para conseguir un contrato.
Patrick suspiró, con un exagerado gesto de paciencia.
–Lo único que tienes que hacer es ir a Seattle, alquilar una avioneta para llegar a la isla Blue Earth, acudir a la exposición de arte en Pelican Cove, para la que te he conseguido una invitación, y encontrarte accidentalmente con Allan Baldwin.
–¿Para ofrecerle que firme un contrato con nosotros?
Patrick le hizo un guiño.
–Eso es. Haz lo que haga falta, cariño –Erin abrió la boca, indignada–. Lo digo de broma, mujer. Siempre se hace así. Te lo encuentras por casualidad, charlas con él, haces que se sienta cómodo contigo antes de hablar de negocios…
–No.
La puerta de la sala de juntas se abrió entonces y la gemóloga de Joyerías Elle, Julie Green, asomó la cabeza.
–Puedes llevarte a Julie.
–¿Llevarse a Julie adónde? –preguntó ella, entrando en la sala y cerrando la puerta.
–A Seattle –contestó Patrick–. Al hotel Mendenhal Resort, en la isla Blue Earth, con todos los gastos pagados.
–¿Al Mendenhal? –repitió Julie, abriendo muchos los ojos.
–La empresa incluso pagará un vestuario nuevo de Pucci… para las dos.
Julie se volvió hacia Erin, su corta melenita rubia daba saltos de alegría.
–Sí. Llévate a Julie. Por favor.
–No te emociones. Patrick quiere que me acueste con un cliente.
Julie miró a Patrick y luego volvió a mirarla a ella. En voz baja, dijo la palabra Pucci.
–Eso no está bien –dijo en voz alta.
Erin levantó los ojos al cielo.
–¿Has visto la colección de verano? –preguntó Julie entonces–. Yo no tendría que acostarme con él, ¿verdad? ¿Quién es él, por cierto?
–Allan Baldwin –respondió Erin.
–¿Allan Baldwin, Allan Baldwin?
No le sorprendía nada que lo conociera. Allan Baldwin había revolucionado la industria de los diamantes. Después de encontrar una mina al norte de Canadá, algo completamente inesperado, decidió tallar una microscópica ballena en cada diamante… y ese detalle había despertado la atención del público y las revistas especializadas, convirtiéndose desde entonces en el proveedor de diamantes más moderno del mercado. Ahora, todos los compradores del mundo querían las gemas de Allan. Incluido Joyerías Elle.
–Allan Baldwin –le confirmó Patrick.
Julie hizo una mueca.
–Bueno, la verdad es que está buenísimo. Si yo tuviera que acostarme con él…
–¿Que esté bueno es lo único que necesitas para tirar tus principios por la ventana? –le espetó Erin.
–No, claro que no. Que esté bueno y que tenga una mina de diamantes.
Patrick soltó una risita.
Erin sacudió la cabeza.
–¿No has visto su foto en el Empresarios de este mes? –preguntó Julie.
Erin había visto la fotografía. Y sí, Allan era definitivamente un hombre muy guapo.
Aunque eso daba igual. La propuesta de Patrick era completamente ridícula.
–Yo soy una compradora de gemas profesional, no una golfa.
–Los hombres hacen esas cosas todo el tiempo –protestó Patrick–. Díselo, Jules.
–Los hombres hacen esas cosas todo el tiempo.
–¿Qué hombres? –preguntó Erin.
–Jason Wolensky, por ejemplo –contestó su jefe.
Erin lo miró, guiñando los ojos. Jason Wolensky era uno de los compradores más importantes de la empresa.
–Y Charles Timothy –siguió Patrick–. Los dos lo intentaron con Allan Baldwin, pero fracasaron.
Julie le dio un codazo.
–Ya te dije que tantas horas en el gimnasio, tarde o temprano, servirían de algo.
–¿O sea, que voy a conseguir mi gran oportunidad en la empresa gracias a que estoy en buena forma? –preguntó Erin, irónica.
–No, gracias a tu estupendo trasero –contestó Julie con toda tranquilidad.
Erin no estaba dispuesta a aceptarlo. Durante su infancia, en un diminuto apartamento en el Bronx, no había tenido mucho, pero contaba con la sabiduría de su madre. Su madre siempre le había dicho que trabajando y perseverando se conseguía todo en la vida. Nunca había dicho nada de tener buenos glúteos.
Patrick dio un paso adelante.
–Erin, Jason lo intentó. Charles lo intentó. Créeme, utilizaron todo lo que pudieron. Si Allan fuera homosexual, habrían usado sus glúteos.
–Allan no es homosexual –protestó Julie.
–No te estoy pidiendo que te acuestes con él. Solo que vayas a Seattle y hables con ese hombre. Charla con él, ríete con él, síguele la corriente. Luego ofrécele nuestro mejor precio y a ver qué pasa.
Erin vaciló. A pesar de las palabras de su jefe, aquello no sonaba nada bien.
–Puedo garantizar que, si lo consigues, llevarías el Departamento de Compras de la empresa.
Muy bien. Eso la animaba un poco. Quizá su ética y su sentido de la moral tenían un precio después de todo.
–Hay una oficina vacía en la planta novena –insistió Patrick.
Erin sintió que su resolución flaqueaba. Desde luego, no se acostaría con ese hombre, quizá ni siquiera tendría que tontear… reírse un poco con alguien no era tontear.
Y compraría un vestido que le tapase el trasero.
–Eres una profesional –dijo Patrick–. Y ahora, sal ahí y haz todo lo que puedas para conseguir esa cuenta.
Julie la tomó del brazo.
–Y llévate a Julie contigo.
Striker abrió la tapa del depósito de aceite de su avioneta Cessna y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Las palabras de su padre no dejaban de darle vueltas en la cabeza.
Luego había visto la mirada de su madre, su expresión esperanzada y vulnerable… y supo que tendría que encontrar la forma de solucionar el asunto como fuera. No sabía cómo iba a hacerlo, pero dejar la empresa no era una opción.
Haciendo un esfuerzo por concentrarse en algo, lo que fuera, para no pensar en su desastrosa vida profesional, se había pasado el día buscando repuestos para sus tres avionetas. Buscar repuestos de decomiso le parecía una buena forma de airear su frustración. Podía no ser capaz de dejar su trabajo, pero no tenía por qué quedarse en tierra.
La Tiger Moth y la Thunderjet estaban en un hangar en Sea Tac. Tardaría meses, quizá años, antes de poder volar con ellas. Pero la Cessna estaba en buenas condiciones. Quizá esa misma semana saldría con ella a dar una vueltecita.
La brisa fresca del Pacífico hacía que las olas golpearan rítmicamente contra el muelle del hangar. Striker apartó la tapa del depósito y se metió bajo la avioneta con una llave inglesa.
–¿Perdone? –oyó entonces una voz femenina.
Striker vio un par de piernas, un estupendo par de piernas, unas sandalias de tacón y el bajo de una falda corta.
En circunstancias normales, habría estado más que interesado en esas piernas y en esa voz, por no hablar del segundo par de piernas que había detrás. Pero aquellas no eran circunstancias normales.
Aun así, salió de debajo de la avioneta, limpiándose las manos con un paño.
–¿Sí?
Los cuerpos y las caras de las dos chicas desde luego iban a juego con las piernas. La que estaba más cerca le recordaba a una que conoció en Australia. Tenía el pelo rubio oscuro, por encima de los hombros, misteriosos ojos castaños y algunas pecas en la nariz que el maquillaje no podía disimular. Llevaba una falda blanca con una cremallera por delante. Y la blusa malva de seda le dijo que tenía estilo y confianza en sí misma. Era guapa y un poco altiva, la clase de chica que no ha sufrido mucho en la vida. Aunque, en aquel momento, parecía fastidiada por algo.
La otra parecía divertida, en cambio. A Striker le gustó eso. Su pelo corto, rubio también pero más claro, se movía con la brisa. Tenía los ojos azules y una sonrisa en los labios.
Striker volvió a mirar a la primera.
–¿Quería algo?
Ella se colocó el bolso al hombro, apartándose el pelo de la cara con la otra mano.
–La oficina estaba cerrada.
–¿La oficina?
Ella señaló el edificio de Charters Beluga.
–Habíamos alquilado una avioneta para las cinco.
–Son las seis y media –dijo Striker.
–¿Es usted el piloto?
–Soy piloto, pero no el suyo.
Ella se puso una mano en la cadera.
Ah, sí. Aquella era una mujer que siempre se salía con la suya.
–Nuestro avión llegó con retraso de Nueva York. Pero tenemos que ir a la isla Blue Earth.
–Podrían llamar a Beluga mañana –sugirió Striker.
–Tenemos que llegar allí esta noche –insistió ella.
–Lo siento, pero no puedo ayudarla.
–¿Por qué no? Está usted aquí, es piloto, tiene una avioneta. Dejamos un mensaje en el contestador de la agencia en cuanto llegamos al aeropuerto… No creo que a nadie le importe que nos lleve usted.
Striker admiró su tenacidad. Pero no cambió de opinión.
–No son ustedes mis clientes.
Ella dio un paso adelante, seductora.
Ah, genial. Iba a usar sus armas de mujer.
–Seguro que a su jefe le agradará que nos haya ayudado. Pensará que es usted un empleado modelo.
–Evidentemente, no conoce usted a mi jefe –murmuró Striker. Llevar a dos chicas guapas en su avioneta no le haría la más mínima gracia a Jackson Reeves-DuCarter.
–Pero no es culpa nuestra que hayamos llegado tarde.
–Yo no digo que lo sea. Pero es que yo no trabajo para Charters Beluga.
–¿Y para quién trabaja?
–¿Hoy? Para nadie.
–Genial. Le pagaré para que nos lleve a la isla Blue Earth. En efectivo.
Striker señaló el motor de la avioneta.
–Estoy cambiando el aceite.
–¿Cuánto tardará en hacerlo?
–No pienso ir a la isla.
Ella lo miró a los ojos y pestañeó dos veces.
–¿Cuánto? –preguntó.
Striker se guardó el paño en el bolsillo trasero del pantalón.
–Más de lo que tiene.
–Dígame una cantidad.
–Mire, es usted una chica muy guapa…
–¿Qué tiene eso que ver?
–Seguro que está acostumbrada a que todos los hombres caigan rendidos a sus pies…
–Yo no estoy acostumbrada a nada. Mis planes han salido mal por culpa de un retraso y necesito una avioneta. Y estoy dispuesta a pagar lo que me pida por llegar a la isla a las siete.
–No estoy en venta, lo siento. Además, me queda por lo menos una hora de trabajo.
Ella respiró profundamente, el gesto hizo que la blusa se le hinchara… por la zona de los pulmones.
Sí.
Ella nunca había usado sus encantos para nada.
Seguro.
–¿Cuándo podría llevarnos?
–No pienso ir a la isla.
–Si pensara ir… ¿a qué hora podríamos llegar?
Striker sabía que no debería contestar a esa pregunta. Sabía que estaba siendo manipulado por alguien que tenía práctica. Pero sus ojos eran tan cálidos, sus labios tan suaves. Era preciosa. Y, a pesar de sus protestas, él no era de piedra.
–En una hora y media.
–Eso es demasiado.
–Da igual, porque no pienso llevarlas.
Ella hizo un puchero, mirando alrededor.
–¿Hay algún sitio por aquí donde podamos cambiarnos?
–¿Cómo?
–Si no piensa llevarnos a la isla hasta las ocho, tendremos que ir vestidas desde aquí.
Striker la miró, atónito. No tenía tiempo para aquella chica tan obstinada.
–Le he dicho que no.
–Ya sé que me ha dicho que no –murmuró ella, agachándose para abrir la cremallera del portatrajes.
Por curiosidad, Striker la miró por el rabillo del ojo mientras volvía a meterse bajo la avioneta.
Y, asombrado, vio que la chica sacaba un vestido negro y procedía a… quitarse la blusa. Un hombre tendría que estar hecho de piedra para no reaccionar ante eso.
–¿Llevas un espejo, Julie?
–Sí, claro –contestó su amiga, abriendo su portatrajes para sacar otro vestido negro–. Yo también voy a cambiarme.
Striker miró alrededor para comprobar que solo estaba él viendo el espectáculo.
–Señoritas…
–Erin O´Connell. Y ella es Julie Green.
–Striker Reeves –murmuró él, por costumbre.
Erin empezó a quitarse la falda.
–Te doy mil dólares si nos llevas a la isla.
Striker sacudió la cabeza, disgustado consigo mismo. Qué facilón era.
Capítulo Dos
Erin se miró el reloj y luego guiñó los ojos para observar la cadena de islas en la distancia.
–¿No puedes volar un poco más rápido?
–Esto es una avioneta, no un avión –replicó Striker.
La avioneta volvió a pasar por una turbulencia, haciéndola saltar en el asiento. Se le clavaba el cinturón en el hombro y, seguramente, le estaría arrugando el vestido.
–Dijiste que llegaríamos allí a las ocho.
–Lo que dije es que no iba a llevaros. Y no debería haberlo hecho.
–¿A qué hora crees que llegaremos?
Él la miró con una sonrisa en los labios.
–No pienso decir nada para que luego me lo eches en cara.
–Solo quiero saber más o menos cuándo estaremos allí –replicó Erin. Si no estaban en la isla a las nueve, todo habría terminado.
–No lo sé.
–¿A las ocho y media?
–Ahora son las ocho y cuarto.
–¿A las nueve?
–Quizá.
Julie se inclinó hacia delante, mostrándole una revista.
–Este es el último artículo que han publicado sobre él. Es el partidazo del siglo.
–Las nueve como tope –insistió Erin.
–Pero tenéis que ir del aeropuerto a la fiesta.
–¿Y cuánto tardaremos? –preguntó ella, angustiada.
Striker se encogió de hombros.
–¿Cinco minutos, una hora? Seguro que puedes decirme por lo menos eso.
–Tendréis que pedir un taxi… no sé, media hora o cuarenta minutos.
Erin cerró los ojos. Estaba muerta.
–Tiene una fortuna estimada en miles de millones –siguió Julie.
Erin miró la revista con desgana. ¿Para qué iba a servirle esa información?
Striker dejó de mirar al horizonte y miró la revista que Julie tenía en la mano. Había demasiada vibración en la cabina como para leer el titular, pero se preguntaba de quién estarían hablando.
¿Miles de millones? ¿El partidazo del siglo? ¿Estarían buscando un marido rico? Quizá tenían tanta prisa por llegar a la isla porque el príncipe azul se convertiría en calabaza a las doce en punto.
Él había conocido a muchas mujeres que veían su cuenta corriente y sus aviones con mucha más claridad que a él. Y la isla Blue Earth era una zona residencial solo para millonarios. Erin y Julie no serían las primeras en intentar conquistar a alguno de sus residentes.
–Dice que este año piensa ampliar el mercado de la empresa con esmeraldas –murmuró Julie entonces.
–No vamos a llegar a la fiesta –suspiró Erin.
–No te preocupes, lo veremos de una forma o de otra.
–¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer, perseguirlo por toda la isla?
–No seas tan derrotista. Ese hombre tiene esmeraldas.
–Sí, ya.
–Si ha acertado con la veta y las gemas son de buena calidad, podría hacer una segunda fortuna. Solo por eso, yo soy capaz de perseguirlo en patines.
–No tienes vergüenza –dijo Erin.
Striker volvió a mirar el horizonte. ¿Vetas? ¿Gemas de buena calidad? Si esas chicas estaban buscando un marido rico, desde luego habían hecho los deberes.
–Ninguna. Si son gemas de primera, soy suya de por vida –dijo Julie.
Striker tuvo que sonreír. Y él pensando que un avión era una buena estrategia para ligar… Por lo visto, eso no podía compararse con los diamantes y las esmeraldas.
Erin cerró la revista y Striker vio en la portada la fotografía del hombre del que estaban hablando.
–Es Allan Baldwin –dijo, sorprendido. Allan y él se conocían de toda la vida, aunque últimamente se habían visto poco. La última vez, en una cena benéfica, en Navidad–. Antes solía vestir de manera más informal.
–¿Lo conoces? –exclamó Erin.
–Sí.
–¿Conoces a este hombre? –insistió ella.
–Sí.
Erin miró entonces sus botas de trabajo, los vaqueros manchados de grasa y la camiseta. Su evidente desdén lo hizo sentir como un bicho bajo el microscopio.
De modo que aquella chica juzgaba por las apariencias…
–¿De verdad conoces a Allan Baldwin?
–¿Es que hablo en chino? Fuimos juntos al instituto.
–Ah, fuisteis juntos al instituto –murmuró ella.
Eso sí que era insultante. Como si él no pudiera tener trato con Allan ahora que eran adultos. Aparentemente, valía para sacarlas de un apuro, pero debería saber cuál era su sitio en el mundo.
Menuda sorpresa se llevaría si viera un extracto de su cuenta corriente.
Aunque él no pensaba decirle nada. No le apetecía entrar en su lista de posibles maridos. Si descubría que el diez por ciento de Reeves-DuCarter Internacional lo había hecho multimillonario, seguramente le dibujaría una diana en el pecho.
Julie se inclinó hacia delante.
–Erin, él podría ayudarnos.
Erin volvió a mirarlo de arriba abajo con una desconcertante expresión calculadora. Y esta vez, Striker se sintió como un filete en una carnicería.
–¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? –sonrió Julie.
–¿Cómo de bien conoces a Allan Baldwin? –preguntó Erin.
Striker no se lo podía creer. Antes lo despreciaba y ahora pensaba utilizarlo para llegar a Allan.
–Venga ya…
–Podemos arreglarlo un poco. Afeitarlo y comprarle un traje decente –dijo Julie entonces.
¿Arreglarlo? ¿Afeitarle? Ninguna de sus amigas se había quejado nunca de su aspecto. Y, a insistencia de su madre, tenía docenas de trajes de chaqueta en el armario. Y más de un esmoquin.
Aquellas chicas se sentirían mortificadas si supieran con quién estaban hablando.
–No tienes que volver a Seattle inmediatamente, ¿verdad? –preguntó Erin.
Ah, ya, pensó, irónico. Ella era la que nunca usaba sus encantos para nada. Podría escribir un libro sobre cómo hacer que un hombree cambiase de opinión sencillamente con un pestañeo. Pero él no pensaba perder el tiempo presentándoles a Allan.
–Puede que esto os sorprenda, pero tengo cosas que hacer.
–Podemos pagarte –insistió ella.
–No es una cuestión de dinero.
–Pero bien que has aceptado los mil dólares –le recordó Erin.
Striker apretó los dientes antes de decir algo que pudiera lamentar. Como, por ejemplo, que habían sido esos ojazos y no los mil dólares lo que le había decidido.
–Te pondremos en nómina –insistió.
¿En nómina? ¿Tan organizadas estaban las buscadoras de maridos ricos?
–Y te compraremos ropa –añadió Julie–. Nosotras vamos de Pucci, pero yo creo que tú eres más de Versace.
Striker odiaba a Versace.
–¿Crees que podrías ponerte en contacto con Allan Baldwin después de tantos años? –preguntó Erin, siempre directa al grano–. Quiero decir, sin levantar sospechas.
–A ver si me explico con claridad: no pienso presentaros a Allan.
Erin se volvió hacia Julie.
–Allan podría pensar que Striker busca su dinero.
–¿Perdón?
–Por eso tenemos que vestirle apropiadamente –insistió Julie.
–Y no será nada fácil darle un aspecto adecuado.
–¿Perdón? –repitió Striker, incrédulo.
Las dos dejaron de hablar y lo miraron.
–Estoy aquí, por si no os habéis dado cuenta.
–Perdona –sonrió Julie.
–¿Qué parte de la palabra «no» no entendéis?
Erin lo miró, muy concentrada.
–Sé que esto puede ser un poco incómodo –dijo, poniéndole una mano en el hombro–. Pero te prometo que no será difícil.
–Desde luego que no. Sería lo más fácil del mundo. Pero pienso dejaros en el aeropuerto y luego me vuelvo a Seattle.
–No puedes hacernos eso.
–¿Que no?
–¿Te sientes intimidado por el dinero de Allan? Pues no lo estés. Podemos ayudarte a dar una buena impresión. Te diremos lo que tienes que decir, lo que debes hacer, qué tenedor has de usar…
¿Iban a darle lecciones de etiqueta? Striker había cenado en un restaurante de cinco tenedores en París el jueves y nadie se había quejado de sus modales.
–No me siento en absoluto intimidado por su dinero.
Erin sonrió y, en sus ojos castaños, vio un brillo de aprobación.
–Estupendo –dijo apretándole el hombro. De nuevo, sin utilizar sus encantos para convencerlo.
–Creo recordar que he dicho que no.
–¿Por qué ibas a hacer eso?
–Porque tengo otras cosas que hacer.
–Seguro que pueden esperar.
–Pero si ni siquiera sabes qué tengo que hacer.
El calor de su mano parecía atravesarle la camiseta y su resolución empezaba a flaquear.
–Me parece que no lo entiendes –dijo Erin en voz baja–. Esto es terriblemente importante para nosotras.
Allí estaba, inclinándose para hablarle al oído, usando todos los trucos para convencer a un hombre, haciéndolo pensar en cosas en las que no debería pensar.
–Creí que habías dicho que no usabas tus encantos para salirte con la tuya.
Ella parpadeó, sorprendida.
–¿Quién está usando sus encantos? Estoy intentando razonar contigo.
–Estás coqueteando conmigo.
Y estaba funcionando.
–Estoy siendo simpática. Es muy diferente.
–Me estás tocando.
–Te estoy tocando el hombro. Si estuviera coqueteando contigo, te tocaría el cuello o el pelo.
Daba igual. Era como si le estuviera tocando en esos sitios. Sus palabras iban directamente a… adonde no deberían ir.
–Te estoy haciendo una propuesta de trabajo.
–Y yo te digo que no.
–Entonces, apelaré a tu bondad natural.
–Carezco de bondad natural.
–Tenemos tres dormitorios en el bungalow. Frente al mar. Podemos ver juntos la puesta de sol.
La mente de Striker no pasó de las palabras «dormitorio» y «bungalow». Siempre le habían gustado las promesas que las mujeres no podían cumplir. Debía de ser por eso por lo que siempre estaba llevándolas a dar una vuelta en su avión, en el avión privado de su padre.
–Muy bien. Os doy veinticuatro horas.
–Cuarenta y ocho –dijo Erin.
–De eso nada.
Erin no podía creer que hubiera tenido que «coquetear» con Striker para llegar a la isla. Sí, necesitaban su ayuda con urgencia, pero la verdad era que prácticamente se había echado en sus brazos.
Y ni siquiera sabía que fuera capaz de usar ese tono de «por favor, acuéstate conmigo» para conseguir algo. Patrick había puesto un ascenso delante de sus ojos y, de inmediato, se había convertido en una fresca.
Era indigno. Y no pensaba volver a hacerlo. Aunque no tendría que hacerlo. Ahora que Striker estaba a bordo, las cosas irían mejor.
En cuanto el taxi se detuvo delante del hotel, Julie saltó del coche para ver el mar.
–¡Qué bonito!
El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un hermoso color rosado, y las olas que llegaban a la playa parecían tener crestas de plata.
Julie se quitó las sandalias y salió corriendo.
Sin decir una palabra, Striker empezó a sacar las bolsas de viaje del capó. Había ido en silencio durante todo el camino, y Erin sabía que estaba molesto. Pero, al fin y al cabo, había aceptado ayudarlas. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza.
Después de pasar por recepción para registrarse y recoger la llave del bungalow, Erin abrió la puerta y se apartó para que Striker entrase con las bolsas.
–¿Dónde quieres que duerma el gigoló? –preguntó, irónico.
–Tú no eres un gigoló –protestó ella, aunque esa palabra conjuraba una imagen muy interesante.
Pero no. Striker no era su tipo. Además, ella solo estaba allí para conocer a Allan Baldwin. No había otros servicios incluidos.
–Tú pagas la habitación.
–Tengo una buena razón para ello.
–Sí, que soy un mantenido.
–Anda ya.
–Muy bien. ¿Cómo me llamarías tú?
–Un… asesor –contestó Erin.
Striker sonrió.
–Eso suena mucho más digno.
–¿Verdad que sí?
–Bueno, a ver, para comprobar que el asesor sabe lo que tiene que hacer: ¿cuál de las dos intenta pescar a Allan?
–Yo.
–Ah, claro, no me sorprende.
–Yo soy la jefa del proyecto. Julie está aquí como asesora técnica.
Al menos esa era la excusa de Patrick para enviar a Julie a Seattle. Aunque la verdad era que no había diamantes que estudiar. Y aunque los hubiera, no sería necesario. La reputación de los diamantes de Allan Baldwin estaba más que establecida.
–Asesora técnica –repitió Striker.
–Eso es. Aunque no me va a hacer falta –sonrió Erin, mirando alrededor.
Era un bungalow precioso, justo enfrente de la playa. Con un porche lleno de plantas, un lucernario en el techo del salón y una enorme chimenea. Si una mujer iba a despedirse de sus principios, aquel era un buen sitio para empezar.
–Debo decir que eres muy sincera acerca de tus planes.
–Tú me has preguntado. Además, ahora estás en nómina. Pero no vamos a contárselo a Allan de inmediato, claro. Para eso te hemos contratado.
–Claro, claro. Que él supiera lo que estáis tramando sería un problema.
–No facilitaría las cosas, desde luego –dijo Erin, tomando su bolsa de viaje.
–No, no, por favor. No quiero que te salgan callos –suspiró Striker, quitándosela de las manos.
–¿Qué?
–Los diamantes no te quedarían bien –dijo él, tomando la otra bolsa y dirigiéndose a la escalera.
Erin se quedó mirándolo, sorprendida. Ella iba a comprar diamantes, no a ponérselos.
–O a lo mejor te gustan más las esmeraldas –dijo Striker, sin volverse.
–Francamente, me gustaría tener las dos cosas –suspiró ella, siguiéndolo por la escalera.
–Ah, una auténtica mercenaria.
–¿Qué? Soy una profesional.
–No lo dudo en absoluto –replicó él, sarcástico.
Quizá había sido un error involucrar a un hombre como Striker en aquello, por muy valioso que fuera.
–¿Te molesta que me interesen los diamantes de Allan?
–No eres la primera en intentarlo.
–¿Ah, no? –Erin llegó al final de la escalera. ¿Habrían ido otros compradores a la isla? ¿Los habría llevado el propio Striker?
–Pues claro que no.
Los tres dormitorios, muy lujosos, tenían cuarto de baño. El del medio era ligeramente más pequeño y los dos de los lados tenían una terraza.
–Me quedo con el del medio –dijo, soltando las bolsas de viaje–. Como soy un simple empleado…
–¿Striker?
–¿Sí?
El brillo de sus ojos azules la hizo vacilar. «Concéntrate», se dijo a sí misma. Tenía que saber. ¿Cómo se dirigieron a Allan los otros compradores? ¿Cómo reaccionó él? ¿Qué errores cometieron?
No. Eso sería demasiado descarado.
–Dime.
–No, solo…
–Sé que vas a pedirme algo, así que hazlo ya. A menos que antes quieras tocarme otra vez.
–No –dijo Erin, dando un paso atrás–. No quiero tocarte.
Los ojos de Striker brillaron ante esa declaración y, cuando sonrió, Erin comprobó que tenía un hoyito en la mejilla. Entonces se dio cuenta de que debajo de la grasa había un hombre muy guapo. Aunque eso le daba igual. Su atractivo era irrelevante.
–¿Quieres tontear conmigo otra vez, Erin?
–Yo no he tonteado contigo.
–Sí lo has hecho. Pero da igual, como quieras.
–Oye, Striker, antes has dicho que otras personas han intentado que Allan Baldwin les firmara un contrato. ¿Sabes cómo…?
–¿Un contrato?
–Sí.
–¿Así es como lo llamas?
–¿Cómo lo llamarías tú?
Striker sacudió la cabeza.
–Da igual, déjalo.
–¿Qué? ¿Qué he hecho ahora?
–Quizá no sea asunto mío. Después de todo, he aceptado ayudaros. Pero ¿no te parece que llamarlo contrato es un poco mercenario?
¿Mercenario?
–Es un contrato a cambio de diamantes.
–Y yo pensando que lo había visto todo…
–Oye, que se hace todo el tiempo. No hay nada ilegal o inmoral en…
–Sobre eso podríamos discutir durante horas –la interrumpió él.
–No es que vayamos a engañarle. Allan podrá considerar el asunto antes de decidirse.
–¿Y eso no te parece increíblemente calculador?
–No, lo considero algo prudente y profesional.
O, al menos, Patrick lo consideraba así. Y como Patrick era su jefe y ella necesitaba desesperadamente un ascenso, eso era lo que iba a hacer.
Striker levantó los ojos al cielo.
–¿Qué? ¿Cómo sugieres que lo haga?
–¿Qué tal si antes conoces un poco a la persona, como todo el mundo? Le conoces, él te conoce a ti, quizá te enamores.
Erin sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies.
–¿Enamorarme?
–Sí, ya sabes. A la manera tradicional.
–¿Estás sugiriendo que trate de enamorar a mis clientes para que firmen un contrato?
–¿Clientes? Mira, no quiero ofenderte, pero llamarlos clientes te hace parecer una prostituta.
Erin abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido.
–¿Qué? –exclamó unos segundos después.
–Quieres casarte con un hombre solo por dinero…
–Yo no voy a casarme con nadie.
–Ah, no, es verdad. Vas a firmar un contratos.
Erin lo miró entonces, guiñando los ojos.
–Striker.
–¿Sí?
–¿Qué crees que he venido a hacer aquí?