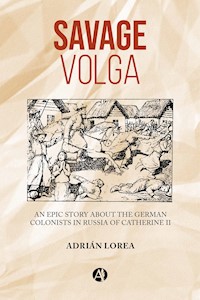2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Rusia, 1774. A una década de la colonización del Bajo Volga, las aldeas germanas sufren el asedio de los bárbaros que merodean en la región, y también la amenaza de las huestes lideradas por Yemelian Pugachev, cosaco rebelde que pretende derrocar a la emperatriz Catalina II. En este marco turbulento, la aldea Mariental es atacada por un grupo de nómadas kirguises, quienes se llevan cautiva, entre varios colonos, a la joven Katharina. Su hermano Georg emprende la búsqueda con una milicia integrada por habitantes de distintas colonias. Mientras tanto, Andrew, su otro hermano, se une a la rebelión de Pugachev y participa en la destructiva campaña contra el gobierno zarista.Esta es la historia de un pueblo perseguido y una familia desmembrada, de luchas y anhelos, de amores y esperanza. Desarrollar en una novela de corte histórico las vicisitudes de un pueblo noble y abnegado, que habitó por más de una centuria la estepa rusa, hace honor, con señero respeto, a esos queridos ancestros. Un verdadero y sincero placer para el Centro Argentino Cultural Wolgadeutsche auspiciar tan bello trabajo de rescate, preservación y difusión de nuestra cultura alemana del Volga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
adrián guillermo lorea
Volga Salvaje
UNA HISTORIA ÉPICADE LOS COLONOS ALEMANESEN LA RUSIA DE CATALINA II
Editorial Autores de Argentina
Lorea, Adrián
Volga salvaje / Adrián Lorea. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-761-348-3
1. Novela. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Esta novela es auspiciada por:CENTRO ARGENTINO CULTURAL WOLGADEUTSCHE
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A mi esposa, Noemí, por el amor de siempre.
A nuestros hijos, Nicolás e Iván,y a mis padres, con gratitud eterna.
Y a Juan Carlos Scheigel Huck,por los innumerables cafésque enriquecieronesta y otras historias del Volga.
I
Lobos. Lobos otra vez.
Se anunciaron con aullidos pavorosos, como nunca antes Anna los había oído. Irrumpieron en la aldea, se abalanzaron sobre sus habitantes. Y los despedazaron.
Entraron en la casa, rodearon a Anna y a sus hijos, cerrando un círculo de colmillos babeantes y ojos de fuego. Anna buscó a su alrededor una escapatoria, sin encontrarla.
Las bestias saltaron sobre ellos, y Anna vio unas fauces abiertas volando hacia su cara...
Despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. Era la segunda noche que sufría la misma pesadilla. En la oscuridad, tanteó en busca del rosario. Se agarró a él y rezó con voz ahogada.
Ya habían pasado cinco años desde aquel invierno de 1769… desde aquel trágico viaje que su esposo emprendiera en trineo. ¿Cómo olvidar la mañana en que un grupo de colonos había encontrado su vehículo volcado, restos de los caballos, jirones de ropa, manchas de sangre en la nieve?
Pero Anna sabía que los monstruos de sus pesadillas nada tenían que ver con aquellos que habían terminado con la vida de su hombre: hacía rato que las imágenes más oscuras, vinculadas con esa calamidad, habían dejado de invadir sus sueños. Lo que ahora venía a perturbar su descanso era de otra naturaleza. Podía presentirlo.
Caminar hasta el río para buscar agua no constituía precisamente un paseo; menos aún llevando una vara sobre los hombros y dos baldes pendiendo de sus extremos, como lo hacían Anna y su hija Katharina. Pero la mañana soleada y apacible lograba que esa tarea se volviera menos ingrata.
Al verlas pasar por la calle principal, los vecinos las saludaban con una inclinación de cabeza. Algunos añadían una sonrisa cordial para la madre y miradas zalameras para la jovencita.
A su edad también yo despertaba esas miradas, pensó Anna, sorprendida ante una repentina punzada de celos.
El trecho entre la última casa de Mariental y la orilla del Karaman era corto. En el río vieron a muchas aldeanas lavando ropa, mientras sus niños jugaban en la ribera arbolada. Una de ellas se les acercó, y después de saludarlas observó a Katharina y dijo:
—¡Pero cómo crece esta niña!
No la llames niña, lo detesta —le advirtió Anna mentalmente.
En voz alta preguntó:
—¿Cómo estás, Margaret?
—Preocupada, como todos. ¿Te enteraste? Vieron a un grupo de salvajes rondando la aldea.
—¿Qué salvajes?
—Esos que vienen de la estepa.
—Bueno —dijo Anna, desenganchando los baldes de la vara—, los calmucos se acercan a Mariental todo el tiempo...
—No eran calmucos —Margaret meneó la cabeza.
—Puede que sean vagabundos. En los alrededores hay por centenares. Se acercan para mendigar y después siguen su camino.
Anna y Katharina hundieron los baldes en el agua y los sacaron rebosantes. Acordándose de sus pesadillas, Anna dijo con aire ensimismado:
—Nada de qué preocuparse.
—Ojalá tengas razón —dijo Margaret—. En estos tiempos, entre los bárbaros de las estepas y los vándalos que siguen al rebelde Pugachev… —Se dio cuenta de lo que estaba diciendo cuando Katharina la traspasó con la mirada—. Claro que no todos son vándalos —se corrigió—. Entre ellos también hay gente decente. Como tu hijo Andrew.
—No te preocupes —contestó Anna, indulgente. Cargó sobre los hombros la vara con los baldes, se despidió de su abochornada vecina y caminó con Katharina de regreso a casa.
Anna metió la comida en el horno, se volvió hacia su nuera y, dándose aire con el repasador, dijo:
—¡Qué calor! No es la noche ideal para cocinar esto, pero es uno de los platos favoritos de mis grandulones.
—No les niegas nada —dijo Elisabeth, sonriente.
—Es cierto. Una vive para ellos.
Elisabeth asintió, y en ese momento Anna la notó demacrada. ¿Habría discutido de nuevo con Georg? El hecho de que esa pobre muchacha no pudiera quedar embarazada era un conflicto permanente en ese matrimonio. Georg no podía perdonárselo: siempre que encontraba la ocasión, se lo enrostraba.
Katharina entró en la cocina, y Anna le dijo:
—Pon la mesa: tus hermanos llegarán en cualquier momento.
Un rato después se abrió la puerta y entraron sus hijos. Georg anunció su respetable llegada con un enérgico ¡Buenas noches!, todo en su actitud proclamando la supremacía del primogénito. Lo siguió Johann. Su saludo sonó a un débil eco.
Georg se sentó a la cabecera de la mesa que dominaba la cocina. La cabecera que antes ocupaba su padre. Anna lo recordaba cada vez que Georg se ubicaba en ese sitial: el lugar del patriarca.
Cuando Katharina terminó de poner la mesa y todos se sentaron, Anna sacó la cena del horno.
—Kraut und brei! —dijo Johann aplaudiendo al ver la asadera repleta de puré, chucrut, panceta y carne de cerdo.
Anna sonrió ante el festejo y meneó suavemente la cabeza. Ese muchachote estaba por cumplir veinte años y todavía se comportaba como una criatura.
Las campanas de la iglesia tocaron el Ángelus. Luego de santiguarse, Anna rezó:
—Oh, Dios, del que todo tenemos, bendice los alimentos de esta mesa. Te agradecemos por lo que cada día nos das. Amén.
—Amén —contestaron todos, y se sirvieron.
Por un rato solo se oyó el tintineo de los cubiertos en los platos y el rumor del espumante kwas llenando los vasos. La madre disfrutaba viéndolos.
—Hoy —dijo Georg— escuché que Pugachev y sus villanos invadieron otro poblado. Lo habitual: nobles rusos colgados, sus hijas y esposas violadas, saqueos a la orden del día…
Anna se ensombreció. Con voz ronca dijo:
—Katharina, alcánzame la asadera.
—El problema —continuó Georg— es que esa rebelión no para de crecer, y en cualquier momento se convertirá en una amenaza para nuestras colonias.
—No veo por qué —dijo Katharina encogiéndose de hombros—. ¿No es que solo atacan a los nobles rusos?
—Sí —dijo Georg—, pero se abastecen con los saqueos. Y créeme: no querrás ver a tipos de esa calaña golpeando la puerta de tu casa.
—Dicen que Pugachev ya reunió un ejército de treinta mil rebeldes —comentó Johann.
—¡Treinta mil! —repitió Georg con dramatismo—. Sí que logró juntar un buen número de bandidos.
Anna apretó los puños.
—La verdad —dijo Georg—, no entiendo cómo Andrew, habiéndose criado en un hogar cristiano, pudo unirse a esos rufianes.
—Tiene su manera de pensar —murmuró Anna, clavando la vista en el plato.
—¿Manera de pensar? —repuso Georg—. Madre, no veo cómo puedes llamar con tal simpleza al hecho de abandonar el heimat… ¡a la propia familia!, para convertirse en discípulo de un cosaco renegado. Yo digo que Andrew perdió la cabeza. Y es una forma de decir… aunque bien sabemos que puede terminar perdiéndola en serio.
—¡Basta! —dijo Anna golpeando la mesa y traspasando a Georg con la mirada.
Durante largo rato comieron en medio de un silencio agobiante. Anna se preguntaba, como tantas veces, de dónde sacaba Georg lo mordaz y ladino: ninguno de sus hermanos era así. Su difunto padre, menos. ¿No lo habría consentido demasiado desde pequeño, por ser el primero?
Desde la calle llegaron voces de jóvenes entonando un canto alegre. Entre ellas se destacaba una ciertamente disonante.
—Es Gottfried Erlenback —dijo Katharina, acalorada.
—Qué romántico —dijo Elisabeth—. Una serenata.
—Así parece —Georg frunció el ceño.
—Y ni hace falta decir quién es la homenajeada —dijo Johann, guiñando un ojo a su hermana.
Katharina le hizo un gesto como diciendo “Qué estúpido eres”.
Cuando la serenata se disolvió en la noche, Katharina se levantó apresurada a lavar los cacharros, huyendo de las miradas pícaras de sus parientes.
Georg le dijo a Elisabeth:
—Vamos a descansar, querida. Aprovechemos la ventaja de no tener hijos, y de no tener que trasnochar tratando de dormirlos.
Anna lo observó irse, molesta. Elisabeth lo siguió bajando la mirada. Pobrecita. En comparación con otras veces, la ironía había sido leve. En una ocasión, Georg la había llamado “estéril”, a secas. Elisabeth nunca respondía a esas recriminaciones. Callaba, sumisa.
Excepto Anna, todos se retiraron. Ella no tenía apuro: la esperaba una cama fría, plagada de pesadillas. Del aparador sacó una Biblia y se puso a leer a la luz del candil.
Súbitas ráfagas de viento aullaron junto a la ventana, y Anna las imaginó como una manada de lobos infernales procurando meterse en su casa.
Entrecerraban sus ojos rasgados, esforzándose por traspasar el último velo de tinieblas: la colonia germana apenas se delineaba en la incierta luz del amanecer.
En el silencio, un relincho. Los jinetes se pusieron en marcha, cada uno empuñando su lanza.
II
Querida madre:
Por fin puedo escribirte estas líneas, no fue fácil encontrar el momento. Quiero que sepas que estoy bien de salud. Pero no voy a mentirte: mi ánimo no es bueno. Como sabes, me uní a la causa del cosaco rebelde por sus ideales de libertad y justicia, y porque enfrenta a quien nos prometió el paraíso y nos abandonó en este desierto de bárbaros.
A veces me surgen dudas, y me pregunto si habré elegido el camino correcto. Nada de lo bueno y piadoso que existe en nuestras aldeas puede encontrarse en medio de esta turba, que Pugachev llama “ejército” y no es otra cosa que un amontonamiento de lo más bajo de Rusia, el resultado de una tiranía que hunde en la miseria a millones.
¿Cómo están ustedes? Los extraño tanto. En especial a la noche, a la hora de comer, cuando están todos juntos. Extraño a mi familia, y a tus comidas, ¡tus maultaschen con crema y pan frito! ¡Tus apfel strudels!
No sé cuándo podré escribirte de nuevo. Espero que pronto.
Tu hijo que te ama,
Andrew
Anna levantó la vista de la carta y se secó las lágrimas.
Las campanas anunciaron el inminente comienzo de la misa. Cerca de la iglesia, Gottfried Erlenback vio, entre la gente que iba llegando, a Katharina con su familia. Se les acercó y saludó según la costumbre:
—Gelobt sei Jesu Christi (Alabado sea Jesucristo).
—In Ewigkeit (Por siempre) —respondió Anna.
—Bella mañana para acudir a la casa de Dios —dijo Gottfried con una sonrisa, y se detuvo en Katharina—. Hermosa, por cierto.
A ella se le escapó una sonrisa. Miró a su madre, ruborizada; tomándola del brazo se apuró para entrar en la iglesia. Las siguieron Elisabeth y Georg, quien le dedicó al pretendiente un gesto de reproche. Gottfried pareció no darse cuenta: se quedó mirando a Katharina, embobado.
—El primer paso para convertirte en mi cuñado es desafinar menos en tus rondas nocturnas.
Gottfried se volvió. Johann Beker continuó diciéndole:
—Además, debes esperar a que mi hermanita crezca un poco más.
—¡Qué hermano celoso! —protestó Gottfried—. ¿No crees que tu “hermanita” ya alcanzó la edad suficiente para comprometerse con el hombre de su vida?
—Es decir, tú.
—¿Quién más?
—Todavía se notan bastante los siete años que le llevas.
—Tanto mejor: es bueno que el hombre sea mayor, y que además lo parezca. La madurez es sinónimo de responsabilidad.
Johann sonrió y dijo:
—Menos en tu caso.
—¡Desconsiderado! Sin embargo, no voy a pagarte con la misma moneda. Al contrario: te brindaré mi apoyo incondicional en tu propia historia de amor.
—¿Mi historia de amor?
—Sí, la que vivirás con esa persona que viene ahí, junto a su padre.
Johann miró en la dirección que le señaló su amigo, y vio a Susanna Weis caminando junto al viejo Franz.
Es increíble cómo se derrumbó ese hombre al enviudar, pensó Johann, observando el cabello blanco, la espalda encorvada, el andar vacilante. Su decrepitud prematura se acentuaba en contraste con la lozanía de Susanna, luminosa como una nieve primaveral, la blancura de su rostro y de sus manos resaltada por el vestido negro. Ella levantó los ojos, y sus miradas se encontraron.
—¡Lo sabía! —dijo Gottfried alborozado, cuando Susanna y Franz Weis entraron en la iglesia.
—¿Eh? —Johann parpadeó—. ¿Qué es lo que sabes?
—Estás enamorado. ¡Tu cara te delata! Y puedo asegurártelo: es un sentimiento compartido.
—Déjate de estupideces.
—Johann —Gottfried juntó las manos con gesto de súplica—, permite que sea el padrino del primer hijo que tengas con Susanna Weis de Beker, ya que no me dejas ser tu cuñado.
—Suficiente, Erlenback. Vamos a la misa.
El padre Johannes dio comienzo al oficio. En el sermón habló sobre el amor al prójimo y el perdón de las ofensas.
—¿Quién es capaz de perdonar como Cristo —decía—, que nos dejó su máximo ejemplo desde la Cruz al clamar: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”? ¿Quién podrá hacerlo hasta “setenta veces siete”? Sé de algunos que no aflojarían la cuerda en el cuello de su hermano ni por una sola falta… Tranquilos, que no voy a dar nombres; a esos también hay que perdonarlos.
Un rumor de cascos al galope lo interrumpió: una tropilla se acercaba. Advirtió en su feligresía miradas de intriga y turbación.
En la cabeza de Anna, las palabras que Margaret le había dicho a orillas del río resonaron en aciagos ecos: Han visto a un grupo de salvajes rondando.
El tableteo de cascos pasó del galope al trote, y por último se detuvo.
—Perdonar, como Jesús nos enseñó —concluyó el padre Johannes con voz enérgica—. Solo así se es un buen cristiano.
Al término de la misa, él salió de la iglesia en primer lugar. Antes de trasponer el umbral se preguntó si los visitantes no serían una partida rebelde de Pugachev, que por esos días frecuentaban la región del Volga. Pero, apenas vio a los cuarenta jinetes apostados cerca de la entrada, reconoció su procedencia en los rasgos mongoloides, los gorros cónicos, las holgadas túnicas ceñidas con cinturones de cuero, los amplios pantalones de paño, las largas botas. Y las lanzas.
Nómadas kirguises, se dijo. Y sintió como puñaladas las fieras miradas de aquellos ojos rasgados.
—¡Bienvenidos! —dijo con una sonrisa.
Un lazo zumbó en el aire y cayó alrededor de su cuello. El jinete que lo había arrojado tiró de la cuerda, y el lazo corredizo se ajustó con firmeza.
Los feligreses que en ese momento salían vieron lo que estaba sucediendo. Algunos gritaron “¡Padre!”, pero el impulso inicial de socorrerlo se paralizó ante la amenazadora visión de los lanceros. Amedrentados, echaron a correr en distintas direcciones. Varios lazos se dispararon tras ellos y los capturaron igual que al clérigo.
—¡Por Dios, qué está pasando! —dijo Katharina, empujada por quienes se agolpaban en la puerta del templo.
—¡No te alejes de mí! —gritó Anna, agarrándola del brazo con tanta fuerza que le hizo doler.
—¡Suéltenla, malditos! —se oyó gritar a un colono.
El que dijo esto corrió hacia su mujer y trató de quitarle la soga del cuello. Pero no pudo: con ojos desorbitados, inclinó la cabeza y se miró el pecho, de donde asomaba una punta ensangrentada. La mujer chilló de terror. Cuando el jinete desenterró la lanza, el hombre se derrumbó en agonía.
Más aldeanos fueron apresados. En la pronta retirada, los bárbaros los obligaron a correr detrás de sus caballos.
—¡Mi hija! ¡Oh, Dios...! ¡Katharina! —Anna corrió hacia los jinetes en fuga, pero enseguida Georg la alcanzó y la retuvo. Ella cayó de rodillas y se quebró en llanto.
III
Georg metía en una alforja tocino, queso, pan y galletas. Desde afuera de la casa le llegaba el llanto de su madre y la voz tenue de Elisabeth tratando de consolarla.
Terminó de llenar el saco y se lo cargó al hombro, y agarró la escopeta que había apoyado contra la mesada. En la galería, Elisabeth abrazaba a su madre. Al verlo salir, lo miró con ojos llorosos. Georg desvió la mirada y fue al establo.
Preparaba el caballo, cuando entró Johann.
—Voy contigo, Georg.
Él negó con la cabeza y respondió:
—Te quedas.
—No voy a permanecer de brazos cruzados, mientras tú sales con los demás a rescatar…
Georg le apoyó bruscamente una mano en el pecho y lo empujó contra la pared. Manteniéndolo aprisionado, le dijo:
—¡Te quedas! ¿Oíste? ¡Las mujeres no pueden estar solas! ¡Esos salvajes volverán!
Se sostuvieron la mirada, hasta que Georg lo soltó.
Fuera del establo lo esperaban su madre y Elisabeth. Anna, los ojos enrojecidos, ya no lloraba.
—Cuídate, hijo —dijo ella.
Georg la abrazó, después besó a Elisabeth y montó.
Antes de que pudiera espolear al caballo, vio llegar a otro jinete: Gottfried Erlenback.
—Voy a salir con el grupo de rescate —les dijo Gottfried, refrenando su cabalgadura—. Quiero que sepan… —le tembló la voz—. ¡Juro que traeré a Katharina de regreso!
Anna asintió con gesto agradecido.
IV
El campamento rebelde bullía de cosacos, soldados desertores, siervos y campesinos disidentes, tártaros y turcomanos emancipados de sus núcleos tribales. Uno más entre la multitud, Andrew Beker los observaba, recordando cómo los había llamado en la carta que había escrito a su madre: Un amontonamiento de lo más decadente de Rusia. Y eso en verdad pensaba del ejército de Yemelian Ivanovich Pugachev, el ex cosaco autoproclamado “Libertador de los oprimidos y desposeídos de Rusia”, que pretendía destronar a la tirana Catalina II y —por supuesto— ocupar su puesto.
Sentado sobre la hierba, Andrew buscaba cómo encajar en ese ambiente de seres brutales, que en esos momentos se refocilaban bajo el cielo de la estepa, antes de ir a saquear y destruir la épica ciudad de Kazán. ¿En cuál de esas camarillas de bebedores mugrientos y armados con mosquetes, sables, dagas o garrotes, podría sentirse menos extraño?
—Tú no eres de los nuestros, germano. —Envueltas en un vaho que hedía a vodka rancio, estas palabras le fueron dichas al oído—. Eres un intruso, y te arrancaré las pelotas.
Andrew giró furioso, y se encontró con el tipo de cabeza rapada y grandes aretes que, desde hacía algún tiempo, venía provocándolo. El odio que vio en esa mirada le dijo que esta vez la provocación iría mucho más allá.