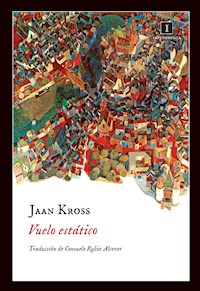
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Vuelo estático" es una de las mejores obras del prolífico Jaan Kross, referencia de las letras estonias y varias veces candidato al Nobel de Literatura. La novela narra la vida de Ullo Paerand, un joven con una memoria prodigiosa que se ve obligado a sobrevivir ejerciendo profesiones tan dispares como las de periodista deportivo, fabricante de maletas o miembro del gabinete del primer ministro. A través de las aventuras y desventuras de Paerand, Kross dibuja un fresco de un momento clave del pasado reciente de los países bálticos y, a su vez, de todo el continente europeo. Pero "Vuelo estático" no es solo la historia de Ullo, es Historia con mayúsculas, la de toda una generación que asistió impotente a la lucha por la independencia de su país ante las sucesivas ocupaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vuelo estático
Jaan Kross
Traducción del estonio y prólogo a cargo de
Consuelo Rubio Alcover
Prólogo
Una polifonía báltica
por Consuelo Rubio Alcover
Las casi quinientas páginas que siguen a este prólogo contienen, como comienza diciendo el propio Jaan Kross, «la historia de Ullo Paerand». La voz narrativa, Jaak Sirkel, trasunto del propio Kross, presenta a Ullo como alguien a quien conoció en el colegio Wikman de Tallin, un chico cuatro años mayor que él, cuya personalidad le impresionaba ya entonces por distintas razones. El primer dato que debería tener en cuenta el lector español desconocedor de la cultura estonia y de la obra de Kross es que en Vuelo estático, novela de madurez, publicada en el año 1998, el autor remite al lector a Wikmani poisid(Los chicos de Wikman), roman à clef del año 1988 con la que enlaza desde el tercer párrafo. El éxito de la obra Los chicos de Wikman, centrada en las peripecias de un grupo de alumnos de la Academia Wikman (prestigioso centro masculino de enseñanza de Tallin) desde 1937 hasta 1944, se vio amplificado gracias a la serie del mismo nombre producida por ETV, la televisión nacional de Estonia, en el año 1994.
Jaan Kross, considerado el gran maestro de las letras estonias del siglo xx, pertinaz candidato al Premio Nobel de Literatura hasta su muerte en el año 2007, nació en Tallin en 1920, pasó los primeros años de su vida en el barrio portuario de Kalamaja (igual que Jaak Sirkel, su alter ego en la novela) y asistió al colegio Jakob Westholm de su ciudad natal (modelo en el que está inspirado la Academia Wikman) antes de estudiar Derecho en la Universidad de Tartu entre los años 1938 y 1945. Kross tenía veinte años, aproximadamente la misma edad que los chavales de Wikman al final de la novela de 1988, cuando las tres Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) fueron invadidas por el Ejército Rojo. La joven República Independiente de Estonia, nacida tras la caída del Imperio ruso, la revolución bolchevique de 1917 y la Primera Guerra Mundial, se había mantenido a flote pese a las fuertes turbulencias de principios de siglo, pero su Gobierno fue entonces depuesto y todos sus miembros fueron ejecutados o deportados a Siberia. Entre 1941 y 1944 Estonia estuvo ocupada por los alemanes, en principio recibidos con los brazos abiertos por la población aunque pronto se revelasen como invasores tan poco deseables como los rusos. En 1944, el joven Jaan fue arrestado durante unos cuantos días por las autoridades nazis, acusado de «actividades nacionalistas» (es decir, de conspirar en favor de la República Independiente de Estonia). Ya en 1939 se había firmado el llamado Pacto de Ribbentrop-Mólotov, por el cual la URSS y la Alemania nazi se dividieron el este de Europa en zonas de influencia. Fue un momento de desencanto y oprobio para los países bálticos, pues la ciudadanía se sintió utilizada como moneda de cambio por las potencias de Europa Occidental y vendida a la Rusia de Stalin. A principios de 1946, cuando, en virtud de ese pacto, Estonia se había convertido ya en una república soviética, Kross fue detenido de nuevo y permaneció encarcelado en Tallin, en dependencias del NKVD, 1 hasta que fue condenado a «5+5» (cinco años de trabajos forzados y cinco de exilio en Siberia) y deportado a un gulag en Inta, cerca de Vorkuta, donde cumplió su condena en las minas. Luego fue deportado a la región de Krasnoyarsk, donde trabajó en una fábrica de ladrillos y realizó después tareas más llevaderas, como el secado de botas de fieltro, acontecimientos que relata a través de la voz de Jaak Sirkel en Vuelo estático, en lo que constituye una línea narrativa paralela a la del protagonista, Ullo Paerand.
Antes de cumplir su condena íntegramente, Kross pudo regresar a Estonia en 1954, gracias a las amnistías de la era Jrushchov. Fue entonces cuando profesionalizó su actividad literaria, mantenida durante el exilio (en esa etapa, escribió poesía y tradujo a autores como Blok o Símonov), en parte debido a que los estudios de Derecho cursados en Tartu carecían de validez en la Estonia soviética. A grandes rasgos, su prosa suele dividirse en dos categorías: la novela histórica, género que Kross cultivó con reconocida maestría, y los textos de carácter autobiográfico. En el primer grupo hallamos obras como El loco del zar (1978), su novela más celebrada y traducida, Romance de Rakvere (1982), La partida del profesor Martens (1984) o la tetralogía Entre tres plagas, publicada entre 1970 y 1976. Las tramas históricas de Kross suelen centrarse en el destino de personajes extraordinarios, disidentes que se mueven por los márgenes de la sociedad, oponiéndose al orden establecido. Entre sus obras de cariz memorialístico se encuentran, además de Vuelo estático, Los chicos de Wikman y su secuela, El anillo de Mesmer (1995), la colección de relatos La conspiración y otras historias (1988), la novela Tahtamaa (2001) y la autobiografía en dos volúmenes Queridos compañeros de viaje (2003 y 2008).
Además de rasgos étnicos y culturales propios, el pueblo estonio tiene su minoritario idioma (hablado por poco más de un millón de personas) como rasgo identitario fundamental: este constituye la piedra angular del sentimiento nacional, mantenido hasta hoy contra viento y marea, en vista de la proximidad de vecinos tan poderosos y potencialmente agresivos como Rusia. Por ello, no puedo dejar de hacer una anotación acerca de la lengua en la que se escribió originalmente esta novela. El estonio, en contra de lo que podría pensarse, no pertenece a la familia eslava como el ruso, el polaco o el búlgaro, ni tampoco a la baltoeslava como el letón o el lituano. Se trata de una lengua no indoeuropea de la familia ugro-finesa, a la que solamente pertenecen el estonio, el húngaro y el finés entre las lenguas europeas. Sus mecanismos morfosintácticos aglutinantes difieren ostensiblemente de los de las lenguas indoeuropeas.
Reconocido como el gran bardo de las letras estonias del siglo xx, Kross ha sido comparado por críticos como Claudio Magris o Doris Lessing con Thomas Mann. Esta obra podría darles la razón, pues el autor utiliza la voz de su condiscípulo y amigo para pintar el fresco de las aventuras y desventuras de toda una generación. A lo largo de sesenta años, Ullo y sus coetáneos asisten impotentes a un drama nacional —y personal— que tiene lugar con la complicidad tácita de las potencias vecinas. Al igual que en las grandes novelas de Mann, podemos considerar la Historia misma como uno de los personajes principales de la trama. Antes de que nacieran Ullo y sus contemporáneos, durante su azarosa historia, el país había sido siempre un territorio colonizado por potencias europeas (Suecia, Dinamarca, Alemania, Rusia) hasta que, tras la Guerra de Liberación Nacional de 1918, se proclamara por primera vez la República Independiente de Estonia. En las décadas inmediatamente anteriores, pese a ser una provincia de la Rusia zarista, la clase dominante seguía siendo la nobleza baltoalemana: terratenientes de origen prusiano que habitaban mõisad (casas solariegas en el campo) y que «poseían» aún siervos estonios, prácticamente en un régimen de esclavitud. En 1941 Hitler ocupó Estonia e hizo un llamamiento a los descendientes de esta aristocracia baltoalemana para que retornasen a la patria. Aproximadamente 14 000 de ellos aprovecharon ese momento para escapar cuando vieron cernirse sobre el país la amenaza soviética: es el movimiento de Umsiedlungal que se refiere Kross en varios pasajes del texto que sigue.
Mención aparte merece la geografía urbana de la capital de Estonia, Tallin, en la que se enmarca casi todo el devenir vital de Ullo. El mismo Kross emplea una sugestiva metáfora en el capítulo 18, según la cual Tallin sería una «ciudad-árbol»: su «tronco de piedra» estaría formado por Vanalinn, el casco antiguo, que comprende la colina de Toompea y la parte alta, con el imponente edificio rosa del Parlamento o Riigikogu, la catedral luterana Toomkirik y las cúpulas en forma de cebolla de la catedral ortodoxa de Alexander Nevski que coronan el conjunto. Al pie de la colina, en la parte baja, la calle Harju (donde se alza la poderosa torre de Niguliste Kirik, la iglesia de San Nicolás) comunica la plaza del Ayuntamiento (Raekojaplats) con la otra gran plaza de la ciudad, la plaza de la Libertad (Vabaduseväljak). A escasas decenas de metros de estos lugares, en dirección norte, se hallan las adoquinadas calles Pikk, tantas veces mencionada en esta historia, y Pagari, donde estaba enclavado el cuartel de la KGB. También al pie de Toompea, pero al otro lado de la ciudad antigua, en el barrio de Tõnismägi, nos tropezaremos con la Biblioteca Nacional, detrás de la cual discurre la calle Erbe (hoy llamada Lõkke), donde vive Maret con su padre cuando conoce a Ullo. En dirección sur, a poca distancia de las dos plazas centrales, se extiende la avenida Liivalaia, que conduce por el oeste hasta el moderno centro comercial y de negocios, donde se encuentran aún hoy las calles Kentmanni (allí sigue la embajada de Estados Unidos, y allí coloca Kross el apartamento del Jaak Sirkel recién casado), Süda (donde Kross sitúa la escuela Knüpfer a la que asiste Ullo de niño) y Raua (domicilio familiar de los Berends en la época dorada de la infancia del protagonista). Si caminamos hacia el noroeste desde el ayuntamiento, atravesaremos la estación de ferrocarril Baltijaamy accederemos al barrio portuario de Kalamaja, donde se encuentra la prisión de Patarei (allí está recluido Ullo durante los bombardeos de Tallin en septiembre de 1944). No lejos de Kalamaja, en la avenida de Paldiski, que se aleja del centro por el suroeste, continúa estando Seewald, la institución en la que Ullo acaba sus días. La avenida de Narva es una gran arteria comercial que lleva desde las puertas de Viru (pintorescos restos de la antigua muralla que rodeaba Vanalinn) hasta el paseo marítimo Pirita Tee. Nõmme, donde viven Ullo y su madre durante la temporada en la que se dedican al negocio de los huertos, y Rannamõisa, donde tienen su casa de veraneo los padres de Jaak Sirkel, siguen siendo hoy en día zonas residenciales de clase media y media-alta en la periferia de la capital. Además de Tallin, que constituye su escenario principal, la novela de Ullo Paerand cuenta con otros escenarios secundarios, sobre todo la ciudad universitaria de Tartu, pero también otras poblaciones: Pärnu, centro de veraneo en cuya playa pasa varias vacaciones Ullo con su tío Joomas, Haapsalu, ciudad-balneario en la costa oeste, Viljandi en el corazón rural del país, Rakvere en el noreste y Narva en el extremo más oriental, una ciudad-fortaleza en la frontera con Rusia que quedó arrasada durante la Segunda Guerra Mundial.
Buena parte de la segunda mitad de Vuelo estático se desarrolla con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Los vapsid, mencionados en diferentes ocasiones en el contexto de esta contienda, eran militares veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de 1918. Este movimiento de tendencias fascistas, junto al golpe de Estado dado por los comunistas en 1924 y el catastrófico crack de Wall Street, dieron lugar al llamado «Período de Silencio»: un gobierno autocrático liderado por Konstantin Päts cuyo férreo control empezó a relajarse en 1938 con la creación del Riigivolikogu(Cámara de Representantes, que existió desde ese año hasta 1940 y que solo se restauró al concluir la era soviética en 1992). Durante la Guerra de Liberación, el Ejército estonio (apoyado por la Marina inglesa, al mando del almirante sir Edwin Sinclair) se impuso frente a los ejércitos ruso y alemán, y en 1920 se firmó la Paz de Tartu, por la cual Rusia reconocía la soberanía nacional de la República de Estonia, Estado independiente que se mantendría hasta la anexión a la URSS en agosto de 1940. En un episodio clave de la vida de Ullo Berends, veremos a nuestro protagonista ejerciendo inopinadamente de hombre de confianza del primer ministro Otto Tief; son hechos que han de ubicarse en el contexto de un brevísimo período de apenas unos días, en octubre de 1944, durante el que se volvió a proclamar la República Independiente de Estonia aprovechando el vacío de poder que dejaban al retirarse los invasores nazis y antes de que cruzasen las fronteras del país las tropas de la URSS para establecer la nueva legalidad soviética. El Gobierno presidido por Tief fue efímero, como veremos en la novela, y sus miembros se exiliaron por mar a Suecia pocos días después de tomar posesión de sus cargos. Precisamente en esos días se estaba librando en los alrededores de Tallin la sangrienta batalla de las Montañas Azules. La situación de la población estonia era entonces verdaderamente esquizofrénica, con soldados luchando en ambos bandos, soviético y alemán, debido a las levas obligatorias que se habían realizado en los meses y años anteriores. Por su parte, la guardia o milicia urbana del Omakaitse, en la que trabaja Ullo como infiltrado de la Tercera Vía, había surgido durante la Guerra de Liberación, renacido durante la ocupación alemana de 1941-1944, y asumido de facto las tareas de policía secreta para los ocupantes nazis. Los Metsavennad o «hermanos del bosque» eran guerrilleros que se echaron al monte cuando el yugo soviético se apoderó de Estonia, y resistieron hasta la década de los cincuenta del siglo pasado, tal y como queda reflejado en la popular novela de la finlandesa de ascendencia estonia Sofi Oksanen, Purga, de 2008.
Ahora, si nos lo permite el fragor de la tumultuosa historia de los países bálticos resonando al fondo, nos resta disfrutar de este relato sobre las andanzas e industrias de nuestro dudoso héroe Ullo Berends. Sumérjanse en una novela que es, al mismo tiempo, crónica viva de la historia reciente de la patria de Jaan Kross.
Consuelo Rubio Alcover
1. Comisariado de Asuntos Internos del Partido Comunista, que, asociado con los servicios de espionaje soviéticos, ejecutó las políticas de la era Stalin caracterizadas por una censura férrea y deportaciones masivas.
Vuelo estático
1
Pues bien, he aquí la historia de mi viejo amigo, Ullo Paerand, objeto de mi simpatía, de mis dudas y de mi admiración.
De pasada, ya he hablado de él en algún sitio. Pero necesita más espacio. Necesita un tratamiento distinto, cobrar mayor protagonismo. En primer lugar, por ser quien es, sin más. Pero también por el papel que tuvo en un proceso anterior, el de la construcción de su propia historiografía. Y, finalmente, por el que desempeñó en el trasfondo histórico en el que figuraba. No fue un papel protagonista, pero sí, al menos, decorativo.
Nos conocimos en la famosa Academia Wikman. Y el hecho de que quedase fuera del círculo de los chicos de Wikman, círculo que inspiró mi novela así titulada, se debe sencillamente a que allí la acción se desarrolla casi en exclusiva entre compañeros de clase, y él era cuatro o incluso cinco años mayor que nosotros. A lo que he de agregar otra razón para dejarle al margen de aquella galería: ya entonces intuía que a Ullo no le bastaría con que le tratara como a uno más de la pandilla, sino que sería necesario que me ocupase de él extensa e individualmente.
Conque la primera vez que me llamó la atención debió de ser en las escaleras de Wikman, o en su amarillo salón de actos, en torno al año 1933 o 1934, cuando yo tenía unos doce o trece años y él entre dieciséis y dieciocho. Yo estaría, me imagino, en el último curso de la escuela primaria y él ya en el décimo curso de la secundaria. O puede que hasta fuese ya a bachillerato. En cualquier caso, era alto, flaco, tenía la cara estrecha y una nariz más bien larga, delicada, y la nuez grande… En definitiva, Ullo era un chico larguirucho que a menudo parecía estar resfriado.
No recuerdo si en aquel tiempo ya era yo consciente de la diferencia entre el volumen de los cerebros de Turguénev y France (si no recuerdo mal, el primero pesaba 2018 gramos y el segundo 1343), aunque probablemente sí que lo supiese, porque no me llamó la atención en ningún momento que a él (o sea, a Ullo) le cupiera en un cráneo tan chico, como de pájaro, un intelecto tan notable. No tardé en darme cuenta de que era muy inteligente. Pero antes incluso de que entablara amistad con él no pude evitar fijarme en lo mal vestido que iba. Algo que no solía suceder en Wikman. Las mangas cortas, la camisa desgastada por los codos, el abrigo raquítico, los pantalones raídos… No es que vistiese con desaliño, nada de eso. Llevaba los puños de las camisas y los ojales cosidos con esmero, así como un parche en el pantalón protegiendo el trasero que, para más señas, era de una tela que más o menos hacía juego con el resto. Pero lo que más me llamó la atención de su indumentaria fue que llevase siempre la misma gorra de color rojo oscuro y ala negra, la gorra del instituto, incluso cuando más arreciaba el frío. La llevaba cuando todos los demás chicos iban al colegio con esos gorros de pieles con orejeras; a los más pequeños sus madres les habrían embutido bien las cabezas en ellos antes de salir de casa, y a los mayores les habrían rogado encarecidamente que se los pusiesen solos, en vista de aquel frío tan cortante. Algunos, por cierto, se los ponían voluntariamente, a pesar de que, si por ellos fuese, también hubiesen salido de casa con la gorra del uniforme, plantándole cara al frío. Había días de frío en los que no queríamos ir al colegio con el gorro, porque haciéndolo nos delatábamos automáticamente como unos niños de mamá. En los días más gélidos, quien salía así a la calle demostraba un enorme estoicismo y dominio de sí. A mí, no hay ni que decirlo, mi madre me encasquetaba el gorro de invierno sin que dijese ni mu. Aunque intentaba justificar esa fastidiosa cautela invocando un reciente ataque de otitis, era francamente una lata tener que llevar el gorro, y a mis ojos, todo esto convertía la hazaña de Ullo en algo todavía más envidiable. Pensé así hasta que supe (aunque no me acuerdo de cómo lo averigüé) lo que pasaba en realidad: Ullo, sencillamente, no tenía gorro de invierno. A partir de entonces, lo de ir al colegio con la gorra del instituto dejó de ser un rasgo excéntrico, digno de reverencia, y adquirió para mí un tinte en cierto modo patético.
Los chicos del décimo curso, por no hablar de los del undécimo, no solían relacionarse con los más pequeños. A no ser que, por ejemplo, tuvieran un hermano en sexto y su madre les hubiese ordenado vigilar al pequeñajo, no fuese a aventurarse fuera del edificio del colegio a veinte bajo cero para ir al gimnasio, vestido solo con la chaqueta. El gimnasio estaba a un kilómetro y, a veces, los mocosos de doce o trece años iban hasta allí para probar su hombría. En aquellos casos, si el hermano mayor había quedado encargado de asegurarse de que el menor se ponía el abrigo y la bufanda como dios manda, podía darse que todo un candidato al examen de reválida de bachillerato se tuviese que rebajar y acudir a la puerta del guardarropa para gritarle a su hermano menor: «¡Eh, tú, pedazo de zoquete! ¡¿Es que voy a tener que ir yo a abrocharte el abrigo?! ¡Venga ya, hombre, andando y como las balas!».
En el resto de los casos, los contactos personales de los chicos mayores con los menores eran sencillamente inexistentes. Y a Ullo no le concernía en absoluto si yo me ponía o me dejaba de poner el abrigo o la bufanda. A pesar de lo cual, acabamos coincidiendo. Creo recordar que ocurrió durante un recreo especialmente largo.
Sucedió que nuestro maestro Schwarz, un alemán estrafalario, tuvo a bien preguntarnos un día (tenía que estar fuera del programa, porque era materia de noveno curso) qué clase de hombre fue y qué escribió un tipo francés llamado Adelbert von Chamisso. Se lo teníamos que decir en la siguiente hora de clase. Yo me lo había estudiado un poco, pero, cuando llegamos al aula, el señor Schwarz me sacó inmediatamente a la pizarra y me empezó a preguntar. Quería saber cuál era el nombre de una condenada isla (yo sabía que era una isla del Pacífico) sobre la cual el tal Chamisso había compuesto un poema entero. Pero el nombre de aquella isla se me había olvidado y no me estaba permitido separarme de la pizarra para ir a mirar los apuntes de mi cuaderno. Y fue precisamente el peso de esta preocupación lo que me condujo a Ullo, que en el recreo siguiente se encontraba arriba, en el salón.
En ese momento, había en aquel salón unos trescientos chicos de entre el séptimo y el undécimo curso, paseando tranquilamente como una masa apretada que no se movía con ritmo del todo uniforme y maquinal, sino dando lugar a un caos humano que, sin embargo, seguía un cierto orden preestablecido: algunos se juntaban en alegre gresca dentro de un gran corro, mientras que otros se mantenían fuera del mismo, como manchitas esparcidas acá y allá. Mientras tanto, Ullo estaba de pie dándole la espalda al salón, con las manos cruzadas sobre el trasero, bajo el busto de yeso de Tõnisson que quedaba oculto entre las cortinas amarillas, mirando por la ventana. Yo me acerqué, de lo que infiero que sabía que él me podía ayudar a salir del apuro, y le pregunté (ahora que lo pienso, creo que fue justo entonces cuando me di cuenta de que a veces bizqueaba con el ojo izquierdo, que se le desviaba hacia la nariz).
—Ullo, dime, ¿cómo se llamaba esa isla sobre la que Chamisso escribió un poema?
Él me dirigió una mirada sorprendida y benévola a la vez que condescendiente.
—¿Os lo ha preguntado el señor Schwarz? ¡Qué pirado! A este paso, dentro de nada se lo preguntará también a los de segundo, que aún llevan babero. Pues nada, la isla se llama Sala y Gómez. Es el nombre del tipo que la descubrió, me imagino que un español. Pero si me vas a preguntar sobre el tamaño de la isla, cuántos kilómetros cuadrados tiene o algo por el estilo, no lo hagas. He consultado tres enciclopedias y las tres daban cifras distintas: 0,12, 4 y 38,5. Algo, por cierto, que resulta muy ilustrativo, porque da una idea de la credibilidad que merecen las enciclopedias. De cualquier modo, Chamisso fue allí en el año 1816, cuando estaba dando la vuelta al mundo en barco. Era botánico en la expedición de Kotzebue. A propósito, Kotzebue había nacido en Tallin.
—Le pusieron su nombre a una calle. Paso por ahí todos los días.
—¡Ah, caramba! —dijo Ullo—. ¿Y dónde vives?
Le di mi dirección y, si no recuerdo mal (hace ya sesenta años), fue esa misma noche cuando vino a mi casa por primera vez.
Nos sentamos en mi habitación, un poco cohibidos. Al menos, yo me sentía así, y tuve la impresión de que él también. Se quedó un rato mirando fijamente mis tubos de ensayo, mi lámpara de alcohol, los trozos de pirita que me había traído de la playa de Merivälja y todo el resto de «trastos de laboratorio» que tenía por allí, y finalmente dijo gruñendo:
—¡¿Es que quieres encontrar el secreto de la piedra filosofal?!
Me encogí de hombros y quise desviar la conversación hacia otro terreno:
—Cuéntame más cosas de esa vuelta al mundo en barco de Kotzebue.
Pero a Ullo no se le daba bien contar historias, por lo menos de viva voz. Sus discursos salían entrecortados, avanzaban como a trompicones. El relato solía quedarse a la mitad y él con la boca entreabierta (aunque, de eso, yo solo me daría cuenta bastante más tarde), para acabar preguntando poco rato después: «¿O me estaré equivocando y no sería así, sino que…?». Otras veces, según lo que estuviese contando, si venía al caso también podía acabar con: «O quizá tendríamos que hacerlo al contrario, ¿no?…», y añadía a continuación algo que rayaba en el absurdo.
—Oh, ¿Kotzebue? Una camada sorprendente. Cinco hijos. Los cinco aparecen en todas las grandes enciclopedias. El primero: navegante, del cual ya hemos hablado. Descubrió 399 islas. El segundo: periodista, militar y explorador. El tercero: general, pero no un general cualquiera, sino general de infantería de alto rango y gobernador militar de Polonia; más tarde le darían el título de conde. El cuarto: diplomático, escritor y embajador ruso en Suiza. El quinto: pintor. Pintor de escenas bélicas. Y, también en su caso, no un pintor de batallas cualquiera, sino que hizo, por encargo del káiser, la mitad de las pinturas del Palacio de Invierno. Pero, todavía más sorprendente que estos cinco, fue el padre. Un dramaturgo que acabó en Siberia por orden del káiser. Lo mató a tiros un universitario alemán. Aunque vivió durante muchos años en Estonia y escribió doscientas dieciséis obras de teatro. Según muchos, era un intrigante, un bribón y un infiltrado, pero tal vez no… ¿Cómo podría haber tenido, entonces, semejantes hijos?
También jugábamos al ajedrez. Él ganaba siempre, desde luego. Incluso cuando, por iniciativa propia, me dio handicap de torre. Recuerdo que su estilo de juego era tal que desde la apertura provocaba en su oponente, a través de una serie de movimientos completamente inesperados, un fantástico desconcierto. Solo después de haberme acostumbrado, hasta cierto punto, a su forma de jugar (y cuando me ofreció, en vez de torre, una reina de ventaja), empecé a ganar alguna partida. Pero eso pasó mucho más tarde.
En esa primera ocasión, como en todas las sucesivas, mi madre invitó a Ullo a cenar con nosotros. Una vez estuvimos sentados a la mesa, no le quedó otra que contestar a las preguntas de mi padre:
—¿En qué trabaja tu padre?
—Es empresario. Al menos por lo que yo sé, vamos.
Mi padre frunció el ceño:
—¿Qué significa eso, de que «por lo que tú sabes»?
—Quiero decir que cuando vivía en Estonia era promotor inmobiliario, pero ahora ya lleva varios años en el extranjero y no sé con exactitud a qué se dedica. Laboralmente hablando. En cuanto a lo demás, la misma historia de siempre.
—¿En qué sentido?
—Buf, pues algunos comentan que se está escondiendo, en Luxemburgo o donde quiera que esté, de los acreedores que tiene aquí.
—En ese caso, será que tiene motivos para hacerlo —dijo mi padre con flema.
—O puede que no. Puede ser que simplemente se haya liado con una mujer francesa y que no quiera disgustar a mi madre.
—¡Ah, claro! También puede ser —asintió mi padre—. Entonces la historia sería más fácil de entender. O quizá más difícil.
Después de la cena, Ullo y yo nos metimos otra vez en mi habitación. A las once, mi madre vino a decirnos que ya era hora de que yo me lavase para irme a dormir. Ullo se levantó, dio las gracias por la cena a mi madre y se marchó. Y mi madre resumió así esa primera visita suya:
—Verdaderamente, un chico educado. Pero, la ropa, ¿no lo habéis notado?, le huele a caldera. Será de ese huerto de Nõmme donde dicen que están viviendo ahora, en el cuarto de calderas del entresuelo. Por otro lado, es evidente que no ha aprendido a marcharse a tiempo de casa ajena.
Y cuando mi padre (que nunca recelaba de nadie, aunque muchas veces sonriese con ironía cuando se hablaba de cierta gente) se calló y no dijo nada al respecto, mi madre (que nunca ironizaba sobre nadie, pero que podía recelar casi de cualquiera) agregó:
—Dicho sea de paso, Jaak es un niño todavía, pero ese Ullo es casi un hombre adulto. Y yo me pregunto: ¿qué estará buscando en Jaak?
La respuesta de mi padre me gustó tremendamente:
—Obviamente, él opina que Jaak no tiene nada de niño.
2
No sabría explicar ahora por qué vías me enteré de las cosas que acabarían conformando mi propio relato de la infancia de Ullo. Algo me contaría, poco a poco, él mismo. Algo, también, me contaría mi madre, porque no exagera mucho quien afirma que, en ciudades pequeñas, del estilo de Tallin, todos conocen a todos, o al menos están al tanto, de alguna manera, de ciertos detalles de la vida de sus vecinos. Resulta, además, que nuestras madres (o sea, las futuras señoras Paerand y Sirkel) habían sido compañeras en la escuela primaria. Por supuesto, eso fue en su infancia, mucho antes de que naciésemos Ullo y yo. Pero toda muchacha, y más tarde toda mujer casada, presta más atención a la vida de sus antiguas compañeras de escuela que al destino del resto de los mortales. También mencionaré que cuando le comenté a mi padre que Paerand era en efecto un nombre estificado, 1 y que el apellido original de Ullo y de sus padres era Berends, mi padre dijo: «Ajá», y añadió que entonces sí le había llegado algún rumor sobre ellos anteriormente. De manera que, casi con total seguridad, algo me contaría mi padre al respecto.
Por fin, hace unos cinco o seis años, en 1986 o así, se me ocurrió de pronto ir a interrogar al propio Ullo sobre su vida. Mi intención era utilizar las notas que tomara durante esas conversaciones como base para escribir un texto. Pero Ullo no se había transformado precisamente en un prodigio de la oratoria. Así que le dije: «Mira, a estas alturas tengo claro que no vas a convertir en literatura la historia de tu vida. Y no veo qué podrías tener en contra de que yo lo haga, quizá…». En cierto modo, me sorprendió que no se opusiera. No llegamos demasiado lejos, todo hay que decirlo, aunque sí que nos reunimos en cuatro o cinco ocasiones más.
Su padre, a quien yo no vi nunca y a quien Ullo había visto una única vez después de 1930, era hijo de un sastre de pueblo de la provincia de Harjumaa. Se dice que este es un oficio marcado por el gen de la fantasía y de la inquietud, un gen ágil y escurridizo que se transmite de generación en generación. Pensemos, por ejemplo, en el hijo del sastre de Gudbrandsdalen, un tal Pedersen, que mereció el más profundo respeto por parte de sus compatriotas, para luego ganarse, tan solo un cuarto de siglo después (convertido ya en el escritor Knut Hamsun), su más profunda reprobación. Ciertamente, Ullo y su padre no merecieron ni lo uno ni lo otro. Al padre ni se le pasaba por la cabeza la idea de ganarse el respeto de la gente. El hijo puede que sí pensase en ello, pero lo hacía con cierta ironía, y a la hora de la verdad, no se esforzaba demasiado por conseguirlo. En cuanto a la reprobación, ambos lograron darle esquinazo, aunque solo fuera porque las fechorías que les hubiese podido acarrear tal condena, o bien eran asuntos de índole personal, o bien no encontraron el eco que habrían hallado con un trasfondo distinto del de la época turbulenta que les tocó vivir.
En los tiempos del padre de Ullo, la instrucción que se obtenía yendo a una escuela municipal durante cinco o seis cursos no convertía a nadie en un intelectual, pero sí en una persona con una formación bastante sólida. Especialmente si, como en el caso del padre de Ullo, se les añadía un dominio más que decente del estonio, el ruso, el alemán y el francés, y no solamente hablado, sino también escrito, como verifiqué a través de varias cartas de puño y letra del señor Berends que me enseñó Ullo. De dónde sacaría esos conocimientos es algo que se me escapa, a no ser que lo deduzcamos de una anécdota que me relató el propio Ullo. El director de Wikman le acusó (a él, a Ullo) de haberse aprendido de memoria, puerilmente, las páginas de Poesía y verdad que había mandado para el examen de Alemán de noveno curso, en lugar de reproducirlas utilizando sus propias palabras. Wikman acabó aceptando a regañadientes la explicación que le ofreció su pupilo. A saber, que no, que las páginas que había mandado se le habían quedado grabadas en la memoria después de leerlas una sola vez.
Cuando le pregunté: «Ullo, ¿tu padre escribía poesías cuando era joven?», él sacudió la cabeza enérgicamente y me respondió: «¡Ni un solo verso!». El caso es que aquel hijo de un sastre de pueblo había emigrado a la ciudad y había aprendido y llegado a dominar con cierta fluidez varias lenguas. Se puso a trabajar de chico de los recados en un banco y luego lo ascendieron a contable. Precisamente en aquellos días en los que ya lucía el cuello almidonado de empleado de banca fue cuando contrajo matrimonio el señor Berends. El nombre de pila de su esposa, hija del capataz de obras ferroviarias Trimbek, era Aleksandra, pero el señor Trimbek siempre la llamaba Sandra. De tez clara y pelo casi negro, aquella muchacha de una hermosura exótica era la misma que a los diez años iba a clase con mi madre. Mucho después, la madre de Ullo le contaría, un día en que se sentía profundamente acongojada, cómo era Eduard (es decir, el padre de Ullo) al principio de su matrimonio… «Uy, yo pensaba que era todo un prodigio. Luego se vio que, en realidad, era muy superficial y frívolo…» En la casa de al lado, un chico de Mõigu, amigo de la infancia de Eduard, tenía una tienda de ropa. Todos los sábados por la tarde, Eduard se pasaba por allí, enrollaba las telas más bonitas que veía y se las llevaba a casa: «Era una tienducha. Allí no tenían seda ni nada por el estilo. Lo que sí había era satén brillante. A Eduard le gustaban particularmente los tonos rojos y rosados. Y se pasaba toda la noche del sábado y la mitad del día siguiente envolviendo en ellas el cuerpo desnudo de su joven esposa, probándoselas y sujetándoselas con alfileres».
Pero ya estaban en vísperas de la Primera Guerra Mundial e, inesperadamente, el joven señor Berends se las había apañado para hacerse con bastantes contactos. Principalmente le gustaba rodearse de funcionarios rusos y alemanes afincados en Tallin, sobre todo si eran de rango un poco superior, e incluso bastante superior, al suyo propio. De ellos conseguía, mientras trasegaba algún que otro vasito de vodka, o puede que no (porque él mismo no bebía), información muy valiosa. Tanto que, gracias a ella, logró sacudirse de encima el yugo del banco y negoció, por supuesto no con el banco alemán en el que había trabajado, sino con uno ruso, un préstamo bastante sustancioso, y compró cerca de Vääna, a unos quince kilómetros de Tallin, una parcela de un par de desiatinas en un terreno de roca calcárea, llanísimo y pedregoso.
Un año más tarde vendió la parcela al Estado por un precio diez veces superior. Y es que otro año después empezó a construirse en torno a Tallin (según el gusto de la época, con grandiosidad imperial) la línea de defensa de la capital (es decir, de San Petersburgo), que llevaba el nombre de Pedro el Grande.
El señor Berends devolvió el importe total del préstamo con los intereses que entonces se estimaban razonables: no el treinta por ciento que hoy en día se ha convertido en la norma patriótica de nuestros banqueros, sino un tímido y anticuado doce por ciento que él pagó religiosamente, con lo que se ganó al instante la confianza de los círculos empresariales, además de unos beneficios que sumaban un capital nada despreciable. Y lo más importante de todo (a la par que fatal) fue que eso le despertó el apetito o, como suele decirse, la buena mano para los negocios.
Continuaron las obras de las fortificaciones y con ellas se ampliaron aún más las oportunidades de hacer fortuna. Los genios de los negocios locales, remedos a pequeña escala de Vautrin, proliferaban como setas después de la lluvia, fracasando rápidamente en la mayor parte de los casos pero cosechando también algún éxito ocasional. Creían firmemente en su inocencia y no se consideraban en absoluto representantes de los principios morales que proclamaron cien años antes, en su verdadera patria, los auténticos Vautrines. Hombres que solo aspiraban a devorarse los unos a los otros, como arañas en un tarro. ¡Oh, no, por supuesto que no, señor! En cualquier caso, el joven señor Berends se zambulló en esa corriente con lo que podríamos llamar una mezcla de inocencia y arrojo, o de arrojo e inocencia. Una conducta que dejaba entrever claramente la moral del trabajo luterana en la que se educaron sus antepasados. Aunque, desde luego, para estar acorde con el entorno, comenzara a vestirse con trajes deportivos, a la última moda…
El señor Berends empezó a especular, con fortuna creciente, con tierras, bosques, pizarra, arrabio y cemento (se decía que en 1913 había comprado por adelantado toda la producción de la fábrica de cemento de Kunda).
Y luego vinieron cinco años en los que se sucedieron guerras y ocupaciones. Durante esa época, la fortuna del señor Berends no hizo sino crecer ininterrumpidamente. No sé, porque Ullo tampoco lo sabía, cómo se las arregló su padre para conseguirlo, pero el caso es que mantuvo su patrimonio, o al menos lo fundamental del mismo, mientras se venía abajo la Rusia zarista, durante el llamado año de Kerenski, 2 durante la revolución bolchevique y durante la ocupación alemana. Cuando los rusos se llevaron todo el oro del zar de los bancos estonios y se empezaron a tapizar los cuartos de baño con retratos de la emperatriz Catalina, al mismo tiempo que la Historia, que tan bien cumple su función de conserje, barrió y tiró a la basura a todos los Kerenskis y al Oberosts, 3 salió a la luz que hacía siglos que el señor Berends había puesto a salvo su dinero en libras esterlinas, en bancos londinenses. Así, durante la Guerra de Liberación, no es que fuese uno de los más importantes financieros de la joven república, pero sí uno de los de mayor peso. Digamos que no estaba al nivel de los hermanos Puhk, pero seguro que sí al de Jakob Pärtsel y al de otros de su talla. El mismo Jakob Pärtsel que dijo, refiriéndose precisamente al señor Berends, tal vez ya a mediados de los años veinte: «Berends quiere ser demasiado correcto en los negocios y a la vez ganar demasiado dinero».
En un principio, a Berends le fue muy bien. Saltaba a la vista, a pesar de que el alcance de sus negocios no superaba, hasta ese momento, las fronteras de su «república patatera». Y es que los Berends, a principios de los años veinte, se codeaban con los miembros de una pequeña sociedad donde los puestos más destacados los ocupaban emigrantes rusos, entre los cuales estaba muy extendida la opinión de que Estonia era una república patatera, lo cual para el señor Berends (y aún en mayor medida para su mujer, Sandra) era, simple y llanamente, abominable y vergonzoso. Hasta Ullo, con solo cinco años, era en cierto modo sensible a estos temas. En particular, después de lo que sucedió con Rolly.
Rolly era un precioso dóberman negro que el señor Berends acababa de adquirir hacía poco tiempo, en la primavera de 1921. Se lo había comprado a un estudiante universitario, un joven emigrante llamado Burov, que lucía un mostacho negro y estaba siempre sin blanca. Le había dado tres mil marcos por aquel perro, que ya tenía tres años. Semejante desembolso solo podía explicarse por la afición del señor Berends a tales muestras de dadivosidad y por el espléndido porte del perro. El licenciado Burov, que visitaba a los Berends todos los días, puso mucho ahínco en hacerle propaganda al perro, aunque el señor Berends sabía por qué le hacía falta el dinero con tanta urgencia. Había de sufragar los gastos derivados de cortejar a una de las siete hijas del general Tretjakov (que, por supuesto, ya había cambiado la grafía de su apellido a Tretjakoff), una familia que durante cierto período también visitó con regularidad el domicilio de los Berends. Burov había dicho acerca del perro: «Sepa, gospodin Berends, que Rolly es una criatura extraordinaria. ¡Más que Burov, deberían llamarme Durov, como el bufón ruso por antonomasia! ¡Me ha hecho pasar las de Caín, pero el resultado ciertamente lo merece! Gospodin Berends, levántese, se lo ruego, diga: “Zdravstvuitje” y verá lo que es capaz de hacer…».
El señor Berends se levantó riéndose y dijo: «Zdravstvuitje». Al oírlo, el perro se estiró, se irguió levantándose sobre las patas traseras, puso la pata delantera izquierda en su hombro derecho y le tendió la delantera derecha con un «¡guau!» para que se la estrechase. El señor Berends, maravillado, le pagó a Burov sus tres mil, a tocateja, y en menos que canta un gallo ya le había comprado a Rolly una caseta que puso en el jardín que había ante la puerta de entrada de la casa de la calle Raua. Burov mismo le colocó a Rolly un almohadón verde en la caseta y le enseñó dónde estaba su sitio en el nuevo hogar. Ullo, por su parte, no se separó de Rolly en dos o tres semanas, y la señorita Von Rosen, que vivía en la casa y le enseñaba francés al muchacho, se veía obligada a llevárselo a rastras de la caseta del perro hasta el cuarto de baño y luego a la cama. Hasta que Nadia, una de las siete hijas del general Tretjakov y curiosamente a la que pretendía (con poca fortuna, era evidente) el joven Burov, les preguntó al señor Berends y a su esposa Sandra con un tintineo en la voz:
—Sí, sí… Zdravstvuitje!… A eso responde bien este perrazo tan desgarbado. Pero ¿han probado a ver qué hace si se le dice lo mismo en estonio?
No, eso no lo habían probado, así que el señor Berends lo hizo de inmediato. Rolly se dio la vuelta, plantó las posaderas delante de su dueño, levantó en el aire la pata trasera izquierda y orinó abundantemente, regando así la pernera gris claro de su traje de verano.
A pesar de sus orígenes urbanos y proletarios, la madre de Ullo no podía tolerar algo así. Tengo la sensación de que, durante todo su matrimonio, desempeñó un papel relativamente menor en la familia, aunque el hecho de que no alzase demasiado la voz era precisamente la clave de que sus decisiones fuesen, a ojos de Eduard, inapelables. Al menos, mientras tuvo alguna consideración por las opiniones de su esposa. Y, en esta ocasión, vaya si fue así. La madre de Ullo dijo:
—¡Eduard! Llévate a ese animal de esta casa. Imagínate lo que pasará si viene mi madre el domingo, a ver a Ullo. ¿Es que va a tener que saludarlo en ruso? Porque no va a poder decirnos tere, a no ser que quiera… 4
Por ese motivo, el señor Berends vendió a Rolly aquel mismo día a unos emigrantes rusos, que evidentemente no iban a ponerse a emplear el saludo estonio, y recuperó de inmediato la mitad de sus tres mil marcos. En cuanto a la abuela, pudo seguir pasándose a ver a Ullo los domingos sin mayores incidencias. Porque, todo hay que decirlo, para Ullo, la llegada de su abuela (es decir, de la matriarca Trimbek) era un acontecimiento importantísimo.
No era una mujer demasiado afable, e incluso podría decirse que resultaba en cierto modo arisca, al menos en el trato con los demás habitantes de la casa, si no con todos. Morena y regordeta, la abuela tenía unos ojos de color azul claro que se movían todo el tiempo. A Ullo siempre le infundió una profunda sensación de seguridad. Cuando menos, se sentía protegido en la soledad de aquella casa permanentemente llena de extraños, aunque estos eran sentimientos de los que Ullo no era entonces del todo consciente, según él mismo me ha reconocido. Pero no se trataba solo del sentimiento de seguridad que la abuela, con su hosquedad y quizá con sus risotadas como graznidos (porque ella elegía a las víctimas de sus carcajadas, y Ullo nunca estaba entre ellas), le inspiraba. La cuestión, pues, no era simplemente aquella sensación que generaba con su sola presencia, sino también lo interesantes que eran las cosas que contaba. Porque, ya a los siete u ocho años, la abuela le contaba a Ullo cosas que él se imaginaba fácilmente y con tremenda vividez. Por ejemplo, cómo había ido a los diecisiete años a Tartu con el coro de su pueblo, que estaba en la provincia de Harjumaa, para participar en el primer festival de canto coral panestoniano. Allí, acompañó al director de su coro a la casa de la familia Jannsen en la calle Tiigi, donde vio con sus propios ojos al viejo Jannsen, «un anciano caballero, afable y bondadoso». Es más (y resulta gracioso pensar, desde la perspectiva que otorgan los años, que la abuela comprendiese ya por entonces que eso era más importante todavía que conocer al propio Jannsen), había visto con sus propios ojos a su hija, la poetisa que escribía bajo el seudónimo de Lydia Koidula. 5 La abuela recordaba perfectamente cómo la mismísima Koidula los había requerido a voces desde la puerta del despacho de su padre, y entonces ellos llamaron y dedujeron que podían entrar al oír una voz femenina que gritaba: «¡Adelante!». A continuación, Koidula dijo, en voz muy alta:
—Ach, ihr lieben Leute, límpiense los zapatos en el felpudo para entrar. Últimamente para por aquí tantísima gente, con las ulitsas 6llenas de barro…
Se restregaron los zapatos en el felpudo de yute, lo cual les consumió tanto tiempo que, al final, la poetisa les gritó, divertida y puede que también algo enervada:
—¡Ya basta, basta, basta! ¡Entren de una vez! —Y les dio con sus propias manos las partituras que tenían que interpretar.
La abuela lo explicaba así:
«No sé los demás, pero yo al día siguiente canté las canciones que me tocaban con más entusiasmo del que había puesto anteriormente, porque Koidula, el Ruiseñor del Río Madre, me las había entregado con sus propias manos. A pesar de habernos endilgado aquel sermón sobre la limpieza de los zapatos…».
Ullo fue dándose cuenta gradualmente de que la matriarca Trimbek también contaba cosas que no podía haber visto con sus propios ojos porque habían sucedido mucho tiempo atrás, mucho antes de la juventud de la abuela. Eran anécdotas de Iván el Terrible, que fue Gran Príncipe de Moscú antes de convertirse en zar. En Estonia le cambiaron el apodo a Horrible en un intento de acomodar el nombre del fundador del imperio a su equivalente ruso, pues el apelativo Grozny, que en ruso significa terrible, tiene una resonancia claramente masoquista, y no llega a ser ni afectuoso ni admirativo; significa más bien Iván el-que-infunde-terror o algo por el estilo.
La abuela también contaba historias de los hocicoperros, que eran los principales lacayos de Iván el Terrible. Los describía tan pormenorizadamente que se hubiera dicho que, de alguna manera inescrutable, por fuerza los había visto con sus propios ojos, aunque eso no fuese posible, pues habían desaparecido de Estonia junto con Iván el Terrible y, desde la dominación sueca, nadie los había vuelto a ver. La abuela sabía sin lugar a dudas que, por lo general, eran hombres bajos, que nunca superaban los cuatro pies de estatura. No había mujeres entre los hocicoperros, todos eran hombres. Y todos tenían hocico de perro. O más bien debería decirse que tenían hocico de zorro. O de lobo, mejor dicho aún. Y los dientes muy largos. E iban rastreando bosques y aldeas, olisqueando todo lo que se les pusiese por delante («nhhnf-nhhhf-nhhhf») y cuando hallaban una pista, con el hocico pegado al suelo, se excitaban y empezaban a dar patadas y a gemir, y hasta se les caía la baba. Pero la abuela pasaba de puntillas sobre el asunto de qué hacían finalmente con sus presas («Bueno, pues qué hacían con ellos…, ay, los aniquilaban como podían»). Y aunque Ullo pedía que se lo explicase mejor, no insistía demasiado, porque le daba miedo tener que librar una batalla nocturna con los hocicoperros y verse obligado a respirar su aliento cálido y maloliente, y no poder conciliar el sueño por su culpa. De ese modo, los hocicoperros lo dejaban más o menos tranquilo a la hora de dormir, seguro de que la abuela poseía un bálsamo que los mantenía a raya. A pesar de lo cual, sí que tenía algunas pesadillas. La más recurrente, que fue progresando a peor y duró varios meses, fue esta:
Es él mismo, Ullo Berends, a los ocho o nueve años. Está durmiendo en su habitación, en un piso de lujo en la calle Raua. De repente, no es que se despierte sobresaltado, no, sino que se sobresalta mientras duerme. Y ve que, por algún motivo, no está durmiendo en su cama, sino en el suelo. Cuando le sacude el primer estremecimiento, no sabe lo que le está pasando, pero las veces sucesivas lo sabe, lo sabe, lo sabe, y lo teme. Y es que a su lado, en el suelo, hay unas bolsas grandes, grises, que huelen a tierra y están llenas de una sustancia viva. Empiezan a moverse, a girar, a arrastrarse y a acercarse, amenazando con sepultarlo. Él lucha para intentar contenerlas, chilla, se despierta de verdad y le da miedo quedarse dormido otra vez. Porque ahora empieza un nuevo ataque de las feas bolsas que despiden olor a tierra. Al principio, tiene el mismo sueño cada dos o tres noches, y luego, aunque sigue apareciendo cada dos o tres días, el sueño se repite dos o tres veces en la misma noche. Las primeras veces la pelirroja señorita Rosen, que por otra parte también le daba un poco de miedo, rescataba al chico llevándoselo a su cama cuando se despertaba chillando y gimoteando. Pero, si veían que lo mismo se repetía al cabo de un rato, los padres se lo llevaban a su habitación y dormía en un sofá. El sueño se repetía una y otra vez e iba a peor. Progresaba de manera tan satánica que el chico se veía cada vez más pequeño en su propio sueño, mientras que las bolsas de contenido ignoto (pero seguro que horroroso) que se le acercaban para acosarlo se iban haciendo cada vez mayores, más fieras y opresivas. Al final del sueño, el chico queda reducido al tamaño de un alfiler. O, a decir verdad, convertido en alfiler, un alfiler en cuya cabeza arde el miedo a sufrir los embates asfixiantes de las bolsas grises, que se le van acercando mientras serpentean y se agitan con encono. Es el miedo que le provoca saber que ya mismo, de un momento a otro, puede hacer que ardan las bolsas con las brasas de su propia cabeza, o bien agujerearlas pinchándolas con su propio filo, en cuyo caso la Cosa Horrorosa saldría en tromba de la bolsa y lo mataría justo a él, a su liberador…
Esta pesadilla se repitió durante varios meses. En todo ese tiempo, el padre, la madre y la señorita Rosen, y en definitiva todos los que le rodeaban, incluyendo a su médico de cabecera, el doctor Dunkel, fueron a verlo en mitad de la noche (mientras sollozaba en los intervalos entre pesadillas), cuando se despertaba y también al día siguiente, a plena luz, para pedirle: «Cuéntanos, por favor, qué cosas horribles ves en tus sueños». Pero él no respondía. A propósito, ahora leo en mis notas lo que me contó él mismo en el año 1986, cuando tenía sesenta años: «Me venían con todo tipo de argucias, prometiéndome que me iban a liberar de ese sueño recurrente. Mi padre me aseguró que me llevaría de viaje al extranjero al verano siguiente. Lo único que tenía que hacer era contárselo de una vez. Yo no hablaba. Y no puedo explicar por qué. En realidad, esta es la primera vez que hablo de aquella pesadilla».
Si he de ser sincero, ocho años después de que Ullo la hiciera y seis después de su muerte, esta confesión me sigue conmocionando. Porque, ¿no da una idea de lo en serio que se tomaba las conversaciones en las que me abrió su corazón (y, por ende, lo que yo pudiera hacer con ellas)? Pero, por otro lado, todo pudo ser para él un simple juego. Jamás me quedó del todo claro dónde trazaba él la frontera entre el juego y la realidad.
3
Aunque no pudo ser fruto de la promesa que le había hecho papá Berends, pues Ullo no le había dado ningún motivo para que la cumpliese, finalmente lo llevaron de viaje al extranjero. Fue en la primavera de 1923 y acompañaron a Ullo su padre, su madre y la costurera Charlotte, una alemana procedente de San Petersburgo de unos cuarenta años que vivía en casa de los Berends y que dividía sus quehaceres entre el cuidado del guardarropa de la familia, el dormitorio del pequeño y lo que fuese menester hacer en la cocina, donde ejercía ora de jefa de cocineras (que cambiaban de continuo), ora de pinche.
Aquel año, el destino del viaje de los Berends fue Alemania. Hasta Ullo debió de captar el porqué de esa elección, y es que, en comparación con Francia y Holanda (que también habían contemplado como posibles destinos), la Alemania de Weimar, debido a la alarmante inflación que abarató excepcionalmente el dinero alemán en comparación con el estonio, se convirtió en un destino mucho más atractivo.
Así que buscaron acomodo en un camarote de primera en el imponente Rügen, que zarpaba desde Tallin. El buque blanco de dos chimeneas (Charlotte iba en segunda clase) atracó al día siguiente en Stettin. Ya el primer día de viaje fueron al salón-comedor. Aunque es un episodio de su vida que Ullo prefirió olvidar durante mucho tiempo. Solo habló sobre ello sesenta años después: «Mira, está claro que el motivo fue el balanceo del barco. Pero yo me había convencido a mí mismo de que era demasiado mayor para que algo tan insignificante como el moderado balanceo de un barco tan grande me hiciese vomitar. Por lo tanto, tenía que responsabilizar de mi mareo a la comida, y decidí que toda la culpa era de la sopa de apio. Así que les dije a mis amigos, a las chicas y a las mujeres: “¡En el Rügen, los malditos alemanes me sirvieron una sopa de apio tan asquerosa que me harté de vomitar!”».
Pero, al día siguiente, a la hora de la sobremesa, mientras el barco se deslizaba despidiendo humo por la bahía de Pomerania y el río Oder aproximándose a la costa alemana, el chaval se dejó ver apoyado en la barandilla, como un valiente, esforzándose por dar la impresión (y consiguiéndolo) de que el día anterior él no se había mareado en absoluto. Todo sea dicho, el hecho de que Charlotte le hubiese limpiado en su camarote el uniforme azul de marinero y se lo hubiese también secado y planchado con modélica pulcritud contribuyó enormemente al éxito de su empresa. Eso y que todos se cuidasen muy mucho de obligarlo a comer.
Stettin era una ciudad formidable, al menos por lo que Ullo pudo ver en esa ocasión en el paseo en coche desde el puerto a la estación de ferrocarril. Eso sí, su madre le propuso a su padre pasar allí un día entero, porque resultaba que en Stettin vivía el célebre doctor Schleich, médico y escritor, cuyo libro Besonnte Vergangenheit había visto Ullo en la mesilla de noche de su madre en la calle Raua, aunque no le pareciera suficientemente atractivo como para empezar a leerlo. Y es que en ese momento iba por la mitad de una traducción al alemán de Las hazañas y aventuras del brigadier Gerard, de sir Arthur Conan Doyle (por entonces, todavía no leía en inglés). Cuando salieron a la calle desde el puesto de aduanas, acompañados por varios botones que transportaban sus maletas, su madre iba diciendo:
—Escucha, Eduard, tú sí que le echaste una ojeada al libro del doctor Schleich. Y acuérdate de lo que han dicho los críticos sobre él: que es el libro más idílico que se ha publicado en la frenética Alemania de posguerra. A mí, desde luego, me encantaría conocer al autor y charlar un rato con él.
Teniendo en cuenta que, por lo general, su padre era mucho más amigo de alternar socialmente que su madre, Ullo debió de quedarse asombrado ante la respuesta de este. Porque, mientras los porteadores le lanzaban al cochero las maletas de correas amarillas y su padre ayudaba a las damas a tomar asiento junto al segundo cochero antes de tomar asiento él mismo al lado de Ullo, respondió:
—Querida, eso nos haría perder un día entero de estancia en Berlín. Y, teniendo en cuenta cuánto tiempo tienes previsto quedarte allí charlando con unos y otros, no va a ser posible. ¡Dios bendito!, Goethe ya está muerto, pero me dijiste que hay más gente de su talla a la que quieres conocer, desde actores a videntes. Y yo, además, tengo mis propios asuntos que tratar allí. De manera que me temo que por esta vez habrá que prescindir del doctor Schleich.
Por descontado, Ullo, que había oído hablar de las atracciones que le esperaban en Berlín, pero no de las que ofrecía Stettin, prefería llegar a su destino lo antes posible. Así que intervino, taimado:
—Pero, mamá, si hace un año leí en algún periódico que el doctor Schleich ya está tan muerto como Goethe…
Con lo cual, no se detuvieron en Stettin, sino que fueron directos a la estación de ferrocarril y buscaron los vagones de primera del tren para Berlín.
Ullo no recordaba qué impresión le había causado aquel trayecto en tren. Pero sí que recordaba muy bien el trayecto en taxi hasta Unter den Linden. Era noche cerrada y al fondo distinguían las luces y el bullicio de la capital. También recordaba cuánto lo disgustó que el hotel en el que se alojaban, el Hotel Adlon, si no recordaba mal, no estuviese en realidad bajo los tilos (se los había imaginado con tal nitidez que casi podía tocarlos: sus copas, convertidas en una techumbre de color dorado-verdoso por efecto de las luces que había en la parte delantera del hotel), sino, por el contrario, bajo un cielo de lo más vulgar. Por lo demás, el Hotel Adlon era ciertamente magnífico. He de añadir que, probablemente, fuera el más lujoso de todo el Berlín de la época, situado como estaba en la esquina de Unter den Linden y la Pariser Platz. Y eso aunque la fachada no fuera especialmente suntuosa; recordaba en cierto modo al Banco de Crédito que por entonces se estaba construyendo en Tallin. El interior, tal y como sí recordaba muy bien Ullo, era lo mejor con diferencia. Todos los botones y porteros, con uniformes rojos, hacían reverencias y esbozaban sonrisas que se multiplicaban en las lunas de los espejos. Aunque, por otro lado, Ullo me confesó, y así lo reflejé yo en mis notas, que en aquella época aún consideraba natural que los hoteles donde se alojaba fuesen precisamente así.
El padre, la madre y Ullo se instalaron en sus aposentos, que constaban de un salón y un dormitorio doble contiguo que además incluía un vestidor y un cuarto de baño propios. Hoy en día se llamaría por lo menos «suite». Charlotte se alojaba cerca, en una habitación más pequeña, aunque no demasiado pequeña, a la que se añadió a la cama de un solo cuerpo un diván donde iba a dormir Ullo las muchas noches que sus padres fueran de visita o al teatro o al cabaret. Echando ahora la vista atrás, parece que durante aquella estancia en Berlín no hubo noche que no salieran y no tuviera que dormir allí.
En el sofá de Charlotte, Ullo dormía intranquilo. La cuarta o quinta noche en Berlín se despertó muy temprano y se dio cuenta de que Charlotte no estaba en la habitación y de que el reloj de la cómoda señalaba las seis menos cuarto. Me pareció extraordinario que, setenta años después, siguiese resistiéndose a reconocer que le entró miedo. Gritó: «¡Charlotte!», y, como nadie respondía, fue a buscarla. O quizá fuera a buscar a sus padres, que estaban en la suite, a apenas pocas docenas de pasos de la puerta de su habitación.
Cuando llegó a la puerta de sus padres, agarró el pomo y vio que estaba cerrada con llave, como por otra parte era normal a esas horas, comenzó a llamar y gritar, llamar y gritar, hasta que su padre hizo girar la llave y abrió. Ullo se metió dentro de un salto y vio que sus padres estaban totalmente vestidos y que despedían un olor a gente extraña, a tabaco y a perfume y a quién sabe qué más, pero solo levemente a alcohol. Ese olor extraño impidió que corriera y se abalanzara sobre ellos, así que decidió echarse sobre la cama, que estaba intacta desde que la habían hecho la tarde anterior. Tomó carrerilla, pero como sus padres le cortaban el paso, tuvo que rodear la cama, y vio que detrás, en el hueco que quedaba entre esta y la pared, yacía la maleta de correas amarillas, abierta y sobresaliendo por debajo en diagonal. Como le resultaba imposible no tropezar con ella, para no caerse, metió dentro de la maleta el pie desnudo y, desde allí, pegó un salto para ir a aterrizar de rodillas sobre las sábanas lisas. Deslizándose entonces bajo el edredón naranja de plumón, gritó, mirando por encima del hombro hacia la maleta:
—¡Viva, somos ricos!
Porque la maleta rebosaba de billetes violeta oscuro con un dibujo de un herrero golpeando un yunque. En cada uno de ellos, se podía leer: «Eine Milliarde Mark».
Su padre se echó a reír y dijo:
—En esta maleta no hay más que una modesta suma de dinero. Ven para acá. —Se sentó en un extremo de la cama y tiró de Ullo hacia sí. Y, en ese instante, se sacó del bolsillo del abrigo una cartera de la que extrajo dos billetes de cinco mil marcos estonios. Si son ustedes compatriotas míos, los recordarán perfectamente: diseñados por Nikolai Triik, en tonos amarillentos, verdosos y ocres, llevaban en el centro un dibujo de la virgen con el niño, rodeados por hombres de rodillas, portando espadas y escudos. Su padre le preguntó:
—Di, ¿cuántos marcos estonios tengo aquí?
Ullo era como una centella haciendo cálculos:
—Diez mil.
Su padre le echó una mirada a su madre que quería decir: «Fíjate, qué portento», y prosiguió:
—Y, en tu opinión, ¿eso es una gran fortuna?
—No es ninguna fortuna —dijo Ullo sin vacilar—, pero ahí, detrás de la cama, hay miles de millones. Eso… —y señaló el dinero que tenía su padre en la mano— no es más de lo que cuestan dos trenes de juguete como los que… Tú mismo lo dijiste, como ese que intenté que me comprases ayer en Wertheim.
—Y que, gracias al cielo, tu padre no te compró al final —dijo la madre con una sonrisilla.





























