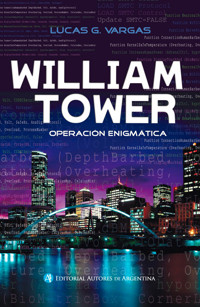
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
William Tower residía en Seattle con una vida llena de emociones y placeres. Después de abandonar STAER (Sistema Táctico de Agentes Especiales de Rescate), decide continuar con el proyecto de atrapar a Thomas McGregor, un inteligente individuo que trabajando para distintos bancos en varios lugares del mundo, con el título de asistente de director, logra obtener una millonaria suma de dinero ejecutando un sofisticado plan. Por ello, Will toma las cartas del asunto y arma una operación encubierta, eligiendo un desierto para realizar su proyecto. Sin conocimiento, cae en un experimento, un programa, un ensayo que es operado por el científico Eric D. Hassan, quien intenta mostrar a las autoridades australianas un proyecto que beneficiará a toda la red policiaca. Pero sus planes se modifican y tendrá que adaptarse y averiguar por sus medios, qué enigma trae la joya que le insertó sin su aprobación Hassan. Aceptando los desafíos, ignorando las consecuencias y conociendo así las reglas del juego, Will se internará en un terreno de incógnitas, arriesgando la vida de Dagmar Reyes; su pareja de traslado, descubriendo que sí existe el amor con la presencia de Cielo Longoria y que su vida cambiaría si aceptaba el brazalete. Will tendrá que adaptarse a: golpear duro, moverse rápido, cazar a sus adversarios y proteger a los débiles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
William TowerOperación Enigmática
Lucas Vargas
Editorial Autores de Argentina
Vargas, Lucas Guillermo
William Tower. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-711-231-3
1. Narrativa Argentina. I. Título
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
PRÓLOGO
La adrenalina trepaba por mi espalda magullando como letal arma. La temperatura, en una solitaria habitación, superaba los cuarenta grados. Un ventilador instalado en el techo giraba a cincuenta revoluciones por segundos. Cientos de pulsos electrónicos descifraban un código. Y mi cerebro se estrujaba con miles de ideas.
El monitor de una Macbook no dejaba de mostrar números y letras que pasaban como crédito de película a gran velocidad. Un marcador, en la interfaz gráfica, mostraba siete celdas de diez pintadas en verde. Tomé la Kimber, revisé el cargador y terminé de beber mi cerveza: una Corona.
Parado frente a la portátil me mantenía en un estado neurasténico: estado que suele ir acompañado de un pujante dolor de cabeza, mareos continuos y desórdenes digestivos. Al cargarse las tres celdas restantes, saqué el dispositivo de almacenamiento con la información, cerré la portátil después de eliminar el sistema operativo y cogí una camisa. Me puse frente al ventanal contando los segundos con la mente. Observaba con unos prismáticos desde un décimo piso de un hotel abandonado mi bella ciudad de Seattle. Diez minutos me separaban de ella y una nostalgia me invadía. La señal no llegaba, la transpiración brotaba empapando la blanca camisa y ese momento se ponía denso: como animal que desea vivir en libertad.
El silencio se mantenía en cero decibeles de movimiento, hasta que, de repente, un estruendo irrumpió lo apacible de la habitación. La puerta de madera se partió al medio volando en añicos por doquier y ellos entraron.
—FBI.
Giré y cinco puntos rojos, sin demoras y remordimientos, marcaron mi pecho tras oír la orden.
—De rodillas.
Obedecí sin resistirme y un oficial recitó los derechos como una plegaria de autoayuda. Las esposas en mis muñecas fueron cerradas secamente, me confiscaron la Kimber y me inyectaron una sustancia azul en el cuello.
Ardió.
—Llévenselo —un agente federal, avanzado en edad, de camisa floreada, calvo y con su placa en el cinturón, ordenó fastidioso.
En segundos pasé del abandonado hotel a una GMC, camioneta negra del buró. El aire se encontraba encendido y un hombre de traje, apuesto y escaso de sonrisa, sentado frente a mí, no dejaba de mirarme como si yo fuera codiciable.
—Hola.
No respondió.
—El traje, ¿es de Armani? Yo uso Guess.
Se mostraba intimidante, quizás porque confiaba que su agencia lo había entrenado bien.
—Sí —digo—. Tendremos una grata entrevista.
Por lo que noté, nunca parpadeó.
El agente a cargo del operativo, el calvo Duncan, no dejaba de hablar por un radio en el patio del hotel. Caminaba de un lado a otro con un aspecto impertinente cargando la Kimber dentro de una bolsa plástica transparente. Yo conocía mis derechos y el motivo de estar ahí. Según los cargos oficiales, mi carátula indicaba: traición colateral.
Duncan entró del lado del acompañante y ordenó al chofer que condujera.
—Tower, explica lo que hacías en esa maldita habitación.
Noté que se adaptaba a nosotros una segunda furgoneta del buró.
—Excepto el color de mis calzones, ustedes conocen todo de mí. ¿Por qué tengo que hablar?
El trajeado me dio con la culata de una carabina en mi pecho. El golpe casi produjo que escupiera el dispositivo. Pero encorvándome, lo tragué y aguanté unos segundos para que el dispositivo quedara en mi estómago.
—Ya, déjalo, Jack.
Jack, el trajeado, tomó una carpeta marrón con hojas blancas que le cedió Duncan antes de agarrar su móvil.
—Con el gobernador de parte de Duncan —se calló, murmuró, pasó una mano por su calva cabeza quitando el sudor y aumentó la calefacción—. Gobernador. Me importa un bledo esta operación. Malditos STAER. Entrenamiento barato. Esto se va al carajo.
Nada peor que insultar después de cada frase o palabra. Demuestra una persona intolerante, que no escucha a otros, que no sabe solucionar un problema.
—¿Que si es nuestro muchacho? ¡Claro que sí!
¿Quién era Duncan? Algo conocía de él, muy poco, digamos que lo suficiente. En ocasiones, limitaba mi mente no cargándola con datos innecesarios, superfluos o fútiles.
—Sí…, si…, queda claro. ¡Está bien! Sí, con Jack. Despreocúpese. Hasta la vista.
Colgó, lanzó el móvil dentro de la guantera rezongando. Trataba de pensar qué le decía el gobernador a Duncan armando un diálogo en mi cabeza. Imaginar todo negativamente: se adaptaba perfectamente a la situación.
—Maldita sea —se quejó acordándose de algún episodio—. Quiero jubilarme de una vez. Sí, a vos te digo, barba —habló seriamente mirando al cielo.
¿Jack? A él nunca lo había visto. Mostraba ser uno de esos agentes encubiertos que viven para el gobierno, aquel quien cada vez que hay una «operación secreta» se lo activa y se lo llama por un código manteniendo su nombre en privacidad absoluta. Es esa clase de sujeto que no tiene esposa e hijos y no piensa tenerlos jamás, y que nunca se enamora de la vida. Que viaja por todo el mundo, compra autos caros, viste agradable, pero se hospeda en moteles baratos y recorre prostíbulos haciendo que estos sacien su aburrida vida.
—¿Duncan? —preguntó Jack y una minúscula sonrisa le brotó como colmillo en la comisura de su labio.
—Sí, ya. Jack, está confirmado.
Duncan soltó un aliento no conforme. No entendía a Duncan. Más allá de estar agotado, quizás por la monótona vida, su expresión pareció dar lástima. Pero Jack, la fría mirada de Jack, me desconcertaba.
La furgoneta se detuvo en un semáforo. Íbamos por la 5, hacia el norte. De repente, entró una escuálida mujer; atractiva, por cierto. Vestía un sobretodo azul oscuro, una pollera ajustada negra, una camisa blanca y sus delicados cabellos negros se agitaban con el movimiento de la furgoneta.
—Hola, Will. Soy Julia Foster. Trabajo para el gobernador.
Solo las personas afectivas me llamaban así. Yo no conocía a Julia, no respondí, y Jack volvió a golpear mi pecho generando varios kilos de presión.
—Contesta.
Tosí. Me agaché para calmar el pujante dolor.
—Oye —dijo y me tomó de la cara—. No estamos para ofrecerte una misión, sino que es para que te alejes de todas. Como integrante de STAER, conozco de lo que eres capaz…
—Es ridículo lo que piden y no necesito una representante.
—Entendemos. Por eso estamos acá, para ser amigables y brindarte lo que pidas —miró su reloj y creó una mueca en su rostro, sabiendo que el tiempo llegaba—. Lo que quieras te puedo ofrecer y sabes a qué me refiero.
Lo que quería era desmantelar a McGregor y ellos no lo impedirían.
—Entiendo. Gracias. Pero no.
—No es optativo, hijo —indicó Duncan—. Sé lo que es un federal cuando se pone a trabajar.
La mujer me miró con lástima y Jack con desprecio cuando abandonábamos la estatal. Hasta el momento, me ubicaba localmente.
Julia tomó una portátil y comenzó a teclear incansablemente. Jack no dejaba de mirarme jactándose de que me tendría como presa si yo no cambiaba de opinión. Duncan solo miraba el cielo esperando respuesta.
Pasados veinte minutos, la furgoneta se estacionó abruptamente en un descampado, a las afueras de Seattle. Al abrirse la puerta, ya me esperaban dos morrudos hombres. Vestían clásico: jeans y camisas rayadas; con sus pistolas en mano. Me tomaron del brazo y me introdujeron por un sendero que nos llevó a una casa oculta por frondosos árboles. Sentándome en una silla, ambos me escoltaron tomando distancia: dos metros para ser exactos.
—¿Y bien? —preguntó Julia y recibí el primer puñetazo de Jack.
—¿Piensan torturarme? Estoy firme en mi decisión.
—No, no, no pienses así —aclaró ella—. Tú elegiste. Yo pensé en otras cosas para ti.
—Ramera —carraspeó Jack.
Intentó acercarse, pero Jack le puso una mano en el pecho negándole el paso. La sangre corría suave por mi nariz y sabía espantosa, quizás por lo que habían inyectado.
—Distancia, Foster. Él es mío.
Entendí. Ellos me conocían perfectamente, menos Julia, quien intentaba negociar pacíficamente.
—Puedo llamar al gobernador.
—No —respondí y una bofetada más de Jack.
—¡Esto es agradable! —gritó ufanamente.
—Will, no me das opción. —Su delicado rostro palidecía cada vez que me hablaba. No lo hacía por conveniencia, lo hacía por mí.
—Haz tu trabajo, Julia, que yo haré el mío.
Nada, por más presión que sentía, me haría cambiar. Estaba firme en mi convicción, a lo que había sido llamado. Tenía que resistir a como diera lugar.
—Entonces, lo siento, cariño —dijo amablemente y palmeó mi pierna. Se movía lento, era como si ella gobernara el ambiente. Tenía el poder de decidir, pero generaba tiempo. Quizá con la firme esperanza de que yo cambiara de opinión y no mancharse con sangre, mi sangre, su mano.
—Es el juego, Julia, y tienes que saber jugar. Sé jugar —afirmé sabiendo lo que seguiría.
Acto seguido, limpió el cuello de su camisa y giró su rostro.
Jack tomó una pistola y mostró una ampolla de color roja, pero cargó una de sustancia verde.
—Recuerdas la azul —dijo y disparó el dardo al pecho—. ¡Ups! ¿Duele? Aún tiene que mezclarse.
Dolía como desgarradora desgracia. Como un estrepitoso aguijón.
—Comenzarás a dormirte, muy lento —explicó Jack— y, cada vez, un dolor intenso aumentará. Miles de nanorrobots llegarán a tu consciente y te harán vivir un tormento, del cual no regresarás. Lástima —cacheteó mi cara—. Quería divertirme contigo. Y sí, visto Armani. Y tú, ¿qué vestirás?
No podía contestar o huir de ahí. Una parte de mi cuerpo no respondía a emociones. Lo llamaban: «fase vegetativa». Había escuchado de ese título dos semanas atrás y recordaba los comentarios sobre las consecuencias que podía causar esa programación mental. Era manipulada por expertos científicos, quienes albergaban en todo tu organismo nanorrobots que se encargaban de proteger y mantener con vida el cuerpo.
—Te advertimos —habló Duncan detrás de Jack. Como cobarde ante ese acto, tomó su móvil y, marcando un número, se retiró.
Julia se mantenía de boca abierta mirándome fijo. Intentaba decir algo, pero se encontraba paralizada.
—Respira —dijo al rato—. Todo terminará pronto, Will.
Fue lo último que escuché de su parte.
El dolor recién invadía mi cuerpo.
En algún punto del planeta Tierra
Los rayos impetuosos del majestuoso sol chamuscaban mi piel penetrando como ascua ardiente en el calamitoso mediodía. De cierto modo, ignoraba el territorio que recorríamos. A pesar de que mi pareja, una señorita de cabellos rubios y lacios, delgada de cuerpo y fina apariencia, me comentó en exiguas palabras que tendríamos como destino el bello y alegre país de Brasil, en América del Sur. No convencido del argumento brindado, aumentaba las preguntas y ella menguaba las respuestas indicando el resultado en un dialecto monosilábico. Quedaba a mi criterio e inteligencia ir descubriendo todo a medida que pasaba el tiempo; el bendito tiempo que me jugaba con cartas marcadas.
El territorio que recorríamos no se asemejaba en absoluto al país de Brasil y me sentí iluso e inocente, engañado de cierta manera por una atractiva mujer y un sistema policíaco. Pero estaba en el juego. El paisaje se trazaba sencillo y completamente árido; un bendito y escabroso desierto. En el viaje, se percibía latente cómo el sol ardía implacable sobre el asfalto, en cada paralizada roca de ese desierto, y por sobre todo en nuestro ómnibus: vehículo alargado, blindado, de color ocre y con mallas de acero en las ventanillas, demostrando ser exclusivo para reos. ¡Vaya medio de transporte! ¡Vaya momento vivido! Nada se destacaba alentador con la excepción de mi plan, que ponía su curso en marcha, haciéndose eco en la realidad.
Dentro de esa hojalata rodante se concebía el aire pesado, como plomo, funesto y seco, un tanto desagradable para todo ser mortal. Para mí, aún más, ya que tenía una operación encubierta, sin apoyo de terceros y deseaba culminar con éxito. Tendría que sobrevivir, y para ello me concentraba en lo que pasaría, aguardando.
Los oficiales colaboraban en gran manera custodiando a cada uno de nosotros: reos, inocentes, pero pasajeros al fin.
El viaje, cada segundo que transcurría, se volvía más intenso en un monótono panorama: una extensa carretera, paisajes desolados, y un sol reinando en un cielo celeste del cual pensaba acompañar y brindarme un insulso pasar. Sentándome adecuadamente en la cómoda butaca envuelta en un cuero barato para que no se ensuciara, esbocé una imperceptible sonrisa; cerré mis ojos colocando mis manos detrás de mi cabeza y respiré pausadamente vistiéndome de paciencia. No era tiempo de mi ataque, y necesitaba concentrarme omitiendo todo lo que sucedía a mi alrededor. Algunos patrones de la operación se habían modificado a lo largo del viaje; sin embargo, debía de perseverar paciente, atento a las circunstancias, y eso conllevó a seguir dando tiempo, al bendito tiempo. Lo bueno de mi entrenamiento era que debía enfocarme en el tiempo real, aquel que no es modificable, que se burla dependiendo la ocasión. Aquel tiempo que vivimos todos los individuos segundo a segundo en el planeta Tierra; «espacio-tiempo» que no sufre alteración en su ciclo natural.
Dagmar, la pareja que me correspondía y estaba a cargo de mi traslado, se encontraba en el pasillo hablando concentradamente con un compañero, de sexo masculino y cuerpo atlético. El murmullo de todos los pasajeros no dejaba interpretar lo que hablaban. Comenzaba a irritarme, a molestarme tanto bullicio que aumentaba como delicado aguacero. Traté de calmarme. Debía de estar atento a los futuros acontecimientos dentro del ómnibus, y en lo particular sobre un individuo muy especial para mí; especial en el sentido de conveniencia. La red comenzaba a entrelazarse y yo era parte de ello.
Minutos más tarde, un estallido acompañado de una brusca maniobra interrumpió mi sosegado estado reparador. Miré rápidamente por la ventanilla y noté que dejábamos atrás a uno de los vehículos patrullas de la institución. El segundo, que nos escoltaba por atrás, ya ardía en llamas y sus partes volaban por doquier.
—Sucedió súbitamente —indicó Dagmar mirándome fijamente, y tras una pausa añadió—. Como si alguien los hubiera programado para que explotasen.
Seguramente, el mensaje no se dirigía a mí. Así que, actuando de forma normal, sin incrementar innecesariamente el pánico en mi rostro, continué moviéndome como los demás pasajeros: generando alboroto ante la innovadora presentación.
Los oficiales que nos escoltaban trataban de calmar impetuosos al resto de los reos que continuaban atónitos por lo sucedido, ordenando a que todos volvieran a sus lugares. Notábamos asombrados que nadie nos seguía y todo se había calmado desde lo ocurrido. Por un segundo, me sentí culpable por las víctimas, no entendiendo el porqué de lo sucedido.
Segundos más tarde, Carter tomó el radio de alta frecuencia para dar aviso de lo acontecido y pedir refuerzo.
—Código diez trece. Repito. Código diez trece —habló fuerte y claro, aguardó, direccionó la radio en una segunda posición y repitió pausado—. Código diez trece. Código diez trece.
Extraño fue saber que nadie respondía, dejándome claramente de que algo no estaba por buen camino.
Al final, y a pedido recalcado de los oficiales, tomamos asiento cada uno en su ubicación original, pero la calma fue precoz, no tardando en llegar el tormento nuevamente. El ómnibus tambaleó zigzagueando groseramente de izquierda a derecha como para retomar el equilibrio. Los cinco voluminosos neumáticos del lado izquierdo, el lado donde me ubicaba sentado junto a Dagmar, mi custodia personal, se había elevado por lo menos unos setenta centímetros del asfalto; y si no más. Se mantuvo en esa posición unos cinco segundos que me parecieron eternos, intuyendo que, si seguíamos así, volcaríamos y la emboscada tendría un resultado positivo. Un movimiento brusco hizo que se desviara de la ruta tomando un pronunciado barranco. Mi estómago se revolvió por completo produciéndome náuseas y comencé a prepararme para el asalto.
El chofer aceleró para no quedarse clavado en una zona de arena y, aprovechando el impulso producido, maniobró el ómnibus adecuadamente, subiendo un montículo de arena y piedra. Logró que voláramos como tabla de surf por el aire, aterrizando metros más adelante sobre la superficie rocosa y tirándonos de un lado a otro a cada individuo.
—¡Por la libertad de Cristo! —exclamé atónito sujetándome fuertemente por el pasamanos del asiento; como si viajara en una montaña rusa, pero sin diversión.
Dagmar me miró estupefacta y no me quedó otra alternativa que encogerme de hombros ridículamente. Ella exponía ser profesional. En tanto que Brisa, una señorita bella, perfecta y delgada de cuerpo, se había apegado a McGregor. Una tercera persona, de sexo femenino, también se asomó a él y le dijo dos palabras al oído. Una maniobra brusca permitió que me desviara del seguimiento hacia McGregor y sus cómplices.
El personal policíaco, que iba con nosotros, trataba de calmar a la mayoría de los civiles que aturdían con reclamos, gritos desesperados y golpes violentos en ventanillas y la división de hierro que separaba guardias y prisioneros. Como si nada importara, el pánico se incrementaba contagiando como tinta derramada sobre tela; aun algunos uniformados no entendían el propósito.
—Espero no equivocarme contigo —indicó Dagmar al mirarme y notar mi nerviosismo ínfimo y mi boca callada—. Y mejor que conserves tu cordura… Novato.
Novato.
Sonreí lánguido por tres segundos, interrumpiéndome el ómnibus que volvió a saltar unos centímetros del pedregoso y arenoso desierto a causa de los montículos y declives provistos adecuadamente por la naturaleza. Los gritos volvieron a aturdirme; una riña se armó y dos oficiales calmaron a un fulano al fondo del ómnibus apretujando su cuerpo contra el piso.
—Ya… Es suficiente —gritó Carter, el oficial a cargo, empuñando una Glock 23 cerca de su pecho—. Estamos en una etapa crítica y lo único que les pido, por última vez, es su cooperación.
Su orden dejó a todos sin habla y objeciones. Los dos oficiales acomodaron al tipo en su asiento y salieron de nuestra zona cerrando la reja que nos separaba con la cabina de conducción.
—Bien. Nada difícil —exclamó Carter palmeando el hombro de los otros dos oficiales. Me di cuenta de que ellos no estaban al corriente del ataque. Por lo tanto, éstos nos defenderían a muerte.
Observando el panorama de afuera, logré ver claramente cómo un proyectil, disparado de un lanzamisiles terrestre, desarmó estrepitoso un montículo de tierra, que siendo extirpado, salpicó con sus restos en mi ventanilla, significando que estuvo cerca. Algo indicaba que, desde algún punto no lejano, lo guiaron para sacarnos de la ruta y culminar en un secuestro. Los disparos dejaban esa sensación. ¿Dónde? ¿Quién? Pero mi estado empeoró cuando vi un segundo proyectil cumpliendo con su objetivo, explotando el neumático delantero del ómnibus, haciendo que la hojalata perdiera gran parte de su equilibrio. Atónito me apegué al asiento entrelazando mi brazo con el cinturón de seguridad y le ordené a Dagmar para que hiciera lo mismo y, de esa manera, no golpearnos. Pero lo peor de nuestro futuro, en ese desierto, se encontraba golpeando la puerta. Y entregaría un desgarrador transitar a cada uno de nosotros.
Pasado escasos segundos, noté un pequeño declive a unos metros de la ruta que llevábamos. Presentí que no lo había notado el conductor y a voces advertí a Carter. Inútil advertencia. No me pudo escuchar este por los gritos alterados de todos los pasajeros, agregando los ruidos de explosiones de un par de proyectiles que nos llevaban a un nuevo destino. ¿Cuál? Así que, por la velocidad del cascarón de diez ruedas, si nuestro chofer no advertía, entraríamos sumergiéndonos en la escarpa como topo en su cueva. Y no podía permitirlo. Ese no era el plan original. Mi plan. Entonces, sin lastimar a Dagmar, la tomé de la cintura y con ella arrastré a dos sujetos.
—¡Equilibrio! Todos a la parte derecha —grité a todo pulmón, hinchándose mis venas del cuello a punto de estallar. De manotón, tomé el cuello a un custodio y lo lancé hacia mí. Los que se encontraban en el lado izquierdo del ómnibus, ciegamente, se lanzaron hacia nuestro sector, logrando que nos equilibráramos en forma automática. Al ver que nos establecíamos, tomé a algunos que me quedaban de camino y empujándolos regresamos al lado izquierdo. No era una aventura lo que vivíamos, ni un juego tampoco, lo que hacíamos se basaba en encontrar algo que funcionara tan solo para sobrevivir.
Al establecer el chofer un rumbo adecuado, varios aplaudieron mi travesía. Me sentía excitado por lo vivido, pero muy confundido por lo que vivíamos.
—Yo no incluí persecución —balbuceé pensando.
—¿Qué dices? —preguntó Dagmar, pero la ignoré.
El destino cambió por un segundo y el curso vivido pasó a un nuevo capítulo. Padecíamos lo peor. La calma no existía a nuestro alrededor y McGregor no se impacientaba. Presumí que algo ocultaba para su bien en un mal momento para mí. Un momento del cual no podría llegar a ocuparme; la estrategia era diferente, obligándome a que me adaptara a ella.
La imaginación que llevaba dirigida a McGregor desapareció. Todos estaban impacientes y, estando al centro del ómnibus, esa vez se me hizo imposible advertir lo que sucedía.
—¡Nos estrellamos!
Escuché. Y por más que el chofer quiso enderezar el ómnibus, al tambalearse, lanzó a todos sin compasión hacia los costados. A tiempo agarré el cuello de la camisa de Dagmar y la traje hacia mí. Observé la zona y presentí que llegó el inesperado momento. Veloz, entrecrucé mis pies con la base de la butaca, me tomé del asiento con una mano y sostuve tan fuerte como puede a Dagmar de la cintura. Logró abrazarme y me encomendé a los cielos. El impacto terminó siendo seco y preciso: «truc» y giramos por el aire circularmente. Lo que permitió que nuestro vehículo comenzara a rodar una y otra vez, sacudiéndonos como un barman preparando un batido. En aquella ocasión, «cóctel de mortales», podríamos catalogarlo. Y así, después de girar varias veces sobre el hostil terreno, el ómnibus quedó con el bendito techo clavado en la arena. El impacto, que fue seco y brusco, lanzó a varios pasajeros de un lado a otro. Y todo indicaba que el tormento recién comenzaba.
Yo seguía pegado contra el asiento, ileso, junto a mi compañera; Dagmar, una hermosa señorita de unos veinticinco años aproximadamente. Si bien ella no me había confesado su edad, su delicado rostro lo delataba. La solté suavemente antes de que la perdiera y mi brazo se adormeciera. Luego, con su ayuda, descendí lento hasta poner los pies en un lugar seguro sobre el techo del ómnibus; que en ese momento, se había transformado en el suelo, ya que este estaba de ruedas para arriba.
—¿Estás bien?
—No.
—¿Herida?
—No.
—¿Seguro?
—¡Dios mío!
Eludió mis preguntas. Se encontraba bien físicamente, pero no a nivel emocional.
—Sea lo que sea —dijo con una voz quebrada—. Alguien nos quiere muertos.
Presentí que faltaba poco para ese punto.
—Gracias por la ayuda.
—Por nada. Quédate conmigo. Ahora, soy yo quien necesita de tu ayuda —dije observando el tedioso clima.
Ayudamos a algunos de mis compañeros y a un par de oficiales a reponerlos sin que continuaran dañándose; hasta acomodé un brazo fuera de lugar. Dagmar, inocentemente, ayudó a McGregor a reponerse e insistió en saber si se encontraba bien y pensé que no tenía sentido: yo lo hubiera dejado sufriendo con el dolor de su pierna. No había tiempo para resentimientos. Y moviéndome entre cuerpos tirados, me allegué a la reja.
—Carter. Carter. Carter, por amor a Dios, despierta, hombre —mascullé y sin obtener respuestas continué, pero agresivamente—. ¡Carter! ¡Carter, despierta!
Tanto él, los tres oficiales y el chofer se mantenían inmóviles. Esperaba que estuvieran desmayados, caso contrario, terminaríamos momificados. Al lado de la cabina del chofer, unos pequeños lengüetazos de llamas comenzaban a expandirse.
—¡Carter! —grité aún más fuerte. Abrió sus ojos rápidamente y, al notar el catastrófico panorama, comenzó a despertar al resto de los oficiales.
Regresé al lado de Dagmar. Tendríamos que esperar la acción de los oficiales, quienes, junto con Carter, intentaban sacarnos del ómnibus.
—¡Fuego! ¡Fuego! —expresó a todo pulmón uno de los reos que nos acompañaba.
—¡Oye! Cálmate. Carter nos sacará —dije intentando ofrecer alivio. Pero el comentario del reo era convincente, este se notaba y alteró a varios, empapándolos de pánico automáticamente. El ómnibus comenzaba a prenderse fuego lentamente y trataba de pensar cómo extinguirlo desde donde me encontraba.
—¿Cómo conoces a Carter?
La pregunta de Dagmar se presentó sorpresiva y opté por omitirla. El aire olía a gasolina, y cualquier tema de discusión pasaría a un segundo plano. Por suerte, Carter, el chofer y los tres oficiales intentaban abrir la reja que dividía a la cabina de conducción para poder salir y sacarnos de la chatarra tirada a la inversa en medio del desierto antes que explotara. Los controles no funcionaban y la fuerza de los oficiales era insignificante frente a las barras forjadas en acero.
—Es mejor que no inventes nada raro.
—Sé a qué te refieres —interrumpí y ella insistió.
Aun en el deplorable estado, Dagmar se preocupaba por mis actos. Quizás con alguna certera razón. Quizás levanté sospechas. Una «misión imposible» sería escapar de sus manos.
—Me encargaré de buscarte, y no será divertido para ti cuando te halle —con una mirada fría, detrás de unos ojos azules, magníficos y cautivadores, expresó seriamente la rubia de cabellos lacios y de puntas onduladas; delgada de físico y no más de metro setenta y cinco, con una pronunciada cadera y un dominante abdomen.
—Cómo tú digas, cariño.
Me ignoró.
En el interior, sin contarnos, la desesperación y quejas de nueve acusados, nueve oficiales de civil, cuatro oficiales de la policía y el chofer, aumentaban impredecibles. En el exterior, lo único que se podía ver era la nube de polvo que volaba y se disipaba por el aire cubriendo todo lo tangible. En tanto que el humo también hacía de lo suyo tratando de subir a los cielos. Hasta el momento, nadie había muerto; todos heridos y lesionados por los abruptos golpes.
Y todo cambió en un cerrar y abrir de ojos.
- 1 -
Sorpresivamente, en lo que se demora chasquear los dedos, tres camionetas GMC relucientes y de color negro se mostraron y clavaron sus llantas en el agreste terreno.
—¿Federales? —pregunté y nadie respondió.
—¡Cúbranse! ¡Ahora! —gritó Carter, nuestro oficial a cargo.
Las doce puertas (tres por cuatro igual a doce) se abrieron coordinadas. Unos sujetos trajeados descendieron y se formaron linealmente frente a los vehículos. Uno de ellos dio un paso al frente y, calzándose una M4 al hombro, comenzó a disparar destrozando la ventanilla del conductor y la subsiguiente. Los cristales, como lluvia torrencial, cubrieron a los oficiales. Su patrón de estrategia me hizo pensar que estarían buscando a alguien entre nosotros y que se lo llevarían sin lastimarlo. Pero su siguiente paso, después de liquidar a nuestros custodios, sería dejar sin vida al resto de nosotros.
Carter abrió una tapa que se situaba en el piso del ómnibus y substrajo varias escopetas de corredera. Fue allí que él, el conductor y los tres custodios salieron y, rodeando el ómnibus, abrieron fuego devolviendo el pleito.
—Buscan a alguien y… específico —dijo mi pareja, confirmando lo que pensé.
Dos que pensaban de igual manera.
Cada uno de nosotros, dentro del agobiante ómnibus, trataba de alguna manera de golpear las ventanillas para que se abrieran. Imposible sacarlas de su estado. Estaban cubiertas por una malla de hierro; por más que el ómnibus federal parecía arrugado como si estuviera construido en papel de aluminio, todo era resistente. Comenzamos a generar presión junto con Dagmar; vigorosamente. Insistimos violentamente y la reja al final voló hacia afuera y ambos salimos por la fuerza, puesto que un grupo desesperado por la pavorosa escena nos llevó por delante sin pedir permiso alguno.
—Hacia las rocas. Todos, y no se muevan —indicó Carter, sabiendo que el pánico que gobernaba en la mayoría de los individuos incitaba seductor a que huyeran. Por más que hubieran querido, no habrían podido hacerlo por separado. Cada uno de nosotros, menos los oficiales de policía y el conductor, llevábamos en nuestra muñeca izquierda un brazalete elaborado en plata. Teníamos designado una pareja que llevaba puesto también uno. Nos enlazábamos mediante un dispositivo remoto que llevaba cada joya. Lo que causaba a través de un sistema magnético proveniente del brazalete de nuestra pareja designada era que, si nos separábamos a cien metros, nuestro cuerpo se paralizaba por completo, alterando sin compasión nuestro sistema nervioso. Debíamos mantenernos al lado de nuestra pareja respetando el radio designado, si queríamos sobrevivir.
—Ni se te ocurra moverte.
—Tengo… autodominio —dije obedeciendo.
Dagmar saltó por arriba de mí y se trenzó con un trajeado a luchar. Me quedé acurrucado detrás de unas rocas protegiendo a dos chicas y un muchacho, pero como espectador, mientras que la mayoría de los custodios, luchaban y defendían nuestro territorio. Fachoso de mí.
Dagmar ojeó un par de veces hacia mi lado para ver seguramente mi ridículo estado. Carter le dio una pistola a ella y otra a un oficial de civil. Por momentos, tenía ganas de introducirme en la lucha y arrebatarlos como en mis viejos tiempos. Volé segundos en mi imaginación. Todo estaba bajo control, o así se mostraba y no era de mi interés meterme en la pelea, a pesar de que mi objetivo se retiraba. Un rubio, de cara alargada y vestido de mameluco naranja; aunque los diez acusados vestíamos así, este vestía más ridículo.
—¡McGregor! —mascullé inquietante—. Ni lo pienses, miserable bueno para nada. ¡Regresa!
El fuego cruzado había cesado y McGregor aprovechó la oportunidad. Silbando a Dagmar, le hacía señas para que lo mirara y lo buscara y para que mi sueño no se esfumase rápidamente. Cómo hacerle entender que ese sujeto era una presa, un botín y estaba a punto de esfumarse.
Eché un vistazo súbito hacia todos lados como si estuviera jugando un juego de memorias y encontré a la pareja de McGregor dentro del ómnibus. Le había tocado un hombre y este yacía sin su mano izquierda, la del brazalete.
—¡Por la libertad de Cristo! —exclamé y un escalofrío dominó mi cuello.
—¿Se encuentra bien, señor Will? —dijo una de las chicas con sus ojos empapados en lágrimas.
—Sí, cariño. Pronto culminará.
Busqué algún comentario para no preocuparla. No lo encontré.
Brisa también entraba en una de las camionetas acompañada de su designada pareja; una mujer de aspecto oriental. Entendí por qué se acercó a McGregor y le platicó algo al oído antes del caos.
—¿Estás seguro de que trabajan en un puesto bancario? —exclamó Dagmar al regresar a nuestro lado, mirándome con su entrecejo fruncido y golpeando mi pecho como bolsa de boxeo.
Algunos sí. Otros los usábamos de fachada. Con la excepción de McGregor que lo utilizaba para tener una buena vida a cuestas de cientos de clientes.
—Perdón. Pero se nota uno más bestial y sanguinario que otro —repuso—. Dime que no es una competencia.
Mientras que McGregor se encontraba a salvo dentro de su camioneta, los únicos tres trajeados que sobrevivieron comenzaron a disparar sin piedad para concluir con su asalto a todo mortal. A duras penas, tomé a Dagmar y a las dos chicas y comenzamos a correr; tambaleando, en cuatro patas, desparramando polvo, corriendo en zigzag para salvar nuestras vidas. Pero a pocos metros recorridos, ambas chicas se me escaparon de las manos. Fueron derribadas por actividad del brazalete sin piedad. Le grité a ambas indicándoles que se esforzaran y para que continuaran corriendo, pero convulsionaban, y los disparos continuaban acechándonos.
—Will, no se podrá hacer nada —exclamó en agonía Dagmar y corrí a su lado. No encontraba opciones. Teníamos que esquivar los disparos que nos acosaban y hallar dónde refugiarnos antes que nos encontraran. Por nuestro bien, no todo era llano en la zona. Una sorpresa se presentó y caímos dentro de un pozo junto a Dagmar después de saltar por arriba de un alargado tronco hueco. El hoyo no era profundo, sí lo suficiente para ocultarnos de los proyectiles que nos zumbaban potentes como abejas cerca de su panal. Aterrizamos abruptamente en el fondo y, en un acto heroico e impulsivo, abracé a Dagmar por su cuello cubriéndola por completo con mi cuerpo, apoyando su cabeza en mi pecho. Si alguien nos descubría, no teníamos refugio y abrirían fuego. Ella no tenía que pagar algo que no era de su deuda.
Nos quedamos quietos, en absoluto silencio por unos segundos hasta escuchar que se retiraban dos camionetas. Todo mi ser se encontraba pávido y el de Dagmar no estaba lejos de estar en un estado semejante; aunque sabía disimularlo muy bien, quizá por su entrenamiento.
—Dagmar… ¿te encuentras bien? —pregunté preocupado, apretando sus hombros.
Simplemente asentó con su cabeza positivamente y un tibio aliento salió de los más profundo de su ser. Manteníamos nuestros rostros tan allegados que, ante el primer giro, nuestras narices chocarían y nuestros labios también. Quise abrazarla y pedirle disculpas. No pude. Algo superior me impedía proceder. No obtenía agallas para hablar. Quizás la culpa me paralizó.
Dagmar se peinó y comenzó a caminar de un lado a otro en un estado de nervios; modificó mi condición. Pensé en cómo salir de ese hueco. No teníamos por dónde escalar y esperar ayuda sonaba ilógico. Me recosté de espalda sobre el paredón de tierra llenando de aire puro mis pulmones y queriendo olvidar la inhumana secuencia vivida. Además, necesitaba oxigenar mi cerebro y calmar los punzantes latidos de mi corazón.
—Gracias por lo que hiciste —dijo tenuemente.
Le devolví una sencilla sonrisa mirando su rostro cubierto en polvo. Estaba equivocada, yo no había hecho nada para que ella se librara de ese mal pasar. Le limpié un manchón de sangre que bordeaba su ceja. Tomé su mano notando que temblaba de los nervios. Me abrazó para calmarse. Presioné ambas manos en su espalda brindando apoyo emocional. No era suficiente. Me sentí culpable. Ella no merecía padecer ese cruel momento. Ninguno lo merecía. No era parte del plan.
—Necesito tu ayuda.
—Lo que digas —indicó con una voz inestable.
Entrecruzando mis dedos y apegando mis manos enlazadas cerca del don con el que Dios me dotó, Dagmar apoyó su pie en mis manos obviamente, y la impulsé con ímpetu hacia afuera. Mantuvo equilibrio, pero fue en vano. Se resbaló al querer aferrarse al tronco y al caer la abracé y nos derrumbamos al suelo de tierra. Repentinamente, me quejé al recibir un golpe en la cabeza y en mi dotación masculina.
—¡No! —exclamó.
Sonreímos nerviosos.
Intentamos nuevamente el procedimiento de salida. Tuvimos éxito. Extendió su mano y trepé hacia la superficie con su ayuda. Trazó un gesto de angustia en su delicado rostro. Nos cubría un aterrador silencio. Algo no estaba bien.
—Veamos qué sucedió.
Estuve de acuerdo.
A trotes lentos, ambos nos dirigimos hasta el ómnibus que despedía un tenue espectro de humo, elevándose calamitoso hacia el firmamento y creando una película terrorífica. Encontramos a las chicas. Probé el pulso en una de ellas y Dagmar el de la otra. Solo movió negativamente su cabeza. Nada por hacer.
—Dios…, perdónanos —dije tragando saliva, con agonía.
Ambas tenían proyectiles que decoraban su cuerpo.
—¿Las conocías?
Tragué más saliva, me costaba hablar, como si las palabras no se hicieran presentes, y los hombros me pesaron.
—Lo suficiente. Dos semanas estuve con ellas —declaré recordando el detalle—. ¿Cómo explicarles a sus familias?
No imaginaba cómo responderían.
—Lo siento.
Eran palabras no confortantes.
—Por más que hayan sido unos segundos, no merecían irse de este mundo de ese modo.
Así lo entendí y me acongojé.
Continuamos la penosa caminata hasta el ómnibus. Se encontraba rodeado de fulminados cadáveres. Para sintetizar, con vida, habíamos quedado Dagmar y yo.
—Dios. No lo creo —expresó triste y dejó caer sus hombros y un glacial estado me invadió. No pude alentarla y consolarme simultáneamente. El panorama desastroso también llevaba a languidecer todo mi estado.
—McGregor se pasó de la línea —expresé abrumado, agarrándome la cabeza, observando el funesto panorama. Nadie merecía esta estúpida paga. No debíamos pasar por ese momento bajo ninguna circunstancia. Algo había salido mal. ¿Qué falló? ¿Quién cambió la estrategia? Alguien seguramente se beneficiaba y en gran manera, importándole poco la humanidad; si es que tenía un lado humano quien inició el caos en el desierto. Dijeron que sería extremadamente seguro el sistema de prueba por parte de los oficiales. Afirmaron una palabra y terminamos en otra. Muchos inocentes padecieron lo peor ese día y quizás no tendrían justicia. Me sentía culpable por no actuar a tiempo. ¿Podría haber revertido la historia? ¿Qué me detuvo el no hacerlo? No tenía idea que terminaría de esa manera. Quién se imaginaría que concluiría de este modo cuando, supuestamente, todo estaba marchando bien, y programado cada detalle en forma adecuada para que ningún factor fallara.
Apoyé mi mano sobre su hombro y la moví para despertarla de su hipnotizado estado. Noté que sus ojos estaban tensos, cubiertos con una gruesa lámina lagrimal.
—Estaré bien. Lo prometo —repuso convencida, apoyando su mano sobre la mía.
Gracias a Dios, la vida me sonreía de todas formas, también a Dagmar; mi pareja.
Me acerqué a Carter. Este se encontraba sentado en el suelo. Su Glock tenía la corredera fuera de lugar, y se direccionaba a su izquierda, donde el primer sujeto que comenzó a disparar, al bajar de las furgonetas, yacía extendido en el suelo con su torso decorado de agujeros.
—Lo siento, amigo —mascullé no creyendo. Ansioso de estar en un sueño. Palpé el cuello de Carter y no presentía la fluidez de su sangre. Se había marchado para siempre.
Noté un vehículo abandonado y surgió una minúscula esperanza en mi ser. Me acerqué cuidadoso. Se encontraba abandonado y con las llaves puestas. Intenté arrancar obteniendo un fallido resultado. Los neumáticos se encontraban intactos, pero el motor destruido por exagerados disparos. Sin más, rodeamos el arruinado ómnibus que yacía como bollo de papel. El panorama era desastroso. Resumido: nada vivo y alentador. Debíamos movernos de una vez, antes de que la noche llegara, o peor, de que llegaran los federales. Uno de los custodios llevaba un borceguí de militar de cuero, por la apariencia parecía estar nuevo. Los tomé como también unos jeans que seguramente le habían costado unos cuantos dólares a un oficial de civil. Así que tomé el borceguí y el pantalón y me lo puse, era de mi talla, y me dejé solo la camisa naranja de prisionero con el número 3206 decorando mi espalda y una camiseta gris debajo. El resto de los tipos estaban ensangrentados; por ende, sus chaquetas y sus camisas no me servían. Opté por quedarme vestido así.
—¡No tengo todo el día! —expuso. Me esperaba mirando el ómnibus y de brazos en jarra.
—De acuerdo. Solo unos segundos más.
Procedí a abrir un enrejado que protegía la cabina del conductor. Di unas patadas.
—¡Oye! —gritó—. ¿Qué intentas hacer?
Llamé su atención. Pero continué sin demorarme, como si no hubiese escuchado y proseguí después de recordar lo mencionado por Carter. Deslizándome circunspecto, entre los escombros y retorcidos hierros, logré entrar al ómnibus. Arranqué unos paneles plásticos que cubrían la caja de cambio y cogí un bolso. Abriéndolo me llevé una inesperada sorpresa. El GPS y el celular, completamente destruidos. Por suerte, mi bebé estaba sano. La salvó un estuche de aluminio. La saqué, la revisé y la metí entre mi cintura después de darle un beso.
—¡Estás con papá!
Mi bella y magnífica Kimber 45.
—Ni se te ocurra —gritó Dagmar moviéndose hacia mí entre escombros.
Omití su comentario y rodeé la chatarra hundida en la arena buscando algo que nos pudiera servir para sobrevivir.
—¡Oye! —intervino nuevamente interrumpiendo mi concentración.
La volví a ignorar. El tiempo apremiaba y, seguramente, discutiríamos de camino. Lo presentía.
—No vengas con la ley del hielo —agregó irritable.
Gruñí sin importarme lo que sucedería. Volteé y tomé dos pequeñas botellas plásticas que contenían agua junto a un par de paquetes de papas fritas. Eran los alimentos que degustaban los custodios en un pasado no muy lejano; cuando todo era normal.
—Permiso, señor —expresé mirando al oficial que se encontraba empapado en sangre recostado cerca del capó—. Quédate quieto y no te muevas, así no me manchas —expuse con cara de antipatía y morboso, al quitar cuidadoso de su bolsillo unas gafas oscuras, un encendedor y un cuchillo de caza enfundado a la altura de sus tobillos. No había cosas de más para llevarse o para sobrevivir por varios días. El personal que nos custodiaba no llevaba objetos personales o elementos que sirvieran de manera favorable en las manos de un prisionero. Sin embargo, ya contaba con lo suficiente para atravesar de día o de noche el desierto: agua, papas, un encendedor, un cuchillo de hoja de acero y unas necesarias gafas oscuras estilo aviador.
—Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
—Salmo veintitrés, versículo cuatro —culminó—. ¿Predicas? ¿Haces autoayuda? Pues… no ayudas en absoluto.
Puso sus ojos en blanco y se peinó hacia atrás. Continué con lo que estaba haciendo. Al distraerme, me quitó sutilmente mi Kimber y se la puso en su perfecta y codiciada cintura.
—¿Qué haces?
Sonrió perspicazmente cruzada de brazos, penetrándome fríamente con su mirada. Me encogí de hombros poniéndome de pie como si ya no importase. Sin más tiempo que derrochar, dimos la espalda al caos y comenzamos a caminar por el desierto. Llevando Dagmar unos metros de delantera, pensante y temerosa quizá por la situación.
—Dime, ¿dónde estamos?
—Si supiera, no estaríamos acá —respondió en un tono cortante manteniendo la cabeza gacha.
Pensé en mi GPS y mi celular hecho trizas, resultados de una mala suerte. Esto indicaba que tendría que activar mi parte ingeniosa. Cuanto más demoraba allí, en ese desierto, lo demás se atrasaría y quizás perdería el propósito de lo planeado.
—¡Perfecto! Porque la señorita que me custodia no tiene idea de dónde estamos…
—No lo sé —afirmó pausada y alterándose.
¿Una federal sin saber dónde estábamos? Intuía una mentira oculta detrás de un rostro totalmente frío. Y sin interpretar la rivalidad de palabras que venía, continué. El tiempo apremiaba y, en ocasiones, debías de acelerar, indagando con preguntas tajantes.
—Leí en varias etiquetas puestas en los bolsos de los militares: aeropuerto de Alice Springs, ¿te dice algo?
—Sí. Dice todo.
Esperé la respuesta por treinta segundos. Unos eternos treinta segundos. Miles de pensamiento viajaban en mi mente deseosos de acertar, uno de ellos por lo menos. Sabiendo que con ella en el desierto, y sin poder consultar a mi tecnología, no obtendría «el gran premio».
—Significa que debes seguir caminando y callado.
—No ayudas.
—Supongo que tú eres el experto y genio matemático.
El matemático.
—Eres ingenua.
—Un momento, por favor. Muchas personas perdieron su vida, dejamos sus cuerpos sin darle valor alguno y ¿pretendes seguir discutiendo? Ten más respeto.
—No podíamos salvarlos. Desconocemos lo que pasó. No me eches una carga…
—¡Ya! —gritó.
Gruñí y caminé y ella sacó de su cintura la Kimber. Hablar con Dagmar se hacía tedioso y al parecer estaba alterando su sentido del humor con mis palabras. Suponía que debería de entenderla. Ella tenía razón. Salíamos de una masacre, un hecho donde no cohabita el buen humor bajo ninguna circunstancia. Eso hizo razonar mi cabeza y creí que ambos desconocíamos rotundamente dónde estábamos situados y que tendríamos que mantenernos juntos para sobrevivir al caos. Debía darnos tiempo para procesar todo lo que nos sucedía. Y un minuto de silencio no bastaría.
A pesar de que la meta y la intención de Dagmar eran entregarme a las autoridades de cualquier forma, la mía se adaptaba por capturar nuevamente a McGregor. Lo lógico y lo cuerdo debería ser que, al relatar la historia vivida en el bendito desierto, todos deberían ir tras él. Paradójica e inocentemente, era mi idea sobreentendiendo que varios apoyaban su vandalismo, al ofrecer McGregor unos cuantos billetes, con aroma y color a recién fabricado, a todo aquel que se interponía en su camino.
En tanto, correspondía hacer las tareas adecuadamente y eso incluía tratar con buenos modales a Dagmar: mi pareja y mi custodia personal. Una bella mujer.
¿Cómo encontraría a McGregor? ¿Cómo continuaría mi vida con el brazalete? ¿Me entregaría Dagmar a los federales? ¿Amaría a esa mujer?
En estos acontecimientos cruciales, simplemente restaba esperar y que el tiempo hiciera su jugada a nuestro favor con un fulminante y determinante contraataque.
- 2 -
Transitábamos exhaustos y sin rumbo el hostil y pedregoso terreno, habiendo pasado media hora desde que salimos del caos. La voz de Dagmar estalló en rabia, energética y súbitamente, interrumpiendo el armonioso silencio que gentilmente ofrecía el desierto; un silencio al cual me había acostumbrado después de una monótona y extensa caminata.
—Considero que estás involucrado. Muy involucrado —dijo afirmando alguna situación—. Sin rodeos… dime qué pasó.
Al sorprenderme su airado comentario, encogiendo mis hombros la miré sosegado. Agitó su cabeza disconforme. Yo no hablaría ni revelaría de ningún modo mi verdadera identidad, ni el plan. No teniendo nada para perder, me mantuve en silencio, caminando perezoso y atento. Interesado en descubrir algún detalle que, seguramente, se le escaparía y revelaría nuestra posición. Imposible afirmar que ella y el resto de los oficiales no conocieran la ubicación del traslado.
Dagmar, habiendo pasado varios minutos sin respuesta, efectuó un gesto en el rostro amenazante y descortés. Sentí apropiado intervenir antes de afrontar una negativa por su parte.
—Bueno. No lo sé… —intenté responder con algo de tranquilidad en la voz. Podía disimular, pero no por mucho tiempo.
—Explícame, novato…
—Que… No lo sé. No lo sé —repetí pausado y concluyente sabiendo que la conversación se alteraría.
Evidentemente, la discusión recién comenzaba. Trataría de controlarme, ya que las discusiones me tensaban al punto de perder mi cordura. No solía hacerlo pero, cuando me tocaba discutir con algún individuo sobre determinado tema, todo mi ser se transformaba en un estado fatigoso.
—Pues si supiera, te lo diría, señorita experta.
—Recuerda que sigo siendo tu custodia. Eres un reo y no creo que le hagas falta a alguien.
El sentido desfigurado, intimando, se hizo presente. El aire se apreciaba a clima de una eterna discusión. Podía sentir cómo hervía su sangre por la indignación y el odio por todo lo sucedido. La consumía por dentro. Por mi parte, tendría que pasar lo más desapercibido posible, sin dar mi verdadera identificación, manteniéndola calma. Por momentos se hacía imposible. Más que entendible su estado, y yo no quería ser parte de su descarga emocional.
—Ahora pretendes ser ingenuo —hizo volar de una patada un montón de ramas cecas de un arbusto como si esto le quitara su rabia. Tomó la Kimber y la recargó. El ruido de la corredera no es agradable escucharlo cuando eres el acusado. Te tensaba los músculos y te conllevaba a dirigirte con un léxico adecuado.
—Ustedes estaban para protegernos y se los devoraron como lobos carroñeros —indiqué impulsivo.
Mis palabras eran como acumular un montón de ramas secas para hacer una gran fogata. Sentía que nada importaba; a mí no me interesaba sabiendo las consecuencias.
—No me involucres. Fue tu grupo —insistió fulminante.
—No fue mi grupo, señorita —objeté irónicamente.
—Con eso quieres decir que los tipos que subieron a las camionetas no significan nada para ti, y no lo creo.
Imaginé. La fogata verbal ya estaba encendida, comenzaba a reavivarse y ardería. No podía apagarlo por más que tenía la verdad sobre la manga. Consideraba inoportuno el tiempo.
—No conozco a nadie —mentí con disimulo— y súmate un punto a favor puesto que una oficial era de tu bando —expuse punzante. Jugaba con fuego en mis palabras, sabiendo que en cualquier momento me quemaría.
—Lo encubres y se nota en tu cara —gruñó furiosa.
—¡No!
—Claro que sí —rezongó por lo bajo y ofuscada—. No me engañas, idiota e inepto.
Comenzaban los calificativos en una caminata que se prolongaba sin medidas. Tirar más leña al fuego no vendría nada bien. A todo ser humano le agrada insistir en discusiones hasta saber quién tiene la razón. Pero en esa oportunidad, ella portaba la Kimber, y yo tendría que culminar mi tarea de encontrar a McGregor. Y un cuchillo no alcanzaba para contrarrestar. Alguien debería ceder, y el indicado era yo. Desistí.
—Dag…
—Dagmar —corrigió molesta al mencionar su nombre.
Aguardé unos segundos, sabiendo que no se calmaría.
—Debemos ayudarnos… y dejar de reñir —expuse resignado—. El discutir no nos conduce a nada. —No necesito autoayuda. Y menos la tuya —indicó con desdén, no dejando de caminar.
El señor «debemos calmarnos» saltó de mí nuevamente. Era inútil seguir con la disputa, puesto que no tenía las intenciones de exponer mi identidad. No era tiempo.
—Quieras o no, estamos en esto —pujé—. Digamos que…
—Digamos que de ningún modo —objetó.
Dagmar se paró súbitamente girando su torso hacia mí. Pensé en un segundo que con la rabia que conllevaba, esta plantaría su rodilla en mi pecho, en mi estómago o en mi entrepierna. Por suerte, prefirió peinarse.
—¡Oye! Lo siento —levanté las manos al cielo en señal de rendición. Consideré un cambio de conversación encogiéndome de hombros antes de agarrarnos a los puñetazos.
Dagmar no respondió y comenzó a caminar con una mano en la espalda agarrando la Kimber. Llevaba un trote apresurado y debía acompañarla si no quería quedarme adormecido en pleno desierto y ser desayuno, almuerzo o cena de vaya uno a saber qué animal carroñero de ese desierto. Me corrió un escalofrío por el cuerpo con solo pensarlo. Pedí disculpas, pero omitió mi pedido. Insistí sin tener resultados favorables. Se sentía molesta y era totalmente entendible. Me estaba atribuyendo culpa, pasando a ser víctima. No lo era. Opté por cambiar mi patético estado y seguirle. Sin plática alguna.
Aún no me presenté y presiento que será descortés no hacerlo. Mi nombre es William Tower. Conocido como Will entre amigos, y Tower para algunos enemigos.
Vine a este mundo en 1980. Mi estatura es de 1.85 metros y mi peso ronda los 95 kilos. Soy de piel blanca y llevo ojos marrones. Mi cabello es de color negro, lacio y siempre lo conservo corto. Uso la cara limpia, sin barba; dicen que atrae a las mujeres un rostro prolijo. Aunque lo importante de todo es sentirse cómodo.
No llevo tatuajes. Visto clásico: zapatillas de cuero, jeans de colores oscuros y lo habitual es usar camisas sueltas arriba de una camiseta.
Mi primera impresión es de taciturno, pero ni bien obtengo confianza, deben obligarme para que calle.
Romántico y apasionado. Naturalmente. Remarco que suelo ser muy romántico y muy apasionado por el sexo opuesto. ¡Me encantan las mujeres! ¿Era necesario decirlo? Por supuesto. Es como parte de mí; mi eterna, maravillosa y gran debilidad. Bueno, ¿quién no tiene una de ellas? Una debilidad, por supuesto.
Considero ser un sujeto amable, alegre, enamoradizo, inteligente y astuto. Me gusta informarme e instruirme con cosas y elementos que me conciernen, y también las menos llamativas porque estas siempre te sacan de apuros. Y en ello, aprecio la tecnología y el arte.
Mis propiedades más exclusivas: un Audi R8 V10 color rojo intenso (con algunas alteraciones) y una Kimber 45 (refaccionada). Un auto y un arma, son como un salvavidas en este mundo.
Soy de complexión atlética. Practico tiro al blanco, gimnasia energética, sumando algo de muay thai; excelentes combinaciones. También me especializo en combate cuerpo a cuerpo (estilo militar) y manejo de variedades de armas. Por último, para no aburrir con datos personales, después de graduarme como analista de sistemas informáticos en una universidad de Seattle, cambié mi rumbo trabajando como seguridad privada para famosos gobernantes en una agencia de agentes especiales llamada STAER. Perseguí e investigué insignificantes delincuentes y traficantes. Renuncié a la agencia por razones personales y trabajé en un banco de asesor, continuando de encubierto, pero a modo personal. Siempre esperaba volver a mis viejos caminos: al campo. A pesar de que era un sucucho, una delegación no conocida e ignorada por muchos gobernantes, me agradaba ser parte y estar del lado de los buenos que pelean por justicia con fines no lucrativos. ¡En fin! Algunos datos de mi persona. Soy el protagonista de esta historia a la que viví a pura piel. Recuerdo cada milésima de segundo vivido, cada centímetro recorrido. Una aventura al extremo que fue tallada en mi consciente, alma y corazón con fuego. Y hablando de fuego, como se dice, ese atardecer en el desierto y junto a mi pareja: «metí más leña al fuego».
—¿Agua? —indiqué amablemente.
—Camina —dijo rudamente la bella rubia; mi pareja—. ¿Acaso pretendes algo modesto?
—No —respondí poco llamativo, sin detalles, monosilábico.
—¿Entonces?
Molesto, cedí.
Nada cambió y, como es inútil seguir con una plática sin provecho, callé definitivamente. Mi instinto me decía que el humor en ella no era la mejor cualidad adquirida desde el día en que fue concebida. No era quién para juzgar, no me agradaba esa postura. El incógnito era yo y, por lo tanto, debía camuflarme para que no se diera cuenta de quién era y hacia dónde me dirigía. Solo así podría llegar a salvo y con éxito a casa. Y McGregor tendría que dejar de ser mi cruz.
—Ah… disculpa, lo siento —dije al rato.
—¡Camina! —dijo.
—Como digas.
—Cállate.
—De acuerdo —musité.
—¡Ya! —gritó.
Suspiré poniendo mis ojos en blanco. Comenzaba a gustarme ese carácter, quizás porque no contaba con alternativas. Caminé tarareando un par de canciones. Optando por dejar que el panorama que afrontaba se modificara por sí solo.
Las montañas, situadas a nuestro frente, se presentaban tremendas de igual manera al carácter de Dagmar. Se exhibían impasables. Estaríamos a menos de un kilómetro. Debíamos cruzar y ver qué panorama positivo encontrábamos del otro lado. No se parecía Brasil y, menos que menos, a Seattle. Para peor, no recordaba a qué lugar pertenecía Alice Springs. Fallaba mi memoria. De todos modos, me sentía con fuerzas para seguir la cruda caminata. Por más que insistía en entablar una conversación y así no sentir la pesadez de lo que vivía.
—Quién diría. Días atrás planificaba un exitoso futuro —expliqué emocionado—. Pero la vida se modifica, ¿verdad?
No obtuve comentarios al respecto. A ella no le importaba mi vida pasada, presente y futura. El «ahora» era poco llamativo y todas las indicaciones daban a que me callara. Y así fue. Me mantuve por varios minutos en absoluto silencio, sin tararear, notando que Dagmar caminaba pesándole cada vez más el cansancio causado por el pedregoso camino. Pero… insistí.
—Dagmar. Podemos descansar, ¿quieres?
Silencio incondicional. Continué silbando por lo bajo y la respuesta volvió a los minutos.
—Sí y lo siento. No debí insultarte —paró inmediatamente y levantó la cabeza al cielo; gimió inhalando profundamente el aire caluroso y cargando por completo sus pulmones. Extendió su mano en dirección a mí—. Agua, por favor.
Cogí la botella y la destapé cediéndole amablemente.
—Por tu bien… —me señaló mostrando la botella— espero que no me agarre botulismo —espetó finalmente.
Simplemente gruñí. No sonaba a broma su comentario: ambas cejas se arquearon y mordió su mandíbula. Bebió sorbo a sorbo sin desperdiciar nada. A pesar de su mal humor, denotaba que disfrutaba del refrescante líquido, a pesar de que estaba al natural por el calor del mismo ambiente; luego me miró fijo con un aspecto compasivo y algo de amabilidad al cincuenta por ciento.
—Comencemos de nuevo —expuso trazando una anémica e innecesaria sonrisa—. Y sí, puedes llamarme Dag.
Me agradó la idea. Ceder me beneficiaba para avanzar. Aunque mi plan continuaría pausado.
Continuamos la larga y penosa caminata; digamos que un poco más cerca el uno con el otro, a unos dos metros de distancia, intentando de alguna manera crear cordialidad en nuestro tedioso andar.
—Lo siento —expuso apesadumbrada.
—Está bien —repuse—. Tampoco fui cordial…
—Estallé —interrumpió—. No debía de hacerlo ni actuar de ese modo… tampoco de tratarte mal —agregó.
—Nervios, el lugar, lo vivido. Todo es una suma de cosas que estallaron. Creo que superamos bastante bien lo vivido.
Hablaba el señor psicólogo. Y por el hecho de superar me refería a sobrevivir en ese desierto después de lo que habíamos pasado.
—Estuvimos a punto de no contar la historia —soltó una risita nerviosa indicando lo vivido horas atrás. Quizás nunca había vivido algo similar.
Dagmar no mostraba a cuatro vientos que era la mejor amiga del planeta. En cambio, exponía otra actitud, algo más pasiva, conservadora y con calma.
El sol nos pegaba de forma muy débil en el rostro gracias a las altas figuras de unas montañas y varias nubes en estratocúmulo que paseaban en el firmamento azul.
—Lo siento —cerró sus ojos colocando una mano en su frente—. Olvidé tu nombre con tanto… alboroto.
Lo entendía a la perfección.
—Will.
—Y bien… ¿qué piensas?
—Pues pienso y creo que pasaremos una larga noche.
Un comentario elocuente.
—Comienzo a rendirme. Y todavía no cruzamos… ¡las siete de la tarde! —miró su reloj.
Ambos estábamos bañados en sudor. Dejé cierta timidez a un lado y me quité la camisa junto con la camiseta. Una sombra proveniente de las montañas nos favorecía con una diminuta ayuda quitándonos los penetrables rayos del sol.
—Deberíamos descansar y caminar por la noche.
—¿De noche? —preguntó ofuscada.
—Nos ayudará a oxigenar mejor nuestro organismo.
Por un lado, no contábamos con agua suficiente y la noche nos demandaría menos energía. Por otro lado, no tenía idea de cuándo estaríamos en algún sitio seguro. No había cuevas y las rocas junto con los arbustos no pasaban el metro de altura.
El silencio era dominante. Aproveché para pensar en lo que vendría. Fue tensa la situación y solo me trajo cansancio. Sentía cómo el tiempo se burlaba de nuestro deplorable estado; como si nuestro reloj de arena no se mostrara confortador y este continuaba pasando como si no ocurriera nada. Sabiendo que con escasa agua e insuficiente alimento sería difícil sobrevivir. Más aún si el trayecto se exponía desolado como propuesta. Pensaba en cualquier cosa que me sirviera de calmante. También venía a mi mente McGregor. Pensaba en Alice Springs. Nunca había estado en un desierto, abandonado, víctima y en el peor estado. Según comentarios escritos, dicen que este (el desierto) te hace divagar en tonterías. Deseaba no convertirme en un inhóspito individuo. También me pregunté interiormente si nos estarían buscando los oficiales. Éramos testigos claves de la masacre y tenía que ser precavido. Alguien se mostró profesional y no deseaba una segunda emboscada.
—Espero que no haya lobos —indiqué con un toque sutil de humor—. Ya es hora.
Dagmar solo gruñó.
Humedecí mis labios con un poco de agua y me devoré tres papas antes de que mi estómago rugiera, retumbando el desierto. Las disfrutaba de una manera única. Mantenía su gusto en mi boca y así dejaba a mi estómago engañado.
El pie de la montaña estaría a metros de nosotros; no más de quinientos según cálculos. Decidimos rodearla al no ser alta y ancha en su magnitud.
—¿Cómo caíste?
Había llegado la hora de inventar y mostrarme creíble. Tenía una vasta experiencia para engañar, reduciendo la verdad.
—Traición.
Fui sencillo.
—Gracias. Sí que dejas en claro. Vaya paneo informativo.
No encontraba el punto inicial de mi trama. Cómo decirle que McGregor se aferraba de cuentas bancarias haciéndolas suyas, enriqueciéndose de la nada. O cómo decirle que, antes de entrar a trabajar al banco, pertenecía a un comando especial de rescate. Dagmar no comprendería que yo no tenía nada que ver con el caos causado y menos con los brazaletes.
—¿Sabes algo de los brazaletes?
Quería y tendría que disimular y no exponerme a la intemperie. Muchas cosas eran desconocidas, otras se mantenían ocultas y otras tantas me negaron su información.
—Lo más básico —respondí mintiendo.
Nada y mejor que responder lo justo y necesario; en oportunidades las pocas palabras te salvan la vida.
—No te juego con la misma moneda —indicó y continuó—. Es un proyecto. Un experimento que la policía de cada estado intenta integrar a sus programas de traslado de reos. La idea se basa en tomar a un oficial experto y a un acusado —señalándose, colocando su mano en el pecho, hizo una pausa, luego me indicó a mí—. Colocándole a cada uno un brazalete en el lugar de origen. El propósito es asegurar la vida de los oficiales y reducir la cantidad de oficiales que se colocan cada vez que se traslada a un delincuente.





























