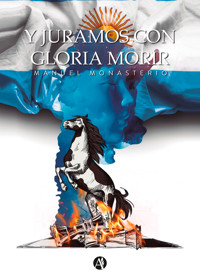
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos vidas paralelas. Un ideal en común. Un país en llamas. "Y juramos con gloria morir" es un relato deslumbrante, donde se revelan acontecimientos nunca contados. Por la índole de su contenido, hubo que esperar muchos años para su publicación. Una narración cautivante desde la primera a la última página.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Manuel Monasterio
Y juramos con gloria morir
Índice
I - En el alba
II - Fanny–Shekinah
III - Prometeo encadenado
IV - El asesinato de Cristo
V - Famatina
VI - ¡Compañero!
VII - Gloria–Shekinah
VIII - La peste negra
IX - Campo de trigo con un vuelo de cuervos
X - Maldoror
XI - Zugzwang
XII - El guerrero no reposa nunca
XIII - Consolamentum
XIV - Adagio
XV - Oh, Solentiname
XVI - United fruit... forever
XVII - Ego te absolvo
XVIII - ¡Achiras!
XIX - Trío
XX - Dueto
XXI - Looping the loop
XXII - ¡Viva el Rey!
XXIII - ¡Varela Varelita
XXIV - cul–de–sac
XXV - Mors–Shekinah
XXVI - Memento
XXVII - Réquiem
Epílogo
A Verónica y Gabriela, súcubos celestes,
que en pavorosos orgasmos de clamor,
de ternura y de furia, fueron recitando
en mi oído los detalles de esta historia
terrible y luminosa.
El lobo es un animalito de hábitos peculiares.
Se dice que mantiene un vínculo estable con
su pareja. Cuando por alguna razón su compañero
o compañera desaparece, el lobo comienza una letanía
de tristes aullidos nocturnos que suelen partir el alma
de quien los escucha. Los expertos en conducta animal
nos dirán que se trata de un hábito instintivo,
completamente mecánico. Pese el respeto que me merecen
estos eruditos, yo preferiría preguntarle al lobo.
I
En el alba
“Patria bárbara y militar
dejada de la mano de los dioses,
fugitiva del agua que todo lo purifica.
patria nuestra muerta de rocío
y yerbas pisoteadas por asesinos y ladrones
y después más ladrones y más
y más y nunca terminan asesinos
y carceleros, oh dios,
oh amada, desventurada patria–cárcel”.
Efraín Huerta
El frío de junio lo atravesaba todo ese mañana. Roberto estaba despierto desde las cuatro y media mientras Gabriela dormía como una criatura. Siempre había envidiado su facilidad para vivir. En un tiempo solía enfurecerlo su aparente indiferencia, hasta que fue comprendiendo que simplemente actuaba como una sobreviviente. Ella tenía un sentido de conservación más desarrollado, y él había comenzado a despuntar una secreta admiración por ese amor visceral al mero hecho de estar, y de intentar quedarse todo lo posible.
La miró dormir con esa placidez propia de la inocencia de los niños, del aturdimiento de los malvados o de la paz de los justos, y se preguntó dónde estaba él, que se sentía a medio camino de todo. Ni justo ni malo, ni pecador ni inocente, ni hombre ni niño. Arrojado a una adultez incomprendida desde el abismo de una adolescencia provinciana llena de aspiraciones confusas que lo llevaron a tomar decisiones que ahora le parecían lógicas para cualquiera menos para él.
—¿Dónde carajo estás, Roberto Gamboa? –se preguntó, mientras ponía agua para un café que no habría de mejorar sus nervios en esa desoladora mañana de junio que sus fantasmas habían elegido para convocarse con más fuerza que de costumbre.
Llegó puntual a Palermo y se dirigió al despacho del hombre que diariamente alimentaba su desesperanza.
Mejía se veía contento, lo cual era ya de por sí un mal augurio, porque su alegría coincidía casi siempre con la desventura de alguien. Roberto sintió un ligero escalofrío cuando el jefe lo saludó con una euforia chabacana que de inmediato evocó en él incómodos presagios.
—Acérquese, ¡Gamboa, que hoy es un día de la gran puta!–, le dijo Mejía al tiempo que manoseaba uno de sus expedientes. Roberto esbozó una mueca de sonrisa y pensó:
—Entonces hoy debe ser el día de tu madre–, y su mueca se suavizó ante su propia ocurrencia. Mientras Mejía devoraba con ojos maliciosos sus papeles, Roberto se entretuvo realizando por enésima vez el escrutinio de este personaje tragicómico y siniestro. De enorme cabeza y cabellos raleados de tal manera, que se asemejaba a uno de esos campos calcinados por sucesivos incendios. Las abundantes cejas enmarcaban unos ojillos movedizos de los que emanaba una sutil perversidad. La nariz, colorada y gruesa, con pelos duros surgiendo de sus fosas, y unos labios carnosos que solían temblar de una manera casi imperceptible, pero muy desagradable para quien llegaba a percibirlo. Las manos de Mejía eran un mundo aparte. Gamboa no podía comprender cómo la naturaleza había concedido a un individuo tan voluminoso unas manos tan insignificantes. Eran pequeñas y redondas, como las que uno imaginaría en alguna matrona chismosa, y los dedos, filosos y lentos, le recordaban las garras de algún animal, no estaba seguro de qué bicho sería, quizás un oso hormiguero. Jamás podía reprimir una sensación de repugnancia cada vez que, obligado por el protocolo, estrechaba esa mano. No era blanda en sí, sino como si desprendiese una inexplicable viscosidad que sin duda alguien con una mente o disposición más científica que la de Roberto habría vinculado con algún fenómeno hormonal o nervioso naturalmente explicable. El caso es que de manera instintiva se pasaba siempre la mano con disimulo por el borde del pantalón después de saludar al coronel Mejía.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe sobre el escritorio y la exclamación:
—¡Lo tenemos, Gamboa!
Roberto, que seguía enganchado en sus cavilaciones, preguntó con tono distraído:
—¿Tenemos qué, señor?
La impaciencia patológica de Mejía no le permitía aceptar que nadie, y menos un subordinado, no estuviese completamente pendiente de lo que él hacía, decía o pensaba.
—¡Pero, carajo, ¡cómo qué! ¡Groisman, Gamboa, David Groisman!
—Sí, señor, Groisman, ¿qué tenemos de Groisman? –, preguntó Roberto con el mismo tono algo idiota de quien se encuentra lejos y ausente. Mejía se arrellanó en su butaca, regodeándose como una vieja gata caliente:
—¡Lo tenemos a él, Gamboita, a él!
Si había algo que colmaba a Roberto, era el tono condescendiente que imprimía Mejía al diminutivo de su apellido, que ya de por sí sonaba bastante grotesco.
—¿Y ahora qué, señor? –respondió Roberto con un desgano que solo podía pasar desapercibido para un maníaco egotista como Gamboa.
—Ahora... –comenzó Mejía con énfasis deliberado– ... lo vamos a hacer mierda. Acá está todo, Gamboa, mire, ¡mire! –Y le arrojó las inmundas carpetas. Roberto no se movió. Mejía atacó.
—¡Lea, carajo, lea!
Con contenido fastidio comenzó a hojear los folios sin prestar atención.
—Está todo, Gamboa, todo. Fotocopias de cheques, contactos, fotos, grabaciones... Tenemos hasta una película de la mujer de Groisman encamada con su amante. ¿Se da cuenta, gamboa? ¡Qué hijo de puta! ¡Zurdo, judío y cornudo!
Y se rio de una manera tan vil que a Roberto le dieron ganas de vomitar. Hubiera querido golpear al espantajo de hombre que tenía delante hasta destrozarle la cabeza, con la imposible intención de descubrir cómo podía albergar tanta inmundicia. Pero esta era precisamente la índole del conflicto insoluble del teniente primero Roberto Gamboa: sentir que estaba en el lugar equivocado, ocupando el rol inadecuado. Sentirlo con la más dolorosa claridad y no tener las pelotas para hacer algo que lo librase de esa odiosa situación.
En aquel particular momento tenía dos posibilidades, y como no se atrevió a matar a Mejía, se limitó a preguntar, eso sí, con el acento más mordaz que pudo fabricar.
—¿Está seguro?
Mejía lo miró entre burlón y desconcertado.
—Pero, ¿usted piensa que los de la SIDE y el SIN son pelotudos? ¿Qué le anda pasando, Gamboa? Un oficial con sus condiciones tiene que estar preparado para todas las contingencias de la guerra...
Mejía puso en la frase el sarcasmo que solía usar cuando pretendía mostrarse ingenioso. En realidad, lo que él consideraba sutileza no pasaba de ser la vulgaridad socarrona de un individuo inocultablemente basto. Ningún mediocre como Mejía podía llevar a Roberto a dudar de sus condiciones profesionales. El recelo que lo embargaba era más profundo. Lo que veía caerse a pedazos era todo aquello por lo que había luchado desde pibe. Su vida, sus aspiraciones y proyectos, sus ideales, sus conceptos acerca de la patria, de Dios y hasta de la familia –que había sido hasta entonces algo intangiblemente sagrado para él–, todo se le venía desdibujando de manera vertiginosa. Veía su vida borroneada, como a través de una llovizna inoportuna y persistente. Esto era algo que Mejía, alguien que había transitado por latitudes opuestas desde el principio, jamás podría comprender. ¿Cuál era el verdadero Ejército Argentino? ¿El suyo o el de Mejía? Que ambos coexistiesen no le resultaba posible. Uno de los dos debía estar tremendamente equivocado.
Como en aquel instante lo único que deseaba era salir lo antes posible, contestó con cinismo.
—Sí, mi coronel, lo felicito por este nuevo golpe contra los enemigos de la patria.
Mejía lo miró con un dejo de incredulidad, pero enseguida se tranquilizó. ¿Acaso no era posible que Gamboa fuese un perfecto pelotudo? ¿Por qué razón alentar incómodas dudas sobre este sencillo nativo del sur del Córdoba? Al fin y al cabo, el Ejército, a lo largo de su historia, había contado siempre con una saludable cantidad de ingenuos, idealistas o idiotas útiles que siempre permitían que gente como él, Esteban Mejía, pusiese satisfacer sin obstáculos sus apetitos personales. Sí, gente como Gamboa era indispensable para gente como Mejía. El mundo era un lugar perfecto. La voz de Gamboa lo trajo de vuelta al momento, el teniente pedía autorización para retirarse, lo que le fue concedido al instante. Mejía quería quedar a solas con sus meditaciones patrióticas, porque Mejía, a diferencia de Gamboa, no sufría dilema alguno. Para él la cuestión había sido transparente desde el principio. No tenía la más mínima duda acerca de qué lado estaba su patria. Y su patria se llamaba Esteban Mejía.
Roberto se apartó de la ominosa presencia con una sensación de desconsuelo insalvable y la voz sonora y musical lo distrajo de sus oscuras lucubraciones.
—¡Buen día, mi teniente!
El sargento Rosendo Miranda era un hombre cuyo aspecto evocaba el paisaje de su Corrientes natal. Piel de bronce, manos ásperas y fuertes, y un rostro feraz que recordaba la selva que había cincelado su niñez. A pesar de la atmósfera algo salvaje que fluía de él, su presencia exhalaba también un primordial alborozo.
Quien hubiese pensado que el aparente candor era algo más que un reflejo instintivo que el Paraná había dejado en él, habría cometido un funesto error. Miranda era como el monte que lo había cobijado de niño, atractivo hasta que uno penetra en él, e inolvidable una vez que uno ha conocido su fiereza interior.
Aun cuando sus mundos eran opuestos, o precisamente por ello, Roberto lo comprendía mejor que a muchos otros.
La existencia de Miranda había sido un sórdido peregrinar de privaciones, hasta que llegó al Ejército. Allí aprendió el misterio de las letras, signos secretos para su infancia analfabeta. También allí se encontró por primera vez con el baño diario y caliente, el orden y la comida –que no llegaba salteado, sino todos los días–. Para Miranda, como para tantos otros, el Ejército había traído algo de dignidad elemental a su existencia. El hecho de que el mismo Ejército lo hiciese ahora protagonista de actividades diferentes no representaba paradoja alguna para él. Gracias a los movimientos de los últimos tiempos su situación, según él consideraba, había progresado de manera evidente. De la casi villa de emergencia en la que había vivido pudo pasar a una vistosa casita en San Miguel, zona en la que habitaban algunos de sus parientes más afortunados, por quienes había sentido siempre una furiosa envidia, ahora saludablemente compensada.
Después vinieron otras satisfacciones producto de su mejorada posición. Logró seducir a la mujer de uno de sus primos, a la que siempre había deseado con pasión brutal. Elvira, linda como el amanecer litoraleño y virtuosa como una comadreja, no se hizo rogar. El ascendente suboficial representaba un asunto más interesante que el infeliz de su marido, que padecía crónicamente de una economía torcida y un futuro poco promisorio.
Y así se mudaron los dos a su casita nueva –o a su nueva madriguera, según quiera verlo cada cual–. Para los hijos del instinto la moral son los humores del propio pellejo. Además, Miranda se había encargado de sosegar su vestigio de conciencia a su gusto y manera, de lo que solía gloriarse a cada oportunidad. A partir de que a su primo Antonio, tan agobiado por la estrechez económica como por el oprobio de la traición, se le dio por el deporte de empinar el codo, Miranda tuvo la grandeza de tirarle unos pesos todos los meses. Puntual llegaba el triste primo a retirar la infamante dádiva de manos de su propia mujer, que cebada por la impotencia del desdichado no se privaba de regalarle alguna broma soez.
Mientras tanto, el elemental romance había ido cumpliendo con una suerte de ciclo natural. Del exuberante fuego inicial quedaron unas brasas, ardientes todavía. Después, merced al viento frío de la convivencia y la rutina, fue quedando un rescoldo con ascuas apenas humeantes. Ahora, luego de tres años de amor, o lo que fuere que haya sido, no quedaban más que unas cenizas que el olvido iba esparciendo implacable.
Miranda estaba en lo suyo y no sentía necesidad de hacerse planteos. Comida, lecho caliente y un esbozo de hogar le sobraban. Por su parte, Elvira estaba satisfecha en casi todos sus requerimientos, y para aquellos que Miranda ya no se ocupaba de atender, ella había encontrado la forma con relativa facilidad. Esporádicos amantes se habían acercado a matizar su aburrimiento conyugal, siempre al amparo del rígido itinerario que el cuartel le imponía a su marido.
Fuera del Ejército y de uno que otro escarceo ocasional, Miranda tenía una sola pasión, en realidad, la mayor de su vida. De niño se había enamorado de los gallos de riña. Cuando era un gurí de apenas diez años aguardaba con alegría indecible la noche, semanalmente programada, en que se juntaban los hombres para enfrentar a sus pupilos al ritmo de apuestas, maldiciones y aguardiente. El pibe observaba el mágico espectáculo oculto entre los arbustos, para evitar la formidable paliza a la que se hubiese hecho acreedor de ser descubierto. Durante el resto de la semana algún paisano piadoso lo dejaba dar de comer a los gallos de vez en cuando. Las aficiones infantiles suelen persistir tenaces, sobre todo si representan la única alegría de una niñez oscura. Cuando Miranda pudo –y pudo bastante tarde–, consiguió unos hermosos ejemplares malayos a los que dedicaba un cuidado paternal. Elvira observaba con disgusto lo que a ella se le ocurría un pasatiempo grotesco. Miranda les otorgaba a sus gallos una ternura que hubiese estado mejor puesta en ella, y en los hijos que él le negó. Lo miraba celosa mientras él los acariciaba como si fuesen criaturas, y le resultaba insoportable. ¡Ah, y el concierto de las madrugadas! Los asquerosos bichos la obligaban a un despertar prematuro y obligado todos los días. Y así la pobre se encontraba en la cama, con los ojos como dos faroles cuando todavía ni había amanecido. Mientras tanto Miranda, bendito por naturaleza con la disposición para un sueño profundo, dormía a su lado como un muerto. Él no podía comprender el malestar de su mujer, ya que jamás había escuchado chillar a un gallo antes del alba. La primera discusión que tuvieron al respecto resultó la última. Miranda, por lo habitual muy medido con las manos, estuvo a punto de ponérselas encima. Si había algo sagrado para Miranda, eran sus gallos.
Sin saber bien por qué, Roberto y Miranda sentían un cierto respeto mutuo, que sin llegar a ser afecto, era algo. Algo como para que el teniente Roberto gamboa se aflojara cuando el correntino lo saludó en esa ruda mañana de junio.
—¿Cómo están los gallitos, Miranda?
—¡Más guapos que nunca!
—Me gustaría conocerlos un día de estos.
Le dijo mecánicamente.
—Cuando guste lo esperamos con un asadito la Elvira y yo. ¡Ah, y se trae a la familia!
—Cómo no, cualquier día de estos arreglamos algo...
Roberto sabía bien que nunca arreglarían nada. Tal encuentro no podría realizarse, y mucho menos aún con su mujer y su hija. El abismo entre Miranda y él era cada día más hondo. El mismo Ejército al que ambos habían amado y defendido, los enfrentaba ahora de manera inexorable.
II
Fanny–Shekinah
Recorro tu cuerpo exuberante
—tu cuerpo que enloquece mis sentidos–
y no veo más que cuerpos doloridos,
angustias y quebrantos lacerantes.
¡Tierra mía!
Arcilla y verde
que nutres mi sangre
¿Por qué tengo que verte
siempre estremecida?
Así tendida siempre
o acaso dormida
con ensueños de muerte...
¿Habrás de despertar un día?
¿Podrán mis ojos volver a su destino
con otro panorama en sus retinas?
Dime que no muera mi esperanza
dime que es posible todavía,
renueva, te lo ruego, mi confianza,
o acógeme si no en tu sombra mansa
porque no tiene ya sentido para mí
este morir sin pausa
y ya no quiero despertar
mañana viéndote así:
tendida siempre,
inexorablemente traicionada.
Teniente primero Roberto Gamboa
¿Cómo había llegado hasta aquí? Alentado, sin duda, por el entusiasmo ingenuo y patriótico del profesor Arancibia... No, la culpa la tuvo Fanny, o el papá de Fanny, pero eso vino después. El mal venía de antes y estaba en él.
Recordó las clases de historia del profesor. ¡El viejo y dulce Arancibia! Cómo se reían los pibes cada vez que contaba alguna anécdota que no habrían de encontrar en los libros de texto. Pero a Roberto le daba bronca, porque en realidad se reían de Arancibia, de sus pelitos parados de carpincho, de sus anteojitos culo de botella y de su aguda y ligera vocecita de corneta... Pero más que nada, Roberto sentía que se reían de su machacona pasión por la patria, que ellos no podían comprender. La mayoría quería cumplir con la rutina del programa de la manera más fácil posible, y el carpincho Arancibia era un obstáculo en el río de la indolencia que todos deseaban navegar.
Roberto, sin embargo, estaba enamorado del amor que el viejo le transmitía por la historia viva que relataba. Sí, el mal que padecía tenía mucho que ver con Arancibia. La infección más fuerte se la había pescado allá, durante aquellas agoreras lecciones de historia. El viejo lo había contaminado con su amor. Pero era evidente que él estaba predispuesto, porque la mayoría no se enfermó nunca.
Se quedaba casi siempre después de hora, escuchándolo atento y tomando notas. La voz de pito era para él una deliciosa melodía que proclamaba la presencia inmortal del ideal. ¡Qué vivo estaba el viejo Arancibia! Y pensar que hasta los otros profesores a veces se reían de él. Lo disimulaban, pero se reían. A su lado, por comparación, todos parecían cadáveres animados.
El viejo idolatraba a Mariano Moreno, y toda ocasión era buena para volver a su tema favorito.
—Vea, Gamboa, el gran gestor de la nacionalidad es Mariano Moreno, la mayoría pretende negarlo, pero ha sido el más grande, el más puro de aquellos tiempos... Y si la nacionalidad no ha terminado de plasmarse nunca, todo comienza allá, con el asesinato de Mariano Moreno...
Y ante el asombro de sus ojitos dilatados, continuaría.
—Porque usted es un muchacho inteligente, no se tiene que dejar engañar. La patria ha tenido y tiene muchos enemigos... Y no se asuste, pero sepa que Moreno fue asesinado. Claro, los manuales se la cuentan a su manera. “Que unas fiebres” ¡que la mar en coche! Si los manuales contaran la verdad otro gallo cantaría. Pero los enemigos de la patria manipulan la educación para ponerla al servicio del dinero.
Y como trepando a los riscos de su memoria y meneando la cabeza, repetiría, casi como un eco, la frase de Castellani.
—¡No podemos servir a Dios y al patacón inmundo...!
A Roberto ya se le había pasado el dolor de estómago. El hambre había desaparecido merced a la fuerza de un impulso más elevado. ¡Qué importaba el almuerzo! A él ya solo le interesaba saber cómo mataron a Mariano Moreno... El profesor le contaría, alzando las cejas aquí y allá, y acomodándose de tanto en tanto –sin resultado– sus pelitos de carpincho.
—Moreno murió envenenado. Es una vergüenza que hoy todavía se continúe negando el hecho o disfrazándolo. Todo estuvo concertado de antemano. Cuando lo embarcaron rumbo a Europa en el barco inglés “Fama”, sus enemigos sabían que no habría de volver (Y así se lo anunciaron, con siniestro gusto, a la esposa de Moreno, entregándole elementos y vestimenta para su luto inminente, a poco de zarpar el barco) porque habían preparado su asesinato. El capitán del buque fue el encargado de perpetrar el nefando crimen...
Su tía debía estar esperándolo enojada, con la comida servida y enfriándose. Él solo podía pensar en Moreno embarcado rumbo a la muerte.
—Moreno estaba una tarde solo en su camarote, agotado. El capitán llegó con un vaso en el que presuntamente había colocado alguna sustancia restauradora... ¡En realidad, contenía cuatro gramos de antimonio tartárico puro... Cuatro gramos...!
El profesor apenas podía contener su furia.
—¡Imagínese Gamboa, cuatro gramos de ese vomitivo sobraban para que Moreno vomitase hasta la vida! ¡Y así murió, envenenado como un perro por aquel inglés hijo de puta al servicio de los intereses más bastardos!
El capitán inglés, por su parte, si alguien lo hubiese interrogado –que nadie lo hizo– se hubiese defendido aduciendo que había utilizado un método en boga por aquellos tiempos, siguiendo la práctica de los discípulos de Rasori que utilizaba aquel poderoso tóxico en dosis masivas para curar las neumonías –cierto, que la gran mayoría de los pacientes terminaban como Moreno. Y, además, habría tenido que justificar el diagnóstico por el que aplicó la drástica medida terapéutica.
Así como Arancibia amaba a Moreno, odiaba al “mulato” Rivadavia, según él, enemigo de Moreno y, por ende, de la gesta de mayo.
—La historia esta tergiversada, Gamboa. Yo le voy a dar la clave para que usted sepa quiénes fueron los grandes hombres de la patria:
Vea, todos ellos, o murieron prematuramente –muchas veces “ayudados”– o fueron encarcelados, o terminaron en el exilio. Usted es un muchacho inteligente, Gamboa, ¡no se deje engañar!
Después de terminar el bachillerato, Roberto lo siguió visitando un tiempo, hasta que Arancibia cayó por completo en desgracia. ¡Vaya a saber de cuántas cosas lo acusaron para dejarlo cesante...!
Por intermedio de otro profesor, Roberto había conseguido la dirección de la casa de Arancibia, si así podía llamarse a la habitación miserable donde estaba confinado. Su mujer lo había dejado años atrás –según le contaron– fugándose con un consignatario de hacienda de Santa Fe. Ahora el viejo estaba en un estado lamentable. Mucho después, a Roberto todavía se lo llenaban los ojos de lágrimas recordando el último encuentro.
El querido carpincho lo miró a los ojos con fijeza de alienado, y le dijo, como antaño.
—Usted es un muchacho inteligente, Gamboa, ¡no se deje engañar!
Y agregó, con un tono de piedad inesperado.
—Vea, a pesar de todo, no es que la gente mienta porque sí, nomás... Es que la verdad no le interesa a nadie...
Y allá quedó, en la puerta de la pensión, mirándolo partir y moviendo el bracito saludando, ¡con un gesto tan penoso!
¿Qué culpa podía tener Arancibia por lo que le pasaba a él? ¡Solo era culpable de haber estado vivo y de no haberse hecho el sota! ¡Si se hubiera “hecho el muerto”, no lo habría jodido nadie!
La síntesis final de la enseñanza de Arancibia era esta:
“En Argentina ser decente es una desgracia”.
Pero en realidad las cosas no eran tan estáticas como Arancibia con su pesimismo contumaz las presentaba. Había avances, y de hecho el mismo concepto de Arancibia había progresado. Ahora, en Argentina, ser decente se había convertido en una tragedia.
Después, entrar a la escuela militar no fue una opción, sino un paso que dio con la naturalidad de quien sale del cuarto para ir a la cocina.
Fue durante el primer año que conoció a Fanny. Había ido a un baile organizado por alguna institución de beneficencia. Cuando la vio, los contenidos de su mente fueron centrifugados hacia un agujero negro que se los tragó a todos. Su vida se redujo en un instante al bosque rojizo de su pelo y al mar distante de sus ojos antiguos como la raza que bullía en su sangre. El primer beso fue como una explosión. Un torrente químico que no había sospechado posible. No entendía nada. No hacía falta, porque ella, sin saber cómo, lo sabía todo. Ellas siempre saben. Es un recuerdo ancestral que las navega desde que nacen.
Los amigos le explicarían luego que simplemente estaba enamorado, pero para él, la cuestión no tenía nada de simple. Y menos todavía cuando comenzó a conocer angustias nuevas, que aparecían en el momento de despedirse, o en una leve mirada, o acaso en una palabra intrascendente que él imaginaba como contrariedad o desdén, y mil sensaciones más tan incómodas y sublimes como incontrolables.
Ella lo fue guiando con su pasión también adolescente, con el inocente calor de aquellos años... Fanny Verlorentraum. ¡Cómo olvidar aquel apellido si él era uno de los pocos que podía repetirlo sin equivocarse!
Chiquito ingenuo. Fanny habría de darle su primera lección de lo imposible. Aprendería que lo simple, lo inocente y lo profundo, deben ceder lugar a lo debido. Que hay impulsos y sentimientos que han de ser maniatados, contenidos, aniquilados en la medida de lo posible antes de que comiencen.
La familia de Fanny se había instalado a principios de siglo en la colonia Santa Isabel, en Entre Ríos. No pasó mucho tiempo hasta que su abuelo, inquieto y aventurero, decidiese probar suerte en Córdoba. Y todos se mudaron a aquella capital. No eran muy ortodoxos, solo lo suficiente como para que don Jacobo, el papá de Fanny, se pegara un susto estupendo. Con el paso de los años y rememorando a la luz de su madurez, no recordaba haber visto nunca a un hombre con tal cara de desesperación y desconcierto. Era un modesto comerciante de ropa que vivía repartido entre el trabajo, la familia y su sinagoga. Solo mucho después Roberto comprendió la calamidad que podía representar para ese buen hombre la sola idea de que un “goi” ingresase a su familia.
Se encontraron en una placita del centro de la ciudad. Don Jacobo lo miró desorbitado al preguntarle.
—Pero, ¿usté no está en la escuela militar?
—Sí señor. En primer año.
—Pero... ¿usté no entiende? ¿A usté nadie le ha dicho?
—¿El qué señor?
El pobre hombre se debatía perplejo entre la risa y el llanto.
—Nosotros somos judíos.
—Lo sé muy bien señor.
—Usté está en la escuela militar.
Don Jacobo le contaba cosas que los dos sabían y él, en su ingenua ignorancia continuaba sin entender adónde quería llegar con todo esto.
Él quería a Fanny. Soñaba con Fanny. Se comía y se bebía a Fanny cuando bebía y comía. ¡Qué escuela militar ni qué judíos ni qué ocho cuartos!
¡Tenía tanto para aprender! Y don Jacobo le fue explicando.
—Mire, Roberto, lo de ustedes no puede ser...
Roberto se enfureció. ¿Cómo que no puede ser? Y se imaginó raptándola, escapando juntos a cualquier parte. Estaba dispuesto a matar y a morir si fuese necesario.
—Nosotros somos religiosos. Ella tiene que casarse con un judío como ella. Además, usté no puede ser militar en Argentina y casarse con una judía...
—¡Señor Verlorentraum, si es preciso abandono la escuela ya mismo!
Y don Jacobo le suplicó con tono estremecido.
—Pero, no, no... ¿Cómo va a hacer eso? Eso no sería bueno para nadie...





























