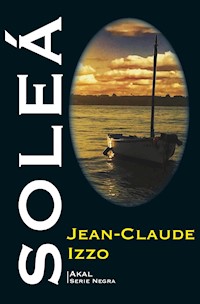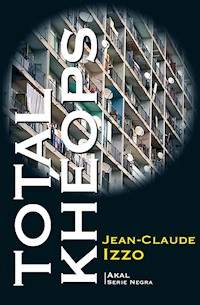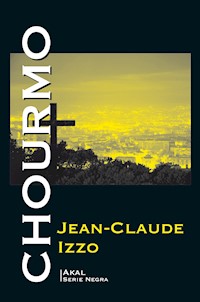
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
En ocasiones, las personas son víctimas de sus propios actos. Otras, simplemente lo son de la fatalidad. Como Guitou, cuya única culpa fue amar a una bella joven de origen argelino. Un amor que le llevó a estar en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. A ver a quien no tendría que haber visto jamás. Fabio Montale abandonará su apacible retiro para buscarle, para averiguar el porqué de su absurda muerte. Pero en el curso de la investigación se verá inmerso en una compleja trama de mafias e integrismos que va dejando en el camino los cadáveres de su amigo Serge, del arquitecto Adrien Fabre, de Pavie, de demasiada gente. Y de fondo, como siempre, Marsella, sus calles, sus olores, sus sabores, omnipresente protagonista de un drama en el que resulta difícil precisar los límites entre el bien y el mal. Como en la vida misma. Segunda entrega de la trilogía centrada en la figura del detective Fabio Montale y con la ciudad de Marsella como omnipresente protagonista, que encumbró a Jean-Claude Izzo como el más destacado representante de la novela negra francesa. Una compleja trama de mafias e integrismos que irán dejando en el camino demasiados cadáveres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal literaria 79
serie negra
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
Primera edición, 2004
Segunda edición, 2012
Tercera edición, 2018
Título original: Chourmo
© Éditions Gallimard, 1996
© Ediciones Akal, S.A., 2004
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4653-0
Jean-Claude Izzo
Chourmo
Traducción
Matilde Sáenz López
Segunda entrega de la trilogía que, centrada en la figura del detective Fabio Montale, encumbró a Jean-Claude Izzo.
En ocasiones, las personas son víctimas de sus propios actos. Otras, simplemente lo son de la fatalidad. Como Guitou, cuya única culpa fue amar a una bella joven de origen argelino. Un amor que le llevó a estar en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. A ver a quien no tendría que haber visto jamás.
Fabio Montale abandonará su apacible retiro para buscarle, para averiguar el porqué de su absurda muerte. Pero en el curso de la investigación se verá inmerso en una compleja trama de mafias e integrismos que va dejando en el camino los cadáveres de su amigo Serge, del arquitecto Adrien Fabre, de Pavie, de demasiada gente. Y de fondo, como siempre, Marsella, sus calles, sus olores, sus sabores, omnipresente protagonista de un drama en el que resulta difícil precisar los límites entre el bien y el mal. Como en la vida misma.
«En estos tiempos de desencantamiento y corrección, donde los fenómenos editoriales deforman el sentido de un subgénero literario como la novela negra, toparse con un escritor como Jean-Claude Izzo es como escuchar una improvisación de Thelonius Monk.» (Óscar Brox)
La vida y la obra de Jean-Claude Izzo (Marsella, 1945-2000), hijo de un camarero italiano y una costurera española, han estado estrechamente vinculadas a su ciudad natal. Militante del PCF, integrante de movimientos pacifistas y periodista durante muchos años, a finales de los sesenta se inició en el mundo de la literatura a través de la poesía. No obstante, el éxito le vendría con la aparición de su primera novela Total Khéops (1995). Con ella se inicia la trilogía que, centrada en la figura del detective Fabrio Montale y con la ciudad de Marsella como omnipresente protagonista, le encumbró como el más destacado representante de la novela negra francesa.
Nota del autor
Nada de lo que va a leer ha existido. Excepto, muy evidentemente, lo que es verdadero. Y que se ha podido leer en los periódicos o se ha visto en televisión. Pocas cosas, al fin y al cabo. Y, sinceramente, espero que la historia aquí contada quede ahí donde encuentra su verdadero lugar: en las páginas de este libro. Dicho esto, Marsella sí que es bien real. Tan real que, sí, me gustaría que no se buscaran parecidos con personajes que existieron de verdad. Ni siquiera con el protagonista. Lo que yo digo de Marsella, mi ciudad, no son más que ecos y reminiscencias. Es decir, lo que deja leer entre sus líneas.
Para Isabelle y Gennaro,mi madre y mi padre, simplemente.
Vivimos tiempos asquerosos, eso es todo.
Rudolph Wurlitzer
A la memoria de Ibrahim Alí, abatido el 24 de febrero de 1995 en las barriadas norte de Marsella por pegadores de carteles del Frente Nacional.
Prólogo
Final de trayecto, Marsella,estación de Saint-Charles
Desde lo alto de las escaleras de la estación de Saint-Charles, Guitou –como todavía lo llamaba su madre– contemplaba Marsella. «La gran ciudad». Su madre había nacido allí, pero nunca le había llevado. A pesar de sus promesas. Ahora estaba allí. Solo. Como los mayores.
Y en dos horas volvería a ver a Naima.
Estaba allí para verla.
Con las manos metidas en los bolsillos del vaquero y con un Camel en la boca, bajó lentamente las escaleras. De frente a la ciudad.
«Bajando las escaleras», le había dicho Naima, «está el boulevard de Athènes. Lo sigues hasta la Canebière. Coges a la derecha. Hacia el Vieux-Port. Cuando estés ahí, giras otra vez a la derecha, a doscientos metros verás un gran bar que hace esquina. La Samaritaine se llama. Quedamos allí. A las seis. No tiene pérdida.»
Esas dos horas por delante le tranquilizaban. Podría localizar el bar. Llegar puntual. No quería hacer esperar a Naima. Tenía urgencia por verla. Por cogerle la mano, por abrazarla. Por la noche dormirían juntos. Por primera vez. Su primera vez para ella y para él. Mathias, un compañero del instituto de Naima, les dejaba su estudio. No habría nadie más. Por fin.
Esa idea le hizo sonreír. Una sonrisa tímida, como cuando conoció a Naima.
Luego se le quebró un poco el gesto pensando en su madre. Seguro que a la vuelta le haría pasar un mal rato. No sólo se había largado sin permiso, a tres días del principio del curso, sino que, antes de irse, había mangado uno de mil de la caja de la tienda. Una boutique de prêt-à-porter, muy fina, en el centro de Gap.
Se encogió de hombros, mil papeles no iban a hacer peligrar el tran tran de la economía familiar. Con su madre ya se las arreglaría. Como siempre. Pero el que le preocupaba era el otro. El cabronazo que se creía su padre. Ya le había puesto a caldo una vez a causa de Naima.
Al cruzar el paseo de Meilhan, avistó una cabina telefónica. Se dijo que, de todas maneras, no estaría mal llamar a su madre. Para que no se preocupara. Apoyó la mochila y se metió la mano en el bolsillo de atrás del vaquero. ¡Increíble! No tenía la cartera. Se palpó el otro bolsillo, como loco, y luego, aunque no tenía costumbre de meterla ahí, el de la cazadora. Nada. ¿Cómo podía haberla perdido? La tenía al salir de la estación. Había metido el billete del tren.
Se acordó. Bajando las escaleras de la estación, un árabe le pidió fuego. Sacó el zippo. En ese momento le empujaron, casi por la espalda, otro árabe que bajaba corriendo. Como un ladrón, pensó. Casi se cae en las escaleras y fue a parar a los brazos del otro. Se la habían pegado pero bien.
Le entró una especie de vértigo. Rabia y preocupación. Sin papeles, tarjeta de teléfono, billete de tren y, sobre todo, casi sin dinero. Sólo le quedaban las vueltas del tren y del paquete de Camel. «Trescientos diez», soltó en voz alta.
—¿Le pasa algo? –le preguntó una señora mayor.
—Me han robao la cartera.
—¡Ay, hijo! Qué le vas a hacer. Desgracias que pasan todos los días –lo miró compadecida–. ¡No le digas nada a la policía, eh! A la policía ni mú. ¡No te van a dar más que problemas!
Y continuó, con el bolsito pegado al pecho. Guitou la siguió con la mirada. La vio fundirse en la masa abigarrada de transeúntes, negros y moros en su mayoría.
¡Marsella no empezaba muy bien que digamos!
Para ahuyentar el mal fario, dio un beso a la medalla de oro de la Virgen que llevaba colgada al pecho, todavía moreno del verano en la montaña. Su madre se la había regalado para la primera comunión. Aquella mañana, se la quitó para ponérsela a él.
No creía en Dios, pero, como todo buen hijo de italiano, era supersticioso. Y, además, besar a la Virgen era como besar a su madre. Cuando no era más que un crío y su madre lo acostaba, le daba un beso en la frente. Con el movimiento, la medalla se le venía a los labios, guiada por los opulentos pechos de su madre.
Ahuyentó esa imagen que todavía le excitaba. Y pensó en Naima. Sus pechos, menos voluminosos, eran tan bellos como los de su madre. Igual de oscuros. Una noche, detrás del almacén de los Réboul, deslizó la mano bajo el jersey de Naima, besándola al mismo tiempo. Ella dejó que se los acariciase. Le subió lentamente el jersey, para verlos. Le temblaban las manos. «¿Te gusta?», preguntó en voz baja. No respondió, sólo abrió los labios para llevárselos a la boca, primero uno y luego el otro. Se empalmó. Iba a estar con Naima. Lo demás no tenía mucha importancia.
Ya se las arreglaría.
Naima se despertó de un sobresalto. Un ruido, en el piso de arriba. Un ruido extraño. Seco. Tenía el corazón a cien. Puso la oreja, conteniendo la respiración. Nada. Silencio. Una luz tenue se filtraba por las persianas. ¿Qué hora podía ser? No llevaba reloj. Guitou dormía plácidamente. Boca abajo. Con la cabeza girada hacia ella. Apenas oía su respiración. Eso la tranquilizó, esa respiración regular. Se volvió a tumbar y se apretó contra él, con los ojos abiertos. Le hubiera gustado fumar un cigarro, para calmarse. Para volverse a dormir.
Deslizó delicadamente la mano por los hombros de Guitou y la bajó por la espalda en una larga caricia. Tenía la piel sedosa. Suave. Como los ojos, las sonrisas, su voz, las palabras que le decía. Como sus manos en su cuerpo. Es lo que le atrajo de él, esa dulzura. Casi femenina. Los chicos a los que había conocido, incluso Mathias, con el que había coqueteado, eran más bruscos. Con Guitou, a la primera sonrisa, deseó estar en sus brazos y apoyar la cabeza en su hombro.
Le daban ganas de despertarlo. De que la acariciara, como hacía un rato. Le había gustado, sus dedos recorriéndole el cuerpo, con esa mirada fascinada que la volvía bella. Y enamorada. Hacer el amor se le había antojado la cosa más natural del mundo. Eso también le había gustado. ¿Sería igual de bueno cuando lo volvieran a hacer? ¿Era siempre así? Le dieron escalofríos al recordarlo. Sonrió, luego le besó el hombro y se apretó aún más a él. Tenía el cuerpo cálido.
Guitou se movió. Deslizó la pierna entre las suyas. Abrió los ojos.
—¿Estás despierta? –murmuró, acariciándole el pelo.
—Un ruido. He oído un ruido.
—¿Tienes miedo?
No había ningún motivo para tener miedo.
Hosín dormía en el piso de arriba. Habían hablado un poco con él hacía un rato. Cuando fueron a recoger las llaves, antes de ir a comer una pizza. Era un historiador argelino. Historia antigua. Se interesaba por las excavaciones arqueológicas de Marsella. «De increíble riqueza.»
Los padres de Mathias alojaban a Hosín desde hacía más de un mes. Se habían marchado a pasar el fin de semana a su villa de Sanary, en el Var. Y Mathias les había podido dejar su estudio de la planta baja.
Era una de esas bellas casas rehabilitadas de Le Panier, en la esquina de la rue Belles-Écuelles y la rue du Puits Saint-Antoine, cerca de la place Lorette. El padre de Mathias, arquitecto, había rediseñado el interior. Tres plantas. Que culminaban en una terraza, a la italiana, en el tejado, desde donde se abarcaba toda la bahía, desde L’Estaque hasta la Madrague de Montredon. Sublime.
Naima le dijo a Guitou: «Mañana por la mañana iré a comprar pan. Desayunaremos en la terraza. Ya verás qué bonito». Ella quería que le gustara Marsella. Le había hablado tanto de ella. Guitou se había puesto algo celoso de Mathias.
—¿Miedo de qué?
Deslizó la pierna sobre él, la subió hacia su vientre. Le rozó el sexo con la rodilla y sintió cómo se endurecía. Apoyó la mejilla sobre su pecho púbero. Guitou la abrazó fuerte. Le acarició la espalda. Naima se estremeció.
La deseaba de nuevo, muchísimo, pero no sabía si era lo que tocaba hacer. Si era eso lo que ella quería. No sabía nada de las chicas, ni del amor. Pero estaba empalmado, rabiosamente. Ella levantó la mirada hacia él. Y sus labios se encontraron. Él la atrajo hacia sí y ella se puso encima. Luego oyeron gritar a Hosín.
El grito les dejó helados.
—Dios mío –dijo ella, casi sin voz.
Guitou apartó a Naima y saltó de la cama. Se puso el calzoncillo.
—¿Adónde vas? –preguntó ella sin atreverse a moverse.
No lo sabía. Tenía miedo. Pero no podía quedarse así. Demostrar que tenía miedo. Ahora era un hombre. Y Naima le estaba mirando.
Se había sentado en la cama.
—Vístete –dijo él.
—¿Por qué?
—No sé.
—¿Qué pasa?
—No lo sé.
Unos pasos retumbaron en la escalera.
Naima corrió al cuarto de baño, recogiendo su ropa dispersa. Guitou escuchó con la oreja pegada a la puerta. Más pasos en la escalera. Cuchicheos. Abrió sin darse cuenta de lo que hacía. Como superado por su propio miedo. Primero vio el arma. Después la mirada del hombre. Cruel. Tan cruel. Se le puso a temblar todo el cuerpo. No oyó la detonación. Sólo sintió un dolor abrasador que le invadía el vientre, y pensó en su madre. Se desplomó. Su cabeza se aplastó violentamente contra la piedra de la escalera. Se le destrozó la ceja. Descubrió el sabor de la sangre en la boca. Era asqueroso.
«Nos largamos.»
1
Donde, frente al mar, la felicidad resulta una idea sencilla
No hay nada más agradable, cuando no se tiene nada que hacer, que echarse un bocado, por la mañana, frente al mar.
Y, hablando de bocados, Fonfon había preparado una salsa de anchoas que acababa de sacar del horno. Yo volvía de pescar, feliz. Me había traído una hermosa lubina, cuatro doradas y una decena de mújoles. La salsa de anchoas aumentó mi felicidad. Siempre he encontrado la felicidad en las cosas sencillas.
Abrí una botella de rosado de Saint-Cannat. La calidad de los rosados de Provenza me maravillaba cada año más. Brindamos, para ir abriendo boca. Ese vino, de la Commanderie de la Bargemone, era una delicia. Se podía sentir bajo la lengua el maravilloso sol de los pequeños viñedos de la Trévarèse. Fonfon me guiñó el ojo y se puso a mojar las rebanadas de pan en la crema de anchoas, sazonada con pimienta y ajo picado. Se me despertó el estómago al primer mordisco.
—¡Qué bien sienta esto, mecagüen diez!
—Tú lo has dicho.
No se podía decir nada más. Cualquier otra palabra habría sobrado. Comimos sin hablar. Con la mirada perdida en la superficie del mar. Un bello mar de otoño, de un azul oscuro, casi aterciopelado. Del que no me cansaba nunca. Sorprendido cada vez por la atracción que ejercía sobre mí. Una llamada. Pero yo no era ni un marinero, ni un viajero. Mis sueños estaban allá, detrás de la línea del horizonte. Sueños de adolescente. Pero jamás me había aventurado tan lejos. Excepto una vez. En el mar Rojo. Hacía mucho tiempo de aquello.
Me acercaba a los cuarenta y cinco años y, como a muchos marselleses, los relatos de viajes me colmaban más que los viajes en sí. No me veía cogiendo un avión para ir a Ciudad de México, Saigón o Buenos Aires. Pertenecía a una generación para la que los viajes tenían un sentido. El de los paquebotes, el de los cargueros. El de la navegación. El de ese tempo que impone el mar. El de los puertos. El de la pasarela lanzada al muelle, y el del embriagamiento de los olores nuevos, de las caras desconocidas.
Me conformaba con llevar mi barquito de pesca, el Trémolino, a la altura de la isla Maïre y del archipiélago de Riou, para pescar durante unas horas, envuelto en el silencio del mar. No tenía otra cosa que hacer. Ir a pescar, cuando se me ponía en gana. Y echar una partida entre las tres y las cuatro. Jugarme el aperitivo a la petanca.
Una vida muy ordenada.
Algunas veces me daba un voltio por las calas, Sormiou, Morgiou, Sugiton, En-Vau... Horas de marcha con la mochila al hombro. Sudaba, resoplaba. Aquello me mantenía en forma. Aquello apaciguaba mis dudas, mis temores. Mis angustias. Su belleza me reconciliaba con el mundo. Siempre. ¡Son tan bellas! No basta con contarlo, hay que verlas. Pero no tienen acceso más que a pie o en barco. Los turistas se lo pensaban dos veces, y estaba bien que así fuera.
Fonfon se levantó unas diez veces como mínimo, para servir a sus clientes. Tipos que, como yo, habían hecho de este lugar un hábito. Viejos sobre todo. El mal genio de Fonfon no había conseguido espantarlos. Ni siquiera que no se pudiera leer Le Méridional en su bar. Sólo estaban permitidos Le Provençal y La Marseillaise. Fonfon era un viejo militante de la SFIO[1]. De ideas abiertas, pero no hasta el punto de tolerar las del Frente Nacional. En su casa no, no en aquel bar donde habían tenido lugar un montón de reuniones políticas. Gastounet, como llamábamos familiarmente al antiguo alcalde, vino aquí una vez, acompañado de Milou, para estrechar la mano de los militantes socialistas. Era 1981. Enseguida vino el tiempo de las desilusiones. De las amarguras también.
Una mañana, Fonfon descolgó el retrato del presidente de la República que reinaba encima de la máquina del café y lo tiró al cubo de la basura de plástico rojo. Se oyó el ruido del cristal roto. Fonfon nos miró a todos desde detrás de la barra, uno a uno, pero nadie dijo ni mú.
Eso no quería decir que Fonfon se hubiera tragado su bandera. Ni la lengua. Fifi el orejotas, uno de nuestros compañeros de cartas, intentó explicarle, la semana pasada, que Le Méridional había evolucionado. Seguía siendo un periódico de derechas, vale, pero bueno, liberal. De hecho, en el resto del departamento, las páginas locales eran comunes para Le Méridional y Le Provençal. O sea, que se dejara de rollos...
Casi llegan a las manos.
—Joder, un periódico que tiene mucho éxito por incitar a cargarse a los moros, a mí, qué quieres que te diga, se me revuelven las tripas. Sólo con verlo es como si se me mancharan las manos.
—¡Ahí va Dios! ¡No se puede ni hablar contigo!
—Lo tuyo no es hablar. Es charlatanear. Que no me estoy dejando yo aquí los cuernos para oír tus sandeces.
—¡Hala! ¡Ya empezamos otra vez! –soltó Momo mientras cortaba el trébol de Fonfon con el ocho de diamantes.
—¡Y tú te callas! Que hiciste la guerra con la chusma mussoliniana, así que estate contento de estar aquí sentado.
—Belote –dije yo.
Pero era demasiado tarde. Momo había tirado las cartas encima de la mesa.
—Mecagüen la leche... ¡Pues me voy a jugar a otra parte!
—Eso, venga. Vete a donde Lucien. Que ahí las cartas son azul, blanco y rojo. Y el rey de picas va de camisa negra.
Momo se marchó y no volvió a pisar por el bar. Pero no se fue adonde Lucien. Era sólo que ya no jugaba a la belote con nosotros. Y era una pena, porque Momo nos caía bien. Pero Fonfon no se equivocaba. No por hacerse uno viejo iba a tener que callarse la boca. Mi padre habría hecho lo mismo. O peor, quizá, porque él había sido comunista, y el comunismo, hoy, no era más que una montaña de cenizas.
Fonfon se acercó con un plato de pan untado con ajo y tomate crudo. Por lo de suavizar un poco el paladar. Con aquello, el rosado volvía a encontrar nuevos argumentos para estar en nuestros vasos.
El puerto se despabilaba lentamente, con los primeros rayos calientes del sol. No había el mismo jaleo que en la Canebière. No, era sólo un rumor. Voces. Música por aquí y por allá. Coches que arrancaban. Motores de barcos que se encendían. Y el primer autobús que llegaba, para llenarlo de estudiantes.
Les Goudes, a una media hora del centro de la ciudad, no era, pasado el verano, más que un pueblo de seiscientas personas. Desde que volví a vivir a Marsella, de esto hacía ya por lo menos diez años, no había sido capaz de vivir en otro sitio que no fuera aquí, en Les Goudes. En una cabaña, una pequeña casa de dos habitaciones y cocina, que había heredado de mis padres. En horas perdidas me había dedicado a arreglarla mejor o peor. Estaba lejos de ser un lugar lujoso, pero debajo, a ocho escalones de mi terraza, tenía el mar y mi barco. Y eso, sin duda, era mejor que cualquier esperanza de paraíso.
Imposible de creer, para quien no haya venido nunca por aquí, a este puertecito desgastado por el sol, que estás en un distrito de Marsella. En la segunda ciudad de Francia. Aquí uno se siente en el fin del mundo. La carretera termina a menos de un kilómetro, en Callelongue, en un sendero de piedras blancas de extraña vegetación. Por ahí es por donde me iba a pasear. Por el vallejo de la Mounine, luego por el Plan des Cailles, que da acceso a los puertos de Cortiou y Somiou.
El barco de la escuela de buceo salió del embarcadero y puso rumbo hacia las islas del Frioul. Fonfon lo siguió con los ojos, después volvió la mirada hacia mí y dijo con gravedad:
—Bueno, y tú ¿cómo lo ves?
—Veo que nos las van a meter dobladas.
Ignoraba de qué quería hablar. Con él podía ser del ministro de Interior, del FIS, de Clinton. Del nuevo entrenador del OM[2]. O incluso del papa. Pero mi respuesta era acertada, seguro. Porque estaba claro que nos las iban a meter dobladas. Cuanto más nos calentaban las orejas con lo de lo social, la democracia, la libertad, los derechos humanos y todo ese rollo, más dobladas nos las metían. Tan claro como que dos y dos son cuatro.
—Pff... sí –dijo él–. Eso me parece a mí también. Es como en la ruleta. Apuestas y vuelves a apostar y sólo hay un agujero y tú perdiendo todo el rato. Siempre te acaban jodiendo.
—Pero, mientras apuestas, estás vivo.
—¡Cagüen diez! Pues hoy en día hay que apostar gordo para conseguirlo. Y a mí, hijo, me quedan pocas fichas ya.
Me terminé la bebida y lo miré. Me estaba mirando fijamente. Unas ojeras casi violetas le comían la parte superior de las mejillas. Eso acentuaba lo magro de su cara. A Fonfon no lo había visto envejecer. Ya ni sabía la edad que tenía. Setenta y cinco, setenta y seis. Tampoco era tan viejo.
—Me vas a hacer llorar –le dije bromeando.
Pero sabía bien que no bromeaba. Abrir el bar le exigía cada mañana un esfuerzo considerable. No soportaba a los clientes. No soportaba ya su soledad. A lo mejor un día no me soportaría ni a mí, y eso es lo que debía de preocuparle.
—Voy a dejarlo, Fabio.
Con un gesto amplio, señaló el bar. La vasta sala con su veintena de sillas, el futbolín –una rara pieza de los años sesenta– en un rincón al fondo, la barra de madera y de zinc, que todas las mañanas Fonfon pulía con cuidado. Y los clientes. Dos tipos en la barra. El primero sumergido en L’Équipe y el segundo atisbando los resultados deportivos por encima de su hombro. Dos viejos casi frente a frente. Uno leyendo Le Provençal, el otro La Marseillaise. Tres estudiantes, que esperaban el autobús, contándose las vacaciones.
El universo de Fonfon.
—No digas chorradas.
—Siempre he estado detrás de una barra. Desde que llegué a Marsella con Luigi, mi pobre hermano. Tú no lo llegaste a conocer. Empezamos a los dieciséis años. En el bar de Lenche. Él se puso de docker. Yo pasé por el Zanzi, el bar Jeannot, en Les Cinq Avenues, y por el Wagram, en el Vieux-Port. Después de la guerra, cuando junté cuatro perras, me instalé aquí, en Les Goudes. No se estaba mal, mira. Hace cuarenta años.
»Antes nos conocíamos todos. Un día ayudabas a Marius a pintar el bar. Otro día era él el que te echaba una mano para montar la terraza. Nos íbamos a pescar juntos. Y en tartana que pescábamos. Todavía estaba el marido de Honorine, el pobre Toinou. ¡Y no te digo nada lo que nos traíamos! Y no lo repartíamos. Nada. Nos hacíamos unas bullabesas de órdago en casa del uno o del otro. Con las mujeres, los niños. Hasta veinte y treinta que éramos a veces. ¡Y menudo cachondeo! Tus padres, allá donde estén, Dios los guarde, aún se deben de acordar.
—Yo me acuerdo, Fonfon.
—Sí, que tú no querías más que comerte la sopa con los tostones. Y el pescao no. Menudo circo que le montabas a tu madre.
Dejó de hablar, perdido entre los recuerdos de los «buenos tiempos». Yo era un gusanillo negruzco que jugaba a hacer ahogadillas a Magali, su hija, en el puerto. Teníamos la misma edad. Todos nos veían ya casados, a ella y a mí. Magali fue mi primer amor. La primera con la que me acosté. En el búnker, encima de la Maronnaise. Por la mañana, nos echaron la bronca porque habíamos vuelto después de medianoche.
Teníamos dieciséis años.
—Qué antiguas son todas estas historias.
—Pues lo que te decía. Que teníamos cada uno nuestras ideas. Reñíamos, peor que las verduleras. Y tú ya me conoces. Que no me quedaba atrás. He dicho siempre las cosas bien claritas. Pero, bueno, había respeto. Ahora, si no te cagas en otro más pobre que tú, te escupen a la cara.
—¿Qué piensas hacer?
—Cerrar.
—¿Se lo has contado a Magali y a Frédo?
—¡Venga, no te hagas el tonto! ¿Desde cuándo no has visto por aquí a Magali? Ya hace años que van de parisinos. Con toda la parafernalia y el coche a juego. En verano, prefieren ir a ponerse el culo moreno a Benidorm, o con los turcos, o a las islas nosequé. ¿Aquí? ¡Qué dices! Esto es un sitio de tiraos como tú y como yo. Y Frédo, vete tú a saber, lo menos está muerto. La última vez que me escribió, iba a abrir un ristorante en Dakar. ¡Los negros se lo han debido de comer crudo! ¿Quieres un café?
—Vale, venga.
Se levantó. Me puso la mano en el hombro y se inclinó hacia mí, rozándome la cara con la mejilla.
—Fabio, pon un franco encima de la mesa y te doy el bar. No paro de pensarlo. No vas a estar así, sin hacer nada, ¿eh? El dinero va y viene, pero nunca dura mucho. O sea, que me quedo con mi casita y, cuando me muera, tú asegúrate de que me ponen bien cerca de mi Louisette.
—Pero, ¡joder!, ¡que aún no te has muerto!
—Ya lo sé. Así tienes tiempo para pensártelo.
Y se marchó a la barra sin que yo pudiera añadir ni una sola palabra. De hecho, no sé lo que le habría podido decir. Su propuesta me dejaba callado. Porque yo no me veía detrás de la barra. No me veía en ningún sitio.
Estaba esperando verlas venir, como dicen por aquí.
Lo más inmediato que vi venir fue a Honorine. Mi vecina. Caminaba con paso vigilante. La energía de esta pequeña mujercilla de setenta y dos años no dejaba de sorprenderme.
Me estaba acabando el segundo café, leyendo el periódico. El sol me tenía calentita la espalda. Eso me permitía no desesperarme mucho ante el mundo. La guerra proseguía en la ex Yugoslavia. Otra acababa de estallar en África. Se estaba incubando otra en Asia, en los límites de Camboya. Y era más que probable que la cosa no tardara en explotar en Cuba. O en algún sitio por ahí, por América Central.
Más cerca de casa, y no por ello era la cosa más reconfortante.
«Atraco sangriento en Le Panier» titulaba en las páginas locales Le Provençal. Un artículo breve, de última hora. Dos personas habían sido asesinadas. Los propietarios, que estaban de fin de semana en Sanary, no habían descubierto hasta ayer por la noche los cadáveres de los amigos a los que alojaban en su casa. Y se la habían vaciado de todo lo que era revendible: tele, vídeo, hifi, CDs... Según la policía, la muerte de las víctimas se remontaba a la madrugada del viernes al sábado, hacia las tres de la mañana.
Honorine vino directa hacia mí.
—Estaba segura de encontrarle aquí –dijo apoyando el capazo en el suelo.
Fonfon apareció al minuto, con la sonrisa en la cara. Se querían un montón estos dos.
—Buenos días, Honorine.
—Póngame un cafetito, Fonfon, pero poco cargao, eh, que ya me he tomao unos cuantos –se sentó y arrastró la silla hacia mí–. Oiga, tiene visita.
Me miró, observando mi reacción.
—¿Dónde? ¿En mi casa?
—Pues sí, en su casa. En la mía no. ¿Quién quiere que me venga a ver a mí? –esperaba a que yo le preguntara, pero estaba deseando cotilleármelo todo–. ¡No se puede ni imaginar quién es!
—Pues no.
No podía imaginar quién podía venir a verme. Así, un lunes, a las nueve y media de la mañana. La mujer de mi vida estaba con su familia, entre Sevilla, Córdoba y Cádiz, y no sabía cuándo volvería. Ni siquiera sabía si Lole volvería algún día.
—Pues menuda sorpresa se va a llevar –me volvió a mirar, con ojos llenos de malicia. No se aguantaba más–. Es su prima. Su prima Angèle.
Gélou. Mi bella prima. Como sorpresa, no estaba mal. A Gélou no la había vuelto a ver desde hacía diez años. Desde el entierro de su marido. A Gino se lo cargaron, una noche, cuando estaba cerrando el restaurante que tenían en Bandol. Como no era un delincuente, todo el mundo pensó en una turbia historia de chantaje. La investigación se perdió como tantas otras, en el fondo de un cajón. Gélou vendió el restaurante, cogió a sus tres hijos y se marchó a rehacer su vida a otra parte. Nunca más supe de ella.
Honorine se inclinó hacia mí y me habló en tono confidencial:
—La pobre no parece estar muy allá. Pondría la mano en el fuego a que le pasa algo.
—¿Qué le hace pensar eso?
—No es que no haya estao simpática, eh. Que me ha dao dos besos y ha sonreído y todo. Hemos estao cuchicheando un ratito, mientras nos tomábamos un café. Pero me dao cuenta que por debajo lleva la cara tristona de los días sin pan.
—A lo mejor sólo es que está cansada.
—Para mí, que tiene problemas. Y que viene a verle para eso.
Fonfon volvió con tres cafés. Se sentó enfrente de nosotros.
«A gusto te tomarías otro», me dije.
«¿Qué tal?», preguntó mirándonos.
—Es Gélou –dijo Honorine–. ¿Se acuerda? –asintió–. Acaba de llegar.
—Bueno, ¿y qué?
—Tiene problemas –dije yo.
Honorine hacía juicios infalibles. Miré hacia el mar, diciéndome que la tranquilidad se había terminado sin duda. En un año había engordado dos kilos. Empezaba a pesarme el seguir vagueando. O sea, que con problemas o sin ellos, Gélou era bienvenida. Vacié la taza y me levanté.
—Voy para allá.
—¿Y si cojo una hogaza para el mediodía? –dijo Honorine–. Se quedará a comer Gélou, ¿no?
[1] Siglas de la Section française de l’internationale ouvrière, nombre con el que se conocía anteriormente al Partido Socialista francés. [N. de la T.]
[2] Siglas del Olympique de Marsella. [N. de la T.]
2
Donde, cuando se habla, se dice siempre más de la cuenta
Gélou se dio la vuelta y toda mi juventud se me vino a la cara. Era la más guapa del barrio. Había vuelto loco a más de uno, y a mí el primero. Acompañó mi infancia, alimentó mis sueños de adolescente. Fue mi amor secreto. Inaccesible. Gélou era una mayor. Tenía casi tres años más que yo.
Me sonrió y dos hoyitos iluminaron su rostro. La sonrisa de Claudia Cardinale. Gélou lo sabía. Y que se le parecía, también. Casi rasgo a rasgo. Había jugado a menudo con eso, llegando incluso a vestirse y a peinarse como la actriz italiana. No nos perdíamos ninguna de sus películas. Mi suerte era que a los hermanos de Gélou no les gustaba el cine. Preferían los partidos de fúbol. Gélou venía a buscarme, el domingo por la tarde, para que fuera con ella. En nuestro ambiente, a los diecisiete años, una chica no salía nunca sola. Ni siquiera para ir a buscar a sus amigas. Tenía que haber siempre un chico de la familia. Y a Gélou yo le caía bien.
Me encantaba estar con ella. En la calle, cuando me cogía del brazo, ¡no me sentía yo precisamente un angelito! Durante la proyección de El gatopardo, de Visconti, estuve a punto de volverme loco. Gélou se me acercó a la oreja y me susurró:
—A que es guapa, ¿eh?
Alain Delon la tomaba en sus brazos. Le cogí la mano a Gélou y, casi sin voz, le contesté:
—Como tú.
No me soltó la mano en toda la proyección. No me enteré de nada de la película de lo empalmado que estaba. Tenía catorce años. Pero no me parecía para nada a Delon y Gélou era mi prima. Cuando encendieron la luz, la vida siguió su curso y, lo comprendí enseguida, iba a ser completamente injusta.
Fue una sonrisa fugaz. Como un relámpago de recuerdos. Gélou se acercó. Casi no me había dado tiempo a ver las lágrimas que le empañaban los ojos, y ya la tenía en mis brazos.
—Me alegro de volverte a ver –dije abrazándola.
—Necesito tu ayuda, Fabio.
La misma voz rasgada que la actriz. Pero no se trataba de una réplica de película. Ya no estábamos en el cine. Claudia Cardinale se había casado, había tenido hijos y vivía feliz. Alain Delon había engordado y ganado mucho dinero. Nosotros habíamos envejecido. La vida, como estaba prometido, había sido injusta con nosotros. Y lo seguía siendo. Gélou tenía problemas.
—Cuéntamelo todo.
Guitou, el más joven de sus tres hijos, se había ido de casa. El viernes por la mañana. Sin dejar ni una nota, nada. Sólo había afanado mil francos de la caja de la tienda. Desde ese momento, silencio. Esperaba que la llamara, como cuando se iba de vacaciones a casa de sus primos a Nápoles. Pensó que volvería el viernes. Le estuvo esperando todo el día. Luego el domingo entero. Esa noche había estallado.
—¿Dónde crees que se ha podido ir?
—Aquí. A Marsella.
No lo había dudado. Cruzamos la mirada. La de Gélou se perdió a lo lejos, ahí donde ser madre debía de ser difícil.
—Tengo que explicarte algunas cosas.
—Me temo que sí.
Volví a hacer café por segunda vez. Puse un disco de Bob Dylan. Del álbum Nashville Skyline. Mi favorito. Con «Girl from the north country»,a dúo con Johnny Cash. Una auténtica maravilla.
—Qué antiguo es esto. Hace años que no lo escuchaba. ¿Tú sigues escuchando estas cosas?
Había pronunciado estas últimas palabras casi con asco.
—Estas y otras cosas. Mis gustos evolucionan poco. Pero te puedo poner a Antonio Machín, si prefieres. «Dos gardenias per amor...»,tarareé esbozando unos pasos de bolero.
No la hizo sonreír. Quizá prefería a Julio Iglesias. Evité la pregunta y me fui para la cocina.
Nos instalamos en la terraza, frente al mar. Gélou estaba sentada en un sillón de mimbre, mi favorito. Con las piernas cruzadas, fumaba, pensativa. Desde la cocina la observaba de reojo, esperando a que subiera el café. Tengo en algún sitio por el armario una estupenda cafetera eléctrica, pero sigo usando la vieja cafetera italiana. Cuestión de gusto.
A Gélou, el tiempo parecía no haberle pasado por encima. Rondaba los cincuenta y seguía siendo una mujer guapa, deseable. Unas finas patas de gallo en los ojos, únicas arrugas, le añadían atractivo. Pero emanaba de ella algo que me incomodaba. Que me había incomodado desde el momento en que se apartó de mis brazos. Parecía pertenecer a un mundo en el que yo jamás había puesto los pies. Un mundo respetable. En el que olía a Chanel n.º 5 hasta en pleno campo de golf. En el que las fiestas se desgranan en comuniones, pedidas de mano, bodas, bautizos. Donde todo va a juego, hasta las sábanas, las fundas de los edredones, los camisones y las zapatillas. Y también los amigos, relaciones mundanas a las que se invita a cenar una vez al mes y que están a tu mismo nivel. Vi el Saab negro aparcado en mi puerta y me apostaba cualquier cosa a que el traje de chaqueta que llevaba Gélou no se lo había comprado en el rastro.
Desde la muerte de Gino, me debía de haber perdido unos cuantos episodios de la vida de mi bella prima. Ardía en deseos de saber más, pero no era por ahí por donde había que empezar.
—Guitou, este verano, se ha echado una novia. Un ligue, vaya. Estaba de acampada con unos amigos en el Lac de Serre-Ponçon. La conoció en las fiestas de un pueblo. En Manse, creo. Todo el verano hay fiestas en los pueblos, con verbenas y esas cosas. Desde ese día no se han soltado.
—Es propio de su edad.
—Sí. Pero sólo tiene dieciséis años y medio. Y ella dieciocho, sabes.
—Pues debe de ser un chaval guapo, tu Guitou –dije de broma.
Seguía sin sonreír. No se relajaba. La angustia la oprimía. Yo no conseguía apaciguarla. Cogió el bolso que andaba por sus pies. Un bolso de Vuiton. Sacó una cartera. La abrió y me alargó una foto.
—Era esquiando, este invierno. En Serre-Chevalier.
Ella y Guitou. Delgado como un alfiler, le sacaba por lo menos una cabeza. Pelo largo, revuelto, que le caía por la cara. Una cara casi afeminada. La de Gélou. Y la misma sonrisa. A su lado, él parecía desfasado. Tanto como ella desprendía seguridad, decisión, él le parecía ya no débil sino frágil. Me dije que debía de ser el último de los caganis, ese al que ella y Gino ya no esperaban y al que había debido de mimar más. Lo que más me sorprendió es que Guitou estaba sonriente sólo de boca para abajo. Su mirada, perdida en el infinito, era triste. Y esa manera de sujetar los esquíes, adivinaba que todo aquello le aburría soberanamente. No le comenté nada a Gélou.
—Estoy seguro de que a ti también te habría vuelto loca a los dieciocho años.
—¿Crees que se parece a Gino?
—Tiene tu sonrisa. Difícil de resistir. Ya lo sabes...
No acusó la alusión. O no quiso. Se encogió de hombros y guardó la foto.
—Sabes, Guitou se hace ilusiones enseguida. Es un soñador. No sé de quién lo ha heredado. Pasa horas leyendo. No le gusta el deporte. El mínimo esfuerzo parece costarle. Marc y Patrice no son así. Tienen los pies más en la tierra. Son más prácticos.
Ya me hacía una idea. Realistas que se dice ahora.
—¿Viven contigo, Marc y Patrice?
—Patrice está casado. Desde hace tres años. Lleva una tienda que yo tengo en Sisteron. Con su mujer. Les va de maravilla. Marc está en Estados Unidos, desde hace un año. Está estudiando ingeniería turística. Se ha vuelto hace diez días –se paró, pensativa–. Es la primera chica de Guitou. O, bueno, la primera cuya existencia conozco.
—¿Te ha hablado de ella?
—Cuando se marchó, a partir del 15 de agosto, no paraban de llamarse. Por la mañana, por la noche. Por la noche se pasaban horas. ¡Ya valía! No tuve más remedio que hablar con él.
—¿Y tú qué esperabas? ¿Que se acabara la cosa así como así? Un besito de despedida y adiós.
—No, pero...
—Crees que ha venido a verse con ella, ¿no?
—No es que lo crea. Lo sé. Primero quería que la invitara un fin de semana a casa, y no quise. Después me pidió permiso para ir a verla a Marsella, y le dije que no. Es demasiado joven. Y, además, en vísperas de la vuelta a clase, no me parecía bien.
—¿Y lo de ahora te parece mejor?
Esta conversación me irritaba. Podía entender el miedo de ver cómo el niño se te va con otra mujer. Especialmente el último. Las madres italianas son muy cucas en este tipo de juegos. Pero había algo más. Lo presentía.
—No es un consejo lo que quiero, Fabio. Quiero ayuda.
—Si crees estar dirigiéndote al poli, te has equivocado de dirección –dije yo fríamente.
—Ya lo sé. He llamado a la jefatura de policía. Me han dicho que hace más de un año que no figuras entre los efectivos.
—Dimití. Una historia muy larga. De todas formas, no era más que un pequeño policía de barriada. En las barriadas norte1.
—Es a ti a quien he venido a ver, no al poli. Quiero que vayas a buscarle. Tengo la dirección de la chica.
Ahí sí que ya no entendía nada.
—Espera un momento, Gélou. Cuéntame. Si tienes la dirección, ¿por qué no has ido directamente? ¿Por qué no has llamado por lo menos?
—He llamado. Ayer. Dos veces se ha puesto la madre. Me dijo que a Guitou no lo conocía. Que no lo había visto en la vida. Y que su hija no estaba. Que estaba en casa de su abuelo y que no tenía teléfono. Tonterías.
—Puede ser verdad.
Estaba dándole vueltas. Intentaba poner orden en todo este lío. Pero todavía me faltaban datos, estaba seguro.
—¿En qué piensas?
—¿Qué impresión te dio la chiquilla?
—Sólo la he visto una vez. El día que se iba. Vino a buscar a Guitou a casa, para que la llevara a la estación.
—¿Cómo es?
—Pues nada, así.
—Pero así, ¿cómo? ¿Es guapa?
Se encogió de hombros.
—Mmm...
—¿Sí o no? ¡Joder! ¿Qué le pasa? ¿Es fea? ¿Minusválida?
—No. Eees... No, es guapa.
—Pues parece que te duele. ¿Te parece una chica seria?
Se encogió de hombros otra vez, y aquello estaba empezando a ponerme nervioso de verdad.
—No sé, Fabio.