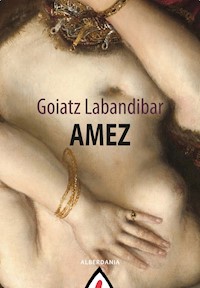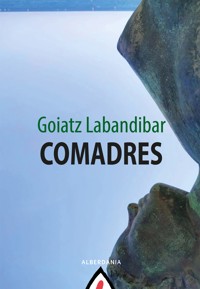
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alberdania
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Astiro
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Las veintiún narraciones que componen este libro hablan, de un modo u otro, de madres. Pero también de las intenciones y pulsiones de ser o no ser madre. O de las múltiples y contradictorias maneras de ser o no ser madre. Y de lo que conlleva ser madre o no serlo, o de lo que se lleva consigo, quizá para siempre en uno y otro caso. De todo ello tratan estas sólidas narraciones de Goiatz Labandibar. Y también, por supuesto, de las hijas e hijos que confieren a una mujer el estatus de madre, así como de las relaciones y contradicciones que entre esta y aquellos se establecen. En definitiva, los relatos se centran en la forma de vida de las mujeres (no de «la mujer» como arquetipo), y escrutan ese momento en el que ser o no ser madre se convierte en una vivencia nuclear. La autora se vale para ello de muy diversos registros. Algunas piezas rezuman ironía, otras adoptan cierto aire de crónica, no son raros los relatos que se adentran en la reflexión o en la historia de mujeres y tiempos concretos. Pero todas las narraciones respiran una intención literaria común: indagar en la conciencia de los personajes, siempre de la mano de una curiosidad sostenida, a través de los razonamientos que sustentan sus acciones y conductas. Y ciertamente esa intención cuaja en un espléndido logro literario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COMADRES
Título original: Amez
Editado en euskera por ALBERDANIA en 2022.
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
1ª edición: septiembre de 2023.
© 2023, Goiatz Labandibar Arbelaitz
© De la presente edición: 2023, ALBERDANIA, SL
Istillaga, 1, bajo - 20304 Irun
Tel.: + 34 943 63 28 14
www.alberdania.net
Imagen de portada: Iñaki Zapirain Retegi.
Impreso en Ulzama (Uharte, Navarra)
ISBN: 978-84-9868-810-8
ISBN digital: 978-84-9868-811-5
Depósito legal: D. 375/2023
COMADRES
Goiatz labandibar
ALBERDANIA
narrativa
A Pili y Birjilio,
Porque no me enseñasteis a llamaros mamá y papá.
COMADRES
Madres ha habido siempre.
Bernardo Atxaga, Obabakoak
Primero la voz animal. Luego la voz materna.
Ixiar Rozas, Beltzuria
Ha nacido un bebé
que nada
tiene que ver con el amor.
Amaia Lasa, Nere paradisuetan
EL ARTE DE CULTIVAR TOMATE
La fecha idónea para plantar tomates es a mediados de mayo. Por San Isidro, como le diría la abuela del campo a la nieta urbanita. Se pueden plantar directamente o hacerlos crecer primero en macetas, para que sean más fuertes.
Hay que plantarlos en un sitio cobijado.
Donde no pegue mucho el viento, resguardado de la lluvia y donde les dé el sol. A la solana. Si no, da por perdida la cosecha.
Todo no está en manos de una, claro. El tiempo tiene mucho que ver. Las primaveras y veranos soleados siempre serán beneficiosos. Y los lluviosos, perjudiciales. Y en el País Vasco en agosto… nunca se sabe.
El tomate no necesita de mucha agua. Por eso, no hay que regar la planta, excepto en tiempos de sequía. Y aun entonces, sin pasarse. Eso sí, aunque la comida biológica-ecológica (esa etiqueta que no es más que una redundancia para decir lo mismo, como si les llamásemos garbanzos o chícharos a los garbanzos –o a los chícharos– ) está de moda y en pleno auge en esta nuestra sociedad, donde lo más apreciado es el producto de temporada, kilómetro cero, local y todo eso, aquellas que tienen experiencia en la huerta te dirán que si vives en la parte más húmeda del País Vasco (exactamente a cinco kilómetros del punto más lluvioso de toda la península Ibérica, a las puertas del dichoso clima hiperhúmedo) y si quieres ver crecer los tomates en tu huerta, sí o sí tendrás que usar la botica azul. Si no, la roña atacará a la planta y se te estropearán los tomates. Les saldrán golpes, como si alguien les hubiera dado puñetazos. Y serán orgánicos, pero no comestibles.
Poco a poco, la planta crecerá y tendrás que ponerle un rodrigón al lado, para que crezca firme, atando de vez en cuando la planta al tutor. Mientras crece, le saldrán ramillas. Y también ramas falsas que solo sirven para debilitar la planta. En esas no crecerá ninguna flor amarilla; esas florecitas amarillas que se convertirán en tomate. Por eso, hay que castrar las ramas falsas –las que crecen entre ramilla y ramilla– : quitarlas. Si no, mermarán la planta –hay que castrarlas porque no son más que unos machos parásitos–.
Si sigues esos consejos, y con un poco de suerte, a partir de mediados de julio (para Magdalenas, como le diría la abuela del campo a la nieta urbanita), estarás comiendo tomates.
Eso que se siente al ver el primer fruto del tomate –verde, pequeñito, redondito– … esa fascinación ante el comienzo de una nueva vida… es la misma emoción que siente una madre al ver la ecografía de su primer bebé.
LAS DE FUERA
Hablaban en español, por consideración hacia ella. Paola lo sabía. Cuando la asistenta social venía a casa, a veces aprovechaba para ir a la carnicería.
Hacía tres días saltó la noticia: una mujer nicaragüense había asfixiado a su hija de tres años. No había otro tema en la radio, latelevisión, los periódicos, las redes sociales y la calle.
Aquel día, en la carnicería también se hablaba del tema. En español, para que ella también lo entendiera y se sintiera parte de la conversación en aquel pequeño pueblo donde solo se hablaba en euskera, y donde en cada casa o caserío había una interna nicaragüense, hondureña o salvadoreña como ella que se encargaba de cuidar a alguna persona mayor.
–Las de aquí no hacen esas cosas… –dijo una mujer.
Se hizo el silencio, como si de repente se hubiesen dado cuenta de la presencia de Paola. Y Paola, aunque majísima y simpatiquísima e integradísima, no era de aquí. Paola era de allí, de fuera, como esa madre-monstruo que había asesinado a su hija tres días antes.
–¿De dónde eres, Paola? –le preguntó la carnicera. No sabían de dónde era Paola. No les había importado nunca. Era una morenita más que había venido a cuidar a Felipa. Una morenita de esas tan necesarias y tan baratas. Una de esas extranjeras tan valiosas para limpiar culos y sacar de paseo a los ancianos.
–De Nicaragua.
Otra vez el silencio.
–Sí, como esa asesina de fuera –Paola metió el paquete que le dio la carnicera en su bolsa reutilizable.
–Pero tú nunca harías algo así, ¿verdad? –se atrevió a preguntar alguien.
Y Paola le querría decir que no, que ella nunca haría algo así. O que sí.
Porque todas hacen lo que es mejor para sus hijos e hijas. Como la esclava negra Margaret Garner en 1856. Cuando los alguaciles y los cazadores de esclavos los encontraron, mató a su hija de dos años con un cuchillo de matarife e intentó también acabar con la vida de sus otros hijos y la suya propia. Mejor muerta que seguir siendo esclava. La activista Lucy Stone defendió a Garner en el juicio:«Las caras descoloridas de los niños negros muestran demasiado claramente a qué degradación se someten las esclavas. En lugar de darle a su hija esa vida, Margaret sintió en su más profundo amor materno el impulso de enviar a su hija de vuelta con Dios para evitar que viviera ese infortunio. ¿Quién se atrevería a decir que no tenía derecho a hacer algo así?».
Paola también había pensado alguna vez que si la pequeña Yanira estuviese con ella en aquel pueblecito, quizás podría acabar matándola. Porque no deseaba para su hija la vida que ella tenía. ¿Dónde quedaron los sueños de aquella Paola que se licenció en Historia?
Los mataron.
ANTONINA
Rosa Luxemburg no sabía que iba a morir un 15 de enero. La nieve cubría Berlín y el gris del cielo se mimetizaba con los edificios. Hacía días que se había apagado el fuego de las barricadas. El Gobierno utilizó vías oficiales y extraoficiales para ello.
La víspera un grupo de paramilitares había aparecido en la casa donde se escondían Luxemburg y Karl Liebknecht, cuando ya era de noche y no había ningún alma en las calles de Berlín. Cuatro días antes, aquel sinvergüenza de Liebknecht había proclamado la República Socialista de Alemania ante miles de trabajadores y el Gobierno no estaba para tonterías; mucho menos para ver su poder en entredicho. Rosa y Karl eran conscientes de que habían pecado de valientes y de que el canciller Friedrich Ebert los tenía entre ceja y ceja, ya que los creía responsables de los incidentes de los días previos, aunque la Liga Espartaquista no había sido la impulsora. Por eso, decidieron esconderse hasta que se calmaran los ánimos.
El capitán Waldemar Pabst les hizo saber a gritos que estaban detenidos y Rosa le pidió diez minutos para llenar la maleta de libros. Pabst, en un arrebato de humanidad, se los concedió.
Los freikorps los llevaron al hotel Edén, al oeste de la ciudad, escondidos en el coche, para que nadie se diera cuenta de que eran Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht a quienes llevaban detenidos, y no volviera a prender la chispa de aquella revuelta que tanto costó apagar. El teniente Hermann Souchon sujetaba con fuerza a Rosa. Con odio. Freikorps. Cuerpos libres. Vaya ironía llamar de aquella manera a un grupo creado para arrebatar la libertad a otros.
Cuando llegaron al hotel Edén, llevaron a Rosa a una habitación. El capitán Pabst le quitó la maleta llena de libros. «No los necesitarás», le dijo. Rosa sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. ¿Su destino no sería la cárcel? Era la mejor de las opciones estando en manos de aquellos. Además, no le importaba pasar unos meses en prisión. Los dedicaría a leer, teorizar y preparar el siguiente ensayo; sería algo parecido a tomarse un descanso entre mítines, jornadas, asambleas y reuniones.
Quien ya ha conocido la cárcel se acomoda mejor a estar otra vez entre cuatro paredes. Y Rosa conocía perfectamente aquel ir y venir. Tenía 47 años y a los 18 se exilió por primera vez a Suiza. Desde entonces, no había vuelto a su Zamosc natal ni a Varsovia. La última vez que pisó tierra polaca estuvo presa en la cárcel de Breslau. Pero había sido liberada gracias a un motín organizado por los comunistas.
Ya estaba pensando a quién mandaría las primeras cartas desde la cárcel. La primera, a Clara Zetkin. Le pediría que estuviese tranquila, que no se preocupara por ella y que siguiese con su trabajo en el Partido Comunista. Y que le diera recuerdos a Kostja. Ay, el Konstantin de los amores de Rosa… La que le hizo tan feliz durante doce años, hasta que el joven recibió la orden de reclutamiento para ir a la Primera Guerra Mundial.
La segunda, a Vladimir Ilich Lenin. Quería saber su opinión sobre aquel simulacro de revolución que había sucedido en Alemania. No estaban de acuerdo en muchas cosas, pero se tenían gran aprecio.
La tercera, a Elisabeta Yakovlevna Drabkina. Había conocido unos días antes a aquella joven rusa y la tenía maravillada. Ella era el futuro de la revolución y el socialismo. La simbiosis entre Elisabeta y Rosa había sido instantánea.
La cuarta se la mandaría a Leo. ¿Cómo estaría Jan Tyszka? Hacía 12 años que había terminado su relación. Rosa le había escrito mil cartas durante veinte años. Creía que Leo recibiría con ilusión la número mil y una. Quizás podían seguir teorizando por vía epistolar y, de paso, le podría escribir cuánto lo había querido y que, si no se hubiese hundido por el éxito de Rosa, seguirían juntos. Aunque Rosa se hubiera casado con Gustav Lübeck cuando llegó a Berlín, para conseguir la nacionalidad alemana. «Joguiches, te quiero». A pesar de que, tras separarse, Rosa había allanado el vacío dejado por Leo Joguiches con el cariño de Kostja Zetkin. «Tyszka, te quiero». En el fondo, sabía que era ella la rosa del corazón de Leo Joguiches Tyszka. Rosa pensó que algunas veces la cárcel sirve para hacer las paces con el pasado.
«¿Qué haréis con mis libros?», preguntó Rosa en aquella habitación del hotel Edén. Era una mujer menuda y parecía aún más pequeña entre todos aquellos hombretones, pero no se amedrentaba fácilmente. Estaba curtida en la lucha. Clandestinidad, barricadas, prisión. Y menos la asustarían unos zopencos armados. Quienes no tenían estudios tenían dos opciones: el socialismo o hacerse paramilitar. Rosa sabía perfectamente que de las familias y barrios de obreros salía lo mejor y lo peor de esta sociedad. Y los hombres que la rodeaban estaban condenados a esa clase sociocultural condicionados por su situación económica. Menos Pabst. Él era un verdadero paramilitar: en la teoría y en la práctica.
«Quemarlos», le contestó el capitán. Y los demás, aquellos que nunca habían tenido un libro entre manos, se rieron.
Rosa no lo sabía entonces, pero ya había escrito sus últimas palabras: «Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria, para terror de ustedes: «¡Yo fui, yo soy y yo seré!»».
Si hubiese sabido que aquellas serían las últimas que escribiría y publicaría, hubiera escrito otra cosa. Seguramente.
¿Qué pensaba Rosa Luxemburg cuando la dejaron sola en aquella habitación del hotel Edén antes de trasladarla a la cárcel de Moabit?
Se vio en Zamosc. De niña, entre amigas y familiares, jugando en la calle y acudiendo algunos sábados a la sinagoga. Era la época en que todavía su madre y su abuela la llamaban algunas veces por su nombre completo: Rozalia. Se vio a sí misma mirando por la ventana de la escuela rusa, envidiando a sus amigas Nadiejna y Svetlana sentadas en los pupitres. No podía acudir a aquella escuela porque era judía. Fuera de clase, era libre para jugar con las niñas rusas. Cuando apenas tenía cinco años quería con locura a Nadiejna y Svetlana. ¿Qué sería de ellas? También le vino el olor de los pierogi. Nadie los preparaba como su madre. A la niña Rosa le encantaban, sobre todo los rellenos de cebolla. Escuchaba a su madre, Line, hablando en yiddish cuando la abuela venía de visita. A Rosa siempre le hablaron en alemán, pero había aprendido yiddish escuchando a la abuela. Muchos años después, conocer aquel idioma le vino de perlas para comunicarse tranquilamente con otros presos políticos sin que les entendiesen los funcionarios alemanes. También creyó ver el rincón de su padre en la zona más sombría del salón, donde estaba la mesa de Elías, repleta de libros: Die fröliche Wissenschaft de Nietzsche, Dostoyevski, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Veía a su padre leyendo el periódico. Preocupado porque el Imperio alemán, el austro-húngaro e Italia habían firmado en Viena la Triple Alianza; porque el ejército de Gran Bretaña había ocupado Egipto; por la muerte del zar Alejandro II; porque Italia había invadido Eritrea y Somalia. Y fascinado porque la Orquestra Filarmónica de Berlín había dado el primer concierto, porque se había estrenado Parsifal, de Richard Wagner, porque el lejano Transvaal había logrado la independencia de Gran Bretaña y porque Emil Brugsch había encontrado cuarenta momias.
Luego vio a la Rosa de diez años llegando a Varsovia. Aquella gran ciudad. Avenidas amplias, casas enormes, gente por todos los lados. Rosa alucinaba. La madre le dijo que en adelante vivirían allí. «Róza, ahora viviremos en Varsovia». Pocas veces la llamaba Róza, su nombre abreviado en polaco. «No me llames Róza, mamá; soy Rosa», le respondió la niña con firmeza.