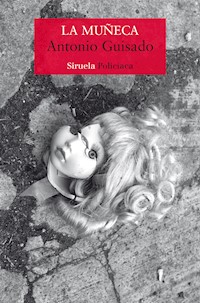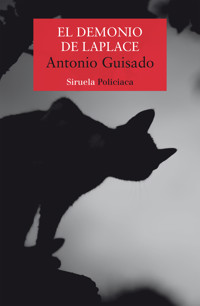
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
¿Somos dueños de nuestro destino? Un oscuro e inquietante thriller en torno al libre albedrío. Terror y género policiaco combinados en una adictiva novela en la línea del maestro John Connolly. Cuando, como las tímidas gotas que anticipan la furia de la tormenta, los cadáveres de varios gatos sacrificados comienzan a salpicar la ciudad de Sevilla, dos detectives sacados de su letargo por los macabros sucesos se verán enfrentados de improviso a una serie de extraños acontecimientos y, sobre todo, a una cuestión de siempre esquiva naturaleza. Desde Aristóteles hasta Einstein, desde Calderón de la Barca a Simon Laplace, muchos han sido quienes a lo largo de los siglos han intentado dar respuesta a uno de los grandes interrogantes de la historia de la humanidad: ¿es el hombre realmente libre o existe un sendero ya trazado que recorremos sin saberlo? En este oscuro e inquietante thriller en torno al libre albedrío, se ofrecen algunas respuestas, tan válidas como cualquier otras, pero, sobre todo, se arrojan, como dardos de sombra, muchas inquietantes preguntas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
CUBIERTA
PORTADILLA
I. GATOS Y SANTOS
II. DEMONIOS Y HOMBRES
III. REVELACIONES
IV. EL PRESO Y LAS PRESAS
V. FÉLIX
VI. LIBRE ALBEDRÍO
NOTA DEL AUTOR
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
CRÉDITOS
Nunca tuvo un bate en las manos, y no pasó del
balonmano de colegio; tampoco está emparentado con
Redford, ni falta que le hizo para llevarse a la más guapa,
y, sin embargo, siempre fue y será como aquel en aquella
película de béisbol: El mejor.
Al mejor que pude imaginar, a mi padre.
Usando palabras suyas: «Iguales los habrá, mejores no».
I
GATOS Y SANTOS
1
Cuando Santos Sena salió aquella tarde de casa, aún no sabía que aquel sería el primer día de su vida. Creería que había vivido hasta entonces por un tiempo, apenas unos días, pero acabaría marcando aquella tarde en el calendario de la cocina con un gran círculo rojo. Más tarde, quizá otro par de días después, lo rellenaría del mismo color con la misma alegría con que se rellenan los bollos de cacao cuando el chocolate no es tuyo, como niños que experimentan de visita colegial en una pastelería, apretando contra el papel, con una sonrisa esquiva, el rotulador rojo secuestrado del cubilete de la mesita de Pablo, creando pequeñas carreteras concéntricas de pigmento rojo que se pisarían y repisarían hasta dibujar un enorme punto bien relleno sobre el número dos del mes de noviembre. Fijándose uno bien, incluso se podrían apreciar ligeros arañazos producidos en el papel a causa del roce insistente y repetido; por descontado que si a alguien le hubiera dado por levantar noviembre para echar un vistazo a diciembre, habría apreciado la transferencia del exceso de color rojo en el futuro. Y hubiera sido una señal acertada, porque el futuro esperaba su turno teñido de rojo; aunque eso Santos Sena tampoco lo sabía aún.
Y hemos quedado asimismo en que aquella tarde, cuando deslizó un adiós que sonó como un hasta luego por la rendija de la puerta al tirar del pomo para cerrar y cruzó el jardín, mojando el contorno de las zapatillas de deporte con el césped recién regado, como las moja el crío de la mano de su madre que pisa un charco agonizante con tanto disimulo como interés, aún no lo sabía. Aún no había nacido; aún estaba muerto. Es un decir: muerto, lo que se dice muerto, tampoco estaba, aunque no le quedaba demasiado tiempo en los bolsillos. Tampoco sabía eso, como tampoco se percató, cuando marcó los trazos rojos sobre el 2 de noviembre, de la leyenda en letras menudas que reseñaba el santoral del día: «Fieles Difuntos». En jerga de a pie, el día de los muertos, lo que no dejaba de ser apropiado.
Llenó los pulmones un par de veces con el aire que planeaba sobre el césped repartiendo el olor a tierra húmeda a discreción, atrapó el cursor entre los dedos y se subió la cremallera del cortavientos hasta la barbilla, encajó la bici entre las piernas sin sentarse, se ajustó los auriculares, ordenó a Spotify servirle canciones al gusto aleatorio de algún otro que se había molestado en crear una playlist, como aquella vez que lo invitaron a DiverXO —no entendía esa moda de los restaurantes caros de no dejarte elegir ni el día de la reserva casi, ni hablar del menú, aunque reconocía que lo último no dejaba de albergar cierta sorpresa y comodidad—, pulsó el botón del mando del garaje, y salió pedaleando como los buenos toreros, por la puerta grande. Eso pensó.
Recordó por asociación la última corrida. Le gustaban los toros, y procuraba ir siempre que podía y el torero de turno no era especialmente gilipollas. Había de todo, como en cualquier profesión, y había conocido a algunos unos años atrás, cuando los negocios empezaron a ir rodados y los proveedores se lo rifaban para invitarlo al tendido; cuando quedaban en los bajos del hotel Colón para calentar antes de la corrida; eso que llaman «entonarse». Buenos tiempos.
El hotel Colón era un clásico de Sevilla, y, dentro de Sevilla, un clásico entre los toreros, además de un hotel del carajo, que diría su vecino Piotr con esa jota tan marcada como un hachazo en un tocón de madera. Con estrellas suficientes para conformar un equipo de futbito, el hotel se asentaba en el corazón de la ciudad, a tiro de piedra de la Maestranza, y rebosaba toreros en temporada alta.
Oh, sí. La última corrida resultó espectacular. Más que espectacular, apoteósica; casi apocalíptica. Un morlaco de nombre Mazacote había empitonado al maestro cuando este le hundía el estoque en el lomo y lo había ensartado por el agujero mismo del ombligo, como se vería después, y a quien no lo vio así se lo contaron los periódicos. En algún sitio, el asta debió de pinchar en hueso, y los muertos —aún no lo sabían, pero estaban muertos los dos, toro y hombre—, unidos como pareja de bachata, bailaron durante segundos eternos recordando a los amantes que no se quieren despedir a los pies del tren en la estación. Cuando Mazacote encontró el ángulo adecuado en el giro del poderoso cuello o se cansó del baile, el futuro difunto salió despedido en vuelo rasante acompañado de un «¡ohhh!» rotundo y redondo, como la plaza, levantada al completo, los catavinos olvidados un par de minutos a un lado, quizá tres.
Santos —que nos incumba en nuestro caso, pues pudo haber alguno más bajo amparo de la estadística más simple— fue la excepción. Levantado como todos, mantenía el catavino en su mano derecha, y, como ninguno, paladeaba sorbos cortos y lentos, extasiado ante el espectáculo. Se cree saber, barajando reacciones químicas como magos de la vida y sus microscópicos secretos, que los toros tienen una capacidad sobrehumana —nunca mejor dicho— para soportar el dolor. Hasta ahora no tenemos confirmación de primera mano, pudiera ser o no. Lo que es seguro es que al toro no le debe de hacer gracia que le claven medio metro de estoque en la nuca, le duela o no. Y lo que Santos Sena afirmaría ante cualquiera, el catavino reposando en el labio inferior y el líquido acariciándole la garganta, es que aquel toro, Mazacote, parado frente a aquel hombrecillo atravesado con su traje de luces, pero apagándose, desenchufado y empanado con el albero de la plaza tras aterrizar, y entre capotes rosas aleteando como aletas de calamar, aquel toro, que quizá sabía que también se moría, parecía sonreír.
Era una locura, ya. Sin embargo, a Santos le parecía increíble que nadie se diera cuenta, que nadie a su alrededor dijera nada. «¡Ehh, mirad el toro! ¿No se está riendo? ¿No sonríe, la boca ladeada?». Nadie dijo nada, la plaza callada, aquel «¡ohhh!» desterrado a vagar por la ciudad en la marea del viento que se lo llevó, el silencio campando entre los muros estrenando corona, rey efímero de aquel pequeño reino de intramuros. Nadie dijo nada, la plaza muda, casi advirtiendo el entierro en el que estaban, sin misa ni fosa.
Bajo Mazacote, parado en medio de la plaza como Sansón ante Roma, una conexión semejante a una lombriz de otros tiempos en que todo era más grande señalaba el camino desde el toro al hombre, desde el hombre al toro. Un hilo palpable y tan real como indecoroso que salía de unas entrañas, reptando unos metros sobre el albero, alzándose al final del camino para encaramarse en el asta teñida de escarlata del toro, como una greña rastafari impostada.
La plaza entera miraba, solo miraba, semejando estatuas convidadas, círculos concéntricos de guerreros de terracota. Santos oía su propia respiración, y le parecía que el sonido del vino al ser tragado delataría su éxtasis al resto. Mazacote, abajo y quizá tomando consciencia de toro de la situación, meneó la cabeza sin mover los pies, desdeñando aquella greña que nunca quiso. Los intestinos de hombre, pues eso eran y no otra cosa, resistieron el primer envite, y la inercia quiso que el movimiento tirara del torero desgraciado y lo removiera en el ruedo, arrastrado por aquel látigo escabroso, como prisionero de otros tiempos y lugares atado en pos de un caballo y un amo. Un «¡ohhhh!» más alto que el primero resonó al unísono, como un gol en un campo de fútbol, pero acabado en descenso, amortiguado por las manos que taparon las bocas en un movimiento general que podría haber pasado por ensayado. Mazacote, alentado por el ruido, meneó de nuevo el cuello con más ganas e intención, y el vínculo entre torero y toro se cortó para siempre. Esta vez no llegó más que a escucharse una inspiración ahogada, como la de aquel que llega a la superficie ansiando respirar bajo el agua, pero potenciada por la coincidencia de bocas. Las manos aún taparon unos segundos esas bocas en la Maestranza. Solo una persona —que nos incumba— mantenía su mano izquierda en el bolsillo del pantalón, tan planchado como azul, la derecha sosteniendo un catavino ya vacío y apoyado sobre los labios.
Santos Sena.
Extasiado, ensimismado y absorto, observaba cómo la vida abandonaba al hombre de la arena junto al toro; los compañeros, inútiles comparsas alrededor, con sus capotes rosados y carmelitas, incapaces de socorrerlo; Mazacote custodiando el lugar sin prestar la más mínima atención al movimiento, a los torpes intentos de atraerlo y desplazarlo, como si ya no fuera un toro y no tuviera que responder como tal.
Al otro extremo de la plaza, solo otra figura —que nos incumba— mantenía su atención en otra cosa que no fueran el toro y el torero. Aquella figura, embutida en negro y espigada, ajena al ruedo, miraba a Santos Sena, ignorante con su mano izquierda en el bolsillo del pantalón azul planchado y la derecha sosteniendo un catavino vacío sobre los labios.
Dos estertores visibles certificaron al difunto sin necesidad de forense, y Santos Sena hubiera jurado que el toro sonreía todavía, ¿o era su imaginación? ¿No le había parecido también ver un halo abandonar aquel traje de luces? El catavino cayó al suelo resbalando entre los dedos, reconvertido en pedazos irreconciliables a sus pies.
«Polvo eres, y en polvo te convertirás», pensó Santos clavando la vista en los cristales, la mirada gacha. Levantó la vista al toro, ahora sentado junto al hombre, ya esperando su momento, y adivinando una sonrisa en la distancia, caviló de nuevo, con cierta lucidez: «¿Me estaré volviendo loco?». No lo supo, ni se animó a responder. Sí supo una cosa: había sido la mejor corrida de toros de su vida.
—Que en paz descanse —dijo Luis a su lado.
Luis Zubeldia era un proveedor vasco que había bajado a Sevilla expresamente para la corrida y, a la postre, el que lo había invitado a la misma. Santos Sena no le dio un beso en la boca porque tenía bigote.
—Que en paz descanse. La profesión tiene riesgos —repitió Santos—. ¿Queda alguna copa limpia?
—Creo que sí.
Y rebuscó el otro en una pequeña nevera portátil del tamaño de un termo de colegial.
No sería hasta más tarde, en su casa y en su cama, cuando Santos Sena se preguntaría si su reacción había sido normal al ver morir a un hombre. Un par de minutos bastaron para concluir con la absolución. Ver morir a un torero en una plaza de toros debía de ser como un piloto de motos que se mata con el muro de contención o un policía oxidado que se olvida de quitarle el seguro al arma en un tiroteo. Gajes del oficio. ¿Qué culpa tenía él? El riesgo formaba parte del espectáculo, de su atractivo. ¿O iba a pagar alguien por ir a una corrida de toros sin cuernos?
Olvidó los toros, apretó el pedaleo y cruzó el barrio de Santa Clara, dejando atrás su casa, su familia y su jardín con su puerta grande, además de un sinfín de chalés en una de las zonas de Sevilla donde más se cotizaba el metro cuadrado, y una de las escasas donde los chalés individuales y amplios jardines predominaban sobre los vulgares y altos bloques comunitarios; y apretó el pedaleo un punto más, dispuesto a quemar calor?as, inocente de todo. Era una buena persona, estaba seguro.
2
Refrescaba un poco. Había salido algo más tarde que de costumbre, se había visto con ganas y fuerza en las piernas, y una cosa se había unido a la otra para hacer que, llegando al puente de San Juan, en la otra punta de Sevilla, sin apenas soltar el carril bici y dando la vuelta en la estación de metro para volver por donde había venido, la noche diera un codazo a la tarde para ocupar su lugar, y, al verse con un par de bombillas leds en el manillar que no llegaban más que para anunciar su posición, pero ni mucho menos para alumbrar el camino desangelado y oscuro que discurría por la Cartuja, decidiera pegarse al río y volver cruzando Sevilla por el cauce interior.
Dejó atrás la avenida de la Palmera, rebasó la Torre del Oro y avistó el puente de Triana. Se dejó llevar por la inercia y pedaleó sin forzar hasta alcanzar con la vista los detalles más cercanos del puente, cuando notó el pinchazo. Aflojó y paró a un lado, olvidó el carril bici y echó mano del bidón de agua antes de entrar en faena. Rogó llevar una cámara de repuesto en la bolsa adosada al cuadro, la duda flotando en el aire. La noche era oscura, la luna un fantasma, y las nubes daban la impresión de asediar la ciudad, apretadas, bultos negros y pesados, acumulándose en el cielo fundidas y confundidas entre el fondo de estrellas apagadas.
Una brisa de otoño merodeaba sin prisas, sintió el sudor enfriar al instante, miró el reloj y descubrió la zona más tranquila de lo habitual. «Hace rasca», resolvió, siempre dentro del concepto subjetivo que en Sevilla se puede tener del frío.
Ahuecaba las manos unidas frente a los labios para insuflar el aliento húmedo y cálido cuando le pareció percibir un movimiento furtivo bajo el arco de piedra que soportaba el extremo del puente de su margen del río, el barrio de Triana al otro lado, tan salpicado de luces como difuminado por la noche y la humedad. Más tarde se preguntaría por qué no se había quedado junto a la bici, enterrando la curiosidad, centrándose en lo suyo, que no era otra cosa que dedicarse a cambiar la cámara pinchada. Pero entonces no era «más tarde» aún, y fue la curiosidad la que mató al gato; no en vano el refranero popular no se inspira más que en repeticiones, estadísticas y porcentaje de aciertos, como la banca, y ya se sabe que la banca siempre gana. Esa misma noche, ya en su casa, recordaría unas palabras rescatadas de la novela de un convicto y prófugo que había copado las listas de ventas: «La curiosidad mató al gato, pero mueve al mundo, como el mundo a la Luna, la nicotina al fumador y el olor de la sangre al tiburón, o los periodistas».1
Y se movió, claro que se movió, como parte de ese mundo, dando la razón a la estadística y al refranero. Miró a los lados, se vio solo, apoyó la bici en el suelo con cuidado de no hacer ruido y cruzó el arco de piedra para asomar al otro lado, donde las copas de los árboles y la vegetación del pequeño parque que se abría en pendiente junto al río absorbían la luz de las farolas de la calle que discurría algunos metros arriba, dando cobijo a las sombras. Al adentrarse en ellas, la bici abandonada como el fantasma de un caballo amarrado a un poste con media vuelta de brida a la entrada de una cantina, sintió a la soledad susurrarle al oído: «Así pasan las cosas». Pero un gato nunca deja de ser un gato; la estadística y la curiosidad se confabularon para abuchear a la soledad, y no pudo remediarlo.
Media docena de pasos furtivos bastaron para llegar a lo que le pareció un sauce —tampoco era él de nombres de árboles; cada cual tiene sus faltas— y usarlo de parapeto. A dos decenas de pasos, al abrigo del puente y sus sombras, una figura oscura, alta como la Giralda y esquiva como una lechuza gris en noches de tormenta, sostenía en alto un gato —un gato tuvo que ser—, ofreciéndolo al dios de la noche como cuentan que Abraham hiciera con su hijo. Nunca había sido Santos Sena muy de biblias y dioses, que sí de misas y presencia pública, pero el cura que vino a ocupar la parroquia del barrio el último año se había ganado el honor de marcar el punto de inflexión y devolver la oveja descarriada al redil. Ahora Santos leía la Biblia, y recordó el versículo, a resguardo y temblando —no sabía si por el propio frío o por cualquier otra cosa que vino a echar un vistazo a la escena; quizá eso que llaman miedo, quizá solo excitación—: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré 2».
Aquello no era más que un gato, negro como la figura que lo sostenía. Tampoco era menos que un gato, y una ráfaga de aire acarició la nuca de Santos cuando la figura se arrodilló y lo postró sobre la piedra fría, como carnicero enfrascado con el lomo del buey dando el turno en la plaza a media mañana. Pero el gato se movía, y las horas eran otras. Tampoco el cuchillo que brilló con la timidez que le permitía la noche era digno de la profesión. A Santos le pareció más bien una navaja de barrios descarriados, la hoja fina y no más larga que la mano enguantada que lo sostenía, casi un abrecartas de los tiempos de su abuelo, y le pareció también que la caricia de la brisa bajo el cortavientos tuvo visos de soplo casi humano. Sintió un escalofrío poner firmes los vellos de la nuca y correr desbocado hacia el suelo, buscando una toma de tierra a través de su cuerpo. Se volvió, mirando en derredor, escudriñando otros posibles ojos en la oscuridad; no vio nada. Y volvió a la figura, que rodilla en tierra y con trazos repetidos y firmes se afanaba en desconfigurar la naturaleza, hasta desgajar y levantar la cabeza del animal frente a sus ojos, el cuerpo inerte olvidado sobre la piedra; la sangre, espesa y negra como las noches antiguas, buscando resquicios entre las grietas, escapando de su recipiente para siempre.
Santos creyó olvidarse de respirar cuando la mano de la figura se despojó del guante, palpando la piedra mojada, tiñendo la mano de rojo vestido de negro. Porque, aunque lo advertía negro en la distancia, Santos sabía que aquel líquido era rojo; rojo sangre, por concretar. Cuando la mano se alzó, tímidos regueros espesos y oscuros cayeron a la piedra fría antes de que la figura ocultara el rostro tras los dedos, marcándose de la esencia del animal con dos líneas negras que recorrieron la cara de norte a sur hasta desembocar en los labios, como ríos de petróleo que buscaran una entrada, una vuelta a un mundo sin luz de donde nunca quisieron salir. Fue entonces cuando la figura pareció reír, la lengua relamiendo los labios en la distancia. Saboreando la vida y la muerte.
Santos no supo entonces y no sabría después cuánto tiempo transcurrió a resguardo del sauce. Sí recordaría la imagen de la figura escarbando la tierra húmeda del margen del Guadalquivir, excavando un hoyo improvisado donde sepultó los restos decapitados del animal. No recordaría, sin embargo, cómo volvió a su bici, cómo cambió la cámara pinchada y arribó a su chalé del barrio de Santa Clara, a tiro de piedra de su iglesia y de su cura, al que no defraudaría con su ausencia aquel domingo ni por todos los torneos de golf del mundo. Solo recordaría vagamente seguir de lejos a la figura alta y negra, el corazón casi en la mano, latiendo con el ímpetu y la cadencia de un tren de vapor, mientras aquella sombra indolente se escabullía, recién abandonado el parque, tras el segundo recodo de los bloques de viviendas y antes del primer semáforo, donde Santos se descubrió solo y esquivado. Fue allí donde sonrió más tarde cabizbajo, el sudor frío y el corazón en su sitio, imaginando que quizá la curiosidad no había matado al gato, que ya estaba condenado. También recordó al torero, y al toro, pudriéndose ya el uno, devorado el otro, allá donde hubieran acabado, enlazados entonces decorando el ruedo, parte de las vísceras impregnadas de albero del primero ensartadas en el cuerno del segundo, pacientes y condenados ambos, mirando a la muerte a la cara, como la figura negra, o el gato, o su cabeza a título póstumo. Post mortem.
Aquella noche, entre bocanadas al último cigarrillo en el porche, Santos reflexionaba, intentando ordenar los hechos, que sin ninguna duda no contaría a Carla, su mujer, pero sí a Santiago, su cura. Antes de buscar el cepillo de dientes, hizo una breve parada en su despacho y apuntó unas palabras en la agenda:
«La muerte, siempre paciente, siempre precipitada, como la banca, siempre gana».
Cosas que se le ocurrían e iba apuntando; cosas que le venían a la cabeza, como bolitas de hierro que pasaban cerca de un imán. Ya las pasaría a sus cuadernos personales. Guardaba una pequeña colección que había comenzado allá cuando le salieron los primeros granos que preceden a los pelos de la cara.
—Vaya nochecita que me has dado —protestó Carla—. No has parado de moverte, estarás cansado.
Hablaba desde el baño de la habitación, levantando la voz. Santos, aún en la cama, se aclaró la garganta con un carraspeo seco antes de responder:
—Lo siento. He tenido un sueño rarísimo.
—¿Una pesadilla?
—No exactamente —calculó—. Algo así.
Hizo un esfuerzo por recordar, sin excesivo éxito. Recordaba al gato, eso sí, persiguiéndolo como alma que busca su cuerpo, taladrándolo con ojos amarillos de rendijas negras por pupilas, negras como el pelaje…, como el del puente. También recordaba la figura, alta y negra, pero le fue imposible ponerle cara; tan solo la redibujó de espaldas, corriendo y adornada en el sueño con una capa del mismo tono, que le trajo a la memoria al famoso Destripador. El resto estaba difuminado: se veía correr, pero no conseguía discernir si lo hacía tras la figura o, peor, delante, el gato a su lado siempre donde quiera que mirase, como rémora tiburonera empeñada en el tiburón. ¿Lo acompañaba o quería alcanzarlo? Tampoco lo tenía claro. ¿Y si…?
—Cariño, ayer tarde salí con la bici, ¿verdad?
Carla asomó la cabeza del baño, el pelo recogido en un moño, una toalla escondiendo su figura.
—¿Debo preocuparme? ¿Qué pregunta es esa? Claro.
—Ya… Déjalo. Estoy medio grogui aún. He dormido fatal. —Se dio dos palmadas en la cara semejando un anuncio de espuma de afeitar y saltó de la cama en busca del pantalón del pijama, colgado tras la puerta.
—No te escucho —oyó alzar la voz a Carla, que había abierto el grifo de la ducha—. Despierta a Pablo, que después tarda en terminarse los cereales y no le da tiempo.
—Vale —contestó, más para sí que para Carla, y bajó las escaleras descalzo. Antes tenía que hacer algo. Pensaba en la cámara deportiva que siempre llevaba adosada al manillar, la que grababa cada pedalada que daba.
Cruzó el vestíbulo, salió al jardín, y, sintiendo el rocío y la humedad del césped bajo las plantas de los pies, alcanzó el garaje cubierto, que a la postre se usaba como trastero, cuarto de herramientas, taller y para cualquier otra cosa que nunca era la de meter el coche dentro. Las bicis, sí, esas estaban allí. Marcó una clave numérica en el pequeño panel cuadrado que había junto a la puerta, y la electricidad hizo el resto, levantando la persiana ciega y dejando a los rayos de luz, que alcanzaban aún oblicuos a Santos, dibujar un nuevo charco amarillo en el rincón derecho junto a la entrada. Dio un paso, lo pisó, pulsó el interruptor del interior, al otro lado del panel numérico, y la luz artificial de tres tubos fluorescentes parpadeó un segundo en el techo antes de engullir el charco de sol. A Santos no le importaban todos esos detalles; él miraba la bici y su pequeña cámara deportiva adosada al manillar. Abrió la carcasa que la protegía y pulsó el botón que conectaba la conexión wifi; no hacía falta más. Volvió sobre sus pasos deshaciendo sus acciones y buscó el móvil junto a la mesita de noche. Abrió la aplicación de la cámara y… allí estaba, ya descargado, el archivo con la grabación de la tarde anterior… O no. Necesitaba certificar que todo había pasado; no las tenía todas consigo.
Sentado en la cama se vio a sí mismo parar junto al puente de Triana, beber agua del bidón que solía llevar anclado al cuadro de la bici, caminar como un ladrón en busca del botín, desaparecer bajo el arco del puente, y perderse engullido por un semicírculo negro adornado de piedra fría y gris.
Después, nada. La cámara quedaba enfocada al arco de piedra, ladeada, y, al pulsar el botón de avance rápido, apenas vio un par de corredores solitarios y una pareja cruzar el objetivo, despreocupados, ajenos a cualquier otra cosa que pudiera suceder tras el arco. Volvió a la reproducción 1x en el momento en que la pareja frenó su paseo y se quedó unos segundos parada mirando al objetivo —a la bici—, intercambiaron unas palabras y siguieron su camino, saliendo del ángulo de la cámara por el lado contrario al que aparecieron. Santos pulsó de nuevo para avanzar a 3x, y, cuando el pequeño contador digital que medía el tiempo en la esquina izquierda del archivo le permitió calcular que habían transcurrido alrededor de treinta minutos desde que se bajara de la bici, fue cuando se vio reaparecer escupido por el arco de piedra, como un fantasma que vuelve de otro mundo. No dio tiempo a más. Apenas escupido, la cámara se apagó.
—Mierda —masculló.
Una mirada atenta reveló la causa. Tenía programada la cámara para grabar sesiones de dos horas. Tan simple como eso: habían transcurrido dos horas desde que saliera de su casa a pedalear y la grabación se había parado.
Dejó caer el móvil sobre la cama. Una cosa estaba clara: no lo había soñado. ¿No era eso lo que buscaba?
—No me digas que no has despertado a Pablo —espetó Carla recién salida del baño, envuelta en una bocanada de vapor que pareció calentar la habitación.
Lucía un conjunto de lencería que Santos no recordaba, el pelo todavía recogido en un moño.
—Yo… Estás muy guapa, cariño. ¿Es nuevo?
—Ya me lo decía mi padre: «A ese tío le falta un hervor; no me fío de él».
Salió de la habitación enganchando al vuelo la bata colgada del quicio de la puerta, la cabeza negando con insistencia, como esos reyes del rock en miniatura y esos perritos que algunos colocan sobre el salpicadero cuando vienen baches.
—Tu padre no era más que un policía que renovaba carnés tras una mesa y leía novelas de Agatha Christie. No tenía mucho crédito, déjame que te diga. —Esto lo dijo Santos realmente bajito, y hubiera sido un milagro digno de ser plasmado en los libros que Carla pudiera haberlo escuchado, y él, como Julio Iglesias, lo sabía—. Y además está muerto —añadió, más bajo aún, apenas un susurro, por si acaso.
3
Santos Sena siempre fue un emprendedor, eso que dicen ser «un hombre hecho a sí mismo». Self made man, que acuñaron en la tierra de las grandes oportunidades y desilusiones. Si retrocediéramos a la infancia para dibujarlo, no sacaríamos mucho en claro. La mayoría estaría de acuerdo en que tuvo una infancia de lo más normal. Unos padres (uno de cada sexo, si alguien quisiera ahondar más), y una familia detrás, con sus tíos, primos, abuelos y derivados. Ninguno de ellos en la cárcel ni político, todos decentes sobre el papel y en público. Ningún hermano, eso sí. Santos Sena era hijo único y, si escarbáramos, adoptado.
No pasó penas económicas: su padre, cartero; su madre, costurera a domicilio; no comían jamón todos los días, pero no faltaba en Navidad.
No destacó en los estudios, aunque podría haberlo hecho. Tenía las herramientas; solo le faltaron ganas, interés. Tampoco pasó apuros, simplemente fue pasando cursos raspados hasta decir adiós a los libros cuando cumplió con lo obligado.
Donde Santos Sena descubrió sus capacidades fue en el mundo laboral. Podría haber caído en cualquier sitio, y, quién sabe…, pero fue en el submundo de la automoción donde se desarrolló su existencia. Su madre, que no tiene mayor interés en esta historia, cosía pantalones para un sastre que a su vez, entre otras cosas, diseñaba trajes a un empresario que se dedicaba a la venta de automóviles, y, cuando Santos dijo me planto, se acabaron los estudios, el pequeño empujoncito para meter la cabeza en el mundo laboral vino por ese lado. La historia se repite desde que el mundo es mundo: «Hay que ver mi hijo, que no quiere estudiar. ¿No podría usted recomendar a alguno de esos señores elegantes que le compran los trajes a un chaval despierto y responsable? Algo tiene que hacer, que se me va a desviar, don Luis».
Y así, desde abajo, repartiendo piezas de recambio a los talleres en bici, además de barrer el concesionario por las noches, para pasar a la moto más tarde y, por último, a conducir una furgoneta, antes de cambiar los portes por el mostrador de recambios, empezó Santos Sena a doblar la espalda, que se dice.
Self made man, ¿recuerdan? No habían pasado dos años cuando Santos Sena abandonaba el mostrador de recambios; lo suyo eran las ventas, pero a lo grande. «¿Quién quiere vender tubos de escape cuando puede vender el coche entero?», le dijo al jefe un día tras darle los buenos días. El jefe, que como excepción a la regla no era tonto, vio el potencial de Santos y tres meses más tarde este era el mejor vendedor de coches usados del concesionario. Seis meses después era el mejor del departamento de coches nuevos, y (Santos era ambicioso) al cabo de otros dos años decía adiós a aquel jefe que no era tonto para vender sus propios coches con la lección aprendida, porque él tampoco lo era. Nada ostentoso. Santos sabía que los buenos negocios son aquellos donde el riesgo está calculado, y un local pequeño pero decente donde conseguía meter cuatro coches con calzador fue su primera empresa. Pequeña, pero suya. De ahí a la red de concesionarios que tenía ahora repartida entre Sevilla, Córdoba y Cádiz mediaba mucho tiempo y trabajo. Por descontado, también planificación y acierto. Su madre, ya jubilada, no cosía más que para su nieto Pablo; su padre insistió en trabajar hasta el último momento. Al parecer, le gustaba su moto amarilla y el levantarse por las mañanas con algo que hacer. Más tarde, Santos llegó a darle un cargo simbólico en la empresa con el que mantenerlo ocupado hasta aquel día en que se acostó a dormir la siesta para no levantarse más, acunado por un corazón cansado.
Fue el primer muerto que había presenciado Santos Sena, el primer saludo a la muerte, y recordaba haber perdido la noción del tiempo observando a su padre, y la falta de su respiración en la boca y el pecho. Nada que ver con la del torero, que había vuelto a saludar vestida de fiesta.
Ahora Santos recordaba, de pie, mirando desde el ventanal de su despacho hacia la planta inferior donde los techos de los coches adornaban el recinto, las coronillas de los vendedores se movían de un lado a otro sobre sonrisas amables que no veía desde su posición, y el dinero de los clientes cambiaba de manos con cadencia uniforme y casi aburrida.
Y sin el casi. Santos se aburría, y allí arriba, las manos a la espalda y contemplando sus dominios, se dio cuenta.
Se aburría, pensó, y recordó la noche del gato días atrás, y cómo la adrenalina le inundó el cuerpo (supuso que era adrenalina; no tenía ni idea de eso, pero algo le sonaba bien en la palabra); y recordó la emoción.
No tuvo tiempo para desentrañar más la madeja que escondía el germen de una idea; dos golpes de cortesía en la puerta anunciaron a Andrea, que entró sin esperar, con las ventas del día anterior de los distintos departamentos y el correo.
—Buenos días, don Santos. En su mesa se lo dejo. ¿Necesita algo más?
—Nada, gracias, Andrea. —Nada que me quieras dar ahora, pensó. Según la ficha y el currículum, Andrea rozaba los veinticuatro años, y el número se reflejaba en cada pelo de la melena rubia, en cada poro de la figura que se adivinaba bajo la falda corta y la blusa blanca que resaltaban un cuerpo diseñado para el pecado, en cada movimiento marcado por el sonido de los tacones sobre la tarima flotante. Llevaba dos meses en la empresa y era de las que escalaban, aunque no era deportista. Santos había conocido a algunas de estas—. ¿Qué te había dicho?
Andrea sonrió y se volvió a la vez que se apoyaba sugerente sobre el pomo de la puerta para cerrar.
—El «don» para los mafiosos y los curas. Lo intentaré.
Andrea desapareció, sincronizada con la última sílaba y el sonido hueco de la puerta al cerrar. Santos rodeó la mesa y se dejó caer sobre la silla, dispuesto a echar un vistazo a esos papeles. Rutina. Visualizó a Andrea tras la puerta y recordó una estadística absurda que había leído hacía algún tiempo. Venía a afirmar que los hombres piensan en el sexo un promedio de una vez cada siete segundos. Absurdo, aunque él volaba por encima de la media en el último minuto.
Lo primero que llamó su atención fue el color del sobre: negro, como el gato en su cabeza apenas segundos antes. Le dio dos vueltas en el aire, examinándolo, y lo abrió con el abrecartas del cubilete que había sobre el escritorio, rasgando el papel. Dentro, solo una tarjeta, roja. En tinta negra, unas palabras. La letra pulcra, sin adornos, las líneas rectas:
«¿Jugamos? Hay gatos de sobra». En el reverso, unas coordenadas y una fecha.
Miró a los lados, confundido, y se descubrió solo en su despacho, cómo no. Él, y la atmósfera helada que parecía haber ocupado cada rincón y que había borrado la sensación de refugio que le solían regalar aquellas cuatro paredes. Volvió a la tarjeta y a los números que marcaban una situación, entró en Google Earth, los tecleó en el portátil y esperó unos segundos, los justos mientras un zoom controlado acercaba una cámara espacial a un planeta que se agrandaba, como un meteorito que cayera por gravedad y frenara en seco al rozar las nubes sobre un punto de Sevilla, dispuesto a curiosear.
Conocía el sitio. Miró la fecha y desplegó el calendario con un clic en la esquina inferior derecha del portátil. Quedaban seis días. ¿Y la hora? La tarjeta no decía nada acerca de la hora. ¿Y qué importaba eso? ¿Acaso iba a ir?
Cruzó el despacho, salió del ártico para alcanzar el clima tropical que rodeaba a Andrea y preguntó, sin más adornos:
—¿Quién ha traído este sobre?
Andrea levantó la vista, confusa.
—¿Ese negro? Un mensajero de MRW. Yo misma abrí el sobre de la compañía, ese que le ponen de plástico sellado. ¿Por qué?
—Localízame por favor la dirección de la agencia. Pásamela al móvil. Tengo que salir, gracias.
Veinte minutos más tarde, la señorita de caderas anchas y frente estrecha que reinaba tras el mostrador de la oficina de MRW le repetía lo mismo por tercera vez.
—Le repito lo que el mensajero me ha confirmado, usted mismo me ha escuchado hablar con él por teléfono: se recogió ayer en el buzón de esa dirección. Cien por cien.
Esa dirección era su casa. No tenía sentido.
—Vale. Aceptémoslo. ¿Quién ordenó la recogida?
—Usted sabrá. Desde luego, el cargo va a su cuenta.
—Le digo que yo no he… —Calló. Era inútil—. Vale. ¿Hay manera de saber quién fue exactamente?
—Le puedo preguntar a Sofi, si tiene tanto interés, que estuvo de turno ayer, pero dudo mucho que se acuerde. Recibimos dos millones de llamadas cada hora, por no exagerar. —Señaló una centralita a su derecha, desde donde una musiquilla desesperante los había acompañado durante toda la conversación, de la mano de unas lucecillas rojas que se alternaban sobre unos números. Jenni (eso anunciaba una tarjeta prendida con clip en el pecho) parecía inmune a la tortura, y pulsaba los botones numerados desviando llamadas con la habilidad de una taquígrafa del Congreso—. A todo se acostumbra una, ¿verdad? —dijo Jenni leyéndole el pensamiento—. Si puedo hacer algo más por usted… Tengo que cogerlo —añadió refiriéndose al teléfono—. Espero haberle sido de ayuda.
—Llámeme si Sofi es capaz de recordarlo, por favor —replicó, y dejó una tarjeta sobre el mostrador.
—Vaya, si es usted un pez gordo —contestó Jenni echando un vistazo—. No se preocupe, lo haré. Si recuerda algo, claro. No prometo nada.
—Claro.
Salió sin despedirse, envuelto en un aroma de estupidez que le recordó a las películas baratas de detectives. ¿Llámeme? ¿Una tarjeta? ¿De verdad, Santos?
Una hora más tarde repasaba en su casa la grabación de la noche del gato, sin apreciar nada que no hubiera visto antes. Alguien se había tomado la molestia de averiguar quién era, y, peor aún, había merodeado junto a su casa —su casa, donde dormían su mujer y su hijo—, había dejado un sobre y se había hecho pasar por él o por alguien de su empresa para enviárselo a sí mismo como vulgar paquetería, y, para colmo, lo pagaba él. Tenía su gracia, no podía negarlo. Maldita la gracia que tenía, pero la tenía.
Como en el juego del ratón y el gato —últimamente veía gatos por todos lados—, había salido detrás de la figura negra vestido de gato para acabar jugando de ratón.
Hacía años que Santos Sena no desempeñaba el papel de ratón, y el cambio no le gustaba; no le gustaba nada.
4
La semana había volado hasta aterrizar en domingo. Los días habían desfilado anodinos y desapercibidos, como transeúntes bajo las puertas acristaladas de un aeropuerto. Santos le daba vueltas a la tarjeta negra, sentado a la mesa de su despacho particular, en la planta baja de su casa. En la práctica, apenas usaba la habitación, pero en cualquier película americana con protagonista y casa decente había una de esas, y le gustaba darle el paseíllo a los invitados cuando los tenía, y ofrecerles un purito de la caja repujada que mantenía sobre la mesa, a pesar de que él no fumaba habitualmente, pero esta era otra de las cosas que había apreciado en las películas, en este caso, de mafiosos y buenos hombres de negocios, corruptos generalmente. No los de las metralletas que actuaban de relleno, no; los puros los fumaban los capos como Pacino o Andy García, gente seria. Él no era ni una cosa ni la otra, al menos con mayúsculas. Lo de rebajar el cuentakilómetros a los coches para incrementar su valor no contaba, eso era una nimiedad, como cuando el frutero colaba una pieza pasada entre el resto de la fruta. Si lo demás estaba bien, ese pequeño detallito era admisible y hasta normal, y…, en fin, que pensaba que el detalle de la caja de puros aportaba un plus al decorado.
«Ir, o no ir», se dijo en tono neutro localizando con los ojos el volumen de Hamlet en la pequeña librería que flanqueaba la puerta del despacho. No era más que una formalidad, una cuestión ya resuelta. Había caminado sobre la semana pensando en ello, y el viernes por la tarde ya esperaba el domingo, ansioso. Si al principio todo lo había desconcertado, incluso asustado un poco —admitió—, un gusanillo fue tirando de él con disimulo, como el pez al final del sedal que se recoge sin ganas. Claro que una cosa era pensarlo, y otra, dar el paso…
Él siempre había sido de dar el paso, pensó y dio un golpe en la mesa con la palma de la mano, la tarjeta roja aplastada como un cromo en las manos de una niña, o quizá un niño, ahora que los cromos no tenían género.
«Qué más da, si ya no hay ni cromos. Ahora solo hay móviles», decidió y salió en busca de la bici. Había esperado a la tarde. La tarjeta no indicaba una hora concreta, pero concluyó que si la elección era suya la mejor hora era el ocaso, cuando la huida del sol invita a pensar en cosas que la luz prohíbe.
A decir verdad, no sabía qué esperaba encontrar allí, pero si la idea venía de un tipo que se dedicaba a decapitar gatos, tampoco era cuestión de ir en maillot; sonaba ridículo. Se enfundó unos vaqueros gastados, una camiseta bajo el cortavientos, se calzó los botines, y excusó la indumentaria con Carla diciéndole que sería un paseo suave. Carla, que tenía de tonta lo mismo que de japonesa —como mucho, algún marcador en el ADN, herencia de unos posibles ancestros, por aquello de los ojos rasgados—, se extrañó y no lo creyó del todo, o más bien nada, pero cosas más raras había visto en los años que llevaban casados, y tampoco es que le importara demasiado.
—Tú mismo —contestó, sin levantar la vista de Cementerio de animales más que un segundo, apenas un movimiento de párpados y un alzado fugaz de iris azulados bailando en la esclerótica de sus ojos gourmet.
Santos ni la miró. En lo último que pensaba al cerrar la puerta camino del garaje era en los ojos de su mujer. Sí llegó a atisbar el libro de refilón. Lo había leído, y desechó el recuerdo del gato que prende la mecha de la historia entre sus páginas con un portazo más sonado de lo debido.
Llegó al parque a la vez que el sol se escondía tras las copas de los eucaliptos, el pedaleo suave y los ojos como periscopio de submarino alemán en plena segunda guerra. El sujeto era listo. La ubicación quedaba dentro del parque del Alamillo, en su extremo menos transitado, donde el césped cuidado y las avenidas de asfalto no llegaban y eran sustituidos por bosquecillos silvestres y descuidados, y caminos de grava salpicados de baches, todo dentro del perímetro del parque, lo que conllevaba la imposibilidad de usar el coche o la moto. Las opciones se reducían a la bicicleta o el caminar. Santos escogió la bicicleta. Nunca se sabía cuándo podría ser necesaria esa aceleración y esa velocidad extra, y menos con un pirado que decapitaba gatos y enviaba tarjetas rojas en sobres negros a desconocidos.
Sin apearse de su montura, frenó hasta detenerse cuando el móvil anunció sobre el manillar con una suave voz de mujer que había llegado a su destino. Santos se apresuró a bajar el volumen con un gesto nervioso y repetido del índice sobre el aparato, que entre las sombras y la quietud del lugar parecía anunciar el destino por megafonía. El viento movía las hojas huérfanas de ramas de un lado a otro y las arrastraba a su antojo a ras de grava con un murmullo de melancolía, mientras el juego de cuello de Santos imitaba al de un árbitro de pingpong en medio del punto, sin nada que envidiar en el envite.
Media hora después los nervios se habían difuminado junto con la luz de la tarde, pero permanecían latentes dentro de Santos. Los contornos de ramas y árboles que dibujaban las sombras se habían marchado y todo parecía —era— más negro; incluso el futuro. El mundo, confabulado a sus espaldas, había abandonado aquel rincón del perímetro exterior de Sevilla para olvidarse de él, y en los últimos veinte minutos solo holló el camino de grava un hombre de andar lento que parecía buscar algo sin pretenderlo demasiado —Santos acabó pensando que posiblemente fuera sexo—, el andar parsimonioso e insinuante. Apenas unos segundos intranquilizó la figura a Santos, hasta descubrirla más baja de lo esperado, además de calzar botines rosas a juego con un conjunto deportivo de chándal y sudadera grises como el humo de los tubos de escape que queman aceite. Este no era el caso, se recreó, pensando que más bien lo perdía, y en la oscuridad de la noche ya asentada no pudo sino apreciarlo hasta que el sujeto casi lo alcanzaba, mirándolo con cierta provocación. Santos, desechando la oferta, bajó la mirada y lo dejó pasar, como un taxi con la luz apagada mantiene la mano agachada.
Sintiéndose tonto como pocas veces en su vida, el chándal gris olvidado, se subió la cremallera del cortavientos hasta la barbilla y se puso la capucha, dio unos pasos y se alejó de la bicicleta hasta el cruce de grava que la ausencia de luz había pintado de negro, la noche sin luna. Miró hacia uno y otro lado, solo como Laika en busca de su destino, los pies sobre la grava del cruce, recordó a Robert Johnson y un cruce de caminos acompañado de un escalofrío mitad frío y mitad cualquier otra cosa, y tomó lo que le pareció entonces la mejor decisión de su vida:
«Corre».
La voz salió de dentro, y Santos estuvo seguro de que, si hubiera sido una película, habría visto un ángel en miniatura caricaturizado con su semblante y sentado sobre uno de sus hombros pronunciar la palabra. Llegó a girar el cuello, pero no vio ángel alguno, quizá sí a un demonio, rebasado el hombro y a tamaño natural.
Apoyado en la bici, cortando la retirada, una figura alta y negra lo miraba fundida en la noche; los ojos brillantes escondían las facciones de una cara que, aun oculta en tinieblas —Santos estuvo seguro—, sonreía.
El dios de los escalofríos soltó un nuevo latigazo, más sentido y doloroso que el anterior. Santos perdió el control de su aparato locomotor por un momento, petrificado, un alma solo descubierta por el vaho que condensaba la humedad frente a sus labios, a juego con las vaharadas de humo lánguido y mojado que parecían levantarse del margen del río, entrevisto en el follaje tres docenas mal contadas de metros tras él, en otro mundo.
Santos buscó en la silueta el mismo vaho que lo delataba a él, sin éxito. Había aparecido sin el menor ruido, y se apoyaba sobre el manillar, la mano aprisionando el carbono trabajado que conformaba el tubo, el antebrazo extendido cuan largo era, la pierna derecha plantada en el suelo, la izquierda despreocupada y cruzada sobre su par, apoyando la punta de una bota corta y negra entre el follaje que alfombraba el bosquecillo de eucaliptos, que como ladrón sin alma robaba la escasa luz de las pocas estrellas que nubes grises como hollín de chimenea permitían asomarse a curiosear.
Alguien estaba en su salsa, o lo parecía, y no era Santos.
—¿No pensarías marcharte? —dijo la figura, la voz firme, el acento indeterminado pero familiar, el timbre grave.
Santos recordó, con un latigazo más, aquella versión de Drácula donde Keanu Reeves se las veía con el conde. No era el acento de Keanu el que recordó; más bien el del otro. La mente le hizo trampas e intentó rescatar de la memoria al director —¿a quién le importaba ahora?—, sin conseguirlo. Aspirando el vaho de sus pulmones y la noche, se rehízo. Como buen empresario y negociador, sabía que las apariencias lo son todo:
—¿Qué sentido tendría venir entonces? —envidó, de farol.
La figura rio, esta vez abiertamente, y la risa pareció envolverlo como una capa negra. Todo era negro allí.
—Disculpa el retraso, Santos. ¿Debo llamarte «Santos», o prefieres un sobrenombre para el asunto que nos ocupa?
—«Santos» está bien. —Lo dijo sin convencimiento, pero no se le ocurrió otra cosa.
—Como prefieras… Es un buen nombre, casi apropiado. —Rio—. Acércate, olvidemos los nombres; hoy vinimos a otra cosa —dijo la figura y levantó un saco donde algo se movía—. Aquí está el motivo de mi retraso. Hay muchos merodeando por el río, patrullando en busca de ratas. No es fácil engañarlos para atraparlos, y además debía ser negro, ¿no te parece?
—¿Qué es lo que quieres? —replicó Santos, sin moverse del sitio.
Calculaba la altura; aquel tío debía de sacarle una cabeza.
—Tsss, tsss —chasqueó la lengua—. Pregunta equivocada.
—¿Y cuál es la correcta?
—La pregunta correcta es: «¿Qué es lo que quieres tú?», «¿a qué has venido?». —Levantó el saco, y una vida se agitó en él.
—Yo… —titubeó.
—Te vi el otro día, bajo el puente. Te seguí después, no me disculparé, y de otro modo no estaríamos aquí. Déjame decirte algo: creo que disfrutaste tanto como yo.
—Yo…
—Estamos solos. —Alzó los brazos la figura; el saco arrastrado a las alturas sin esfuerzo en uno de ellos—. No tienes que disimular conmigo. Conmigo puedes ser tú mismo. Dime… ¿Disfrutaste? Empieza solo por un sí, ya vendrá el resto; liberarse no es fácil.
Santos inspiró, y la humedad del río inundó sus pulmones. Fue una inspiración honda, seguida de una vaharada fugaz y contenida, como el soplo que apaga una vela de cumpleaños cuando son demasiados los que se cumplen.
—Sí… —dijo al fin, y suspiró, un suspiro que fue la antesala de una sonrisa, nacida en los ojos, que bajó a morir a los labios—. Sí —repitió firme, y hasta envaró el cuerpo. Se masajeó la mejilla bajo la barba sin afeitar con la palma de la mano, y fijó la vista en el saco.
5
Hasta que Santos Sena no dejó la bicicleta apoyada en la pared y se remangó las mangas del cortavientos para enjuagarse las manos y las muñecas bajo el grifo del garaje, no cayó en la cuenta de que había vuelto a su casa en una suerte de teletransportación: no recordaba nada del trayecto. Supuso que había ido siguiendo el carril bici tras salir del parque, pero la escueta verdad es que no lo recordaba. Su mente se había mantenido ocupada reviviendo en bucle el momento en que le abrió el abdomen al gato y las tripas se desparramaron a sus pies. Su cómplice no había colaborado más allá de aportar a la víctima, y el jodido gato se revolvía como si hubiera gastado seis vidas y no le quedaran más en stock…
—Ayúdame, joder. El puto gato me va a desangrar a arañazos.
El gato se revolvía fuera del saco, el cuello aprisionado contra el tronco de un eucalipto, cara a cara víctima y verdugo. En la mano izquierda, Santos sostenía un cuchillo de mango negro y ergonómico. Lo había ganado en una batalla de chorros de agua en la calle del Infierno de una Feria de Abril una década atrás. Era un cuchillo de hoja ancha y curvada y funda de piel —digamos piel, siendo muy generosos— acabada en lazo para pasar el cinturón, que semejaba un cuchillo de caza de saldo. A Santos, que había visto Rambo en su juventud, le recordó, al recibirlo de manos del feriante que le entregó el premio, al que lleva el protagonista en la película, y si bien no podía ser el mismo ni de lejos por el tamaño, algún parentesco tenían. La hoja curvada y acabada en punta, el filo de sierra en la parte trasera… Sin saber muy bien por qué razón, Santos lo había guardado durante años, pensando que algún día llegaría la ocasión de utilizarlo —quién sabía, igual en una cacería o matanza de esas a las que lo invitaban de vez en cuando—. Al salir de casa aquella tarde, recordó el cuchillo y supo que la ocasión que había estado esperando había llegado, con la misma claridad que sabía que nunca se debe mear contra el viento y que el sol se pone por el oeste.
—La práctica hace al maestro —dijo la figura, inmóvil.
—Ya te vale. Vigila al menos…
Una estocada sobre los dedos de su propia mano, como aquel que jugando al billar golpea la bola con el palo apostado entre falanges, y un sonido seco como lo es el de la punta de un cuchillo al pinchar la madera de un tronco tras atravesar músculos y tendones —eso mismo vino a ser— convencieron al gato negro, como negro era su futuro, para aflojar en su rebeldía y dejar caer las patas al son de la gravedad, de pie como estaba sin sustento, y olvidar el arqueo de su columna para ponerse firme ante Santos, aunque firme, lo que se dice firme, estaba lejos de estarlo. De ahí a sostenerlo plácidamente regalándole una sonrisa y abrirle el abdomen con un tajo firme —este sí— desde el cuello a los cuartos traseros no medió mucho más, apenas una mirada a su cómplice, que como él dibujaba esa mueca que deja enseñar los dientes al estirar los labios hacia arriba.
—Ya estamos unidos, tú y yo. Unidos para siempre. A veces la muerte no separa; a veces une, y es un vínculo sagrado —dijo la figura, desdibujando la expresión.
Santos se limitó a asentir, sin saber muy bien cómo interpretar las palabras. Hasta hacía poco, él nunca había sido mucho de cosas sagradas, pensó recordando a Santiago y sus misas de domingo. Tendría que confesarse.
—Aún no sé tu nombre, y tú pareces saber mucho de mí. No me parece que estemos demasiado unidos —recriminó al fin Santos.
—Remediaremos eso entonces. De momento, puedes llamarme «Ángel». «Ángel», a secas. —Sonrió.
Ahora, viendo resbalar la sangre reseca de sus brazos para perderse por el desagüe de la pila del garaje, recordaba cómo apartó los botines para evitar que las vísceras lo mancharan, rememorando por asociación aquella tarde de toros de tiempo atrás. También pensó en Carla, y en lo que le gustaban los animales, y en su aversión a los toros, y pensó en esos animalistas que se pasaban el día reclamando derechos para cualquier cosa que se moviera y cagara. Él no era ni de perros… También recordó aquella tarde de niño, cuando Sultán no paraba de ladrar y él tenía aquel examen tan importante para su padre, y no tuvo más remedio…
Borró la cadena de pensamientos con aquel movimiento de cabeza, ese suyo que parecía buscar un balón para rematar, pero servía para pasar página además de recolocar el flequillo en su sitio, y volvió al gato, y a la última mirada que le había echado antes de morir, cuando perdía peso y las tripas se desparramaban sobre la hojarasca. Según alguna cultura antigua —algo de eso había leído—, cuando matabas a alguien —supuso que un gato podría valer— su alma quedaba en un limbo y te pertenecía hasta tu muerte.
Tonterías. Pero una gozada había sido, eso sí. Tendría que repetir.
—¿Estiraste bien las piernas? —preguntó Carla al verlo cruzar el salón camino a las escaleras y la ducha del dormitorio.
Empotrada en el sillón, seguía leyendo el mismo libro.
—Estupendamente —dijo él sin parar, regalando una sonrisa; al libro, no a ella. Un gato de grandes pupilas amarillas parecía acusarlo desde la cubierta entre las manos de su mujer—. Quizá repita otro día.
Aquel lunes fue muy aburrido, y el martes, casi un encefalograma plano, al menos hasta que recibió la tarjeta.
—Ha llegado otro sobre negro de esos…, Santos —dijo Andrea en un esfuerzo visible por obviar el don.
La voz, metálica y filtrada por el interfono que los comunicaba.
A Santos le pareció que Filípides, aquel guerrero que inventó los maratones sin saberlo al recorrer los cuarenta kilómetros que separaban Maratón de Atenas, debió de sentir la misma impaciencia y ansiedad que sintió él al recorrer la distancia que separaba su mesa de la de la secretaria, al otro lado de la puerta; quizá no tanta.
«¿Jugamos?».
Dos series de seis números y dos letras apuntaban al lugar. Treinta segundos bastaron a Google Earth para señalarlo sobre un mapa.
6
A Marcos Lanza, recién ascendido a subinspector de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretando, en el brazo designado como Policía Nacional, le extrañó que el comisario lo mandara llamar al despacho, pero no entraba en sus funciones desenmarañar la mente de sus superiores. Si algo había aprendido desde que aprobara su primera oposición a policía, era que el jefe siempre tiene razón, que casi nunca la tiene, y que la primera sentencia prevalecía sobre la segunda.
—¿Se te ocurre qué querrá? —preguntó.
Miró a Rodríguez, a su lado, ambos con un pitillo en la mano, a las puertas de la comisaría del distrito centro de Sevilla, en plena Alameda de Hércules, y dejó caer el móvil al bolsillo del pantalón vaquero como el que echa tierra a un saco, y no erraba demasiado en el tiro. Lanza, que vivía de alquiler en un apartamento a tiro de piedra de la comisaría, se había terminado impregnando del aroma bohemio del barrio más alternativo y contracultural de Sevilla, y lucía unos vaqueros a la moda del lugar, de corte amplio y sacos por bolsillos, rematados con botas de media caña y cordones gruesos. Alberto Rodríguez, inspector a secas, sin prefijo, de gustos más clásicos y provincianos, enfundaba su cuerpo serrano —valga la redundancia, pues, aunque era nacido en Sevilla, toda su familia era de Puerto Serrano, provincia de Cádiz— en un traje gris de dos piezas que parecía a medio camino de convertirse al menos en dos y medio o tres. La única duda, llegado el momento —sin duda llegaría—, sería si habría sido por el desgaste y antigüedad del tejido o por el empuje de esa serranía que pugnaba por abrirse paso desde dentro. Ambos policías de paisano a las puertas de una comisaría soltando bocanadas de humo como trenes de otro siglo, alternadas con el vaho espirado de una mañana fría de diciembre, enfundados en sus respectivas prendas de abrigo: Lanza en un chaquetón de Tommy, pescado de saldo en uno de esos factories que adornan las grandes ciudades. «Una pasada, plumas de verdad, de ganso. Da un calor de cojones», decía él cuando tocaba fardar de chaquetón, acompañando las palabras con un gesto de la mano para enseñar el forro interior, donde el dibujo de una pluma cosida sobre el tejido refrendaba sus palabras. Lo de ganso era un adorno teatral que no hacía daño a nadie, pero plumas eran, eso seguro; Rodríguez, bajo un abrigo de paño negro, el cuello levantado al estilo de los clásicos detectives novelescos, donde a todas luces los botones de un costado no habían sido presentados a los ojales del otro (la prominente panza del inspector evitaba cualquier encuentro casual).
—Ni puta idea. Algo se le habrá ocurrido —dijo Rodríguez soltando el humo con las últimas letras, agudizando la voz—. Tú di que sí a todo y listo.
—¿Eso haces tú?
—¿Yo? Qué va. Ya me conoces, lo mío es llevar la contraria, y así me va. Aquí estoy fumando con un subinspector en lugar de hacerlo en un despacho con los pies encima de la mesa, sin ofender. —Acompañó con la mano una mueca que levantó la comisura del labio—. Pero ya me conoces, Markitos, estoy soltero y no soy ambicioso, ni me obligan a serlo.
«Markitos» era el apelativo en comisaría para Marcos Lanza. No es que fuera un tipo especialmente alto o corpulento, pero sí que podía presumir de una altura superior a la media nacional masculina (1,76 metros en 2021), y en algún momento olvidado alguien en la academia lo bautizó como «Marquitos» con cierta psicología inversa y así se quedó el nombre, escalando puestos con él. Lo de la «k» por la «q» había sido cosa suya, como lo del ganso con el chaquetón. Detalles…
—Yo también, y tampoco —replicó Lanza—. ¿Eso qué tiene que ver?
—Si te lo tengo que explicar, quizá deberías dedicarte a otra cosa. —Sonrió Rodríguez y tiró la colilla, de nuevo el humo escapando a la vez que la voz. Costumbres…
—A ver si aprendes a fumar, Rodríguez —dijo Marcos Lanza desviando el tema.
—Y tú a follar —contraatacó probando a pinchar el otro, dándole la espalda y accionando con el movimiento de su cuerpo serrano las puertas de cristal templado de entrada a la comisaría.
—Tu madre no pien… —Lanza dejó la frase a medias.
Era inútil: Rodríguez ya no escuchaba. Como un buen esgrimista, se había retirado al dar la última estocada. Lanzó la colilla de manera que trazó un arco al vuelo con un movimiento del dedo medio contra el pulgar a modo de catapulta y siguió los pasos de su mentor en aquel submundo policial.
Dos toques de nudillos y el «pase» de una voz tan ronca como autoritaria que atravesó una puerta cerrada al estilo de los fantasmas clásicos, actuaron como preámbulo para que Marcos Lanza mirara a la cara al comisario, parapetado tras la mesa repleta de papeles y carpetas de su despacho.
Sin más preámbulo que el anterior, el comisario rebuscó con seguridad entre las carpetas y levantó una entre tantas. Una poco abultada, advirtió Marcos por comparación, al observar el conjunto. El comisario señaló con la mano una silla que había tras la mesa, invitando a Marcos a sentarse, y soltó la carpeta en la orilla contraria, en el lado del subinspector.
—No le robaré mucho tiempo, pero, si quiere sentarse…
Marcos, a medio camino de la silla, amagó el gesto con disimulo, redirigió el movimiento hacia la carpeta, y se quedó de pie.
—No hará falta, comisario. Me gusta estar de pie.
Antonio Aranda, comisario por méritos propios y ajenos y experto en tejemanejes políticos y regates de despacho, levantó la vista y la fijó en Marcos Lanza, evaluando el cariz del comentario, sopesando si al subinspector le gustaba estar de pie realmente, si había soltado la frase por simple cortesía y ganas de irse, o si la sonrisa que delataban los labios escondía un aspecto emparentado con la ironía. Marcos sostuvo la mirada, hierático a excepción de la sonrisa congelada, en su papel.
—¿No será usted un gracioso de esos, no, Marcos?
—No lo creo, comisario.
—Mejor. —Levantó las cejas el jefe, relajó la espalda y se apoyó sobre el respaldo de cuero del sillón con ruedas que lo sostenía—. Échele un vistazo a eso. En su mesa. —Detuvo el gesto de Marcos al ir a abrir la carpeta—. No es nada serio, espero, pero es un caso, y con algo hay que estrenarse como subinspector. Además, tengo a gente detrás pinchando. Los putos animalistas no tienen nada mejor que hacer, y me están dando la vara. ¿No será usted uno de esos veganos defensores de los animales, no, Marcos?
Marcos no sabía aún a qué venía aquello, y optó por decir simplemente la verdad.