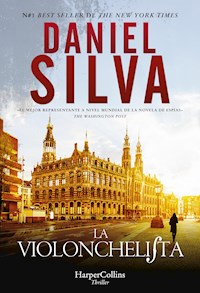7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
LO QUE ESTÁ HECHO NO PUEDE DESHACERSE… En un exclusivo colegio privado suizo, el misterio envuelve la identidad de una niña de cabello negro que llega cada mañana acompañada por una escolta digna de un jefe de estado. Dicen que es hija de un empresario muy rico. En realidad su padre es el todopoderoso Jalid bin Mohamed, el ahora denostado príncipe heredero de Arabia Saudí y otrora aclamado por la comunidad internacional por su promesa de emprender reformas religiosas y sociales. Jalid es ahora objeto de duras críticas por parte de todos los gobiernos debido a su implicación en el asesinato de un periodista disidente. Y cuando su única hija es secuestrada, recurre al único hombre capaz de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Gabriel Allon, el legendario jefe del servicio de inteligencia israelí, ha pasado gran parte de su vida persiguiendo a terroristas. Entre ellos, a numerosos yihadistas financiados por Arabia Saudí. El príncipe Jalid se ha comprometido a romper al fin el estrecho vínculo que une a su reino con el Islam radical. Solo por ese motivo, Gabriel le considera un colaborador valioso, pese a que no se fíe de él. Juntos forjarán una alianza precaria en una guerra secreta por el control de Oriente Próximo. La vida de una niña y el trono de Arabia Saudí están en juego. Tanto Allon como Jalid se han creado numerosos enemigos. Y tienen mucho que perder. EN EL MUNDO DE LOS ESPÍAS LAS VENGANZAS TAMBIÉN PUEDEN SER PERSONALES. De Daniel Silva han dicho: "En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos. Y mucho espectáculo, que de vez en cuando no está mal". Juan Carlos Galindo, El País "Silva deja claro que los fantasmas de la Guerra Fría y de Kim Philby, el mayor agente doble del KGB en el MI6, siguen vivos, a pesar del cambio de siglo y de virus informáticos capaces de acabar con el programa nuclear iraní. Eso sí, en lugar de un control militar en una frontera o un puente atiborrado de espías, el escenario del momento decisivo de La otra mujer es un Starbucks. Un espresso macchiato con doble de polonio, por favor". Ismael Marinero, El Mundo, sobre La otra mujer "Una novela interesante, bien trabada, con atmósferas inquietantes y escrita con pulso, y que, cimentándose y homenajeando el clásico género de la literatura de espías, aporta nuevos elementos para seguir seduciendo lectores". Juan Bolea , El Periódico de Aragón sobre La otra mujer "Perfectas las descripciones del califato del ISIS, la amenaza del terrorismo y Marruecos como exportador de hachís y yihadistas". La Razón sobre Casa de Espías
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La chica nueva
Título original: The New Girl
© 2019, Daniel Silva
© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Hazel Lam, HarperCollins Design Studio
Imagen de cubierta: Andy Freer / Getty Images
ISBN: 978-84-9139-487-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prefacio
Primera parte. Secuestro
1. Ginebra
2. Nueva York
3. Nueva York
4. Nueva York
5. Astara, Azerbaiyán
6. Tel Aviv
7. Tel Aviv - Netanya
8. Netanya
9. Nejd, Arabia Saudí
10. Nejd, Arabia Saudí
11. Nejd, Arabia Saudí
12. Jerusalén
13.
14. Jerusalén - París
15. París
16. París
17. París - Annecy
18. Ginebra
19. Ginebra
Segunda parte. Abdicación
20. Ginebra - Lyon
21.
22. París - Londres
23. Kensington, Londres
24. Mayfair, Londres
25. Kensington, Londres
26. Alta Saboya, Francia
27. Alta Saboya, Francia
28. Auvernia - Ródano - Alpes
29. Areatza, España
30. París - Jerusalén
31. Tel Aviv - París
32. París
33. Mazamet, Francia
34. Carcasona, Francia
35. Département du Tarn, Francia
Tercera parte. Absolución
36. Suroeste de Francia - Jerusalén
37. Tel Aviv
38. Eilat, Israel
39. Jerusalén
40. Jerusalén
41. Nueva York - Berlín
42. Berlín
43. Berlín
44. Berlín
45. Berlín
46. Golfo de Aqaba
47. Golfo de Aqaba
48. Notting Hill, Londres
49. Vauxhall Cross, Londres
50. Harrow, Londres
51. Epping Forest, Essex
52. Moscú
53. El Kremlin
54. Moscú - Washington - Londres
Cuarta parte. Asesinato
55. Frinton-on-Sea, Essex
56. Número 10 de Downing Street
57. Ouddorp, Países Bajos
58. Aeropuerto de Heathrow, Londres
59. Número 10 de Downing Street
60. Walton-on-the-Naze, Essex
61. Notting Hill
62. Eaton Square, Belgravia
63. Eaton Square, Belgravia
64. Eaton Square, Belgravia
65. Eaton Square, Belgravia
66. Eaton Square, Belgravia
67. Número 10 de Downing Street
68. Aeropuerto ciudad de Londres
69. Frinton-on-Sea, Essex
70. Frinton-on-Sea, Essex
71. Essex - aeropuerto ciudad de Londres
72. Aeropuerto ciudad de Londres
73. Mar del Norte
74. Róterdam
75. Róterdam
76. Número 10 de Downing Street
77. Ouddorp, Países Bajos
78. Ouddorp, Países Bajos
79. Renesse, Países Bajos
Quinta parte. Venganza
80. Londres - Jerusalén
81. Langley - Nueva York
82. Tiberíades
83. Berlín
Nota del autor
Agradecimientos
Para los cincuenta y cuatro periodistas asesinados en todo el mundo en 2018.
Y, como siempre, para mi mujer, Jamie, y mis hijos, Nicholas y Lily
Lo que está hecho no puede deshacerse.
Macbeth (1606), Acto V, Escena 1
Prefacio
En agosto de 2018 comencé a trabajar en una novela acerca de un joven príncipe árabe que emprendía una cruzada para modernizar su país, en el que imperaba la intolerancia religiosa, y propiciar un cambio de gran alcance en Oriente Medio y el mundo islámico en su conjunto. Dos meses después, sin embargo, dejé de lado el manuscrito cuando se acusó a Mohamed bin Salmán, el príncipe que servía de modelo a mi personaje, de estar implicado en el brutal asesinato de Jamal Khashoggi, disiente saudí y colaborador del Washington Post. Ciertos elementos de La chica nueva se basan a todas luces en acontecimientos relacionados con la muerte de Khashoggi. Todo lo demás acontece exclusivamente en el mundo imaginario en el que habitan Gabriel Allon y sus aliados y enemigos.
Primera parte Secuestro
1 Ginebra
Fue Beatrice Kenton la primera en poner en duda la identidad de la chica nueva. Lo hizo en la sala de profesores, a las tres y cuarto de la tarde de un viernes de finales de noviembre. Reinaba un ambiente festivo y algo irreverente, como casi todos los viernes por la tarde. Es una perogrullada que en ninguna profesión se aguarda el fin de la semana laboral con tanta expectación como entre los maestros, incluso entre los maestros de centros tan elitistas como el Colegio Internacional de Ginebra. Se charlaba animadamente de los planes para el fin de semana. Beatrice permanecía callada porque no tenía ninguno y no le apetecía hablar de ello con sus compañeros. Tenía cincuenta y dos años, era soltera y no tenía más familia que una tía anciana y rica que le concedía asilo cada verano en su finca de Norfolk. Su rutina de fin de semana consistía en una visita al Migros y un paseo por la orilla del lago por el bien de su cintura, que, como el universo, no dejaba de expandirse. Los lunes a primera hora eran un oasis en medio de un desierto de soledad.
Fundado por un organismo de cooperación internacional fenecido hacía tiempo, el Colegio Internacional de Ginebra daba servicio a los hijos de la comunidad diplomática de la ciudad. La escuela secundaria, en la que Beatrice enseñaba redacción en lengua inglesa, educaba a estudiantes de más de cien países distintos. El claustro era igual de diverso. El jefe de personal se desvivía por fomentar la convivencia entre empleados —cócteles informales, cenas en las que cada asistente aportaba un plato, excursiones al campo—, pero en la sala de profesores tendía a imponerse el tribalismo consuetudinario. Los alemanes se juntaban con los alemanes, los franceses con los franceses y los españoles con los españoles. Ese viernes por la tarde, la señorita Kenton era la única súbdita británica presente aparte de Cecelia Halifax, del departamento de historia. Cecelia tenía una melena negra y asalvajada y las opiniones políticas de rigor, que se empeñaba en explicarle a la señorita Kenton a la menor oportunidad. Le contaba, además, los pormenores de la tórrida aventura que estaba teniendo con Kurt Schröder, el genio de las matemáticas de Hamburgo que, calzado con sus sempiternas Birkenstock, había renunciado a una lucrativa carrera de ingeniero para enseñar a multiplicar y dividir a niños de once años.
La sala de profesores se hallaba en la planta baja del château del siglo XVIII que servía como edificio de administración. Sus ventanas emplomadas daban al patio delantero, donde en aquel instante los privilegiados estudiantes del Colegio Internacional de Ginebra estaban montando en la parte de atrás de lujosos cochazos de fabricación alemana con matrícula diplomática. Cecelia Halifax, tan locuaz como de costumbre, se había plantado junto a Beatrice y parloteaba acerca de un escándalo sucedido en Londres: algo acerca del MI6 y un espía ruso. Beatrice apenas la escuchaba. Estaba observando a la chica nueva.
Como cada día a la hora del éxodo, la niña —de doce años y ya muy bella, casi etérea, de líquidos ojos marrones y cabello azabache—, era una de las últimas en marcharse. El colegio, para consternación de Beatrice, no imponía a sus alumnos el uso de uniforme, solo un código indumentario que algunos de los estudiantes más contestatarios desobedecían sin sanción oficial alguna por parte de la dirección. La chica nueva, no. Iba cubierta de pies a cabeza con lujosos tejidos de lana y tartán como los que se veían en la tienda Burberry de Harrods. Llevaba una cartera de piel en vez de una mochila de nailon y bailarinas de charol relucientes. Era muy educada y modosa, la chica nueva. Pero no se trataba solo de eso, pensaba Beatrice. Parecía hecha de otra pasta. Era regia. Sí, esa era la palabra. Regia…
Había llegado a las dos semanas de empezar el trimestre de otoño. No era lo ideal, pero tampoco era algo inusitado en un centro como el Colegio Internacional de Ginebra, donde los padres de los alumnos iban y venían como las aguas del Ródano. David Millar, el director, la había metido con calzador en la tercera clase de Beatrice, en la que había ya dos alumnos más de la cuenta. La copia del formulario de matrícula que le dio era escueta incluso para los estándares del colegio. Afirmaba que la nueva alumna se llamaba Yihan Tantawi, que era de nacionalidad egipcia y que su padre era empresario, no diplomático. Su expediente académico era mediocre. Se la consideraba inteligente pero en modo alguno superdotada. Un pajarillo listo para echar a volar, escribió David en una nota al margen rebosante de optimismo. En efecto, el único aspecto del expediente digno de mención era el párrafo dedicado a las «necesidades especiales» de la alumna. Al parecer, el respeto a su intimidad era una preocupación prioritaria para la familia Tantawi. La seguridad, anotaba David, era primordial.
De ahí que esa tarde —y todas las demás— se hallara presente en el patio Lucien Villard, el eficaz jefe de seguridad del colegio. Lucien, importado de Francia, era un veterano del Service de la Protection, la unidad de la Policía Nacional encargada de la seguridad de los dignatarios extranjeros y de los altos funcionarios del Gobierno francés. Antes de pasarse al sector privado, había estado destinado en el Elíseo, donde había formado parte de la escolta personal del presidente de la República. David Millar se servía de la impresionante hoja de servicios de Lucien como prueba de la importancia que el colegio concedía a la seguridad. Yihan Tantawi no era la única alumna con necesidades especiales a ese respecto.
Nadie, sin embargo, llegaba y se marchaba del colegio como la chica nueva. El Mercedes negro, modelo limusina, en el que montaba era propio de un jefe de estado o un potentado. Beatrice no era ninguna experta en automóviles, pero tenía la impresión de que aquel coche estaba blindado y tenía cristales antibalas. Detrás iba un segundo vehículo, un Range Rover ocupado por cuatro gorilas de chaqueta negra, muy serios.
—¿Quién crees que es? —preguntó Beatrice mientras veía alejarse por la calle a los dos vehículos.
Cecelia Halifax pareció desconcertada.
—¿El espía ruso?
—La chica nueva —contestó Beatrice con desgana, y añadió con un deje de duda—: Yihan.
—Dicen que su padre es dueño de la mitad de El Cairo.
—¿Quién lo dice?
—Verónica.
Verónica Álvarez era una española con muy mal genio perteneciente al departamento de arte y la fuente de chismorreos menos fiable del claustro después de la propia Cecelia.
—Dice que la madre es familia del presidente egipcio. Su sobrina. O su prima, quizá.
Beatrice vio que Lucien Villard cruzaba el patio.
—¿Sabes qué es lo que creo?
—¿Qué?
—Que alguien está mintiendo.
Y así fue cómo Beatrice Kenton, aguerrida veterana en varios colegios privados británicos de medio pelo que se había trasladado a Ginebra en busca de amor y aventuras, sin encontrar ninguna de las dos cosas, emprendió una investigación por su cuenta y riesgo para averiguar la verdadera identidad de la chica nueva. Empezó por introducir el nombre YIHAN TANTAWI en el recuadro blanco del motor de búsqueda por defecto de su navegador de Internet. Aparecieron en la pantalla millares de resultados, pero ninguno de ellos se correspondía con la preciosa chiquilla de doce años que cruzaba la puerta de su aula a tercera hora sin un solo minuto de retraso.
A continuación, buscó en diversas redes sociales, pero tampoco encontró ni rastro de su alumna. Al parecer, era la única niña de su edad sobre la faz de la Tierra que no llevaba una vida paralela en el ciberespacio. A Beatrice esto le parecía encomiable, pues conocía de primera mano los estragos que causaba el intercambio incesante de mensajes instantáneos, tuits y fotografías en el desarrollo emocional de los jóvenes. Lamentablemente, esa conducta no afectaba solo a los niños. Cecelia Halifax apenas podía ir al baño sin colgar una foto suya retocada en Instagram.
El padre, un tal Adnan Tantawi, era tan desconocido como su hija en la ciberesfera. Beatrice encontró algunas referencias a varias empresas (Tantawi Construction, Tantawi Holdings y Tantawi Development), pero nada sobre el hombre mismo. En el formulario de matrícula de Yihan figuraba una dirección muy chic en la carretera de Lausana. Beatrice se dio una vuelta por allí un sábado por la tarde. La casa estaba a tiro de piedra de la residencia del famoso industrial suizo Martin Landesmann. Como todas las fincas de esa parte del lago Lemán, estaba rodeada por altos muros y vigilada por cámaras de seguridad. Beatrice miró por entre los barrotes de la verja y alcanzó a ver una pradera de césped impecable que se extendía hasta el pórtico de una magnífica villa de estilo italianizante. De inmediato, un hombre echó a andar hacia ella por el camino de acceso: sin duda, uno de los gorilas del Range Rover. No hizo intento de ocultar el arma que llevaba bajo la chaqueta.
—Propiété privée! —gritó en un francés con fuerte acento extranjero.
—Excusez-moi —murmuró Beatrice, y se alejó a toda prisa.
La siguiente fase de su investigación comenzó el lunes siguiente por la mañana, cuando se embarcó en una atenta observación de su alumna misteriosa que duró tres días. Se fijó en que Yihan, cuando se dirigía a ella en clase, a veces tardaba en responder. Advirtió, además, que no había hecho amigos desde su llegada al colegio, ni lo había intentado. Constató, por otro lado, mientras prodigaba falsos halagos a un ejercicio de redacción anodino, que Yihan tenía escasos conocimientos sobre Egipto. Sabía que El Cairo era una ciudad grande y que la cruzaba un río, pero poco más. Su padre, decía, era muy rico. Construía torres de viviendas y rascacielos. Pero, como era amigo del presidente egipcio, los Hermanos Musulmanes le tenían manía. Por eso vivían en Ginebra.
—A mí me suena muy lógico —dijo Cecelia.
—Suena a que alguien se lo ha inventado —respondió Beatrice—. Dudo que haya pisado El Cairo. De hecho, ni siquiera estoy segura de que sea egipcia.
Después, fijó su atención en la madre, a la que entreveía a través de las ventanillas tintadas de la limusina, o en las raras ocasiones en que se apeaba del asiento trasero del coche para recibir a Yihan en el patio. Tenía la tez y el cabello más claros que su hija y era atractiva, en opinión de Beatrice, pero ni mucho menos tan guapa como Yihan. De hecho, le costaba encontrarle algún parecido con la niña y había en su relación una frialdad física que saltaba a la vista. Ni una sola vez las había visto darse un beso o un abrazo. Percibía, además, un claro desequilibrio de poder entre ellas. Era Yihan y no la madre quien llevaba la voz cantante.
Cuando noviembre dio paso a diciembre y las vacaciones de Navidad parecían a la vuelta de la esquina, Beatrice se las arregló para concertar una reunión con la hermética progenitora de su alumna misteriosa. Puso como excusa la nota de Yihan en un examen de ortografía y vocabulario ingleses: la tercera más baja de la clase, aunque mucho mejor que la del joven Callahan, el hijo de un funcionario del servicio de exteriores de Estados Unidos que presuntamente tenía el inglés como lengua materna. Redactó un correo electrónico solicitando reunirse con la señora Tantawi cuando a ella le viniera bien y lo envió a la dirección de correo que figuraba en el impreso de admisión. Como pasaron varios días sin que obtuviera respuesta volvió a mandarlo. Y entonces recibió una tibia regañina de David Millar, el director. Al parecer, la señora Tantawi no deseaba tener contacto directo con los profesores de Yihan. Si Beatrice tenía alguna preocupación respecto a su alumna, debía enviarle un correo a él y él trataría el asunto directamente con la señora Tantawi. Beatrice sospechaba que David estaba al corriente de la verdadera identidad de la niña, pero intuía que no debía sacar a colación el asunto, ni siquiera solapadamente. Era más sencillo sonsacarle un secreto a un banquero suizo que al discretísimo director del Colegio Internacional de Ginebra.
De modo que solo quedaba Lucien Villard, el jefe de seguridad del colegio de origen francés. Beatrice fue a hacerle una visita un viernes por la tarde, en su hora de descanso. Villard tenía su despacho en el sótano del château, junto al cuartucho donde un ruso nervioso y enclenque se ocupaba del mantenimiento de los ordenadores. Lucien era delgado pero fuerte y pese a sus cuarenta y ocho años tenía un aspecto juvenil. La mitad de las profesoras del claustro estaban locas por él, incluida Cecelia Halifax, que había intentado en vano ligárselo antes de empezar a acostarse con su matemático teutón amante de las sandalias.
—¿Tiene un momentito para hablar de la chica nueva? —preguntó Beatrice al tiempo que se apoyaba con fingida naturalidad en el marco de la puerta abierta del despacho.
Lucien la miró tranquilamente por encima de su mesa.
—¿De Yihan? ¿Por qué?
—Porque estoy preocupada por ella.
Él dejó un montón de papeles sobre el teléfono móvil que descansaba sobre su vade de mesa. Beatrice no estaba del todo segura, pero le pareció que era un modelo distinto al que solía utilizar.
—Soy yo quien debe preocuparse de Yihan, señorita Kenton, es mi labor, no la suya.
—Ese no es su verdadero nombre, ¿verdad?
—¿De dónde ha sacado esa idea?
—Soy maestra. Los maestros vemos cosas.
—Quizá no haya leído la nota del expediente de Yihan relativa a las habladurías y chismorreos. Le aconsejo que se atenga a esas instrucciones. De lo contrario, me veré obligado a tratar este asunto con monsieur Millar.
—Disculpe, no pretendía…
Lucien levantó una mano.
—No se preocupe, señorita Kenton. Esto queda entre nous.
Dos horas más tarde, cuando los polluelos de la élite diplomática mundial cruzaron anadeando el patio delantero del château, Beatrice estaba vigilando desde la ventana emplomada de la sala de profesores. Como de costumbre, Yihan fue una de las últimas en marcharse. No, Yihan no, pensó. La chica nueva… Cruzó el patio adoquinado con paso algo saltarín, meciendo su cartera, aparentemente ajena a la presencia de Lucien Villard a su lado. La señora esperaba junto a la puerta abierta de la limusina. La chica nueva pasó a su lado sin apenas dirigirle una mirada y subió al asiento de atrás. Fue la última vez que la vio Beatrice.
2 Nueva York
Sarah Bancroft comprendió que había cometido un error fatal en el instante en que Brady Boswell pidió otro martini Belvedere. Estaban cenando en Casa Lever, un exclusivo restaurante italiano de Park Avenue decorado con una pequeña parte de la colección de litografías de Warhol de su propietario. El restaurante lo había elegido Brady Boswell, el director de un modesto pero reputado museo de San Luis que venía a Nueva York dos veces al año para asistir a las subastas más relevantes y probar las delicias gastronómicas de la ciudad, normalmente a expensas de otros. Sarah era la víctima perfecta. Cuarenta y tres años, rubia, ojos azules, inteligente y soltera. Y, lo que era más importante, en el incestuoso mundillo del arte de Nueva York era de común conocimiento que tenía acceso a un pozo inagotable de dinero.
—¿Seguro que no quieres otra? —Boswell se llevó la copa a los labios húmedos.
Tenía la palidez del salmón asado medio hecho y el pelo gris cuidadosamente repeinado. Llevaba torcida la pajarita, y también las gafas de carey, detrás de las cuales pestañeaban unos ojos legañosos.
—Odio beber solo, en serio.
—Es la una de la tarde.
—¿No bebes con la comida?
Ya no, aunque le daban grandes tentaciones de renunciar a su voto de abstinencia matutina.
—Me voy a Londres —balbució Boswell.
—¿Sí? ¿Cuándo?
—Mañana por la tarde.
«Tan tarde», pensó Sarah.
—Tú estudiaste allí, ¿verdad?
—En el Courtauld —respondió ella a la defensiva.
No le apetecía pasarse la comida repasando su currículum que, al igual que su cuenta de gastos, era bien conocido en el mundillo del arte neoyorquino. Al menos, en parte.
Graduada en Dartmouth College, Sarah Bancroft había estudiado Historia del Arte en el famoso Courtauld Institut of Art de Londres y posteriormente se había doctorado en Harvard. Su costosa educación, financiada en exclusiva por su padre, banquero de inversiones en Citigroup, le granjeó un puesto de comisaria en la Colección Phillips de Washington por el que no le pagaban casi nada. Dejó el museo en circunstancias poco claras y, como un Picasso comprado en subasta por un misterioso coleccionista japonés, desapareció de escena. Durante ese periodo trabajó para la CIA y participó en un par de misiones secretas de alto riesgo al mando de un legendario agente israelí llamado Gabriel Allon. Ahora trabajaba oficialmente en el museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se encargaba de supervisar la principal atracción del museo: una asombrosa colección de obras modernas e impresionistas valorada en cinco mil millones de dólares que había pertenecido a la difunta Nadia al Bakari, hija del inversor saudí Zizi al Bakari, un hombre fabulosamente rico.
Lo cual explicaba en gran medida por qué estaba comiendo con un sujeto como Brady Boswell. Sarah había accedido hacía poco a prestar varias obras de menor importancia de la colección al museo de Arte del Condado de Los Ángeles y Brady Boswell quería ser el siguiente en la lista. Era poco probable que así fuera y él lo sabía. Su museo carecía de la relevancia y el abolengo necesarios. De ahí que, tras pedir finalmente la comida, Boswell estuviera posponiendo el rechazo inevitable charlando de cosas sin importancia. Para Sarah era un alivio. No le gustaba el conflicto. Había tenido de sobra para que le durara toda una vida. Dos vidas, en realidad.
—El otro día oí un chismorreo sobre ti.
—¿Solo uno?
Boswell sonrió.
—¿Y qué decía ese rumor?
—Que estabas pluriempleada.
Entrenada en el arte del engaño, Sarah disimuló sin esfuerzo su malestar.
—¿De veras? ¿En qué sentido?
Boswell se inclinó hacia delante y bajó la voz.
—Dicen que eres la asesora secreta de JBM en cuestiones artísticas —dijo en un susurro cómplice. JBM eran las iniciales, reconocidas internacionalmente, del futuro rey de Arabia Saudí—. Y que fuiste tú quien dejó que se gastara quinientos millones de dólares en ese Leonardo de autoría dudosa.
—No es un Leonardo de autoría dudosa.
—¡Entonces es cierto!
—No seas ridículo, Brady.
—O sea, que ni lo niegas ni lo confirmas —contestó él con recelo.
Sarah levantó la mano derecha como si se dispusiera a hacer un juramento solemne.
—No soy ni he sido nunca la asesora artística de Jalid bin Mohamed.
Boswell no pareció muy convencido. Mientras tomaban los antipasti, sacó por fin a relucir el tema del préstamo. Sarah adoptó una actitud ecuánime antes de informarlo de que bajo ningún concepto le prestaría ni un solo cuadro de la Colección Al Bakari.
—¿Qué tal un Monet o dos? ¿O uno de los Cézannes?
—Lo siento, pero es imposible.
—¿Y un Rothko? Tenéis tantos que no lo echaríais de menos.
—Brady, por favor.
Acabaron de comer sin más tropiezos y se despidieron en la acera de Park Avenue. Sarah decidió regresar andando al museo. Por fin había llegado el invierno a Manhattan, tras uno de los otoños más calurosos de los que se tenía recuerdo. Solo el cielo sabía qué traería el año próximo. El planeta parecía ir dando bandazos de un extremo a otro. Y ella también: infiltrada en la guerra global contra el terror un día, y al siguiente comisaria de una de las mejores colecciones de arte del mundo. En su vida no había término medio.
Al tomar la calle Cincuenta y Tres Este, sin embargo, cayó de pronto en la cuenta de que se aburría mortalmente. Era la envidia de sus colegas, eso era cierto. Pero la Colección Nadia al Bakari, pese a todo su glamur y el revuelo que había despertado en un principio su inauguración, apenas necesitaba cuidados. Sarah era poco más que su atractiva carta de presentación. Y últimamente comía demasiado a menudo con tipos como Brady Boswell.
Entretanto, su vida privada languidecía. Por la razón que fuese, pese a su apretada agenda de galas y recepciones, no había conseguido conocer a un hombre cuya edad y estatus le convinieran. Conocía a muchos de cuarenta y pocos años, sí, pero a esos no les interesaban las relaciones a largo plazo —Dios, cómo odiaba esa muletilla— con una mujer de su misma edad. Los hombres de entre cuarenta y cuarenta y cinco años querían una ninfa núbil de veintitrés, una de esas criaturas lánguidas que desfilaban por Manhattan con sus leggings y sus esterillas de yoga. Sarah temía verse abocada a ser la segunda esposa. En momentos de bajón, se veía del brazo de un ricachón de sesenta y tres años que se teñía el pelo y se ponía regularmente inyecciones de bótox y testosterona. Los hijos de su primer matrimonio la considerarían una intrusa y la despreciarían. Tras prolongados tratamientos de fertilidad, ella y el carcamal de su marido conseguirían tener un solo vástago al que Sarah criaría sola después de que su marido falleciera trágicamente en su cuarto intento de escalar el Everest.
El runrún del gentío en el vestíbulo del MoMA le levantó el ánimo. La Colección Nadia al Bakari estaba en la primera planta. Su despacho, en la tercera. Su registro telefónico mostraba doce llamadas perdidas. Lo de siempre: solicitudes de entrevistas, invitaciones a cócteles e inauguraciones de galerías, y un reportero de un tabloide en busca de chismorreos.
La última llamada era de un tal Alistair Macmillan. Al parecer, el señor Macmillan quería ver en privado la colección después de la hora de cierre del museo. No había dejado información de contacto. Pero poco importaba: Sarah era una de las pocas personas en el mundo que tenían su número privado. Dudó antes de marcar. No habían vuelto a hablar desde lo de Estambul.
—Temía que no me devolvieras la llamada. —Macmillan hablaba con un acento entre árabe e inglés de Oxford. El tono era sosegado, con un dejo de cansancio.
—Estaba comiendo —contestó Sarah sin inmutarse.
—En un restaurante italiano de Park Avenue con un mamarracho llamado Brady Boswell.
—¿Cómo lo sabes?
—Dos de mis hombres estaban sentados unas mesas más allá.
Sarah no se había fijado en ellos. Evidentemente, su habilidad para la contravigilancia se había deteriorado en los ocho años que llevaba fuera de la CIA.
—¿Puedes arreglarlo? —preguntó Macmillan.
—¿El qué?
—La visita privada a la Colección Al Bakari, claro.
—Es mala idea, Jalid.
—Eso mismo contestó mi padre cuando le dije que quería concederles a las mujeres de mi país el derecho a conducir.
—El museo cierra a las cinco y media.
—En ese caso, espérame a las seis.
3 Nueva York
El Tranquillity, que tenía fama de ser el segundo yate de recreo más grande del mundo, daba qué pensar incluso a sus más acérrimos defensores en Occidente. El futuro rey lo vio por primera vez, o eso se contaba, desde la terraza de la casa de veraneo que su padre tenía en Mallorca. Cautivado por la elegancia de líneas del navío y por sus características luces de navegación de color azul neón, despachó de inmediato un emisario para preguntar si estaba en venta. El propietario, un oligarca ruso llamado Konstantin Dragunov, supo ver la oportunidad que le salía al paso y pidió quinientos millones de euros por el barco. El futuro rey aceptó a condición de que el ruso y su extenso séquito abandonaran el yate de inmediato. Así lo hicieron, sirviéndose del helicóptero de a bordo, incluido también en el precio de venta. El futuro rey, que era, a su modo, un implacable hombre de negocios, pasó una factura exorbitante al ruso por el combustible.
Confiaba, quizá ingenuamente, en que la compra del yate permaneciera en secreto hasta que encontrara la forma de explicársela a su padre, pero apenas cuarenta y ocho horas después de que tomara posesión del navío, un tabloide londinense publicó, con asombroso detalle, la noticia de la transacción, presumiblemente con la colaboración del propio oligarca ruso. La prensa oficial del país del futuro rey —es decir, Arabia Saudí— hizo la vista gorda, pero las redes sociales y la blogosfera underground pusieron el grito en el cielo. Debido a la bajada en el precio del petróleo, el futuro rey había impuesto estrictas medidas de austeridad a sus mimados súbditos, que habían visto disminuir bruscamente su nivel de vida, antaño tan confortable. Hasta en Arabia Saudí, donde la avaricia real era un rasgo permanente de la vida política nacional, sentó mal esta muestra de codicia del príncipe heredero.
Su nombre completo era Jalid bin Mohamed bin Abdulaziz al Saud. Se había criado en un abigarrado palacio del tamaño de una manzana de edificios y había ido a un colegio reservado a los miembros varones de la familia real y a continuación a Oxford, donde se dedicó a estudiar economía, a perseguir a mujeres occidentales y a beber grandes cantidades de alcohol pese a tenerlo prohibido por su religión. Su deseo era quedarse en Occidente, pero cuando su padre subió al trono regresó a Arabia Saudí para asumir el cargo de ministro de Defensa, un logro notable para un hombre que jamás se había calzado un uniforme militar ni empuñado más arma que un halcón de presa.
El joven príncipe lanzó poco después una guerra costosa y devastadora para atajar la influencia iraní en el vecino Yemen e impuso un bloqueo sobre Catar a fin de frenar su ascenso, sumiendo así a la región del Golfo en una profunda crisis. Pero, sobre todo, se dedicó a conspirar y maquinar dentro de la corte real para debilitar a sus rivales, todo ello con la bendición de su padre, el rey. Envejecido y aquejado de diabetes, el monarca sabía que su reinado no duraría mucho. En la Casa de Saud era costumbre que un hermano sucediera a otro. El rey, sin embargo, rompió con la tradición al designar a su hijo príncipe heredero y sucesor en el trono. A la edad de treinta y tres años, el príncipe se convirtió en gobernante de facto de Arabia Saudí y mandamás de una familia cuya fortuna superaba el billón de dólares.
El futuro rey sabía, no obstante, que la riqueza de su país era en gran medida un espejismo; que su familia había despilfarrado una montaña de dinero en palacios y chucherías; y que de allí a veinte años, cuando se completara la transición de los combustibles fósiles a las fuentes renovables de energía, el petróleo del subsuelo de Arabia Saudí valdría tan poco como la arena que lo cubría. Dejado a su merced, el reino volvería a ser lo que había sido antaño: un erial habitado por nómadas siempre en guerra.
Para evitar ese futuro calamitoso a su país, resolvió sacarlo del siglo VII y trasladarlo de golpe al XXI. Con ayuda de una consultoría estadounidense, se sacó de la manga un plan económico al que denominó, en tono grandilocuente, el «Camino Hacia Delante». El plan imaginaba una economía moderna impulsada por la innovación, la inversión extranjera y la iniciativa privada. Sus consentidos ciudadanos ya no podrían contar con empleos en la administración pública y prebendas vitalicias. Tendrían que trabajar para ganarse la vida y estudiar otras cosas aparte del Corán.
El príncipe heredero era consciente de que la fuerza de trabajo de aquella nueva Arabia Saudí no podía estar compuesta únicamente por hombres. También harían falta mujeres, lo que significaba que habría que aflojar los grilletes religiosos que las mantenían en un estado rayano en la esclavitud. Les concedió el derecho a conducir automóviles, que hacía tiempo que había caído en el olvido, y les permitió asistir a eventos deportivos en los que hubiera hombres presentes.
No se conformó, sin embargo, con estos pequeños cambios. Quería reformar la religión misma. Se propuso cerrar la tubería que surtía de dinero a la expansión global del wahabismo, la versión puritana del islam sunita imperante en Arabia Saudí, y atajar el apoyo privado de sus conciudadanos a grupos terroristas yihadistas como Al Qaeda y el ISIS. Cuando un importante columnista del New York Times escribió una semblanza alabando al joven príncipe y sus aspiraciones, los ulemas —el estamento clerical saudí— montaron en cólera.
El príncipe heredero hizo encarcelar a unos cuantos exaltados religiosos y, demostrando poca mano izquierda, también a algunos moderados. Encarceló también a defensores de la democracia y de los derechos de las mujeres y a cualquiera que cometiera la insensatez de criticarle. Incluso hizo detener a más de un centenar de miembros de la familia real y la élite empresarial saudí y encerrarlos en el hotel Ritz-Carlton. Allí, en habitaciones sin puerta, fueron sometidos a brutales interrogatorios, a veces a manos del príncipe heredero en persona. Todos fueron liberados pasado un tiempo, pero solo tras entregar en total más de cien mil millones de dólares. El futuro rey alegó que ese dinero procedía de chantajes y mordidas, y dio por terminada esa forma de hacer negocios en el reino.
Excepto, claro está, en lo que respectaba al futuro rey, que siguió acumulando riquezas a velocidad de vértigo y gastando dinero a manos llenas. Compraba lo que se le antojaba y, lo que no podía comprar, se lo apropiaba sin más. Quienes se negaban a plegarse a su voluntad recibían un sobre que contenía una sola bala del calibre 45.
Lo que dio lugar a un replanteamiento general de la opinión que se tenía de él. Sobre todo, en Occidente. ¿Era de veras JBM un reformador?, se preguntaban políticos y expertos en Oriente Medio. ¿O era otro jeque del desierto más, ávido de poder, que encarcelaba a sus opositores y se enriquecía a costa de su pueblo? ¿De verdad se proponía modernizar la economía saudí? ¿Retirar el apoyo institucional de su monarquía al fanatismo y el terrorismo islámicos? ¿O solo trataba de impresionar a los niños bien de Georgetown y Aspen?
Por motivos que Sarah no podía explicarles a sus amigos y colegas del mundo del arte, ella se contó en principio entre los escépticos. De ahí que se mostrara reticente cuando Jalid pidió verla durante una de sus visitas a Nueva York. Accedió por fin, pero solo tras consultarlo con la división de seguridad de Langley, que la vigilaba desde lejos.
Se reunieron en una suite del hotel Four Seasons, sin escoltas ni asistentes. Sarah había leído los numerosos artículos laudatorios que había publicado el Times sobre JBM y había visto fotografías suyas vistiendo la túnica y el tocado tradicional de los saudíes. Con su traje inglés hecho a mano, sin embargo, presentaba un aspecto mucho más imponente: era elocuente, culto, sofisticado y rezumaba seguridad en sí mismo y poder. Y dinero, cómo no. Una cantidad de dinero inimaginable. Pensaba invertir una pequeña parte de su fortuna —le explicó a Sarah— en adquirir una colección de pintura de primera clase. Y quería que ella le asesorara.
—¿Qué piensa hacer con los cuadros?
—Colgarlos en un museo que voy a construir en Riad. Será el Louvre de Oriente Medio —respondió él pomposamente.
—¿Y quién visitará ese Louvre?
—Los mismos que visitan el Louvre de París.
—¿Turistas?
—Sí, claro.
—¿En Arabia Saudí?
—¿Por qué no?
—Porque los únicos turistas a los que permiten entrar en su país son los peregrinos musulmanes que visitan la Meca y Medina.
—Por ahora —respondió él con énfasis.
—¿Por qué yo?
—¿No es la conservadora de la Colección Nadia al Bakari?
—Nadia creía en las reformas.
—Igual que yo.
—Lo siento —contestó Sarah—. No me interesa.
Un hombre como Jalid bin Mohamed no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Persiguió a Sarah implacablemente: con llamadas telefónicas, flores y espléndidos regalos que ella nunca aceptaba. Cuando Sarah por fin dio su brazo a torcer, insistió en no recibir remuneración por su trabajo. Aunque sentía curiosidad por el hombre conocido como JBM, su pasada dedicación no le permitía aceptar ni un solo rial de la Casa de Saud. Además, por su bien y por el del príncipe, su relación sería estrictamente confidencial.
—¿Cómo debo llamarle? —preguntó ella.
—Con «Su alteza real» bastará.
—Pruebe otra vez.
—¿Qué tal Jalid?
—Mucho mejor.
Compraron expeditivamente y sin cortapisas en subastas y ventas privadas: pintura de posguerra, impresionistas, maestros antiguos… No negociaban apenas. Sarah decía un precio y uno de los acólitos de Jalid se ocupaba del pago y de los preparativos de traslado. Saciaron su voracidad adquisitiva con la mayor discreción posible y la cautela de dos espías. Aun así, el mundillo del arte no tardó en advertir que había un nuevo agente entre sus filas, sobre todo después de que Jalid desembolsara la friolera de quinientos millones de dólares por el Salvator Mundi de Leonardo. Sarah le aconsejó que no lo hiciera. Ningún cuadro, arguyó, salvo quizá la Mona Lisa, valía tanto dinero.
Mientras creaba la colección, pasó muchas horas en compañía de Jalid, los dos solos. Él le hablaba de sus planes para Arabia Saudí, utilizándola a veces como caja de resonancia. Poco a poco, el escepticismo de Sarah se fue diluyendo. Jalid, se decía, era una vasija imperfecta. Pero si era capaz de promover un cambio auténtico y duradero en Arabia Saudí, Oriente Medio y el mundo islámico en general no volverían a ser los mismos.
Todo eso cambió, sin embargo, con Omar Nawaf.
Nawaf era un destacado periodista y disidente saudí que había pedido asilo en Berlín. Muy crítico con la Casa de Saud, sentía especial aversión por Jalid, al que consideraba un charlatán que se dedicaba a susurrar zalamerías al oído de los crédulos occidentales mientras se llenaba los bolsillos y encarcelaba a sus opositores. Hacía dos meses, Nawaf había sido brutalmente asesinado y descuartizado en el consulado saudí en Estambul.
Enfurecida, Sarah Bancroft se sumó a quienes cortaron vínculos con el prometedor príncipe saudí que respondía a las iniciales JBM.
—Eres como todos los demás —le dijo en un mensaje de voz—. Y, por cierto, alteza, espero que te pudras en el infierno.
4 Nueva York
El anuncio se hizo público cuando pasaban escasos minutos de las cinco de la tarde. En tono cortés, recordaba a los visitantes que el museo cerraría pronto y los invitaba a encaminarse hacia la salida. A las 17:25 todos habían obedecido ya, excepto una señora de aspecto algo atribulado que no conseguía apartarse de la Noche estrellada de Van Gogh. Los guardias de seguridad la hicieron salir amablemente a la calle cuando declinaba ya la tarde y a continuación recorrieron el museo sala por sala para asegurarse de que no quedaba dentro ningún listillo dispuesto a robar un cuadro.
A las 17:45 dictaminaron que estaba «todo despejado». A esa hora, la mayoría del personal administrativo se había marchado ya. Así pues, nadie presenció la llegada a la calle Cincuenta y Tres Oeste de un convoy de tres todoterrenos negros con matrícula diplomática. Jalid, vestido con traje y abrigo oscuro, salió del segundo y, cruzando rápidamente la acera, se acercó a la entrada. Sarah, tras dudar un momento, le dejó pasar. Se miraron el uno al otro en la penumbra del vestíbulo antes de que Jalid le tendiera la mano. Ella no la aceptó.
—Me sorprende que te hayan dejado entrar en el país. La verdad es que no deberíamos vernos, Jalid.
Él siguió con la mano tendida.
—Yo no ordené la muerte de Omar Nawaf —dijo con calma—. Tienes que creerme.
—Antes te creía. Igual que un montón de gente en este país. Gente importante. Gente inteligente. Queríamos creer que eras distinto, que ibas a cambiar tu país y Oriente Medio. Y nos has engañado a todos.
Jalid retiró la mano.
—Lo que está hecho, no puede deshacerse, Sarah.
—En tal caso, ¿qué haces aquí?
—Creía haberlo dejado claro cuando hablamos por teléfono.
—Y yo creía haberte dejado claro que no volvieras a llamarme.
—Ah, sí, lo recuerdo. —Sacó su móvil del bolsillo del abrigo y puso el último mensaje de Sarah.
«Y, por cierto, alteza, espero que te pudras en el infierno…».
—Seguro que no fui la única que te dejó un mensaje parecido.
Jalid volvió a guardarse el teléfono.
—No, pero el tuyo me dolió más.
Aquello picó la curiosidad de Sarah.
—¿Por qué?
—Porque confiaba en ti. Y porque pensaba que entendías lo difícil que iba a ser cambiar mi país sin sumirlo en el caos político y religioso.
—Eso no te da derecho a asesinar a una persona solo porque te haya criticado.
—No es tan sencillo.
—¿Ah, no?
Él no respondió. Sarah advirtió que algo le inquietaba. No era la humillación que sin duda había supuesto para él su súbita caída en desgracia, sino otra cosa.
—¿Puedo verla?
—¿La colección? ¿De verdad has venido por eso?
Jalid pareció levemente ofendido.
—Sí, claro.
Sarah le condujo arriba, al ala Al Bakari. El retrato de Nadia, pintado mucho después de su muerte en el Cuartel Vacío, el desierto de Arabia Saudí, colgaba a la entrada.
—Ella sí era auténtica —comentó Sarah—. No una farsante como tú.
Jalid la miró con furia antes de levantar la vista hacia el retrato. Nadia aparecía sentada en la esquina de un largo sofá, ataviada de blanco, con una sarta de perlas alrededor del cuello y los dedos engalanados con oro y diamantes. Por encima de su hombro, brillaba como la luna la esfera de un reloj. Había orquídeas tendidas junto a sus pies descalzos. El estilo era una hábil mezcla de pintura clásica y contemporánea. El dibujo y la composición, impecables.
Jalid dio un paso hacia el retrato y observó la esquina inferior derecha del lienzo.
—No lleva firma.
—El artista nunca firma sus obras.
Él señaló la placa informativa colocada junto al cuadro.
—Tampoco aquí aparece su nombre.
—Deseaba permanecer en el anonimato para no eclipsar a la retratada.
—¿Es famoso?
—En ciertos círculos.
—¿Tú le conoces?
—Sí, por supuesto.
Jalid volvió a observar el cuadro.
—¿Posó para él?
—Lo cierto es que la pintó de memoria.
—¿Ni siquiera usó una fotografía?
Sarah negó con la cabeza.
—Qué extraordinario. Debía de admirarla mucho para pintar algo tan hermoso. Lamentablemente, no tuve el placer de conocerla. Era muy famosa, de joven.
—Cambió mucho después de la muerte de su padre.
—Zizi al Bakari no murió. Le asesinó a sangre fría en el Puerto Viejo de Cannes un sicario llamado Gabriel Allon. —Jalid le sostuvo la mirada un instante antes de entrar en la primera de las cuatro salas dedicadas al impresionismo. Se acercó a un Renoir y lo contempló con envidia—. Estos cuadros deberían estar en Riad.
—Nadia se los confió de manera permanente al MoMA y me nombró a mí conservadora de la colección. Van a quedarse donde están.
—Quizá permitas que los compre.
—No están en venta.
—Todo está en venta, Sarah.
Sonrió fugazmente. Sarah notó que le costaba hacerlo. Jalid se detuvo delante del siguiente cuadro, un paisaje de Monet. Después, paseó la mirada por la sala.
—¿Ningún Van Gogh?
—No.
—Qué raro, ¿no te parece?
—¿El qué?
—Que una colección como esta tenga esa carencia tan evidente.
—Es difícil conseguir un Van Gogh.
—No es eso lo que me dicen mis fuentes. De hecho, sé de muy buena tinta que Zizi fue propietario durante un tiempo de un Van Gogh poco conocido titulado Marguerite Gachet en su tocador. Se lo compró a una galería de Londres. —Observó a Sarah atentamente—. ¿Quieres que siga?
Ella no dijo nada.
—La galería es propiedad de un tal Julian Isherwood. En el momento de la venta trabajaba allí una estadounidense. Al parecer, Zizi se encaprichó de ella. La invitó a acompañarle en su crucero anual de invierno por el Caribe. Su yate era mucho más pequeño que el mío. Se llamaba…
—Alexandra —le interrumpió Sarah, y acto seguido preguntó—: ¿Desde cuándo lo sabes?
—¿Que mi asesora artística es una agente de la CIA?
—Era. Ya no trabajo para la Agencia. Ni tampoco para ti.
—¿Y qué me dices de los israelíes? —preguntó Jalid con una sonrisa—. ¿De veras crees que habría permitido que te acercaras a mí sin informarme primero sobre tus antecedentes?
—Y aun así insististe en perseguirme.
—En efecto, así fue.
—¿Por qué?
—Porque sabía que algún día podrías ayudarme, y no solo con mi colección de arte. —Pasó junto a ella y se detuvo frente al retrato de Nadia—. ¿Sabes cómo ponerte en contacto con él?
—¿Con quién?
—Con el hombre que pintó este cuadro sin que una sola fotografía guiara su mano —señaló la esquina inferior derecha del lienzo— y cuyo nombre debería figurar aquí.
—Eres el príncipe heredero de Arabia Saudí. ¿Por qué me necesitas a mí para contactar con el jefe del servicio de espionaje israelí?
—Mi hija —respondió Jalid—. Alguien se ha llevado a mi hija.
5 Astara, Azerbaiyán
Sarah Bancroft llamó a Gabriel Allon esa misma tarde pero no obtuvo respuesta, como solía ocurrir cuando Gabriel estaba inmerso en una misión. Debido a lo delicado de la tarea que tenía entre manos, solo el primer ministro y un puñado de colaboradores de confianza conocían su paradero: una villa de tamaño medio con muros de color ocre, a orillas del mar Caspio. Detrás de la casa se extendían campos de labor rectangulares, hacia las estribaciones de la cordillera del Cáucaso oriental. En lo alto de una colina se alzaba una pequeña mezquita. Cinco veces al día, el rechinante altavoz del minarete llamaba a los fieles a la oración. Pese a su larga pugna con las fuerzas del integrismo islámico, la voz del muecín ejercía sobre Gabriel un efecto sedante. En aquel momento de su vida, sus mejores amigos eran los musulmanes de Azerbaiyán.
La villa estaba registrada oficialmente a nombre de una empresa inmobiliaria con sede en Bakú. Su verdadero propietario, sin embargo, era el Departamento de Intendencia del servicio de inteligencia israelí, encargado de conseguir y gestionar pisos francos para sus agentes. La operación de compra se había efectuado bajo cuerda con la aquiescencia del jefe del servicio de seguridad azerbaiyano, con el que Gabriel mantenía una relación de amistad singularmente estrecha. Azerbaiyán lindaba por el sur con la República Islámica de Irán. De hecho, la frontera iraní se hallaba a solo cinco kilómetros de la casa, lo que explicaba por qué Gabriel no había puesto aún un pie fuera de sus muros desde que llegara. De haber tenido noticia de su presencia allí, la Guardia Revolucionaria iraní sin duda habría organizado un intento de asesinato o de secuestro. Gabriel no les reprochaba su inquina: a fin de cuentas eran las reglas del juego en aquel vecindario tan mal avenido. Además, si a él se le presentara la ocasión de eliminar al jefe de la Guardia Revolucionaria, apretaría el gatillo sin pensárselo dos veces.
Aquella casa junto al mar no era la única base logística con la que contaba Gabriel en Azerbaiyán. Su agencia —a la que sus miembros llamaban, sin más, la Oficina— disponía también de una flotilla de barcos pesqueros, buques de carga y lanchas motoras, registrada convenientemente en el país. Las embarcaciones viajaban con regularidad entre los puertos azerbaiyanos y la línea costera iraní, donde depositaban a agentes y equipos operativos de la Oficina y recogían a valiosos colaboradores iraníes dispuestos a cumplir órdenes de Israel.
Hacía un año, uno de esos colaboradores, empleado en el programa secreto de armas nucleares iraní, había llegado en barco a la villa de la Oficina en Astara. Allí, le había hablado a Gabriel de un almacén situado en un anodino distrito comercial de Teherán. El almacén albergaba treinta y dos cajas fuertes de fabricación iraní. Dentro había cientos de discos de ordenador y millones de documentos impresos. Según el informante, aquel material demostraba de manera concluyente lo que Irán llevaba mucho tiempo negando: que trabajaba incansable y metódicamente por construir una bomba de implosión nuclear y crear un sistema de lanzamiento capaz de alcanzar, como mínimo, territorio israelí.
La Oficina llevaba casi un año vigilando el almacén sirviéndose de artistas virtuosos del espionaje y cámaras en miniatura. Habían averiguado que los guardias del primer turno llegaban a las siete de la mañana y que, durante varias horas cada noche, desde aproximadamente las diez, el almacén solo estaba protegido por las cerraduras de las puertas y la valla perimetral. Gabriel y Yaakov Rossman, el jefe de operaciones especiales, habían acordado que el equipo permanecería dentro hasta las cinco de la madrugada, como mucho. El informante les había dicho qué cajas fuertes debían abrir y cuáles ignorar. Debido al método de entrada —sopletes que alcanzaban una temperatura de casi 2000º centígrados—, no había forma de ocultar la operación. Por tanto, Gabriel había ordenado al equipo que se llevara el material relevante, en lugar de copiarlo. Las copias podían desmentirse con facilidad. Los originales eran más difíciles de explicar. Además, la osadía de saquear los archivos del programa nuclear iraní y sacarlos del país humillaría al régimen a ojos de su inquieta ciudadanía. Y a Gabriel nada le gustaba más que poner en ridículo a los iraníes.
Sustraer los documentos originales aumentaba exponencialmente el riesgo de la operación, sin embargo. Las copias encriptadas podían sacarse del país en un par de memorias USB de alta capacidad. Trasladar y ocultar los originales resultaba mucho más complicado. Un colaborador iraní de la Oficina había comprado un camión Volvo. Si los guardias de seguridad del almacén se atenían a su horario habitual, el equipo dispondría de una ventaja de dos horas. Su itinerario discurría por las afueras de Teherán, cruzaba los montes Alborz y bajaba hasta la costa del mar Caspio. El punto de exfiltración era una playa cercana a la localidad de Babolsar. El equipo de apoyo se hallaba unos kilómetros al este, en Jazar Abad. Estaba previsto que los dieciséis miembros del equipo escaparan juntos. Eran en su mayoría judíos iraníes que hablaban farsi y que podían pasar fácilmente por persas. Su jefe era, sin embargo, Mijail Abramov, un agente nacido en Moscú que había llevado a cabo numerosas misiones de alto riesgo para la Oficina, incluido el asesinato selectivo de un destacado científico nuclear iraní en el centro de Teherán. Mijail era el elemento discordante de la operación. Gabriel sabía por experiencia que toda operación requería al menos uno.
En otra época, Gabriel Allon habría formado parte del equipo, indudablemente. Nacido en el valle de Jezreel, la franja de tierra fértil de la que eran oriundos muchos de los mejores espías y combatientes de Israel, Gabriel estaba estudiando pintura en la Academia Bezalel de Arte y Diseño de Jerusalén cuando, en septiembre de 1972, fue a verle un tal Ari Shamron. Unos días antes, un grupo terrorista denominado Septiembre Negro, vinculado a la Organización para la Liberación de Palestina, había asesinado a once deportistas y entrenadores israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. La primera ministra Golda Meir ordenó a Shamron y a la Oficina que «mandaran a los chicos» a dar caza a los responsables del atentado y los eliminaran. Shamron quería que Gabriel, que hablaba a la perfección alemán con acento berlinés y podía hacerse pasar por pintor, se convirtiera en el instrumento de la venganza israelí. Gabriel, con el descaro propio de la juventud, le dijo que se buscara a otro. Y Shamron, como haría después muchas otras veces, consiguió que se plegara a su voluntad.
La operación recibió el nombre en clave de Ira de Dios. Durante tres años, Gabriel y un pequeño equipo de agentes persiguieron a sus presas a lo largo y ancho de Europa Occidental y Oriente Medio. Mataban de noche y a plena luz del día y vivían con el miedo constante de que las autoridades locales los detuvieran en cualquier momento y los acusaran de asesinato. En total, mataron a doce miembros de Septiembre Negro. Gabriel eliminó personalmente a seis de ellos con una Beretta del calibre 22. Siempre que era posible, les disparaba once veces: una bala por cada judío muerto en el atentado de Múnich. Cuando por fin regresó a Israel, tenía las sienes teñidas de gris por el estrés y el cansancio. «Manchas de ceniza del príncipe de fuego», las llamaba Shamron.
Gabriel tenía intención de retomar su carrera artística, pero cada vez que se ponía delante de un lienzo solo veía las caras de los hombres que había matado. De modo que viajó a Venecia haciéndose pasar por un expatriado italiano llamado Mario Delvecchio para estudiar restauración. Al acabar sus estudios, regresó a la Oficina, donde Ari Shamron le recibió con los brazos abiertos. Haciéndose pasar por un restaurador de cuadros de gran talento —si bien algo taciturno— afincado en Europa, Gabriel se encargó de eliminar a algunos de los principales enemigos de Israel y llevó a cabo varias de las operaciones más célebres de la historia de la Oficina. La de esa noche se contaría entre sus mayores hazañas. Pero solo si tenía éxito. ¿Y si fracasaba? Dieciséis agentes de la Oficina altamente cualificados serían detenidos, torturados y con toda probabilidad ejecutados públicamente, y él no tendría más remedio que dimitir, un fin indigno de una carrera que serviría de rasero a cualquier otra. Incluso cabía la posibilidad de que arrastrara al primer ministro en su caída.
Pero, de momento, no podía hacer otra cosa que esperar y morirse de preocupación. El equipo había entrado en la República Islámica la noche anterior y se había encaminado a una red de pisos francos en Teherán. A las 22:15, hora de Teherán, Gabriel recibió un mensaje del Servicio de Operaciones de King Saul Boulevard a través de una conexión segura informándolo de que los guardias del último turno habían salido del almacén. Ordenó entonces entrar al equipo, y a las 22:31 ya estaban todos dentro. Tenían, por tanto, seis horas y veintinueve minutos para abrir, a golpe de soplete, las cajas fuertes señaladas y apoderarse de los documentos. Un minuto menos de lo que Gabriel esperaba, lo que suponía un pequeño revés. Sabía por experiencia que cada segundo contaba.
Gabriel era un hombre paciente por naturaleza, un rasgo este que le había sido muy útil como restaurador y como agente de inteligencia. Esa noche, sin embargo, a orillas del mar Caspio, perdió el dominio de sí mismo. Se paseaba sin descanso por las habitaciones medio amuebladas de la villa, farfullaba en voz baja y vociferaba exabruptos a sus sufridos escoltas. Pensaba, sobre todo, en los motivos por los que dieciséis de sus mejores agentes podían no salir con vida de Irán. Solo estaba seguro de una cosa: de que, si tenía que enfrentarse a las fuerzas iraníes, el equipo no se rendiría sin luchar. Gabriel había dado permiso a Mijail, exmiembro del Sayeret Matkal, para que saliera del país abriéndose paso a tiros, si era necesario. Si los iraníes intervenían, muchos acabarían muertos.
Por fin, a las 4:45 de la madrugada hora de Teherán, llegó un mensaje a través de la conexión segura. El equipo había salido del almacén con los archivos y los discos informáticos y emprendido la huida. El mensaje siguiente llegó a las 5:39, cuando el equipo se dirigía a los montes Alborz. Informaba de que un guardia de seguridad había llegado antes de su hora al almacén. Media hora después, Gabriel supo que la NAJA, la policía nacional iraní, había dado la alerta y estaba cortando carreteras en todo el país.
Gabriel salió de la villa y, a la media luz del alba, bajó andando hasta la orilla del lago. En las lomas que se alzaban a su espalda, el muecín llamaba a los fieles a la oración. Orar es mejor que dormir… Y, en ese instante, Gabriel no podía estar más de acuerdo.
6 Tel Aviv
Al no recibir respuesta a su llamada ni a sus mensajes posteriores, Sarah Bancroft concluyó que no le quedaba otro remedio que volar de Nueva York a Israel. Jalid se hizo cargo de los preparativos del viaje, de ahí que Sarah viajara en un lujoso avión privado, con el único inconveniente de tener que hacer una breve escala en Irlanda para repostar. Como tenía prohibido recurrir a las identidades falsas que usaba antaño en la CIA, pasó por el control de pasaportes del aeropuerto Ben Gurión usando su verdadero nombre —muy conocido para los servicios de seguridad e inteligencia del Estado de Israel— y acto seguido un coche con chófer la trasladó hasta el Hilton de Tel Aviv. Jalid le había reservado la mejor suite del hotel.
Al llegar a la habitación envió otro mensaje al móvil privado de Gabriel informándolo de que había ido a Tel Aviv por iniciativa propia para hablar de un asunto que revestía cierta urgencia. El mensaje, como los anteriores, no recibió respuesta. Era impropio de Gabriel ignorarla de ese modo. Cabía la posibilidad de que hubiera cambiado de número o de que se hubiera visto obligado a renunciar a su móvil privado. Claro que también era posible que estuviera demasiado ocupado para atenderla. Era, a fin de cuentas, el director general del servicio secreto de inteligencia de Israel, lo que le convertía en una de las figuras más poderosas e influyentes del país.
Ella, no obstante, le vería siempre como aquel individuo frío e inaccesible al que vio por primera vez en una elegante casa de ladrillo rojo de Georgetown, en N Street. Gabriel había husmeado en cada cámara sellada de su pasado antes de preguntarle si estaría dispuesta a trabajar para Yihad SA, que era como apodaba a Zizi al Bakari, el financiero y facilitador del terrorismo islamista. Sarah tuvo la suerte de sobrevivir a la operación subsiguiente y pasó varios meses recuperándose en un piso franco de la CIA, en un condado del norte de Virginia famoso por sus caballos. Pero cuando Gabriel necesitó una última pieza para dar un golpe de mano contra un oligarca ruso llamado Ivan Kharkov, aprovechó la oportunidad de volver a trabajar con él.
En algún punto del camino también se enamoró de él y, al descubrir que era inalcanzable, se embarcó en una desafortunada aventura con un agente de la Oficina llamado Mijail Abramov. La relación estuvo condenada al fracaso desde el principio. Los dos tenían prohibido salir con agentes de otros servicios de inteligencia. Incluso Sarah, cuando analizaba la situación con franqueza, reconocía que aquel escarceo amoroso había sido a todas luces un intento de castigar a Gabriel por haberla rechazado. Como era de esperar, la cosa acabó mal. Sarah solo había visto a Mijail una vez desde entonces, en una fiesta para celebrar el nombramiento de Gabriel como director general. Él iba del brazo de una doctora judía de origen francés, muy atractiva. Sarah le había ofrecido la mano con frialdad, en lugar de la mejilla.
![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)

![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)


![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)
![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)