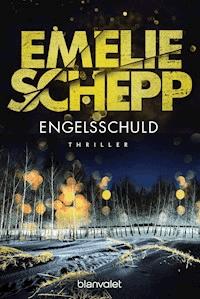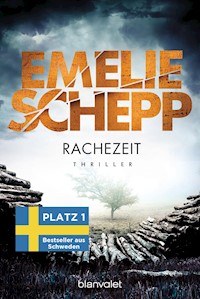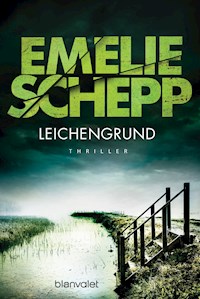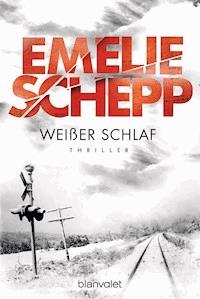7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Cuando una adolescente tailandesa sufre una sobredosis durante una operación de tráfico de estupefacientes, todas las pistas conducen a Danilo Peña, el criminal que se ha convertido en bestia negra y principal objetivo de Jana Berzelius, una joven fiscal aficionada a las artes marciales. Deseosa de borrar todo rastro de su traumática infancia, Berzelius debe perseguir en secreto a Danilo, con el que comparte un horrendo pasado. Entretanto, la policía centra sus pesquisas en El Anciano, el jefe del mayor cártel de la droga sueco, un cerebro criminal al que nadie ha visto en persona, pero cuya sola mención infunde temor. ¿Quién es este omnipotente capo del narcotráfico? Berzelius tratará por todos los medios de descubrir su identidad mientras sigue clandestinamente a Danilo, que amenaza con hacer público su verdadero origen. Es consciente de que debe eliminarle antes de que pueda desvelar sus secretos. Si fracasa, lo perderá todo. Pero, mientras se prepara para enfrentarse a él, descubre una traición aún más sorprendente y perturbadora que la enredará inexorablemente en las sórdidas redes de la mafia. Segunda entrega de la trepidante trilogía escrita por la aclamada autora sueca Emelie Schepp, La marca de la venganza aborda el tema del narcotráfico internacional y el tráfico de niños y vuelve a presentarnos a la misteriosa y brillante fiscal Jana Berzelius, cuyo turbio pasado era hasta hace poco un enigma para ella misma. En la excelente segunda novela de la autora sueca Emelie Schepp, esta maneja con total solvencia los hilos de las sórdidas vidas de sus personajes en una novela policiaca que pone al descubierto los aspectos más oscuros de los delitos relacionados con inmigrantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La marca de la venganza
Título original: Marked for Revenge
© 2017, Emelie Schepp
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
© De la traducción, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubiera: Mario Arturo
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
ISBN: 978-84-9139-188-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Agradecimientos
Para H.
Prólogo
Sentada en silencio, la niña miraba su cuenco de yogur con cereales. Escuchaba un tintineo de cubiertos y porcelana mientras sus padres desayunaban.
—¿Te importaría comer, por favor?
Su madre la miró implorante, pero la niña no se movió.
—¿Otra vez has tenido pesadillas?
La niña tragó saliva sin atreverse a levantar la vista del cuenco.
—Sí —contestó con un susurro casi inaudible.
—¿Qué has soñado esta vez?
Su madre partió por la mitad una rebanada de pan y la untó con mermelada.
—Con un contenedor —dijo la niña—. Estaba…
—¡No!
La voz de su padre sonó desde el otro lado de la mesa: alta, dura y fría como el hielo. Había cerrado los puños. Su mirada era tan dura y fría como su voz.
—¡Ya basta!
Se puso en pie, tiró de ella para que se levantara y de un empujón la sacó de la cocina.
—Estamos hartos de oír tus fantasías.
La niña se precipitó hacia delante, luchando por mantenerse delante de él mientras la empujaba escalera arriba. Le hacía daño en los brazos y en los pies. Trató de zafarse cuando cambió de mano y la agarró del cuello.
Entonces la soltó, apartando la mano como si se hubiera pinchado. La miró con repulsión.
—¡Te he dicho que te tapes el cuello siempre! ¡Siempre!
Le puso las manos sobre los hombros y la hizo darse la vuelta.
—¿Qué has hecho con el vendaje?
Sintió que le retiraba el pelo hacia un lado, que tiraba de él tratando frenéticamente de dejar su nuca al descubierto. Oyó cómo se agitaba su respiración cuando vio las cicatrices. Dio un par de pasos hacia atrás, horrorizado como si acabara de ver algo espeluznante.
Y así era.
Porque se le había caído el vendaje.
Capítulo 1
¡Allí! El coche apareció doblando la esquina.
Pim sonrió a Noi con nerviosismo. Estaban en un callejón, entre las sombras que dejaba la luz de las farolas. Manchas de orín reseco decoloraban el asfalto. Reinaba un olor fuerte y rancio, y el fragor de la autovía ahogaba el aullido de los perros callejeros.
Pim tenía la frente sudorosa, no por el calor, sino por el miedo. El cabello oscuro se le pegaba a la nuca, y la fina tela de la camiseta se le adhería a la espalda formando pliegues. No sabía qué la esperaba y tampoco había tenido tiempo para prepararse.
Había sucedido todo tan deprisa… Se había decidido apenas dos días antes. Noi se había reído, decía que era fácil, que pagaban bien y que en cinco días estarían de vuelta en casa.
Pim se pasó la mano por la frente y se la secó en los vaqueros mientras observaba el lento avance del coche.
Sonrió otra vez como para convencerse de que todo saldría bien, de que todo iría como la seda.
Solo era esta vez.
Una sola vez. Y luego nunca más.
Cogió su maleta. Le habían dicho que metiera en ella ropa para dos semanas; así daría credibilidad a sus presuntas vacaciones.
Miró a Noi, enderezó la espalda y echó los hombros hacia atrás.
El coche casi había llegado.
Avanzó despacio hacia ellas y se detuvo. Una de las ventanillas tintadas se abrió, dejando al descubierto la cara de un hombre con el pelo cortado casi al cero.
—Subid —dijo sin apartar la mirada de la carretera.
Luego cambió de marcha y se dispuso a arrancar.
Pim rodeó el coche, se detuvo y cerró los ojos un instante. Respirando hondo, abrió la puerta y subió al coche.
La fiscal Jana Berzelius bebió un trago de agua y se acercó el montón de papeles que había sobre su mesa. Eran las diez de la noche y el Bishop’s Arms de Norrköping estaba abarrotado de gente.
Media hora antes estaba en compañía de su superior, el fiscal jefe Torsten Granath, quien, tras un largo y fructífero día en el juzgado, había tenido al menos la decencia de llevarla a cenar al Elite Grand Hotel.
Se pasó las dos horas que duró la cena hablándole de su perro, al que había tenido que sacrificar tras diversas dolencias gástricas y problemas intestinales. Aunque a Jana le traía sin cuidado, fingió interés cuando Torsten sacó su teléfono para enseñarle unas fotos del perro fallecido, cuando aún era un cachorro. Asintió en silencio, ladeó la cabeza y procuró poner cara de pena.
Para que el tiempo se le pasara más deprisa, pasó revista a los demás comensales. Desde su mesa junto a la ventana veía claramente la puerta. No entraba ni salía nadie del local sin que ella lo viera. Mientras duró el soliloquio de Torsten, contó doce personas: tres hombres de negocios extranjeros, dos mujeres maduras de voz chillona, una familia de cuatro miembros, dos señores mayores y un adolescente de voluminoso cabello rizado.
Después de la cena, Torsten y ella se trasladaron al Bishop’s Arms, en la puerta de al lado. Torsten comentó que la decoración típicamente británica del local le recordaba a cuando jugaba al golf en el condado de Kent e insistía en ocupar siempre la misma mesa. La elección del pub exasperó levemente a Jana, que estrechó la mano de su jefe con alivio cuando este decidió por fin dar por terminada la velada.
Se quedó, no obstante, un rato más.
Tras guardar los papeles en el maletín, apuró el agua y estaba a punto de levantarse cuando entró un hombre. Puede que fuera su paso nervioso lo que hizo que se fijara en él. Lo siguió con la mirada cuando se dirigió rápidamente a la barra. El recién llegado llamó la atención del camarero levantando un dedo, pidió una copa y se sentó a una mesa, con su raída bolsa de deporte sobre el regazo.
Un gorro de punto le tapaba parcialmente la cara, pero Jana calculó que tenía más o menos su edad: unos treinta años. Vestía chaqueta de piel, vaqueros oscuros y botas negras. Parecía inquieto; dirigió primero la mirada hacia la ventana, luego hacia la puerta y de nuevo hacia la ventana.
Sin volver la cabeza, Jana fijó los ojos en la ventana y vio la silueta del puente de Saltäng. Las luces navideñas se mecían en las copas desnudas de los árboles, cerca de Hamngatan. Al otro lado del río, un luminoso de neón parpadeante deseaba Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Jana se estremeció al pensar que solo quedaban escasas semanas para Navidad. No le apetecía pasar las fiestas con sus padres, sobre todo desde que su padre, el exfiscal general Karl Berzelius, parecía haberle dado la espalda inexplicablemente, como si de pronto ya no le interesara formar parte de la vida de su hija.
No se veían desde la primavera, y cada vez que Jana le hablaba de su extraño comportamiento a Margaretha, su madre, no recibía explicación alguna.
«Está muy ocupado», contestaba siempre su madre.
Así pues, Jana decidió no malgastar más energías en ese asunto y lo dejó correr. Como consecuencia de ello, apenas se habían visto en los últimos seis meses. La Navidad, sin embargo, era insoslayable: tendrían que verse en algún momento.
Suspiró profundamente y volvió a fijar la mirada en el recién llegado, al que el camarero acababa de servir una copa. Cuando el hombre fue a cogerla, Jana observó que tenía una mancha de nacimiento, grande y oscura, en la muñeca izquierda. Se llevó el vaso a los labios y miró de nuevo por la ventana.
Debía de estar esperando a alguien, pensó Jana al levantarse. Se abrochó con cuidado la chaqueta de invierno y se envolvió el cuello en su pañuelo Louis Vuitton negro. Se caló el sombrero granate y agarró enérgicamente el maletín.
Al volverse hacia la puerta, advirtió que el hombre estaba hablando por teléfono. Masculló algo inaudible, apuró su copa de un trago al levantarse y pasó junto a ella, camino de la salida.
Jana sujetó la puerta cuando estaba a punto de cerrarse tras él y salió a la calle y al frío aire invernal. La noche era apacible y cristalina; reinaba una quietud casi absoluta.
El hombre se perdió velozmente de vista.
Jana se puso unos guantes forrados y echó a andar hacia su apartamento en Knäppingsborg. A una manzana de su casa, volvió a ver al hombre, apoyado contra la pared de un callejón estrecho. Esta vez, no estaba solo.
Había otro hombre delante de él. Tenía la capucha subida y las manos hundidas en los bolsillos.
Jana se paró en seco, se desvió rápidamente hacia un lado y trató de esconderse tras la columna de un edificio. Comenzó a latirle el corazón con violencia y se dijo que debía estar equivocada. El hombre de la capucha no podía ser quien ella creía.
Volvió la cabeza y examinó de nuevo su perfil.
Un escalofrío recorrió su columna vertebral.
Sabía quién era.
Conocía su nombre.
¡Danilo!
El detective inspector jefe Henrik Levin apagó la tele y se quedó mirando el techo. Eran poco más de las diez de la noche y la habitación estaba a oscuras. Prestó atención a los ruidos de la casa. El lavavajillas zumbaba rítmicamente en la cocina. De vez en cuando se oía un golpe sordo en el cuarto de Felix, y Henrik adivinó que su hijo estaba dando vueltas en sueños. Su hija Vilma dormía en silencio, plácidamente, como de costumbre, en la habitación contigua.
Se tumbó de lado junto a su mujer, Emma, con los ojos cerrados y la cabeza tapada con el edredón. Sabía, sin embargo, que iba a costarle quedarse dormido. Su mente se movía a mil por hora.
Pronto, apenas pegaría ojo por otros motivos. Se pasaría las noches meciendo al bebé, alimentándolo y arrullándolo hasta bien entrada la madrugada. Solo faltaban tres semanas para que su mujer saliera de cuentas.
Se desarropó la cabeza y miró a Emma, que dormía tumbada de espaldas, con la boca abierta. Su barriga era inmensa, pero Henrik ignoraba si era más grande que las otras veces. Solo sabía que estaba a punto de convertirse en padre por tercera vez.
Tumbado boca arriba, posó las manos sobre el edredón y cerró los ojos. Sentía una especie de melancolía y se preguntaba si sus sentimientos cambiarían cuando tuviera al bebé en brazos. Confiaba en que así fuera, porque aquel embarazo había transcurrido sin que apenas se diera cuenta. No había tenido tiempo: tenía otras cosas en que pensar. En su trabajo, por ejemplo.
La Brigada Nacional de Homicidios se había puesto en contacto con él.
Querían hablarle de un caso de la primavera anterior: la investigación del asesinato de Hans Juhlén, el responsable de la Junta de Inmigración sueca en Norrköping. El caso se había cerrado y Henrik creía haberlo dejado atrás.
Lo que en principio parecía una típica investigación criminal, la del asesinato de un alto funcionario local, se había convertido en algo mucho más preocupante y macabro: la investigación del tráfico de inmigrantes ilegales había puesto al equipo que se ocupaba del caso tras la pista de un cártel de narcotraficantes que, entre otras actividades, se dedicaba a entrenar a niños para convertirlos en despiadados asesinos a sangre fría.
El caso distaba mucho de ser rutinario, y la investigación había copado los titulares durante varias semanas seguidas.
Al día siguiente, la Brigada Nacional de Homicidios le interrogaría acerca de los niños inmigrantes que habían llegado a Suecia desde Sudamérica en contenedores de barco cerrados por fuera. Más concretamente, querían hablarle del jefe del cártel, Gavril Bolanaki, que se había suicidado antes de que pudieran interrogarlo.
Repasarían de nuevo, pormenorizadamente, cada detalle de la investigación.
Henrik abrió los ojos y contempló la oscuridad. Miró el despertador, vio que eran las diez y cuarto y comprendió que el lavavajillas emitiría pronto la señal que indicaba el fin del ciclo de lavado.
Tres minutos después, oyó su pitido.
Capítulo 2
Le latía el corazón incontrolablemente y el pulso se le había desbocado.
Procuraba respirar sin hacer ruido.
Danilo.
Una oleada de emociones contradictorias embargó a Jana Berzelius. Sentía al mismo tiempo sorpresa, cólera y confusión.
En otra época, cuando compartían su existencia cotidiana, Danilo y ella habían sido como hermanos. Pero eso había sido hacía mucho tiempo, cuando eran pequeños. Ahora solo tenían en común el mismo pasado sangriento. Danilo tenía en la nuca las mismas cicatrices que ella, aquellas iniciales grabadas en la piel, como un recordatorio constante de la siniestra infancia que habían compartido. Danilo era el único que sabía quién era ella, de dónde venía y por qué.
Jana le había buscado la pasada primavera para pedirle ayuda cuando empezaron a aparecer contenedores cargados de refugiados menores de edad a las afueras de la pequeña localidad portuaria de Arkösund. Él había parecido dispuesto a ayudarla, incluso le había dado muestras de simpatía, pero al final la había traicionado. Había intentado matarla sin éxito, y después se había esfumado.
Jana no había dejado de buscarlo desde entonces, pero Danilo parecía haberse desvanecido por completo. En todos esos meses no había encontrado ni una sola pista de su paradero. Nada. Y, entre tanto, su frustración había aumentado en la misma medida que su sed de venganza. Soñaba despierta, fantaseando con distintas formas de matar a Danilo.
Había esbozado su cara a lápiz en una hoja en blanco: dibujando y borrando, borrando y dibujando hasta conseguir un parecido perfecto. Tenía aquel retrato clavado en la pared de su piso, como para recordarse el odio que sentía por él: un odio imposible de olvidar.
Al final, había abandonado la búsqueda y retomado su vida cotidiana, en la creencia de que probablemente nunca lo encontraría.
Había desaparecido para siempre.
O eso creía Jana.
Ahora, se hallaba a quince metros de ella.
Sintió que su cuerpo temblaba y reprimió el impulso de lanzarse hacia delante. Tenía que pensar lógicamente.
Contuvo la respiración para poder oír las voces de los dos hombres, pero no alcanzó a distinguir ni una sola palabra. Estaban demasiado lejos.
Danilo encendió un cigarrillo.
La ajada bolsa de deporte descansaba en el suelo, y el hombre de la marca de nacimiento en la muñeca se acuclilló junto a ella. Abrió una cremallera para mostrar su contenido. Danilo asintió con una inclinación de cabeza, hizo un gesto con la mano derecha y ambos cruzaron a paso vivo el callejón y bajaron por la escalera de piedra que llevaba a Strömparken.
Jana apretó los dientes. ¿Qué debía hacer? ¿Dar media vuelta e irse a casa? ¿Fingir que no le había visto, dejar que se marchara? ¿Permitir que desapareciera de nuevo de su vida?
Contó en silencio hasta diez. Después, salió de las sombras y echó a andar tras ellos.
La inspectora Mia Bolander abrió los ojos y de inmediato se llevó la mano a la frente. Le daba vueltas la cabeza.
Se levantó de la cama y se quedó allí parada, desnuda, mirando al hombre que yacía boca abajo sobre el colchón, con la mano bajo la almohada. Había olvidado su nombre.
Él no estaba del todo convencido. Se había pasado veinte minutos dando vueltas por la habitación y repitiendo que era un estorbo y que no se la merecía. Mia le repitió una y otra vez que no era cierto, y al final le convenció para que se metiera en la cama con ella.
Cuando al poco rato él le preguntó amablemente si podía darle un masaje en los pies, estaba demasiado cansada para negarse. Y cuando él se metió su dedo gordo en la boca, se le agotó la paciencia y le preguntó sin rodeos si no podían simplemente follar. Él captó la indirecta y se quitó la ropa.
También había gemido estentóreamente, le había lamido el cuello y le había hecho varios chupetones.
El muy gilipollas.
Mia se rascó debajo del pecho derecho y miró el suelo, donde su ropa yacía amontonada.
Se vistió a toda prisa, sin preocuparse de hacer ruido. Solo quería irse a casa.
Solo había tenido intención de pasarse un momentito por el pub. En el Harry’s había noche de karaoke navideño y el local estaba lleno a rebosar de mujeres con vestidos rutilantes y hombres trajeados. Algunos lucían gorros de Papá Noel y ya se habían emborrachado a conciencia en alguna fiesta navideña en Norrköping.
El hombre de cuyo nombre no se acordaba estaba de pie junto a la barra, con una cerveza en la mano. Parecía hetero, de unos cuarenta años, era rubio y llevaba el pelo extrañamente peinado con la raya al medio. Jana vio el tatuaje de su cuello: una calavera de colores, con unas tibias cruzadas debajo. Por lo demás, iba pulcramente vestido, con americana con hombreras y corbata.
Mia se había sentado unos taburetes más allá, y allí sentada había acariciado su vaso, tratando de llamar su atención. Finalmente se fijó en ella, pero tardó un rato más en acercarse y preguntarle si podía acompañarla. Ella contestó con una sonrisa y volvió a pasar el dedo por el borde del vaso. Él comprendió por fin que debía invitarla a otra copa. Tras consumir tres jarras de cerveza y dos cócteles navideños aromatizados con azafrán, tomaron un taxi para ir a su piso.
Mia aún notaba en la boca el regusto del azafrán. Salió al pasillo, entró en el cuarto de baño y encendió la luz. Deslumbrada por un instante, mantuvo los ojos cerrados mientras bebía agua ayudándose con las manos. Se miró al espejo con los ojos entornados, se sujetó el pelo detrás de las orejas y se miró el cuello.
Tenía dos grandes chupetones en el lado derecho, bajo la barbilla. Meneó la cabeza y apagó la luz.
Descolgó la americana de él del perchero del pasillo y le registró los bolsillos. Extrajo la cartera del bolsillo interior, pero solo contenía tarjetas: nada de efectivo.
Ni una sola corona.
Echó una ojeada a su permiso de conducir y vio que se llamaba Martin Strömberg. Acto seguido dejó la cartera en su sitio y se puso las botas y la chaqueta.
—Solo para que lo sepas, Martin —dijo señalando con el dedo hacia el dormitorio—, es cierto que eres un estorbo.
Abrió la puerta del apartamento y salió.
Jana Berzelius se detuvo en lo alto de la cuesta, cerca del Museo del Trabajo de Norrköping, y miró a su alrededor. Ya no veía a Danilo, ni al hombre de la mancha en la muñeca.
Escudriñó todas las esquinas de las calles que tenía delante, pero no estaban por ninguna parte. No se veía ni un alma, de hecho, y le sorprendió lo desierto que podía parecer aquel paisaje industrial una gélida noche de miércoles, a principios de diciembre.
Pasó diez minutos allí, en silencio, observando, pero no oyó ni un solo ruido, ni vio el menor movimiento.
Por fin aceptó que habían desaparecido. Había vuelto a perder su pista. La ira se apoderó de ella. No le quedaba otro remedio que irse a casa con la sensación de que había vuelto a engañarla.
Pero ¿qué creía que podía pasar? ¿Cómo se le había ocurrido? No debería haberle seguido; debería haberse olvidado de él y haberse preocupado solo de sí misma.
En realidad, no podía hacer nada más.
Mientras cruzaba la plaza de Holmen, tuvo de pronto la extraña sensación de que alguien la seguía, pero cuando se giró solo alcanzó a ver a un hombre bajo que paseaba a un perro, a lo lejos. Observó los edificios de pisos de Kvarngatan y vio candelabros de adviento en numerosas ventanas. El cielo, negro como el betún, seguía despejado y cristalino.
Estremeciéndose, Jana encogió los hombros, siguió cruzando la plaza y se metió en el túnel. Cuando iba por su mitad, la asaltó de nuevo la sensación de que la seguían.
Se detuvo, dio media vuelta y se quedó mirando la oscuridad. Inmóvil, respiró sin hacer ruido y aguzó el oído.
Nada.
Cruzó Järnbrogatan a paso rápido y pasó bajo el arco rosado que señalaba la entrada al barrio de Knäppingsborg.
Luego, de pronto, oyó un ruido a su espalda.
Allí estaba, solo.
A diez metros de distancia.
Tenía la cabeza agachada y la mandíbula tensa.
Jana le miró a los ojos, soltó su maletín y se preparó.
Capítulo 3
—¡Trágatelo!
Pim dio un respingo y miró al hombre a los ojos. En pie, inclinado sobre la mesa, tenía la cara casi pegada a la suya. Vestía una camisa gris oscura con las mangas enrolladas.
Ella miró la cápsula que tenía en la mano. Era más grande que un tomate cherry y más ovalada de lo que esperaba. Su contenido estaba prietamente envuelto en varias capas de látex.
Sentada a su lado, Noi la miró con expresión suplicante y asintió casi imperceptiblemente para darle ánimos. «¡Tú puedes!»
Estaban sentadas en una habitación, encima de una farmacia. Para llegar hasta ella, había que subir por una escalera que era casi una escalera de mano. Un ventilador zumbaba en una esquina. Aun así, hacía calor y olía a moho.
A Pim no le había costado tragarse la pastilla para neutralizar sus ácidos gástricos. Había pasado sin problemas. Pero aquella cápsula era enorme, pensó ahora, presionando su recubrimiento con el índice y el pulgar.
El hombre la agarró del brazo y le llevó lentamente la mano hacia la boca. La cápsula tocó sus labios. Pim sabía lo que tenía que hacer, y la boca se le resecó al instante.
—Abre la boca —ordenó él entre dientes.
Pim obedeció y se puso la cápsula en la lengua.
—Muy bien, ahora levanta la barbilla y trágatela.
Ella miró hacia el techo y sintió que la cápsula se deslizaba hasta el fondo de su lengua. Intentó tragar, pero no pudo. La cápsula se negaba a bajar.
Tosió, escupiéndosela en la mano.
El hombre dio un puñetazo en la mesa.
—¿De dónde has sacado a esta inútil? —le preguntó a Noi, que se puso blanca como el papel—. No puedo permitir tratar con idiotas, ¿entiendes? El tiempo es oro.
Noi asintió en silencio y miró a Pim, que esquivó su mirada.
—Inténtalo otra vez —le susurró Noi—. Puedes hacerlo.
Pim sacudió la cabeza lentamente.
—¡Tienes que hacerlo! —insistió Noi.
Pim volvió a negar con un gesto. Le tembló el labio y se le saltaron las lágrimas. Sabía que tenía suerte, que debía alegrarse de tener esta oportunidad. No estaba acostumbrada a que la suerte le sonriera, pero cuando Noi le habló de la posibilidad de ganar un dinero rápido y sencillo, el corazón le dio un vuelco de emoción.
—¡Muy bien, se acabó! ¡Fuera de aquí! —El hombre la agarró del brazo y la hizo levantarse de un tirón—. Tengo mucha otra gente deseando ganar dinero.
—¡No! ¡Espere! ¡Sí que quiero! —chilló Pim, resistiéndose—. ¡Por favor, sí que quiero! Déjeme intentarlo otra vez. Puedo hacerlo.
El hombre la agarró con fuerza. Se quedó mirándola un momento, los ojos entornados e inyectados en sangre, las mejillas coloradas, los labios apretados.
—¡Demuéstralo! —dijo.
Agarrando un bote con una mano, la asió por la mandíbula, la obligó a abrir la boca y le echó tres chorros de lubricante en la garganta.
Levantó la cápsula.
—Vamos —dijo.
Pim la cogió y se la metió en la boca. Intentó tragar. Se metió un dedo en la boca y empujó la cápsula, pero solo consiguió que le diera una arcada.
El pánico empezó a apoderarse de ella.
Con la cápsula encajada de nuevo en la garganta, levantó la barbilla. Pero las ganas de vomitar aumentaron.
Tenía las palmas de las manos húmedas de sudor.
Cerró los ojos, abrió la boca y empujó la cápsula con el dedo todo lo que pudo.
Tragó.
Tragó, tragó, tragó.
La cápsula resbaló lentamente hacia su estómago.
El hombre juntó las manos y sonrió.
—Ya está —dijo—. Solo quedan cuarenta y nueve.
El primer golpe se dirigió a su cabeza; el segundo, a su garganta.
Jana Berzelius detuvo los puñetazos de Danilo sirviéndose de los antebrazos.
Estaba furioso, se balanceaba de un lado a otro tratando de golpearla desde todas direcciones, pero ella se zafaba, levantó el puño derecho, agachó la cabeza, lanzó un golpe con el izquierdo y, acto seguido, una patada. Erró el blanco pero repitió la secuencia de movimientos, más deprisa esta vez. Logró asestarle un golpe en la rodilla, pero, aunque su pierna cedió ligeramente, aguantó de pie. Consciente de que tenía que hacerle perder el equilibrio, conseguir que cayera al suelo, Jana le lanzó otra patada, esta vez a la cabeza. Pero él la agarró del pie y la impulsó bruscamente hacia la izquierda. Ella se giró y cayó de espaldas en el frío y duro suelo. Casi en el mismo movimiento, rodó de lado, colocó las manos en posición defensiva y se levantó de un salto.
Danilo se abalanzó hacia ella. En ese mismo momento, Jana agachó la cabeza y se protegió la cara con los puños. Levantó el pie con todas sus fuerzas y lanzó otra patada.
Esta vez dio en el blanco.
Cuando Danilo se desplomó, dio un salto hacia él y estaba a punto de apoyar la rodilla sobre su pecho cuando, con un gruñido de rabia, se giró, rodaron juntos y acabó encima de ella. Se sentó a horcajadas sobre su cuerpo y comenzó a golpearla en las costillas con todas sus fuerzas.
La agarró del pelo y tiró de su cabeza, levantándola del suelo. Jana intentó incorporarse para aliviar el dolor, pero su peso se lo impedía.
—¿Por qué me estabas siguiendo? —susurró él, inclinándose hacia delante hasta casi tocar su cara.
Jana no respondió. Pensaba frenéticamente que aquello no podía pasar, no podía permitirle ganar. Pero estaba atrapada, él le oprimía los brazos con las piernas. Estiró los dedos tratando de asir algo con lo que defenderse, pero solo había hielo y nieve.
Una sensación desagradable comenzó a embargarla. No había contado con acabar así, postrada bajo él. Pensaba tenderle una emboscada, llevarle ventaja desde el principio.
Cerró los puños y, tensando los músculos, hizo acopio de energías. Balanceando las piernas, le golpeó con las rodillas en la espalda. Él se arqueó hacia atrás y soltó su pelo. Jana le golpeó una y otra vez con las rodillas, tratando sin éxito de engancharle el cuello con la pierna.
Él no cedió ni un milímetro.
Volvió a agarrarla del pelo.
—No deberías haber hecho eso —gruñó al golpearle la cabeza contra el suelo.
El dolor era indescriptible. Ante sus ojos todo se volvió negro.
Él volvió a estrellarle la cabeza contra el suelo una y otra vez, y Jana sintió que la abandonaban las fuerzas.
—Mantente alejada de mí, Jana —le advirtió él.
Ella oyó su voz como envuelta en una niebla muy muy lejana.
Ya no sentía dolor.
Una cálida oleada la envolvió, y comprendió que estaba a punto de perder el sentido.
Él levantó el puño y lo mantuvo pegado a su cara, sin golpearla. Como si vacilara. Mirándola a los ojos, jadeante, dijo algo ininteligible que resonó como si estuvieran en medio de un túnel.
Jana oyó un grito que parecía proceder de muy lejos.
—¡Eh!
No reconoció la voz.
Intentó moverse, pero el peso que oprimía su pecho se lo impedía. Luchando por mantener los ojos abiertos, miró fijamente los ojos oscuros de Danilo.
Él la miró con furia.
—Te lo advierto. Si vuelves a seguirme, acabaré lo que he empezado.
Sostuvo la cara de Jana a un centímetro de la suya.
—Una sola vez más y te arrepentirás. ¿Entendido?
Jana lo entendió, pero no pudo responder.
Sintió que la presión de su pecho disminuía. Comprendió por el silencio que Danilo se había ido.
Tosió violentamente y, poniéndose de lado, cerró los ojos un rato, hasta que le pareció oír de nuevo aquella voz desconocida.
Anneli Lindgren puso un plato con dos rebanadas de pan de centeno sobre la mesa de la cocina y se sentó frente a su pareja, Gunnar Öhrn. Trabajaban los dos en la policía, ella como especialista forense; él, como investigador jefe.
Sus tazas despedían sendos hilillos de vaho.
—¿Quieres Earl Grey o este té verde? —preguntó ella.
—¿Cuál vas a tomar tú?
—El verde.
—Yo también, entonces.
—Pero si no te gusta.
—No, pero siempre estás diciendo que debería tomarlo.
Anneli le sonrió y, mientras sacaba las bolsitas del té, oyeron música procedente del cuarto de Adam. Su hijo estaba cantando.
—Parece que le gusta esto —comentó Anneli.
—¿Y a ti? ¿Te gusta?
—Claro.
Advirtiendo una nota de ansiedad en la pregunta de Gunnar, había contestado rápidamente y sin vacilar. Era el único modo de evitar un interrogatorio. A Gunnar todo le inquietaba; siempre estaba dándole vueltas a la cabeza, analizándolo todo, obsesionado con cosas que debería haber olvidado hacía mucho tiempo.
—¿Estás segura? ¿Te gusta vivir aquí?
—¡Sí!
Anneli depositó su bolsita de té en la taza y dejó que el agua caliente la empapara mientras escuchaba la voz de Adam, la música y la letra que su hijo había memorizado. Observó cómo el color de las hojas de té iba tiñendo el agua y contó las veces que Gunnar y ella se habían separado y habían vuelto a juntarse. Eran tantas que había perdido la cuenta. Puede que aquella fuera la décima vez, o la duodécima. Lo único que sabía a ciencia cierta era que llevaban veinte años conviviendo intermitentemente.
Ahora, sin embargo, era distinto, o eso se decía Anneli. Estaban más cómodos, más relajados. Gunnar era un buen hombre. Amable, bondadoso, de fiar. Si dejara de agobiarse por todo…
Él posó las manos sobre las suyas.
—Si no, podemos buscar otro apartamento. O una casa, quizá. Nunca hemos probado a vivir en una casa.
Anneli retiró la mano y lo miró sin molestarse en contestar. Sabía que bastaba con la expresión de su cara.
—Vale —dijo él—. Lo entiendo. Estás bien aquí.
—Así que deja de darme la lata.
Bebió un sorbo de té y pensó que quedaba aproximadamente un minuto y medio para que acabara la canción que estaba escuchando Adam. Un solo de guitarra y luego el estribillo, repetido tres veces.
—¿Qué opinas de la reunión de mañana con la Brigada Nacional de Homicidios? —preguntó Gunnar.
—No opino nada en particular. Pueden llegar a la conclusión que quieran. Nosotros hicimos muy bien nuestro trabajo.
—Pero no entiendo qué pinta aquí Anders Wester. No tengo nada que decirle.
—¿Qué? ¿Va a venir ese tío bueno?
No pudo evitar pincharle un poco. Había algo en su preocupación excesiva, en sus celos, que la incitaba a tomarle el pelo. Pero se arrepintió de inmediato.
Gunnar la miró con enojo.
—Solo era una broma —dijo Anneli.
—¿Lo crees de veras?
—¿Que es guapo? Sí, en algún momento lo pensé —contestó, tratando de parecer relajada y divertida.
—¿Pero ya no? —insistió él.
—Venga, para ya.
—Solo quiero saberlo.
—¡Para! Bébete tu té.
—¿Estás segura?
—¡Deja de darme la lata!
Oyó el solo de guitarra y a continuación la voz de Adam cantando el estribillo.
Gunnar se levantó y vació su taza en el fregadero.
—¿Qué haces? —preguntó Anneli.
—No me gusta el té verde —contestó él, dirigiéndose al cuarto de baño.
Ella suspiró, por Gunnar y por la música que a duras penas podía soportar. Pero no quería acabar el día con otra discusión. Y menos ahora, que acababan de decidir probar a vivir juntos otra vez.
Ya estaba cansada.
Cansadísima.
—¿Hola? ¿Se encuentra bien?
Robin Stenberg se arrodilló junto a la mujer que yacía en el suelo en posición fetal. La cadena de sus vaqueros rotos repiqueteó al rozar el duro suelo de cemento. Vio que la cabeza de la mujer sangraba abundantemente, y estaba a punto de tocarla con un dedo cuando ella abrió los ojos.
—Lo he visto todo —dijo—. He visto a ese tipo. Se ha ido por ahí.
Señaló hacia el río con mano temblorosa.
La mujer trató de mover la cabeza.
—Caí… caíiii… do —farfulló ella con voz pastosa.
—No —contestó Robin—. No se ha caído. La han atacado. Tenemos que llamar a la policía.
Se levantó y hurgó en sus anchísimos pantalones en busca de su móvil.
—Noooo —dijo ella.
—Mierda, está sangrando mogollón. Necesita una ambulancia o algo.
Empezó a pasearse de un lado a otro, incapaz de estarse quieto.
—Mierda, mierda, mierda —repitió.
La mujer se movió un poco y tosió.
—No… llames —susurró.
Robin encontró su teléfono e introdujo la clave para desbloquearlo.
Ella volvió a toser.
—No llames —repitió con voz más clara.
Él no la oyó. Estaba marcando el número de emergencias. Justo cuando iba a pulsar el botón verde de llamada, su teléfono desapareció de repente.
—¿Qué co…?
Tardó unos segundos en comprender lo que había pasado.
La mujer se había levantado y estaba delante de él, con su móvil en la mano. La sangre le chorreaba por encima de la oreja izquierda.
—He dicho que no llames.
Robin pensó por un momento que era una broma, pero al ver su mirada amenazadora comprendió que hablaba en serio. Vio cómo le observaba y, pese a que iba completamente vestido, se sintió casi desnudo.
Le recorrió rápidamente con la mirada, fijándose en su gorra negra, en sus ojos perfilados, en las ocho estrellas que llevaba tatuadas en la sien, en el piercing de su labio inferior, en su cazadora vaquera forrada de borreguillo y en sus gastadas botas militares.
—¿Cómo te llamas? —preguntó en tono autoritario.
—R-Robin Stenberg —tartamudeó él.
—Muy bien, Robin —dijo ella—. Solo para que nos entendamos, me he caído y me he golpeado en la cabeza. Eso es todo.
Él asintió lentamente, estupefacto.
—Vale.
—Bien. Ahora coge esto y vete.
La mujer le lanzó su móvil. Robin lo cogió torpemente, dio unos pasos atrás y echó a correr.
Solo cuando llegó a su piso en Spelmansgatan y cerró la puerta a su espalda comprendió la gravedad de lo que acababa de presenciar.
Capítulo 4
El aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok, era un hervidero de gente. Largas colas rodeaban los mostradores y, de cuando en cuando, los empleados gritaban nombres de personas que debían acudir al puesto de información. El ruido de las maletas en la cinta transportadora de la zona de recogida de equipajes retumbaba en todo el vestíbulo.
Grandes grupos de gente parloteaban estruendosamente, había bebés llorando y parejas que discutían sobre sus planes de viaje.
—Pasaporte, por favor.
La mujer que atendía el mostrador de embarque extendió la mano.
Pim sostuvo el pasaporte con las dos manos para ocultar su temblor. Le habían dicho que no se asustase, que se relajara, que procurara parecer contenta. Pero a medida que la cola se iba acortando delante de ella, aumentaba su ansiedad.
Había manoseado tanto su billete que le faltaba un trocito en una esquina.
Le dolía el estómago.
Las náuseas la asaltaban en oleadas. Deseaba poder meterse el dedo en la garganta. Necesitaba escupir (cada vez que sentía una náusea, se le llenaba la boca de saliva), pero sabía que no debía hacerlo. Así que tragaba, una y otra vez.
Dos filas más allá, Noi toqueteaba compulsivamente la tira de su mochila. Evitaban mirarse, fingían no conocerse.
De momento, tenían que aparentar que no se habían visto nunca.
Esas eran las reglas.
La mujer del mostrador tocó su teclado. Tenía el cabello oscuro, recogido en una prieta coleta. Llevaba grabado el logotipo de la línea aérea en el bolsillo izquierdo de la chaqueta negra, debajo de la cual vestía una blusa blanca con un collar de Peter Pan.
Pim apoyó un brazo en el mostrador y se inclinó ligeramente hacia delante, intentando aliviar el dolor de su vientre hinchado.
—Puede poner la maleta en la cinta transportadora —dijo la mujer escudriñando su cara.
Pim respiró hondo y colocó la maleta en la cinta.
Las náuseas la sacudieron como una corriente eléctrica.
Hizo una mueca.
—¿Es la primera vez? —La mujer la miraba interrogativamente—. Que va a Copenhague, quiero decir.
Pim hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
—No se preocupe. Volar no es peligroso.
Ella no contestó. No sabía qué debía responder. Mantuvo los ojos fijos en sus zapatos.
—Aquí tiene.
Pim cogió su tarjeta de embarque y se alejó rápidamente del mostrador.
Quería salir de allí, alejarse de aquella mujer y de su mirada escrutadora.
No le apetecía hablar con nadie.
Con nadie.
—¡Eh! ¡Espere! —la llamó la mujer del mostrador.
Pim se dio la vuelta.
—Su pasaporte —dijo la mujer—. Olvida su pasaporte.
Regresó al mostrador y farfulló un «gracias». Apretando el pasaporte contra su pecho con ambas manos, se dirigió sin prisas hacia el control de seguridad.
Sola de nuevo, Jana Berzelius se dejó caer lentamente de rodillas. El dolor era intolerable.
Solo quería cerrar los ojos. Se tocó con cautela la parte de atrás de la cabeza, palpando la herida. De inmediato se le llenaron los dedos de sangre. Se los limpió en la chaqueta y miró a su alrededor. Su sombrero granate yacía a unos cinco metros a su izquierda, al lado de su maletín. Se acercó a gatas, con sumo cuidado, sintiendo cómo se le clavaba el duro hielo en las piernas. Sabía que no podía quedarse allí, con aquel frío.
Notó entonces un acre sabor metálico. Escupió y vio que su saliva era roja.
Tan roja como su sombrero.
Contó hasta tres y luchó de nuevo por ponerse en pie. Sintió repetidos pinchazos en el cráneo. La cabeza le daba vueltas. Se apoyó con una mano en la pared del arco rosa.
Aún no tenía fuerzas para caminar.
Así que se quedó allí parada y dejó que la sangre le corriera por el cuello.
Una sacudida despertó a Pim. El avión atravesaba una zona de turbulencias.
Se agarró a los reposabrazos, respirando agitadamente. Una náusea estremeció todo su cuerpo, y su corazón comenzó a latir aún más deprisa.
Estiró el cuello intentando ver a Noi, que estaba sentada en un asiento junto a la ventana, siete filas más atrás. Los reposacabezas se interponían entre ellas.
El avión estaba en silencio. La mayoría de los pasajeros dormían, y los asistentes de vuelo se habían retirado más allá de las cortinas. Las luces estaban apagadas, pero aquí y allá brillaba una luz de lectura sobre un asiento. Algunos pasajeros leían; otros veían películas en las minúsculas pantallas de los respaldos de los asientos.
El avión volvió a zarandearse, esta vez con más fuerza.
Pim notaba las manos empapadas de sudor. Agarrándose a los reposabrazos, cerró los ojos y trató de concentrarse en respirar lentamente.
Le dolía la tripa.
De pronto sintió necesidad de ir al baño y miró por encima de los asientos, hacia los aseos del fondo del avión. Tras dudar unos segundos, se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó despacio. Avanzó con cautela por el pasillo, asiéndose a un cabecero tras otro para mantener el equilibrio.
Otro calambre le atenazó el estómago, y el pánico comenzó a apoderarse de ella.
Las sacudidas del avión la zarandeaban, haciéndola chocar contra los asientos.
Una voz pausada procedente de la cabina instó a todos los pasajeros a permanecer en sus asientos y abrocharse el cinturón de seguridad.
Pim se detuvo, vaciló un momento y luego siguió avanzando hacia el aseo.
Tenía que ir, no podía evitarlo. Y tampoco podía esperar. Ni siquiera un minuto.
Se precipitó hacia delante y acababa de llegar al fondo de la cabina de pasajeros cuando el avión descendió bruscamente. Perdió el equilibrio y cayó de lado, pero logró mantenerse erguida hasta alcanzar la puerta del servicio. Entró precipitadamente, cerró la puerta y echó el pestillo.
El dolor de estómago era insoportable.
Subió la tapa y fijó la vista en el fondo del váter. El hedor a limpiador industrial y orines le dio en plena cara. El suelo estaba lleno de toallitas de manos mojadas, rotas y apelotonadas. El grifo de plástico blanco goteaba. Desde allí se oía claramente el atronar de los motores.
Se sobresaltó cuando llamaron a la puerta.
—¿Hola? Lo siento, pero tiene que regresar a su asiento —gritó alguien en inglés.
Intentó responder, pero se encogió de dolor. Se bajó los pantalones y se sentó en el frío asiento.
—¿Me oye? ¿Oiga? —insistió la voz de fuera.
—De acuerdo —dijo Pim.
Luego, ya no pudo decir nada más.
El pánico la atenazaba con puño de hierro. El dolor de estómago le fue bajando lentamente por las tripas.
Contuvo la respiración y permaneció completamente inmóvil medio minuto. Luego se levantó y se asomó de nuevo a la taza.
Allí estaba. Una cápsula. Dentro del váter.
—Lo siento, pero tiene que regresar a su asiento inmediatamente. ¡Todos los pasajeros!
Aporrearon la puerta y el picaporte se movió arriba y abajo.
—¡Sí! ¡Sí!
Se limpió, tiró el papel a la basura, se subió los pantalones y metió cautelosamente la mano en el váter para recuperar la cápsula.
Le dio una arcada al ver la película marrón que cubría su superficie.
Puso la cápsula bajo el grifo y frotó un par de veces la membrana gomosa con agua y jabón.
Sabía lo que tenía que hacer. No le quedaba más remedio.
Cuando empezaron a aporrear de nuevo la puerta, abrió la boca, se puso la cápsula en la lengua, echó la cabeza hacia atrás y fijó una mirada aterrorizada en un punto del techo.
Sudaba copiosamente cuando la cápsula descendió despacio hacia su estómago.
Era primera hora de la mañana cuando Jana Berzelius se miró al espejo en su cuarto de baño de dieciocho metros cuadrados. Esa noche, había logrado llegar a casa a trompicones y se había desmayado en la cama. Decidió trabajar desde casa ese día: no sentía deseo alguno de presentarse en las oficinas de la fiscalía y arriesgarse a sufrir las preguntas y las miradas curiosas de colegas e imputados. Las raras ocasiones en que no se sentía por completo dueña de sí misma, prefería no ver a nadie.
Apoyó las manos en el lavabo rectangular empotrado en la encimera de granito negro. Debajo no había armario, sino un estante con toallas de un blanco níveo, dobladas formando dos montones perfectos. La ducha estaba rodeada por una mampara de cristal tintado y la alcachofa salía directamente del techo. El suelo era de mármol italiano, y en la estancia había además dos armarios empotrados y una bañera blanca. Todo estaba limpio y reluciente.
De pie en camiseta y bragas, Jana sintió que se le erizaba la piel.
Tenía la cara hinchada y le dolía el cuello.
Limpió la herida de la parte de atrás de su cabeza y cambió el vendaje ensangrentado por otro nuevo.
Estaba pensando en Danilo. Llevaba toda la mañana pensando en él. La había asaltado, le había dado una paliza y había intentado matarla de nuevo. Con solo pensarlo temblaba de rabia. Si no hubiera aparecido aquel chaval flacucho, quizá no estaría allí. Quizá estaría muerta.
Danilo la había agredido con saña, brutalmente. Había aprovechado su ventaja y la había hecho sentirse completamente indefensa.
Era una sensación extraña y desagradable.
Sacudió la cabeza y se puso el pelo detrás de las orejas mientras las palabras de Danilo resonaban como un eco en su cabeza.
«Te lo advierto. Si vuelves a seguirme, acabaré lo que he empezado».
Intentó masajear sus músculos doloridos pero desistió, y volvió a posar la mano en el lavabo.
«Una sola vez más y te arrepentirás. ¿Entendido?»
El mensaje era inconfundible. Era una amenaza de muerte, y estaba absolutamente segura de que pensaba cumplirla.
Pero ¿por qué le tenía tanto miedo, hasta el punto de querer matarla?
La amenaza era él: una amenaza para ella, para su carrera profesional, para su vida. Así que, ¿por qué quería matarla? Podía destrozar su vida por completo si quería, pero mientras se mantuviese alejado de ella no suponía ningún peligro. Y mientras Jana no se le acercase, tampoco suponía una amenaza para él.
No debería haberle seguido. «Tengo que apartarlo de mi vida», se dijo, consciente de que se hallaba en una encrucijada. Tenía que tomar una decisión.
No podía obtener nada de Danilo. La próxima vez, la mataría, estaba segura. De modo que no podía permitir que hubiera una próxima vez.
Nunca.
Nunca.
Nunca.
Había tomado una decisión. Danilo no volvería a formar parte de su vida. Por fin iba a dejar atrás su pasado.
Le temblaron las manos sobre la porcelana dura y fría del lavabo.
Las paredes parecían estrecharse a su alrededor y le costaba respirar. Sabía que olvidarse de Danilo era la decisión más importante de su vida. Equivalía a desprenderse de su horrenda infancia, de su pasado, y pasar página, mirar hacia el futuro. Pero había vivido siempre sin saber a ciencia cierta quién era y acababa de empezar a encontrar respuestas.
Se miró al espejo. Entornó los párpados.
«No hay tiempo para dudar», se dijo y, dando media vuelta, gritó como si Danilo estuviera frente a ella. Golpeó la puerta, apuntó de nuevo, lanzó una patada y gritó.
Jadeando, se sentó en el suelo.
Su mente funcionaba a marchas forzadas. El recuerdo de Danilo la embargó como una marea. Su cara frente a la suya, sus ojos fríos como el hielo, su voz pétrea.
«Te lo advierto».
—Tengo que hacerlo —susurró—. No quiero, pero tengo que hacerlo.
Se levantó con cuidado y se lo repitió una y otra vez, como si tratara de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Retrocedió lentamente hasta el lavabo y se obligó a respirar con calma.
«De ahora en adelante, todo será distinto», pensó.
«De ahora en adelante, se acabó Danilo».
Capítulo 5
Gunnar Öhrn y la comisaria Carin Radler se hallaban delante de la mesa ovalada de la sala de reuniones, en la segunda planta de la jefatura de policía. Gunnar lanzó una ojeada al reloj en el instante en que la inspectora Mia Bolander entraba en la sala, casi con quince minutos de retraso respecto a la hora prevista para la reunión con la Brigada Nacional de Homicidios.
—Lo siento —se disculpó la inspectora, y farfulló una explicación ininteligible. Se sentó a la mesa y eludió la mirada fatigada de Gunnar fijando los ojos en la ventana.
Él cerró la puerta y se sentó a su lado.
En torno a la mesa, además de Mia, Gunnar y Carin, se sentaban Anneli Lindgren, Henrik Levin y el informático Ola Söderström. Mia advirtió que había una persona más en la sala y dedujo por su aspecto que se trataba de un alto cargo policial.
—¿Y Jana? —le preguntó a Gunnar en voz baja.
—¿Qué pasa con ella? —respondió él en un siseo.
—Que no está aquí.
—No.
—¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar nosotros y ella no?
—Porque a nosotros nos han dicho que estemos.
—Pero ella también debería estar presente. Se encargó de las diligencias previas del caso, por desgracia.
—¿Por desgracia? —Gunnar la miró—. ¿Quieres que la llame?
—No.
—Entonces cállate.
Carin Radler se aclaró la voz.
—Ya que estamos todos, permitidme que os presente a Anders Wester, el comisario de la Brigada Nacional de Homicidios. —Indicó al desconocido y añadió—: El comisario Wester y yo hemos mantenido conversaciones preliminares y he convocado esta reunión para que estén todos informados de lo que el comisario opina de la investigación que llevamos a cabo la primavera pasada.
—¿No sería preferible que nos dedicáramos a esclarecer nuevos casos en lugar de centrarnos en los que ya están cerrados? —preguntó Gunnar.
Carin le ignoró y tomó asiento.
Mia sonrió con desgana. Aquello iba a ser interesante, se dijo mirando de soslayo a Anders Wester. Observó su cabeza calva, sus gafas de montura negra y sus ojos azules. Tenía los labios finos y la tez relativamente pálida. Su postura no era muy impresionante: tenía los hombros encorvados y los pies torcidos hacia dentro.
—Gracias —comenzó el comisario—. Como decía Carin, hemos hablado previamente de la investigación que llevaron a cabo la primavera pasada, y de eso quería hablaros hoy.
—Adelante, entonces —repuso Gunnar.
—A veces sucede —prosiguió Anders, enderezando un poco los hombros— que algunos distritos tratan de llevar adelante una investigación de asesinato por su cuenta, sin la ayuda de la Brigada Nacional de Homicidios. El resultado es bueno, en ocasiones. Otras, no tanto. Hemos hecho notar a Carin los errores que se cometieron en la investigación de la primavera pasada.
La sala quedó en silencio. Todos se miraron, pero nadie dijo nada.
Gunnar se rascó la barbilla y se inclinó hacia delante.
—Venga, dilo de una vez. Crees que hicimos mal nuestro trabajo —le espetó.
—Gunnar… —dijo Carin levantando una mano para calmarle.
—Cometisteis un error, sí —contestó Anders.
—¿Un error? —preguntó Gunnar—. ¿Cómo que un error?
—Se llama falta de cooperación. Como sabes, Gunnar, nuestra misión consiste en combatir el crimen organizado y, a fin de cumplir ese cometido de la forma más seria posible, tenemos que cooperar a nivel nacional. Parece evidente, para la mayoría…
—Oye, nosotros hicimos todo lo posible. No podía hacerse nada más.
—Podríais haber recurrido a nosotros antes. Llevar a cabo operaciones especiales no es aconsejable a nivel local.
—¿Y qué crees que deberíamos haber hecho?
—Deberíais habernos avisado mucho antes, como digo.
—Dejamos que os hicierais cargo del caso.
—Sí, pero ni siquiera eso salió conforme a lo previsto.
Gunnar se rio.
—¿Y de quién fue la culpa?
—Gunnar… —Carin le lanzó una mirada de advertencia.
Mia estiró las piernas hacia delante.
—Corrígeme si me equivoco —prosiguió Gunnar—, pero desmantelamos una banda que llevaba muchos años traficando con drogas y utilizando para ello a niños inmigrantes introducidos ilegalmente en el país. Detuvimos a su cabecilla, Gavril Bolanaki, y todo iba como la seda hasta que vosotros tomasteis las riendas del caso y empezasteis a negociar con Bolanaki.
—Sabes perfectamente que Bolanaki tenía información importante.
—Ah, sí. Y sé que estabais dispuestos a ofrecerle protección a cambio de que os la facilitase. Nombres de intermediarios, camellos, puntos de encuentro… Pero no llegó a revelaros nada, ¿verdad?
—No. Exactamente. ¿A dónde quieres ir a parar?
—A que su presunta protección no funcionó muy bien que digamos. Reconócelo. No obtuvisteis ninguna información.
—El caso Bolanaki está cerrado. Se suicidó. No podíamos hacer mucho más, en ese aspecto.
—¿Y quién os dijo que tenía información? ¿El propio Bolanaki?
—Estoy convencido de que Gavril Bolanaki nos habría sido de gran utilidad —repuso Anders—. Pero, como decía, ese caso está cerrado.
—Exacto. Debe de ser una manera muy limpia de cerrar una investigación. Al diablo con buscar respuestas, se da carpetazo al caso y se acabó. Salta a la vista que sois muy competentes en este tipo de operaciones.
—¡Gunnar! —Carin dio una palmada en la mesa.
—Anders está afirmando que no hicimos bien nuestro trabajo —dijo Gunnar—. Y yo no estoy de acuerdo. Fuimos nosotros quienes detuvimos a Gavril Bolanaki y creo que va siendo hora de que alguien diga que fuisteis vosotros, Anders, quienes fallasteis, porque erais vosotros quienes teníais la responsabilidad de protegerle.
Anders sonrió.
—Tiene gracia. No entiendes lo que estoy diciendo, Gunnar. No se trata de «vosotros» y «nosotros». La policía es un solo organismo. Confío en que lo hayas asimilado cuando la reestructuración de los departamentos entre en vigor.
—Ah, sí, gracias. Ya sabemos que la Brigada Nacional de Homicidios va a pasar a llamarse Departamento de Operaciones Nacionales. Pero eso es lo único que sabemos al respecto. No tenemos ni idea de cómo va a funcionar esa nueva institución.
—No, porque aún no se ha decidido —replicó Anders.
Gunnar lanzó una mirada de enojo a Carin, que Anders advirtió.
—Tal vez sea mejor que os lo explique Carin. Está muy bien informada acerca del proceso de reorganización.
—¿Y yo no?
—A partir de ahora lo estarás, porque, a diferencia de ti, yo prefiero compartir la información que obra en mi poder, en lugar de guardármela.
—Qué bonito.
Anders se puso en pie detrás de Carin y apoyó una mano sobre su hombro.
—A Carin se le ha ofrecido el cargo de jefa regional de policía para el Este de Suecia y lo ha aceptado. A lo largo del próximo año cooperará con los otros seis jefes regionales para ultimar los detalles de la nueva estructura organizativa y elaborar el plan de actuación para 2015. Seguirá ejerciendo sus funciones como comisaria del condado hasta que asuma su nuevo puesto a principios del año próximo.
Carin se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo:
—Tenemos una agenda muy apretada y será todo un reto llevarla a efecto. Sustituir los veintiún distritos policiales por un solo órgano rector es algo que no puede hacerse de la noche a la mañana. Como sin duda sabéis, este proceso se inició en 2010 y en estos momentos nos hallamos en su fase final. Comprendo que tengáis dudas y trataré de despejarlas lo mejor que pueda. Considero importante que toméis parte activa en esta transición.
Carin inclinó la cabeza en un gesto de deferencia hacia el equipo sentado en torno a la mesa. Henrik y Anneli sonrieron, Ola levantó el pulgar y Gunnar aplaudió cautelosamente.
—Bueno, enhorabuena —dijo Mia con los brazos cruzados.
Carin contestó con otra inclinación de cabeza y se sentó.
—Carin tiene razón. Vuestra participación y vuestras opiniones son importantes.
Gunnar suspiró haciendo un ruido excesivo.
Anders se pasó la mano por la cabeza calva.
—¿Sabes una cosa, Gunnar? Creo sinceramente que la nueva Autoridad Policial Sueca tiene numerosas ventajas. Pero seguramente la mayor de todas es que se borrarán las demarcaciones, que será mucho más fácil trabajar juntos. ¿No te parece?
Los campos de labor estaban cubiertos por un blanco manto de nieve que la oscuridad creciente teñía de azul. Estrechos senderos se internaban en el denso follaje del bosque. Las luces de las casas y las granjas titilaban entre los árboles.
Pim descansaba la cabeza contra la temblorosa ventanilla del tren expreso X2000 entre Copenhague y Estocolmo. El tren había salido de Copenhague a las 18:36 y tardaría menos de cuatro horas en llegar a Norrköping.
Palpó el pasaporte que llevaba metido en la cinturilla del pantalón y sintió un hormigueo de ansiedad en el vientre. Se volvió hacia Noi, que iba sentada en la fila de atrás, con los brazos colgando y la boca abierta. Tenía la mirada fija en un punto lejano, más allá de la ventana.
—¿Estás dormida? —preguntó Pim.
—No —contestó Noi lentamente.
—¿Estás segura de que irá alguien a recogernos?
Noi no respondió. Cerró los ojos.
—¿Noi? ¡Noi!
Abrió los ojos despacio y siguió mirando por la ventanilla.
—Estoy helada —dijo, y volvió a cerrar los ojos. Su cabeza se deslizó poco a poco hacia delante, hasta que su barbilla quedó apoyada contra su pecho.
—¿Quién va a ir a buscarnos? ¿Noi? ¡Noi!
Noi levantó despacio la cabeza para mirarla.
Tenía las pupilas muy muy pequeñas, advirtió Pim.
—¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? —preguntó.
—Nada… Sueño… —balbució Noi.
—¿Quién va a ir a buscarnos? ¿Puedes contestarme?
Pero Noi no contestó.
Pim dobló las rodillas, las pegó a su pecho y, acurrucada en el asiento, contempló el paisaje que pasaba velozmente más allá de la ventana. Además de la angustia que le producía saber que aún llevaba la droga dentro, sentía un nuevo desasosiego. Recordaba claramente la última vez que se había sentido así.
Había sido hacía justo un mes. Estaba sentada en el suelo, mirando la cara de su madre muerta. Su hermana pequeña, Mai, aún no se había percatado de lo ocurrido. Creía que su madre estaba durmiendo, porque eso fue lo que le dijo Pim.
Pero no estaba durmiendo. Había tenido las fiebres. El dengue.
Tenía los ojos inyectados en sangre y grandes moratones en todo el cuerpo. Le dolían tanto los músculos y las articulaciones que había gritado de dolor.
Por una vez, Pim había deseado que su padre estuviera allí. Había deseado que estuviera allí para que ella pudiera ser una niña de nuevo.
Solo una niña.
Había deseado que un adulto llegara y se hiciera cargo de todo. Pero era absurdo pensar en eso, una esperanza inútil. Su padre las había abandonado hacía mucho tiempo. Tenía una nueva familia. No podía acudir en su rescate.
Y cuando su madre se negó a ir al hospital, la última esperanza de Pim se desvaneció.
—Es mejor que me quede aquí —le dijo su madre.
—Pero allí pueden ayudarte.
—Eso cuesta dinero, Pim.
—Pero…
—Prométeme una cosa. Que cuidarás de Mai —añadió su madre, tosiendo las palabras mientras se arañaba frenéticamente el brazo hasta reventar una ampolla llena de líquido.
—No. ¡No puedo hacerlo yo sola! —contestó Pim, y empezó a llorar—. Solo tiene ocho años.
—Tú tienes quince. Puedes hacerlo.
Ahora, Pim se miró las manos, pensó en Mai y se preguntó qué estaría haciendo su hermana en ese momento. ¿Estaría durmiendo? ¿Se sentía sola o asustada? Pero ella solo iba a estar fuera cinco días. Muy pronto volvería a estar en casa con Mai.
Empezó a temblarle el mentón y de pronto sintió otra punzada de dolor, esta vez producida por las píldoras que portaba en el estómago.
«Tengo que asegurarme de volver a casa», pensó.
Gunnar Öhrn estaba sentado a la mesa de su despacho, con las piernas separadas. Levantó los brazos, los estiró y gruñó al sentir un pinchazo en los hombros. El dolor le subió hasta lo que en algún momento había sido la línea del pelo. Se sentía viejo y anquilosado, pero prefirió apartar esa idea de su mente. No tenía tiempo para preocuparse de esas cosas.
En la librería que tenía a su espalda se acumulaban los dosieres. Empezaría a leerlos más o menos por el medio; se concentraría, se pondría las pilas y leería atentamente para sacudirse aquella sensación de cansancio.