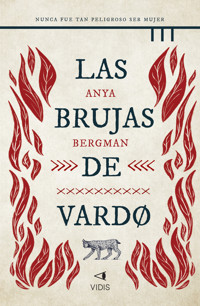
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vidis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Basada en una investigación real sobre la quema de brujas en la Noruega del 1600. Noruega, 1662. Una época peligrosa para ser mujer, cuando incluso bailar puede dar lugar a acusaciones de brujería. Zigri, una viuda del pueblo, tiene una aventura con un comerciante, es descubierta y enviada a la fortaleza de Vardø para ser juzgada como bruja. La hija de Zigri, Ingeborg, se adentra en territorios helados y yermos para intentar rescatar a su madre. Maren, hija de una bruja, la acompaña en su travesía. Su naturaleza salvaje y su espíritu invencible le dan a Ingeborg el coraje para arriesgarlo todo. En la fortaleza también hay otra mujer cautiva. Es Anna Rhodius, quien fue amante del rey de Dinamarca, pero fue enviada a la isla de Vardø después de perder su favor. ¿Qué hará y a quién traicionará para volver a su vida privilegiada en la corte? Estas brujas de Vardø son más fuertes incluso que el rey. En una época en la que todo está en su contra, se niegan a ser víctimas. Se hará justicia, solo necesitan demostrar su poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anya Bergman
Traducción: Carmen Bordeau
Título original: The Witches of Vardo
Edición original: En Reino Unido por Manilla Press, un sello de Bonnier Books UK Limited.
© 2023 Anya Bergman
© 2023 Manilla Press, un sello de Bonnier Books UK Limited
© 2023 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2023 Vidis Histórica
www.vidishistorica.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-11-0
Para todas las hijas de las brujasy en especial para Marianne.
Hay más brujas en Noruega […] que en todo el resto del mundo.Jean Bodin, De la Démonomanie des Sorciers, 1580
Todos los habitantes de Noruega son cristianos devotos, excepto los que viven cerca del océano, en el extremo norte. Estas personas están tan inmersas en el arte de la hechicería y el conjuro que alegan saber qué está haciendo cada individuo del mundo.Adán de Bremen (1044-1080)
PRIMERA PARTE
Primavera de 1662
Capítulo 1
Anna
Tercer día de abril del año de Nuestro Señor de 1662
Era una prisionera en el norte salvaje. Estaba atrapada en la nieve que caía y cegada por una luz blanca y deslumbrante, carente de toda sombra. De pie en la cubierta del barco, no había nada ante mí.
No veía una salida.
Estaba a la intemperie, y la nieve formaba un manto sobre mi capa. Impenetrable como el alabastro, tenía frío, pero no temblaba; tenía los nudillos azules y el corazón vacío. Las horas transcurrían despacio, pero no tenía prisa por tocar tierra.
Cuando ya estaba cubierta de nieve, esta comenzó a caer con menos intensidad. Sacudí los hombros y se desprendió de mi capa mientras los últimos copos caían al suelo en un remolino. Un crepúsculo azulado emergió de pronto.
Por fin, pude ver nuestro destino.
El puerto era poco más que eso, con un pequeño enclave de viviendas rudimentarias a su alrededor. Me ordenaron desembarcar y bajé tambaleándome por la pasarela, con las piernas inseguras después de tantas semanas en el mar. Un viento cortante me impulsaba hacia las sombrías tierras del norte, como si la mano de un hombre me empujara, una vez más.
El capitán Gunderson se despidió allí. Lo lamenté. Habíamos disfrutado de varias discusiones teológicas en mi viaje a lo largo de la costa traicionera de Noruega. Me había mantenido a salvo del peligro y había impuesto cierto grado de respeto a su tripulación. Temía que el capitán Gunderson fuera el último hombre civilizado en el que posara mis ojos en esta región indómita.
Definitivamente, eso fue lo que pareció cuando una bestia de hombre se me acercó. Su barba era una maraña roja mezclada con hielo y su piel estaba mugrienta. Se detuvo para escupir sobre la nieve y la flema amarilla manchó el blanco inmaculado. Di un paso atrás con repulsión, pero me sujetó de los hombros.
—¿Por qué no estáis encadenada?
Me sacudió. Su aliento apestaba y detecté un acento escocés.
—No se consideró necesario —respondí al hombre odioso, incapaz de ocultar el tono altivo en mi voz.
Resopló mientras giraba una llave grande en su cinturón.
—Os conviene recordar quién sois, Fru Rhodius: una prisionera del rey. —Volvió a escupir para enfatizar su poder sobre mí. Contuve las arcadas y mantuve la cabeza alta mientras él seguía hablando—: Soy el alguacil Lockhert y permanecerás bajo mi custodia por ahora.
“Por ahora”. Las palabras se hundieron como hierros de marcar en mi piel.
Qué cruel has sido al no concederme tu perdón. Me dejaste pendiendo de un hilo, esperando que cambiases de opinión mientras me envías muy lejos. ¿Por qué tan lejos?
—Al primer problema —me advirtió Lockhert con voz sombría—, os encadenaré.
¡Qué insultante! ¡Como si yo no fuera a obedecer lo que has ordenado! Dirigí una mirada fulminante a mi nuevo guardián, pero no le hizo mucho efecto mientras me empujaba hacia un trineo atado a tres renos.
El conductor estaba envuelto en pieles de reno y llevaba un gorro de piel, y las riendas flojas en las manos. A pesar de sus cornamentas bifurcadas, los renos parecían mansos. El que estaba detrás, más cerca de mí, giró la cabeza con una mirada de compasión casi humana. Me sorprendí cuando el corazón me dio un vuelco y me entraron ganas de acariciarle la cabeza, pero el bruto de Lockhert me empujó a la parte trasera del trineo.
Estaba oscureciendo y era la noche más fría de mi vida. Agradecí la pila de pieles y cueros amontonados a mi alrededor.
Hacía mucho tiempo que un frío tan profundo no me calaba hasta los huesos ya que, en los últimos años, un fuego constante en mi vientre mantenía calientes mis extremidades; algunas noches, me despertaba en mi alcoba de Bergen con un calor que me sofocaba, como si estuviera en llamas. Para disgusto de Ambrosius, tiraba las sábanas al suelo y, en ocasiones, llegaba al punto de abrir la ventana, sin importar la estación, para dar bocanadas de aire fresco, a pesar de las quejas de mi esposo. Poco después, dejó de compartir mi alcoba. Antes de mi partida a Copenhague, ya llevábamos varias semanas durmiendo separados.
Pensé en mi esposo ahora, a salvo en casa en Bergen, dando su paseo diario por el jardín, recolectando mis hierbas y mis plantas. Me retorcí con frustración en el asiento. Seguro que se equivocaría con todos los remedios, como siempre. No se podía confiar en que Ambrosius no envenenara a alguna pobre alma si no me tenía a su lado ayudándolo.
Pero debía de estar anocheciendo en Bergen y el doctor Ambrosius Rhodius estaría sentado junto a la chimenea, en el sillón de terciopelo verde, con las gafas en la punta de la nariz, leyendo mis libros. “Por fin paz”, pensaría.
Todo lo que alguna vez había poseído —una hermosa casa, un esposo con prestigio, el jardín más abundante de todo Bergen y la biblioteca más grande de Noruega— había desaparecido. Desaparecido. Desaparecido.
Tan decidida estaba a no verter una lágrima que me mordí el labio y saboreé la sangre.
Había luna llena y la luz plateada se derramaba a mi alrededor. La aldea detrás del puerto estaba silenciosa y oscura; todos los habitantes estaban dentro de sus pequeñas chozas. Mientras esperaba a que el trineo se pusiera en marcha, oía el rumor del mar entre las barcas de pesca. Mis ojos captaron un movimiento y me esforcé por incorporarme un poco en el trineo. Allí, acechando entre las casas pequeñas, me pareció ver a un hombre alto con una capa y un sombrero en la cabeza.
Ah, fue un engaño de la luz de la luna, porque la figura sombría desapareció. En su lugar, surgió un recuerdo de ti cuando éramos jóvenes, con tu cabello largo, oscuro y rizado sobre los hombros, la sonrisa en tus ojos mientras acercabas tus manos a las mías. “Bailemos, Anna”, me dijiste.
Ahora tenía mucho frío, temblaba sin control; cerré los puños enguantados y los empujé con fuerza dentro del manguito.
Salimos a ritmo ligero; el frío ártico me escocía en las mejillas. Me bajé el gorro de piel todo lo que pude y me tapé el rostro con las pieles de foca; solo los ojos quedaron al descubierto. Aún podía oler el mar frío en ellas, y poseían una cierta oleosidad desagradable. El océano estaba lleno de maldad pagana en estas regiones septentrionales.
El capitán Gunderson me había dicho que me trasladarían en trineo a través de la península de Varanger. Cuando llegáramos al pueblo de Svartnes, me llevarían en otro barco por el angosto estrecho de Varanger hasta el lugar de mi exilio, la fortaleza Vardøhus en la pequeña isla de Vardø.
La idea me hizo sacar una de mis manos enguantadas del manguito y llevármela al pecho, donde podía sentir levemente la cruz, mi posesión más preciada. Pero, por supuesto, esto lo sabes.
Nos adentramos en el páramo y avanzamos rebotando por la tundra nevada bajo el vasto cielo nocturno lleno de estrellas. Alcé la vista hacia la luminosa luna llena, la última antes de la temporada de pastoreo. Ambrosius la llamaba la luna mártir. Pensé en Cristo y en su sacrificio por la humanidad.
¿Yo fui tu sacrificio? Confieso que sería un alivio estar al lado del buen Dios antes que estar viva, temblando de miedo mientras cada bandazo del trineo me acercaba más a las puertas de tu reino en el infierno.
Me pediste que no te escribiera más, tan harto estabas de mis peticiones constantes. Pero olvidas que así como mi deber como súbdita tuya es contigo, el tuyo como mi rey también es el culto a mi persona. Pensaste que me harías callar ordenando que me quitaran toda la tinta, pero eso no será suficiente.
Recibirás mis misivas desde el norte, estoy empeñada en ello.
Dimos tumbos bajo el cielo plateado del norte durante horas; mis huesos crujían y me dolían las articulaciones. Se me cerraban los párpados, arrullados por una imagen en mi cabeza. Estaba arrodillada ante mi rey, con mi mejor vestido de seda azul, y tu mano, deslumbrante de joyas, descansaba sobre mi cabeza. Podía sentir la gratitud que emanaba de tu palma coronándome.
Los gritos del conductor me arrancaron de mi ensoñación. Vi las grupas de los renos que se habían salido de la formación y resbalaban sobre la nieve traicionera. El alguacil Lockhert les gritó para que se mantuvieran firmes, pero fue inútil, pues el trineo había perdido el control. Patinó sobre el hielo y se subió a un montículo de nieve tan alto que tuve que sujetarme de los laterales de madera para no caerme de cabeza. Me preparé para dar una vuelta de campana, temiendo romperme los huesos, pero en vez de eso, volvimos a caer sobre la nieve compacta y nos detuvimos.
El sombrero me había caído sobre la cara y oí el ruido pesado de las botas de Lockhert al pisar la nieve. Me eché el sombrero hacia atrás y alcancé a ver su corpulenta figura que se alejaba a grandes zancadas mientras el conductor calmaba a los asustados renos. Ninguno de los dos se había preocupado por mí. Salí arrastrándome del trineo volcado y busqué adónde había ido a parar mi preciado botiquín. Se encontraba a poca distancia, con el contenido esparcido por la nieve bajo la luz de la luna. Cuando me acerqué con paso inseguro, vi algo asombroso. Al otro lado del botiquín, había una niña de piel oscura, una muchacha con el cabello negro suelto y ataviada con una capa de plumas. Lo más sorprendente era que a su lado había un gran gato salvaje. Nunca había visto una criatura semejante. Un moteado ligero salpicaba el suave pelaje y el vientre era de un blanco purísimo. Tenía las orejas grandes y puntiagudas, con unos largos penachos de pelo sobre ellas. Sus ojos eran de color ámbar y me miraban con fijeza, sin miedo, resueltos.
En este encuentro entre la niña, el gato y yo, el aire parecía hecho de cristal fino. Yo respiraba con fuerza, pero a pesar del frío, la muchacha ni siquiera temblaba.
Puso la mano sobre la cabeza del gran felino, que no dejó de mirarme ni un momento, pero fue la muchacha la que enseñó los dientes, no el animal.
Mi corazón dio un vuelco por el susto, pues nunca había visto a un ser humano hacer un gesto de esa clase.
La extraña joven meneó la cabeza y su gruñido se convirtió en una carcajada, como si le divirtiera haberme asustado.
—¿Quién eres? —grité.
Pero ella abrió los brazos, de modo que su capa de plumas se convirtió en dos grandes alas, y luego desapareció en un bosquecillo de abedules plateados, con el gran gato pisándole los talones.
Me apresuré a recoger el contenido de mi botiquín, temerosa de que la niña y la bestia regresaran, pero cuando levanté la vista, con el botiquín sujeto firmemente entre las manos, vi a Lockhert que volvía corriendo del bosque con un arco y una flecha al hombro.
—¿Lo has atrapado? —le preguntó el conductor mientras aseguraba los arneses de los inquietos renos.
—No, era demasiado rápido —respondió Lockhert—. ¿Qué hace un lince por estos lares?
El otro hombre se encogió de hombros. Por supuesto, era un lince. Había oído hablar de estos grandes felinos del norte. ¡Qué magnífico debía de ser tener una capa de su piel suave y lustrosa!
—¿Y la muchacha? —pregunté mientras quitaba la nieve de mi capa—. ¿Qué hay de la muchacha?
Lockhert se volvió hacia mí con gesto ceñudo.
—Había una joven con el lince —continué—. ¿No la visteis? Tenía el pelo largo y negro y llevaba un manto de plumas… —Me interrumpí, al darme cuenta de lo improbable que sonaba.
—Estamos a dos horas del pueblo más cercano, así que, ¿quién creéis que andaría corriendo por el bosque con un lince? —me desafió Lockhert con sorna.
—Estaba allí —insistí—. Y me amenazó...
—¡Ya basta! Me habían advertido de vuestra lengua inquieta, pero esto es pura histeria de mujer vieja.
Mi cuerpo se tensó con los insultos. Nunca antes me habían llamado vieja; de hecho, cuando lo tuve cerca, había notado que yo era unos años más joven que mi guardián, ya que el rostro de Lockhert estaba surcado de arrugas sucias y profundas.
—¿Cómo os atrevéis…? —Pero antes de que pudiera terminar, me tapó la boca con su mano inmunda.
—Callaos —ordenó, y su saliva aterrizó en mi frente—. Vuestro traslado ya nos ha causado bastantes problemas. —Sacó una cadena de su cinturón y empezó a envolverla alrededor de mis muñecas.
En todas mis semanas de cautiverio, incluso durante el juicio, no me habían tratado con tanta indignidad. Intenté forcejear, pero me apoyó la mano en el pecho con tanta fuerza que pareció que me iba a romper el corazón.
Aunque, mi rey, mi corazón ya estaba roto.
Con el trineo enderezado y los renos calmados, partimos de nuevo. Lockhert me había encadenado tan fuerte que no podía moverme y me vi forzada a acostarme boca arriba. Me quedé contemplando la luna mártir en su inmensidad plateada mientras la furia me recorría de pies a cabeza.
Me dejé bañar por la luz de la luna e hice un juramento. No sería una mártir complaciente, muda y humilde, porque iba en contra de mi propia naturaleza.
La imagen de la muchacha gruñéndome se alzó ante mí. Había habido un instante de reconocimiento, extraño y sin razón alguna. Estaba segura de que había sido real, pero no podía encontrarle sentido.
Capítulo 2
Ingeborg
El cambio en la madre de Ingeborg se había producido mucho antes de que el comerciante Heinrich las visitara por primera vez.
Dos años y medio atrás, en el invierno de 1659, habían sido como cualquier otra familia de pescadores en la península de Varanger: sobrevivían a duras penas a medida que los cardúmenes cada vez más escasos de bacalao se alejaban hacia el sur; soportaban largos meses oscuros con deudas agobiantes con los comerciantes de Bergen a cambio de grano, y aprovechaban el breve verano para cosechar todo lo que podían del árido suelo ártico. La vida era difícil en la aldea de Ekkerøy, enclavada entre dos medias lunas de arena y acantilados blancos. Pero habían sido una familia unida, reconfortada por sus lazos. Había alegría y risas. Una madre y un padre, un hijo y dos hijas.
Pero ahora eran solo tres.
Ingeborg había vivido dieciséis veranos, según su madre. Era cuatro años mayor que su hermana Kirsten, aunque tenían la misma estatura. Ingeborg era pequeña, pero fuerte y ligera de pies. Sus ojos castaños solemnes y el gesto en su boca que revelaba que ya había oído y visto demasiado.
Parecía que había sido ayer cuando ella y su hermano menor, Axell, solían vagar por la costa recogiendo los secretos del mar: caparazones de caracol diminutos, frondas de algas brillantes, madera acanalada a la deriva, erizos de mar espinosos, guijarros tan lisos como gemas pulidas y plumas de pato suaves.
Había sido uno de esos veranos inusuales en el norte. La lluvia se mantenía a raya en las nubes mullidas y el sol de medianoche bendecía el pueblo. Axell e Ingeborg habían recorrido la tierra pantanosa, rica en pastos verdes, amarillos y marrones, con franjas de algodón de pantano blanco y brezos morados. A su derecha se extendía el mar liso y gris pálido contenido por lejanas montañas de color malva de una tierra en la que nunca habían estado. La noche clara estaba plagada de mosquitos y las bandadas de gaviotas corrían hacia los acantilados y los bombardeaban con sus chillidos estridentes.
Su hermano la condujo por el borde saliente de Skagodden hasta la pared rocosa repleta de aves marinas. Le estaba enseñando a escalar.
—Imagina que eres un gato —sugirió.
Ella se había visto a sí misma como un pequeño gato atigrado. Perdido el temor, se metió los extremos de la falda en la pechera para poder trepar con la misma facilidad que un niño y escaló las rocas sin problema.
—Somos cazadores, Ingeborg —exclamó Axell desde lo alto del acantilado mientras se inclinaba para ofrecerle la mano—. Los ojos han de estar siempre en la presa. Nunca mires hacia abajo.
Muchas veces, después de que Axell muriese, Ingeborg volvió al lugar. Las piedras nunca eran demasiado afiladas para sus pies descalzos ni temía resbalar en las rocas y caerse. Axell le había dicho que podía hacer cualquier cosa que quisiera, a pesar de ser solo una niña, a pesar de ser pobre.
La última vez que ella y su hermano escalaron el acantilado, habían robado los huevos de una gaviota.
—¿Ves el nido? —señaló Axell—. Es nuestra presa.
—Está muy alto —murmuró ella vacilante.
—Pero puedes hacerlo, Ingeborg. Eres mejor escaladora que yo. —Se escupió en las manos y se las frotó—. Tenemos que ser muy silenciosos, porque si la gaviota nos ve, atacará. —Le guiñó un ojo—. No querrás que una gaviota te saque un ojo, ¿verdad?
Habían subido por la pared del acantilado sin pensar que estaban a tal altura que, si caían, se estrellarían contra las rocas.
Axell la dejó robar los dos primeros huevos. Eran grandes, de un azul pálido y con motas castañas como las pecas de la nariz de su hermano. Ingeborg los deslizó dentro del pequeño saco colgado de su cuello para sumarlos al botín del día, compuesto de pólipos de algas y moluscos.
Fue Axell quien alertó a la gaviota de su presencia cuando extendió la mano para tomar un tercer huevo. Tuvo que sujetarse con brusquedad a un saliente de roca y provocó una lluvia de piedras y palos pequeños.
Asió el último huevo con rapidez y se lo metió en el bolsillo mientras bajaban el acantilado ante el furioso ataque de la gaviota. Ingeborg agachó la cabeza cuando las alas del ave golpearon un lado de su mejilla y sus chillidos dementes le taladraron los oídos. Se sentía mal por estar robando sus huevos y, sin embargo, robar era emocionante.
Aterrizaron en la playa fangosa mientras la gaviota seguía bajando en picado para atacarlos. Corrieron de la mano a través de estratos de roca, salpicados de blanco por los excrementos de pájaro, y entraron en una pequeña cueva.
Se acuclillaron sobre la piedra y se sonrieron. La gaviota había picoteado a su hermano en la cabeza y la sangre bajaba por el cabello pardo rojizo hasta su rostro pálido.
Ingeborg sacó uno de los huevos de su pequeña bolsa y lo sostuvo en la palma de la mano para admirar su delicadeza.
—¿La cría sigue dentro del huevo? —le preguntó a Axell.
—Tal vez sí, tal vez no —respondió él. Le arrebató el huevo y lo lanzó al aire.
—¡Ten cuidado!
Axell se rio y echó la cabeza hacia atrás con alegría.
Su hermano le había dicho que no sería pescador como su padre. Que algún día sería un comerciante, como el joven y apuesto Heinrich Brasche.
Se volvió hacia ella y dijo:
—Navegaré hacia el este y volveré cargado de especias, piedras preciosas y sedas. Tendré una mansión en Bergen. Y en mi casa habrá un armario lleno de caracolas, calaveras, frutos secos y huesos de los cuatro rincones del Nuevo Mundo. —Axell le tomó las manos—. Nos iremos de Ekkerøy, hermana, y jamás regresaremos.
La noche de verano en que habían robado los huevos, Ingeborg y Axell habían corrido a casa para presentar su botín a su madre.
—Qué niño tan listo eres —había comentado ella mientras acariciaba el cabello de su hijo, como si los hubiera recogido él solo.
—¡Ingeborg trepó más alto que yo! —le contó Axell. Pero su madre no pareció oírlo mientras contemplaba los grandes huevos que su hijo le había puesto en las manos.
—Nos daremos un festín con ellos.
Nunca nada había igualado el sabor de aquellos huevos de gaviota. La madre de Ingeborg rompió los huevos sobre la plancha y, con un trozo de mantequilla y una pizca de sal, los cocinó sobre el fuego. Parecían oro derretido. Había uno para cada uno: para ella y Axell, para su madre, su padre y Kirsten.
Cuando hubieron terminado de comer, Axell le dio las cáscaras a su pequeña hermana Kirsten, que colocó las mitades alrededor del borde de piedra del fogón.
Pero su madre le había ordenado que las rompiera y las tirara.
—Quiero quedármelas —protestó Kirsten.
—No, Kirsten, rómpelas. Las brujas utilizan las cáscaras para navegar por el mar —señaló su madre—. Provocan tormentas y hacen naufragar los barcos.
Kirsten se había vuelto hacia su padre con ojos suplicantes, pues él siempre intervenía cuando su madre se mostraba demasiado severa.
—Haz lo que dice tu madre, Kirsten —ordenó su padre con voz ronca.
Kirsten recogió las cáscaras y, con gesto ceñudo y los rizos rojos revueltos, salió de la casa con paso firme y las cáscaras en sus pequeñas manos.
El séptimo día de octubre de 1659, Axell salió a pescar por primera vez con su padre.
La madre de Ingeborg no estaba de acuerdo en absoluto.
—Es demasiado pequeño —advirtió a su padre—. Todavía no.
Pero todos sabían que los doce años era la edad en la que los pescadores se hacían a la mar, aunque estuvieran fuera durante semanas. Además, Axell quería ir con su padre.
—Estaré bien, madre —le aseguró—. No quiero quedarme en la casa con las mujeres.
Axell siempre había sido el preferido. Cuando los hombres partieron de pesca, la madre se volvió aún más irritable con Kirsten. Ingeborg se las arreglaba para evitar las bofetadas por su habilidad para las tareas domésticas, pero su hermana siempre se las arreglaba para fastidiar a su madre. No batía bien la mantequilla, no barría bien, o ¿por qué diantres le cantaba canciones tontas a la pequeña borrega?
A medida que el invierno se alargaba y su madre esperaba en los acantilados el regreso de los pescadores, su humor se ensombrecía. Las frías ventiscas del este azotaban con una sensación inminente de mal presagio.
Ingeborg nunca olvidaría el día en el que regresaron los pescadores; a su padre, de pie en la puerta abierta de la cabaña, con las palmas de las manos extendidas, diciéndole a su madre que habían perdido a su hijo.
—¡Solo tenía doce años! —gimió ella—. ¡Te dije que era demasiado pequeño, Iver! ¡Te rogué que no lo llevaras contigo!
Había sido terrible ver a su madre golpear con los puños el pecho de su esposo y a su padre quebrarse ante los ojos de Ingeborg. Había regresado del mar hecho una sombra. Un hombre que se retorcía las manos con culpa y era incapaz de decirles a su propia esposa y sus hijas cómo había perdido a Axell. Ni siquiera Kirsten era capaz de arrancar una sonrisa a su rostro demacrado, ni cuando se sentaba en su regazo, con la melena pelirroja y rizada bajo la barbilla de su padre y los ojos azules llenos de preguntas. ¿Adónde había quedado la risa?
“Con Axell”, pensaba Ingeborg. En el fondo del mar.
Cuando su padre no regresó de la temporada de pesca en la primavera de 1661, Ingeborg supo, en el fondo de su corazón, que bien podría haberse entregado él mismo al océano, pues su pena era una carga demasiado pesada para soportar. Con la boca abierta, tal vez bebía ahora la redención salada. ¿Cómo hubiera podido volver otra vez sin su hijo? Era más fácil dejar que el mar se llevara su culpa que enfrentarse a la destrucción de su esposa. Nunca había querido volver.
Cuando pensaba en su padre, solo en medio de los bravíos mares del norte, tomando la decisión de no volver nunca más a casa, el corazón de Ingeborg se estrujaba de pena. Pero también estaba enfadada. Su padre sabía lo capaz que era ella. Había abandonado a Ingeborg para que cuidara de su madre y su hermana.
No era justo.
Había pasado un mes desde que su padre no había regresado con los demás pescadores. Con el estómago vacío, Ingeborg y su madre habían pasado el ventoso día de mayo buscando comida en la playa salvaje. Después de muchas horas de arduo trabajo, habían vuelto a la casa cargadas con montones de algas que hervirían como alimento para ellas y las ovejas.
Cuando abrieron la puerta de la cabaña, allí estaba Kirsten, arrodillada junto al fuego, sacando brillo a las cáscaras de huevos de gaviota con una sonrisita en el rostro. Nunca se la había visto tan feliz desde que había perdido a su padre.
Su madre no se movió, pero Ingeborg percibió cómo la ira crecía en su interior.
—¿De dónde has sacado eso? —preguntó su madre dejando caer las algas al suelo.
Kirsten se puso blanca cuando levantó la vista y las vio.
—Las guardé —susurró—. Son tan bonitas, mamá.
Su madre se acercó a las cáscaras y las rompió con sus viejas botas de piel de reno. Kirsten se estremeció. Luego su madre tomó a Kirsten del cuello, la levantó y le dio una fuerte bofetada.
—¡Madre! —exclamó Ingeborg, alarmada.
Pero toda la rabia contenida de su madre se convirtió en furia contra su hija menor.
—¡Mataste a tu propio hermano! —le gritó a Kirsten—. ¡Te dije que rompieras las cáscaras de huevo y mira lo que ha pasado! Las brujas provocaron una tormenta y tu hermano se ahogó. ¡Mataste a Axell y también a tu padre!
Las lágrimas y los mocos se deslizaban por el rostro de Kirsten.
—Lo siento, mamá, por favor...
—¡Niña malvada!
Ingeborg tiró de los brazos de su madre para que soltara a Kirsten.
—No tuvo intención de causar ningún daño. ¡Por favor, madre!
—Claro que sí, la muy bruja —chilló su madre volviéndose hacia Ingeborg con los ojos encendidos por el dolor y la amargura.
—Es tu hija, madre. ¡Basta!
Su madre miró a Ingeborg como si la viera por primera vez. Soltó a Kirsten, hundió el rostro entre las manos y salió corriendo de la casa.
Ingeborg estrechó a su pequeña hermana entre los brazos, pero Kirsten estaba inconsolable.
—¿Tiene razón mamá? ¿Soy malvada? —susurró a su hermana mayor.
—Por supuesto que no —la tranquilizó Ingeborg mientras le limpiaba la cara con la manga—. Es solo que echa mucho de menos a Axell y a papá.
—Yo también —murmuró Kirsten.
—Lo sé —respondió Ingeborg acariciándole el cabello.
Kirsten se agachó e intentó recoger las cáscaras rotas. Pero la mayoría estaban convertidas en polvo.
—Me las dio Axell. Me dijo que las guardara —sollozó mientras intentaba encontrar trozos de las delicadas cáscaras.
Ingeborg alcanzó la escoba.
—Tenemos que barrerlas antes de que vuelva.
Pero Kirsten siguió recogiendo los fragmentos:—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve…
¿Cuántos números hicieron falta para que Axell se ahogara? ¿Cuánto tardó el mar en llenar su vientre y arrastrarlo a dormir para siempre sobre su lecho turbio?
¿Cuánto tardó su padre?
Barrieron la cabaña e hirvieron las algas para ellas y las ovejas. Pero su madre no regresó durante horas.
Cuando lo hizo, estaba un poco diferente.
A partir de entonces, Ingeborg nunca más la vio sollozar por su hijo ni por su esposo; nunca más tocó ni le dirigió una palabra amable a su hija Kirsten. Hablaba con Ingeborg como si fuera su hermana, no su hija.
La frialdad de su madre carcomía a Ingeborg. Pero nadie había querido tanto a un hijo como su madre había adorado a Axell. Al desaparecer su hijo, una parte de ella se había ahogado con él.
Ese fue el cambio. Su madre siempre había sido hermosa, pero el calor de sus ojos azules como el verano se había convertido en hielo y ya ni siquiera hablaba de la misma manera. Era como si ya no le importara lo que les sucediera. Si tenían suficiente para comer o no. Ahora todo dependía de Ingeborg.
¿Adónde había ido su madre la noche que rompió las cáscaras de huevo? Ingeborg había pasado muchas horas despierta, esperando a que volviera, y la larga luz del día de mayo se había extendido más y más, con los pájaros que gritaban fuera y el viento que susurraba: “Peligro, peligro”. La mente de Ingeborg no había tenido descanso.
¿Con quién podría haberse encontrado una joven viuda corriendo sola por los pantanos?
Capítulo 3
Anna
Qué bajo me has hecho caer, mi rey. Hiciste que me llevaran a través de la vasta tundra cubierta de nieve en un trineo burdo y astillado como leña para el fuego, con todo el cuerpo dolorido por la incomodidad. Hiciste que me metieran en una pequeña embarcación y me llevaran a remo por el estrecho de Varanger hacia la isla de Vardø; las gotas de agua helada escocían mis mejillas cada vez que se alzaban los remos en medio de una noche más negra que la tinta.
No se veía nada sobre la superficie del agua. La luna llena se ocultaba entre nubes densas, pero mis sentidos estaban agudizados. Saber que los dominios del diablo estaban cerca me producía escalofríos. Muchos años atrás, me habías enseñado una imagen de una montaña llamada Domen en el cuaderno de viaje de un explorador francés que tenías en tu biblioteca. ¿Quién iba a pensar que ahora estaría tan cerca de ella? Nunca he olvidado la imagen de la montaña Domen con su joroba baja y su vientre abierto lleno de cuevas que llevaban al infierno.
Estoy en el rincón más alejado de tu reino, en una región que nunca tuviste el valor de explorar y, sin embargo, me enviaste aquí.
El despiadado alguacil Lockhert me había encadenado como si fuera una vulgar ladrona. Sabes que eso dista mucho de ser mi delito. A decir verdad, en mis cuarenta y siete años sobre esta tierra, nunca he conocido un hombre tan repelente. El hedor de sus pieles de foca era como una nube de agua estancada y salada por el mar, y su aliento olía a pescado rancio, de modo que cada vez que me hablaba, me provocaba náuseas y me forzaba a llevarme el pañuelo a la nariz para inhalar la ya débil esencia de lavanda con la que lo había rociado unas semanas antes.
La escena del último día en mi casa todavía estaba fresca en mi memoria. Estaba preparando mi botiquín mientras mi esposo emitía sonidos de desaprobación a mis espaldas.
—¿No puedes dejarlo así, Anna? —me dijo—. ¿Por qué tienes que ir a Copenhague para hacer una petición al rey?
Tomé una pequeña pila de pañuelos blancos ribeteados con encaje y, después de localizar el aceite de lavanda, lo rocié sobre el lino como si fuera agua bendita, como si estuviera consagrando mi tarea. Me había sentido llena de rectitud, consumida por ella.
—¿Por qué habría de escucharte el rey esta vez, Anna? —preguntó Ambrosius—. Te ha dicho que lo olvides.
—¿Cómo no voy a hablar con él, Ambrosius? —Me di la vuelta, frustrada por la falta de pasión de mi esposo—. La corrupción es generalizada en esta ciudad y es nuestro deber proteger a nuestro rey de los manejos traicioneros de Statholder Trolle y sus hombres.
—Por favor, Anna, deja que hablen otros —le pidió Ambrosius—. Nuestra situación es precaria.
Mi esposo tenía miedo, lo que me resultaba difícil de tolerar. Había visto la carta que le había enviado Statholder Trolle ordenándole que me silenciara o habría consecuencias.
No soy ninguna tonta, y confiaba en la naturaleza especial de nuestro vínculo.
—El rey me escuchará por el bien del pueblo —le insistí.
A diferencia de Ambrosius, no pretendo ser capaz de predecir el futuro. Sin embargo, tal vez él había visto el mío, ya que tenía el semblante serio y la tez cérea, como si la sangre del valor se hubiera escurrido de él.
—No te corresponde a ti, como mi esposa, emprender semejante tarea —intentó convencerme.
—Entonces deberías ir tú, esposo mío —lo desafié, pero él bajó los ojos hacia las baldosas blancas y negras de nuestro dormitorio.
—No puedo —murmuró—. Tengo responsabilidades que cumplir en Bergen.
Como bien sabrás, mi esposo, el doctor Ambrosius Rhodius, es una persona muy prestigiosa. Además de académico y teólogo, es médico y maestro de la Escuela de Latín en Bergen. Pero ¿sabías que todos sus títulos habían sido adquiridos gracias a mi industria, mi conocimiento y mis habilidades?
Seguramente lo habrás deducido, mi rey. Y, sin embargo, todos los que conocían al doctor Ambrosius Rhodius me consideraban un fracaso, una esposa sin descendencia. Y para entonces, ya era demasiado tarde, pues mis menstruaciones eran poco fiables y el ciclo lunar, una mera burla.
No quería hacerme un ovillo y marchitarme como había visto hacer a mi madre y a otras mujeres de mi edad. No deseaba convertirme en una esposa invisible como una mota de polvo sobre el hombro de su esposo que él querría apartar de un manotazo. Un hombre cuyo prestigio crecería con la edad, la importancia y los elogios, mientras su esposa iría empequeñeciéndose y reduciéndose a vivir a través de sus hijos, de sus nietos, para terminar convirtiéndose en un fantasma en su propio hogar, testigo silenciosa de los amoríos mal disimulados de su esposo y las consecuencias de sus aventuras egoístas.
La última vez que me había pasado esto había sido casi insoportable. Ambrosius ni siquiera se había molestado en explicar el dinero que faltaba de la casa y que le estaba enviando a una prostituta.
Así que yo no iba a desaparecer sin dejar rastro en este mundo; oh, no, tenía que hacer oír mi voz. Este impulso era una obsesión interna que iba más allá de toda razón, pero creía que, de todos, tú me entendías.
Mi esposo me siguió escaleras abajo a la biblioteca. Saqué mi preciada Biblia y la traducción del Nuevo Testamento de Christian Pedersen para cuando me cansara del latín.
Nunca visitaste mi casa en Bergen, pero si lo hubieras hecho, habrías visto lo espléndida que era. Tenía pasillos de madera lustrada, ventanas enrejadas con herrajes delicados, alfombras de Oriente, candelabros de plata y chimeneas encendidas en todas las habitaciones para acoger a cualquier visitante imprevisto. Mi despensa rebosaba de los mejores manjares: quesos cremosos y tarros de deliciosas jaleas, tartas y pasteles, trozos de panal de miel rezumantes, bolsas de almendras garrapiñadas y cestas de huevos morenos. En el estante del medio había hileras de limones amarillos, mi delicia diaria junto con un poco de azúcar adquirido a comerciantes holandeses de la lejana isla de Barbados. La mayoría de los días rompía, molía y espolvoreaba un poquito del azúcar sobre las jugosas entrañas de un limón. ¡Con que alegría agridulce disfrutaba de chupar el limón azucarado! ¡Una delicia tan sencilla!
Créeme, mi rey, habrías recibido una gran bienvenida en mi casa, pues te habría preparado un festín tan suntuoso como nunca se había visto en Bergen.
Nuestra biblioteca era la más grande de Noruega. ¡Poseíamos cuatrocientos cincuenta libros! El invierno anterior los había contado y había anotado cada título en un gran libro de contabilidad sobre el escritorio de mi esposo.
Siempre me había sentido segura en una biblioteca, como si los libros estuvieran allí para protegerme, como una fortaleza de palabras, pensamientos y aprendizaje.
¿Recuerdas cuando me encontraste escondida entre las estanterías de libros de la biblioteca de palacio? Yo, la hija del médico, me había escabullido en una de las visitas de mi padre a tu padre enfermo. Buscaba algún tratado de medicina, ávida de conocimientos como aprendiz de mi padre.
Estaba tan absorta en mi lectura que ni siquiera oí tus pisadas hasta que te detuviste junto a mí. Me sorprendí tanto que dejé caer el libro, y la expresión de tu rostro era también de consternación. ¡Te sorprendió tanto encontrar a una niña en la biblioteca! ¿Qué edad teníamos entonces? Creo que tú eras un joven de diecinueve años y yo una chiquilla torpe de trece. ¿Recuerdas las palabras que cruzamos?
—¿Y tú quién eres? —me preguntaste.
Yo sabía quién eras tú: el príncipe Federico, segundo hijo de nuestro rey. En aquella época, no se esperaba que sucedieras a tu padre, por lo que podías pasear por palacio sin una cohorte de cortesanos y sirvientes. Recuerdo que llevabas un jubón del color de la medianoche, ribeteado de plata, y que tu cabello oscuro era abundante y con rizos. Tenías pestañas negras y largas para un hombre, pero perfectas para un príncipe, y un aro de oro en la oreja. Eras la viva imagen de cómo yo imaginaba ser un príncipe.
—Te he preguntado quién eres —repetiste con firmeza, observándome—. Estás demasiado bien vestida para ser una criada. Además, las criadas no saben leer latín. —Señalaste con la cabeza el libro que yo había recogido y tenía entre mis manos.
—Anna Thorsteinsdatter —murmuré con timidez—. Soy la hija del médico.
—Ah —respondiste mientras te frotabas la barbilla—. ¿Y sabes leer?
Asentí con la cabeza.
—Mi padre me enseñó.
Te inclinaste y me quitaste el libro de las manos. Sentí un aleteo en el pecho al percibir tu aroma: amaderado, no el olor de un príncipe, sino más bien el de un jardinero.
Miraste el título del libro: Anatomicae Institutiones Corporis Humani.
—¿Así que te interesan los escritos anatómicos del médico y teólogo Caspar Bartholin el Viejo, eh, Anna, hija de nuestro médico?
Yo había vuelto a asentir, incapaz de encontrar las palabras.
Te reirás al recordar lo difícil que me resultaba hablar cuando era joven. Estoy segura de que no se te escapa la ironía, porque ¿cuáles fueron las últimas palabras que me dijiste?
“Ti stille. Silencio. Hold Kæft. Cierra la boca. Cállate. Cállate”.
—Tu padre es un experto en sangrías, pero lo que enferma a mi padre, el rey, es más que un simple desequilibrio de sus humores.
Me expusiste tu teoría con confianza, hace ya muchos años, en la biblioteca de palacio. La luz del sol se colaba entre las estanterías de libros, las motas de polvo giraban a nuestro alrededor como partículas de oro y yo me había sentido como en un sueño.
Tus conjeturas sobre lo que padecía tu padre no tenían mucho sentido para mí, pues mi padre solía decirme que lo que aquejaba al cuerpo procedía de desequilibrios de los cuatro humores: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. El remedio de todas las dolencias dependía del diagnóstico de los humores y esos remedios eran las sangrías, los vómitos o los enemas. Mi padre también había compartido conmigo su interés por la botánica y los beneficios de su uso para afecciones menos graves.
La mayor bendición de mi infancia fue el hecho de que mi padre, Thorstein Johansson, el médico del rey, no tuviera un hijo varón a quien transmitir sus conocimientos.
Y, sin embargo, si hubiera tenido un hermano, hoy sería una mujer diferente. No estaría encadenada y prisionera en el norte y, por cierto, no habría sido exiliada por el único hombre en quien confiaba incluso más que en mi propio esposo.
Pero volvamos al feliz recuerdo de nuestro primer encuentro. Allí estaba yo, una niña encogida entre los libros con los dedos llenos de polvo de las estanterías, el cabello que se escapaba de la cofia blanca —habrás notado que era tan negro como el tuyo— y unos ojos azules que, según la opinión de mi desilusionada madre, eran del color de un huevo de pato y demasiado pálidos para una niña.
Cohibida e intimidada por tu presencia como príncipe de Dinamarca, mi curiosidad fue más fuerte.
—¿Qué le pasa al rey? —aventuré.
—Ha sido maldecido.
No hacía falta que me lo explicaras, pues mi madre me había contado muchas historias sobre las brujas de los reinos del norte.
—¿Cómo lo sabes? —murmuré, desesperada por conocer más detalles.
—Porque me lo dijo mi padre —replicaste, como si yo fuera tonta—. La gran bruja de Vardø ha lanzado una maldición sobre él. Estoy aquí para buscar todo lo que pueda encontrar sobre los oscuros caminos de las brujas. Busco un volumen llamado Daemonologie, del rey escocés Jacobo. ¿Lo has visto? Debemos romper la maldición.
—¿Y cómo se puede romper una maldición? —te pregunté.
—A través de la oración y la devoción a nuestro Señor —contestaste, muy erguido, con las manos entrelazadas en la espalda y el galón plateado de tu jubón que brillaba en la luz de la tarde—. El más santo de los hombres siempre puede vencer al diablo.
Te miré a los ojos y vi tu convicción y algo más. Además, ningún muchacho me había mirado a los ojos antes, aunque supongo que, como príncipe, estabas en tu derecho. No bajé la mirada, porque sentí que no tenía más remedio que seguir absorta en ti mientras el pecho se me estrujaba en la blusa y me ruborizaba.
—¿Eres una buena niña, Anna? —me preguntaste, con una leve sonrisa en los labios.
No pude encontrar las palabras y me limité a asentir mientras me devolvías el libro.
—Asegúrate de serlo, Anna —añadiste sin dejar de sonreír—. Asegúrate de mantener al diablo bien lejos.
Más tarde aquella misma noche, mientras mis padres y yo cenábamos arenque y pan, le pregunté a mi padre sobre la enfermedad del rey.
No respondió de inmediato; esperó a que la sirvienta saliera de la habitación antes de hablar.
—Los síntomas del rey varían mucho —suspiró—. Un día está enfermo del estómago, otro de los intestinos; otro día tiene un dolor fuerte en el pecho o le duele tanto la cabeza que casi no puede ver.
—¿Crees que se pondrá bien?
Mi madre se volvió hacia mí con gesto de enfado, pues no aprobaba mi gran interés por la medicina; sin embargo, no me dijo que me callara, porque sabía bien que el vínculo entre mi padre y yo era como entre un padre y un hijo. Yo era su aprendiz. Es decir, hasta que apareció Ambrosius.
—Verás, hija, hay algunas enfermedades que nuestras medicinas no pueden curar.
Cómo me gustó que mi padre hablara como si yo también fuera un médico, un igual. Su atención y su apreciación me complacían mucho. Pero mi madre puso un gesto de enfado otra vez y meneó la cabeza.
La había oído susurrar por las noches, amonestando a su esposo.
—Le estás dando ideas a Anna, Thorstein. Debes dejar de hacerlo.
—¿Qué daño puede hacerle? Estoy orgulloso de tener una hija inteligente.
—Te equivocas, esposo mío, le hará mucho daño —le advirtió mi madre.
Mi temerosa madre, que hace tiempo ya que está enterrada en la pesada tierra danesa, tenía mucha razón.
Pero quiero volver al recuerdo feliz de la cena con mis padres a mis trece años, al que me aferré como a una pequeña vela, una diminuta luz que me daba calor mientras era arrastrada colina arriba por el alguacil y su hombre desde el puerto de Vardø hasta la fortaleza blanca y espectral en esta, la noche más oscura de mi vida.
—¿Qué enfermedades serían esas, padre? —inquirí.
—Delirios de la mente. Enfermedades que distorsionan la cabeza de los hombres.
Mi madre soltó un grito ahogado.
—Decir eso de nuestro rey es una traición, Thorstein. Ten cuidado, los sirvientes podrían oírte.
Me había sentido audaz en mi propia casa, con mis padres cariñosos, porque lo eran: ninguno de ellos me había puesto una mano encima ni una sola vez en toda mi infancia.
—He oído hablar de la maldición de una bruja —murmuré sin querer revelar mi encuentro contigo, príncipe—. ¿Es eso cierto, padre?
Mi padre se volvió hacia mí y recuerdo su mirada pensativa, sus ojos del gris más suave, como la piel del conejo.
—Bueno —respondió mientras se tiraba de su cuidada barba—. Si crees que estás maldito, puede que lo estés.
Su respuesta me confundió.
—Pero ¿es posible que la gran bruja de Vardø haya maldecido a nuestro rey Cristian?
—Es lo que cree nuestro rey —respondió mi padre sin comprometerse con una repuesta.
Todos conocían a Liren Sand, la gran bruja de Vardø en Noruega, el país de nuestro rey, que llevaba el nombre del ave marina de las regiones septentrionales y desataba su magia negra a través de todo el reino de Dinamarca. Su sola mención hacía temblar de miedo a los hombres, como si ella pudiera llegar a su corazón —a través de todas las leguas de norte a sur— y arrancárselo para alimentarse de sus pensamientos robados y sus deseos secretos.
¿Qué pensarían ahora mis padres si me vieran en la misma isla sobre la que la bruja ejercía su dominio? Agradezco al menos que ninguno de ellos pudiera enterarse nunca, pues ambos murieron durante la Gran Plaga, hace más de diez años.
¿Fue por venganza por la muerte de tu padre, mi príncipe, que acabaste con la vida de Liren Sand? Años más tarde, cuando vivía en Bergen, leí en los bandos que revoloteaban por las calles empedradas sobre su captura a manos de tu leal gobernador de Finnmark y su juicio en Vardø. Palabras —con imágenes para los analfabetos— que describían en detalle sus muchos crímenes y su fraternidad con el diablo. Al parecer, Liren Sand había usado su magia de las tormentas y había ahogado a comerciantes de Bergen mientras surcaban el mar de Varanger. Además, Liren Sand había maldecido al reino de Dinamarca con la plaga que había provocado la muerte de muchas almas inocentes. Liren Sand merecía ser arrojada a la boca del infierno; y tú la hiciste arder en represalia.
Todavía conservo en un cajón de mi biblioteca, allá en Bergen, el bando con la imagen de la bruja Liren Sand atada a la escalera mientras era bajada a las llamas. Hacía falta valor para actuar como lo hiciste contra las fuerzas de la oscuridad; me atrevería a decir que más valor del que poseía tu padre, ya que Liren Sand nunca pudo maldecirte con la enfermedad.
Una vez te pregunté, años después de nuestro primer encuentro, qué quería Liren Sand, la gran bruja de Vardø, de tu padre.
—¡Su divinidad! —exclamaste—. Liren Sand desea el terror y el caos. Quiere destruir la monarquía.
El terror y el caos que sin duda trajo la plaga.
—Acabaré con ella —aseguraste, y sí, mi príncipe, algunos años después lo hiciste.
Me dijiste que habría más brujas; que las madres entregaban a sus hijas al diablo. No pude olvidar esas palabras, pues la idea de que una madre pudiera sacrificar a su hija al Señor de la Oscuridad me resultaba espantoso.
Qué hondo me hiere tu traición, ya que ahora me has enviado al lugar que ambos más temíamos, oh, mi rey. Me has enviado a una región repleta de paganos salvajes y brujería oscura.
Cuando las puertas oxidadas de la fortaleza Vardøhus se abrieron ante mí, el pánico me abrumó y el corazón me empezó a latir con furia en el pecho. Pensé que podría desmayarme. Sin aliento, forcejeé contra mis guardianes.
—No, no me merezco esto, ¡soy una mujer inocente! —supliqué al alguacil Lockhert.
Pero el hombre me dijo con brusquedad:
—¡Desistid de vuestros lamentos o tendré que poneros una brida, como la vieja yegua que sois!
Caí de rodillas ante el castillo desolado; los cuervos negros revoloteaban en lo alto y se burlaban de mí. No quería levantarme nunca más.
Capítulo 4
Ingeborg
Hambre. El dolor sordo en el vientre de Ingeborg durante todo el largo invierno de 1661. El verano pasado se las habían arreglado. Había recogido mejillones y gran cantidad de algas en la blanca playa con forma de media luna de Ekkerøy, con Kirsten arrastrando los pies a su lado, ayudándola. Por su cuenta, Ingeborg escalaba los acantilados y recogía huevos de gaviota. O iba tierra adentro. Ponía trampas y atrapaba perdices blancas, y a veces incluso una liebre. Su madre no se lo agradecía, se limitaba a quitarle los pequeños cadáveres de las manos, algunos aún calientes, y se alejaba para despellejarlos o desplumarlos. Alimentaba a sus hijas, sí. Las mantenía vivas; pero eso era todo.
Cuando las primeras lluvias frías del otoño pusieron fin al corto verano de 1661, Ingeborg y Kirsten buscaron las últimas bayas y setas del año. Cuando cayeron las primeras nieves, Ingeborg cavó en busca de musgo para hervirlo y hacer gelatina, y raíces para preparar sopa antes de que la tierra se helara demasiado. Se habían visto obligadas a entregar todas sus ovejas menos una a cambio de la deuda por grano contraída con el comerciante Brasche, porque su padre no había vuelto con pescado para pagarla.
Ingeborg creía que morirían de hambre, porque no tenían pescado seco almacenado, ni vaca ni cabra para la leche, y solo una borrega pequeña, que Kirsten adoraba.
Hambre. El agujero dentro de ella le roía las entrañas como una rata y el dolor era punzante. Tenía los labios secos, y aunque se los humedeciera, volvían a secarse. Bebían nieve derretida para llenar sus vientres y se quedaban dormidas, solo para despertar con un dolor agudo. Ingeborg le daba a Kirsten todo lo que podía, pero su hermana menor solía llorar pidiendo comida hasta quedarse dormida. Su madre adelgazó y vagaba por los páramos como un fantasma, en busca de su hijo perdido.
Los vecinos las habían ayudado un poco, pero todos tenían dificultades. El volumen de la pesca se reducía año tras año y, sin embargo, el precio del grano subía. Los pescadores se veían obligados a vender a los comerciantes de Bergen lo que necesitaban para alimentar a sus familias y, aun así, no tenían suficiente grano para el flatbrød ni para alimentar a los animales.
La opción era pasar hambre o endeudarse todavía más con el comerciante Brasche, quien regía la aldea de Ekkerøy.
Por supuesto, su casa se alzaba en la mejor ubicación, sobre una pequeña elevación de tierra más seca, junto a la iglesia. Ingeborg y su familia vivían en un grupo de cinco cabañas con techo de turba en el extremo del pueblo. Todas las puertas daban a una plaza común de fango con un pozo en el centro y vistas al mar. Vivían tan cerca de sus vecinos que podían oír las toses y los lamentos de todas las viviendas.
Los días pasaban, y el peso del hambre era tan severo que Ingeborg no tenía fuerzas para salir a cazar. Pronto volvería a ser verano, le repetía a su hermana pequeña, que lloriqueaba a su lado. Kirsten estaba muy débil y el color de su cabello —tan rojo como el de su madre— era su aspecto más vivo, pues el resto parecía estar desvaneciéndose como las nieves invernales. Cuando el sol descongelara la nieve, le prometía Ingeborg a su hermana sollozante, llegaría la abundancia. Atraparía muchas criaturas. La tierra de brezo se cubriría de arándanos negros y zarzamoras de los pantanos amarillo-rosadas, y las hermanas llenarían sus bolsillos con mejillones azules del mar. La abundancia estaba cerca.
Se había corrido la voz sobre su dramática situación. En la mañana de la luna llena de Pascua de abril de 1662, la prima de su madre, Solve Nilsdatter, llamó a la puerta de la cabaña. Ya sin el impedimento de los vientos y las ventiscas hostiles de los meses previos, ella y sus hijos habían esquiado más de dos horas desde su aldea de Andersby para llevarles algo de sustento. La mujer cargaba provisiones en la espalda y llevaba a su hijo menor atado a su pecho debajo de pesadas pieles de reno. Saludó con una sonrisa ancha a su prima y a sus hijas, pero le costó disimular la sorpresa al notar la escualidez de la madre de Ingeborg.
Solve entró sin ser invitada, con las mejillas sonrosadas y su hijo mayor que le tironeaba de la falda. Dejó a su hijo menor en el suelo antes de quitarse el saco de los hombros. Desplegó sus ofrendas sobre la mesa: manojos de flatbrød, pescado seco para caldo, huevos de ave, nata y leche en sacos de piel de foca.
—Anda, Zigri —urgió a su madre, después de que Ingeborg y Kirsten bebieran sus vasos de leche y masticaran el pescado seco con los labios llenos de sal—. Ven a tomar un poco de mi leche, de las mejores vacas. Es bastante dulce. —Ofreció a la madre de Ingeborg un vaso rebosante de leche blanca espumosa y, con lentitud, animada por su prima, Zigri se la bebió.
Solve sonrió con aprobación.
—Gracias, prima —susurró Zigri con voz ronca.
Solve hizo un gesto de simpatía.
—De nada. Tú habrías hecho lo mismo por mí.
Del fondo de su saco extrajo un trozo pequeño de mantequilla envuelta en piel de foca.
—También os he traído una exquisitez. Mantequilla recién batida para mezclar con el pescado y hacer klinning —precisó—. ¿No es tu comida favorita, Ingeborg?
A Ingeborg le rugió el estómago de placer. La última vez que había comido klinning había sido antes de que Axell se ahogara.
—Eres demasiado buena —señaló Zigri mientras observaba la mantequilla como si fuera oro puro.
—Bueno, lo cierto es que desde que la sobrina de mi esposo se ha venido a vivir con nosotros, tenemos leche en abundancia —explicó Solve—. Nuestras dos vacas están produciendo como cuatro, y eso que son viejas.
Hubo un momento de silencio cuando Zigri levantó la cabeza para mirar a su prima.
—¿Te refieres a la joven Maren Olufsdatter? —aventuró con tono cauteloso.
—Sí, así es —respondió Solve como a la defensiva.
—Entonces no podemos aceptar esto, Solve —declaró Zigri, y apartó el trozo de mantequilla—. Las brujas fueron responsables de la muerte de mi hijo. No voy a…
—Anda, Zigri, ¡sé sensata! Tus pobres niñas necesitan comer —replicó Solve—. Tal vez sea un poco… rara. —Se humedeció los labios—. Pero Maren no es una bruja.
—¡Su madre era Liren Sand! ¡Murió en la hoguera por bruja, Solve! —La voz de Zigri se redujo a un susurro—. ¿Cómo puedes tenerla en tu casa?
—No tengo elección en el asunto —confesó Solve con acritud—. Strycke insiste en que se quede. —Meneó la cabeza y suspiró—. Tiene sus cosas, pero su compañía me ha resultado muy útil con los quehaceres diarios. Si tuviera mi propia hija, sería distinto. Pero los niños quieren estar todo el día jugando fuera. No les interesan las tareas de la casa.
Los ojos de Zigri se posaron en los dos hijos de su prima. El más pequeño, Peder, aún casi un bebé, estaba sentado en el regazo de su madre y masticaba un trozo de pescado seco, con sus mejillas rubicundas como manzanas lustrosas. El mayor, Erik, de cinco años, correteaba por la cabaña perseguido por Kirsten, que se había levantado de la mesa con nuevos bríos después de comer pescado y beber la leche.
Ingeborg captó el dolor en los ojos de su madre al recordar a Axell y quiso distraerla de esos pensamientos. Además, tenía curiosidad por saber más sobre Maren Olufsdatter.
—¿Maren habla alguna vez de lo que hacía su madre? —le preguntó a Solve.
La madre de Maren Olufsdatter, Marette Andersdatter, había sido la gran Liren Sand, líder de todas las brujas de la isla de Vardø. Sus maldiciones habían caído no solo sobre el reino de Noruega, sino también sobre Dinamarca. Había enviado la peste y el sufrimiento, como flechas envenenadas, todo el camino hasta Copenhague.
Liren Sand había aprendido su magia de Elli, una mujer sami, que también le había enseñado el arte de curar. La madre de Maren poseía un enorme poder en sus manos, pero nadie sabía si la mujer procedía de la oscuridad o la luz, porque se decía que podía llegar a tu puerta con su bolsa de raíces y hierbas para curar a tu hijo enfermo o ayudarte en un parto peligroso y, sin embargo, esta viuda de un pescador que vivía en una pequeña cabaña en la isla de Vardø con su única hija, Maren, había provocado la ola gigante que se había tragado la embarcación de Jon Jonson, el comerciante de Bergen, y había ahogado a todos los hombres a bordo. Había ocasionado la tormenta para vengar a su esposo desaparecido, que le debía dinero al comerciante. El gobernador de Vardø la había visto después, sobrevolando en círculos sobre el mar como un gran petrel marino, observando a los hombres perecer ante ella.
Ingeborg quería oír más historias sobre los poderes de Liren Sand; prefería estos relatos a los del diablo y sus tentaciones que el reverendo Jacobsen les contaba todas las semanas en la iglesia.
—Pues sí, Ingeborg, la joven no cesa de hablar de los poderes de su madre. —Solve resopló—. Por eso prefiero que no me acompañe cuando salgo de visita, porque no apruebo esas ideas sobre la hermana de mi esposo.
Ingeborg se inclinó hacia delante, intrigada.
—¿Qué más te cuenta sobre Liren Sand?
Pero Solve se distrajo porque el pequeño Peder se había puesto a tirar de uno de los rizos de su madre que se había deslizado fuera de su cofia.
—¡Ay, niño travieso! Suéltame —protestó con tono persuasivo.
Ingeborg le hizo cosquillas a Peder debajo de la barbilla y el niño se apartó riendo.
Zigri se levantó de la mesa con brusquedad y una mueca de dolor en el rostro. El taburete emitió un chirrido al deslizarse sobre el suelo de tierra.
—Debemos seguir con nuestras tareas, Ingeborg —dijo—. Gracias, prima. Nos quedaremos con la mantequilla.
Ingeborg alargó el brazo, levantó el trozo de mantequilla y lo acunó en sus manos. Quería lamerlo, como un gato.
Dos días después de la visita de Solve, se desató una tormenta, como para advertir al pueblo que no diera por sentado que la primavera había llegado. El invierno se aferraba y resistía, lanzando granizo y aguanieve contra las temblorosas cabañas. El mar estaba agitado y enfurecido, y todos agradecían que nadie hubiera salido de pesca.
La cabaña de madera y techo de turba se estremecía contra el viento y Kirsten sujetaba a la borrega como si fuera su bebé. La tormenta arreciaba, día tras día. La comida que Solve les había llevado se agotó. Ingeborg necesitaba salir a cazar, pero cada vez que intentaba abrir la puerta de la cabaña, el viento ululante la empujaba hacia un lado. Desesperada, sugirió que sacrificaran a la borrega, pero Kirsten empezó a llorar a gritos; su disgusto se agudizaba por el hambre.
—No, la borrega es lo único que tenemos. —Su madre meneó la cabeza con cansancio—. Pronto cesará la tormenta y podrás cazar, Ingeborg.
Por fin, el décimo día, el viento amainó tan de improviso que el silencio de la aldea parecía de otro mundo.





























