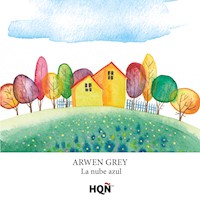3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Solo el amor es capaz de curar las almas más heridas. Tras una vida llena de miedo y dolor, Patience Honeychurch se cree al fin libre de su pasado cuando recibe una oferta de su amiga Barbara para ser la institutriz del pequeño príncipe de Rultinia. Hugh Delancey siente que, después de años de servicio como jefe de espías, sus lazos con Rultinia le ahogan, y que ya nada le ata al país por el que lo ha dado todo. Sin embargo, la llegada de una viuda que se encargará de la educación de su sobrino Nicholas hace que su decisión de abandonar Rultinia se tambalee. No solo está convencido de que esconde un secreto, sino que la viuda despierta en él sentimientos que nunca nadie le había provocado. Los dos creen que sus corazones están desahuciados, pero olvidan que a veces es imposible evitar que los sentimientos más inesperados florezcan. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Macarena Sánchez Ferro
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mi dulce espía, n.º 261 - febrero 2020
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1348-330-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
SONETO XLV
The other two, slight air and purging fire,
Are both with thee, wherever I abide;
The first my thought, the other my desire,
These present-absent with swift motion slide.
For when these quicker elements are gone
In tender embassy of love to thee,
My life, being made of four, with two alone
Sinks down to death, oppressed with melancholy;
Until life’s composition be recured
By those swift messengers return’d from thee,
Who even but now come back again, assured
Of thy fair health, recounting it to me:
This told, I joy; but then no longer glad,
I send them back again and straight grow sad.
Los otros dos elementos de mi ser,
el aire sutil y el fuego purificador,
están ambos contigo dondequiera que yo resida;
el uno, mi pensamiento; el otro, mi deseo,
presentes y ausentes a la vez; deslizándose en vuelo rápido.
Y cuando estos elementos más vivos han ido hacia ti,
en tierna embajada de amor, mi vida,
que se compone de cuatro, quedando solo dos,
abrumada por la melancolía, se desploma en la muerte;
hasta que el equilibrio de la vida me es devuelto por estos mensajeros rápidos,
que se retornan de ti;
que, al instante de llegar,
me aseguran el buen estado de tu salud, trayéndome noticias.
Realizado lo cual, me regocijo;
pero bien pronto se extingue esta alegría;
entonces vuelvo a enviártelos,
y repentinamente quedo triste.
WILLIAM SHAKESPEARE
Capítulo 1
Londres, 1817
Patience Honeychurch se había quedado viuda muchas veces en sus casi treinta años de vida. Tantas, que era incapaz de recordar cuántas.
Ya antes de recibir aquella carta del gobierno de su Majestad el rey Jorge III, en 1815, era viuda. En ella, con un tono tan puntilloso como grandilocuente, alguien cuyo nombre no recordaba, le daba su más sincero pésame en nombre del rey, y luego pasaba a comunicarle que su marido, George Honeychurch, teniente del 8º regimiento de granaderos, estimable soldado, insustituible para sus compañeros, que se había destacado en una y mil misiones, había muerto como un héroe en la más grande de las batallas por la libertad contra el odiado corso, que había amenazado durante tantos años las costas inglesas. Su marido, decía la carta, había entregado su vida por la libertad de Inglaterra y de toda Europa. Debía estar orgullosa. Por desgracia, no podrían entregarle sus restos, que yacerían para siempre con los de sus compañeros de armas, que habían luchado también…
Había dejado de leer, irritada, incapaz de asumir tanta palabrería. Tal vez eso consolase a esposas y madres que lamentaban la pérdida de sus seres queridos, pero… Contuvo aquel pensamiento. Ella habría sufrido de leer aquello no tanto tiempo atrás. Además, muchos hombres habían muerto de un modo horrible y les debía un respeto. Incluso George lo merecía, si todo aquello era cierto.
Sin embargo, en su cabeza, no eran más que palabras, palabras, palabras… y todas y cada una de ellas le sonaban vacías, como si fuera imposible que hablasen de George, o no del George que ella había conocido.
Porque quizás su esposo había muerto en Waterloo, pero dudaba mucho que hubiera entregado su cuerpo y su alma por ninguna causa que no fuera salvar el pellejo.
Contuvo un gruñido de amargura al pensar en la palabra que aquel secretario cuyo nombre ni siquiera recordaba repetía una y otra vez. Héroe. George Honeychurch, un héroe.
Insistía en que era un orgullo ser la viuda de un héroe. De eso no estaba del todo segura. Lo que sí sabía era que, ya antes de ese día, antes de que su cuerpo se quedara frío y helado para siempre en el barro de un campo de batalla belga, Patience era viuda en su alma. Ahora al menos tenía la confirmación de que George no volvería y eso era un alivio.
Sin gestos de pesadumbre, sin suspiros, Patience había doblado la carta, que había llegado impoluta, con su reborde negro, su lacre negro y su mensajero también impoluto y vestido de negro, y la había guardado en un cajón que no volvió a abrir durante meses. Ni siquiera habló de ella con su mejor amiga, Barbara, que no notó en ella nada especial cuando tomaron el té poco después.
El cuerpo de George yacía en Waterloo, como el de tantos, pero ya no quedaba ningún rastro suyo en el alma de Patience. O eso le gustaba pensar cuando, a solas, hacía la ronda por la casa que había heredado de sus padres y tanto le costaba mantener para cerrar todas las ventanas y puertas. Después se aseguraba de que todas sus huéspedes tenían lo que necesitaban y habían regresado a casa con bien. Los alquileres que aquellas muchachas trabajadoras le pagaban era lo único que la separaba de la indigencia y de tener que vender aquella casa y tener que hacer lo que ellas hacían, buscar un trabajo lejos de su hogar, mísero y mal pagado. Algo que sus padres habrían detestado.
A veces, ya dos años después de haber leído aquella carta, se preguntaba qué pensaría su padre, tan práctico para los asuntos de la vida diaria y sobre todo los monetarios, que consideraba indigno que los nobles venidos a menos siguieran viviendo como si nada, fingiendo que no pasaban penalidades, derrochando del mismo modo, de que hubiera convertido su preciosa casa en un albergue, o poco menos, para mujeres necesitadas y laboriosas. Le gustaba llamarlo pensionado, pero sabía bien que no llegaba a esa categoría. Porque una cosa era no seguir viviendo como una ricachona, pero otra era trabajar como el común de los mortales y olvidar quién había sido. Olvidarlo del todo.
Y qué pensaría su madre de que hubiera llegado a aquella situación gracias a George, el hermoso George, con su cantarín acento irlandés, su figura elegante y sus sonrientes ojos azules. El marido que ella había considerado tan adecuado para ella, tan perfecto que todas sus amigas y conocidas la envidiaban. ¡Si incluso algunas le habían negado la palabra durante semanas después de que él le pidiera su mano a su padre, llenas de envidia, porque ella era más fea y más indigna de él que cualquiera de las demás muchachas! Y mayor, sí. Tenía ya más de veinte años cuando George la había escogido como esposa. Todos la daban por perdida. Y él la había rescatado de la ruina social, de una soltería triste y un futuro desgarrador, o eso habían pensado entonces.
Pero ¿para qué perder el tiempo pensando en su madre? Una mujer que había llegado a insinuar que alguien como ella, sin hermosura y sin una figura destacable, con veintidós años cumplidos ya, debía ser feliz de encandilar a un cazafortunas reconocido antes que quedarse soltera.
—No debes considerar malgastado el dinero cuando se habla de comprar un marido, querida. ¿En qué otra cosa podemos gastarlo cuando Dios nos ha castigado con una hija de belleza tan… —Su madre había callado al notar el brillo de las lágrimas en los ojos de Patience—. Pero él te ama, sin duda, o no te habría elegido, habiendo partidos mejores por ahí. Si es eso lo que te importa, te diré que George le dijo a tu padre que eras una cosita encantadora.
«Una cosita encantadora», había pensado Patience. Sin duda era algo bueno. Y George había tenido el valor de decírselo a su padre, que nunca se había preciado por ser del tipo cariñoso. En cuanto al resto de palabras de su madre, no era tan inocente como para no saber que eran ciertas. Abrigaba, como cualquier muchacha, sueños románticos, pero también era consciente de que no era guapa ni lo bastante inteligente como para enamorar a ningún caballero por sus dones.
Sin embargo, poseía cierta fortuna, la suficiente como para comprar un marido, y eso era lo que sus padres habían hecho para ella. Su práctico padre le había comprado un marido y su madre había respirado aliviada al fin al saber que su única hija no se quedaría solterona, para su vergüenza.
Había tenido la suerte de que George se fijase en ella, le repetían una y otra vez, al punto que ella acabó por convencerse de que debía de ser cierto. Era guapo y necesitaba dinero. Sus padres habían pensado que una nueva temporada soltera sería demasiado para ellos. A los veintitrés años, sus posibilidades serían nulas, y más aún con la guerra contra los franceses, que mantenía a los hombres ocupados en asuntos más importantes que las alianzas matrimoniales. ¿Por qué no saltarse ciertos pasos?
Sí, ella había tenido padres y fortuna. Ahora solo le quedaban cenizas, tanto en el bolsillo como en el alma.
Cansada, volvió cojeando a su dormitorio en la planta baja. Cuando sus padres vivían, y también durante su matrimonio, había sido un saloncito que daba al jardín trasero, pero lo había convertido en sus aposentos durante su convalecencia tras lo que George había dado en llamar su «accidente». Hacía años que no había vuelto a dormir en el que había compartido con su marido, en la planta superior, aunque entraba de vez en cuando para limpiar y ventilarlo. Su padre no le habría perdonado que dejase que sus muebles se estropearan. En su momento, había invertido miles de libras en amueblar la casa con lo mejor que el dinero podía comprar. Tal vez no tuviera el mejor de los gustos, pero era su legado, lo poco que le quedaba de ellos, y no iba a permitir que se echara a perder. Aquello no.
Sentada en una silla junto al fuego, lo único que había rescatado de su antigua habitación, con una taza de té, se preguntó por qué ahora, tanto tiempo después, había vuelto aquella carta a su memoria.
Entonces pensó que quizás George era, a su pesar, inevitable. Que la rodeaba. Puede que no ocupara ni un solo rincón en su alma, ya no, pero no podía negar que había dejado una huella imborrable en su cuerpo. La acompañaba cada vez que se movía o caminaba.
Dio un sorbo al té y suspiró, recostándose en el sillón de su madre, escuchando los ruidos de la vieja casa, acomodándose al silencio de la noche con sus innumerables chasquidos y crujidos.
Solo entonces decidió responder a la carta de Barbara.
Tal vez había llegado el momento de dejar el pasado atrás.
Al fin y al cabo, habían pasado dos años, o casi, desde su muerte. Podía considerarse libre. Había llegado la hora de comenzar una nueva vida, libre de George y los amargos recuerdos que le había dejado.
Rultinia
—No voy a dejar que una vieja bruja se encargue de nuestro hijo. Ni un estirado petimetre, para el caso. Yo misma me encargaré de encontrar a alguien que…
Peter dejó a un lado su taza de té y contempló a su esposa desde el otro lado de la mesa del desayuno. O al menos lo intentó, ya que había al menos tres jarrones repletos de flores y varios candelabros que le impedían verla. De modo que tomó su taza, su plato y los cubiertos y, ante los murmullos de sorpresa de varios criados, se instaló junto a ella.
Barbara no mostró ningún tipo de sorpresa ante lo que había hecho, sino que lo miró con una sonrisa alegre, como si llevara meses esperando eso mismo.
—A partir de hoy, desayunaré con mi esposa de este modo, gracias —dijo el rey de Rultinia con una sonrisa amable en dirección a sus sorprendidos sirvientes, que no pudieron más que asentir y correr a servirle en su nuevo asiento—. ¿Por dónde íbamos? Oh, sí. Nuestro hijo, que corre, salta y no comprende que las audiencias reales no son un juego.
Lo dijo tan serio que Barbara dudó durante unos instantes de si bromeaba o no. Peter se había relajado durante los meses de matrimonio. No dudaba de que todavía sufría por la pérdida de su hermano y las circunstancias de su coronación, pero el hecho de sentirse querido por primera vez en su vida había logrado que aflorase su verdadero carácter, que todavía lograba sorprenderla, y más todavía a los que creían conocerle a fondo desde hacía años.
—Quizás podamos pedir consejo a…
Peter negó con la cabeza, tajante.
—No quiero a nadie relacionado con el gobierno. Nadie recomendado por ministros, consejeros ni amigos. Todos tratarán de influenciar al niño para llegar a nosotros.
Barbara pensó que Peter sabía de lo que hablaba. Tal vez su propia infancia había sido así.
—¿Y si hablamos con Hugh? Al fin y al cabo, es de la familia, y dudo que trate de perjudicar o de sacar provecho de su cercanía a la familia, si no lo ha hecho hasta ahora. Es más, ahora debería importarle menos que nunca quién se ocupe de los asuntos de Estado.
Peter compendió las palabras que ella no decía. Le debían mucho a Hugh, demasiado. Y, sin embargo, el hombre que había sido jefe de espías hasta hacía unos meses parecía continuar con su vida como si nada. Solo que ahora era un poco más oscuro, más callado, si cabe. Nadie sabía lo que pasaba por la cabeza de Hugh, y jamás se atreverían a preguntárselo.
—Necesita descansar. Ha trabajado mucho por Rultinia durante estos años. No podemos pedirle nada más. Este país es un nido de víboras, recuérdalo. Casi entiendo que no quiera saber nada ni de nosotros ni de los rultinianos durante un tiempo —añadió con cariño. Peter no podía evitar el amor que sentía por su propio pueblo, por mucho que hubiera tenido que pasar terribles pruebas para poder llegar a gobernar, y lo malo era que todos sabían que podían aguardar otras a la vuelta de la esquina. Añoraba a Hugh y no se cansaría de pedirle que volviera a su servicio, pero, como le había dicho a su esposa, comprendía sus reticencias.
Barbara calló. En ocasiones como aquella jamás sabía qué decir. Solo pensaba que había pasado demasiado tiempo fuera de Rultinia y que en ocasiones ya no comprendía a sus conciudadanos. De otro modo, no era posible que pudieran odiar a alguien como Peter, que se desvivía por ellos.
En cuanto a Hugh, le debía la vida y lamentaba haberle mentido acerca de Nicholas tanto como a su marido. Aunque estaba en su mano enmendar, en parte al menos, su terrible reputación, él mismo le había pedido que lo dejara estar. A esas alturas de su vida, se había acostumbrado a que le temieran y odiaran, o eso decía. Sin embargo, ¿cómo era posible que nadie pudiera vivir con ese peso sobre sus espaldas para siempre? El pueblo necesitaba saber que el jefe de su servicio secreto no era un monstruo y que velaba por ellos y por su bien.
Con un suspiro, pensó que aquel hombre era tan impenetrable como la mujer que la había acogido en Londres cuando había huido con Nicholas. Ella también la escuchaba y la había sentido cercana a su corazón, pero solo hasta cierto punto. Siempre había momentos en que sentía que había una barrera que le impedía acercarse más.
Solo alguien que había sufrido como Hugh y como su amiga Patience ponía esas barreras para que nadie pudiera acercarse.
Recordaba cuando le hablaba a Patience de su país, de su mar, del calor del sol, de cómo lo añoraba. Patience, que jamás había salido de Londres, siempre decía que un clima así sería ideal para sus pobres huesos castigados.
Sonrió cuando una idea repentina le vino a la cabeza. Mataría dos pájaros de un solo tiro y además tendría a alguien muy querido cerca de ella.
—¡Oh, amor mío! Tengo a la persona ideal para cuidar del niño. Nicholas la conoce y la adora, y te juro que no es nada indulgente con él.
Peter escuchó durante unos instantes a su esposa hablar sobre Patience Honeychurch. No compartía su entusiasmo ante la idea de contratar a una viuda inglesa sin referencias, familia ni contactos para cuidar a su hijo, pero lo ablandó el pensamiento de que esa mujer había cuidado de Barbara y el niño durante su estancia en Londres sin pedir nada a cambio.
—No quiero que te emociones demasiado con la idea, cariño. Quizás tu amiga no desee abandonar Inglaterra para venir a ser la niñera de nuestro hijo.
Barbara no quiso escuchar objeciones. Jamás la había visto tan entusiasmada en su vida.
—No será nuestra niñera, Peter. Patience será su maestra, su institutriz, su guía. Es una mujer cultivada, inteligente. Y seguro que agradecerá salir de allí. No sabes lo triste que ha sido su vida durante años. No perderemos nada por preguntar.
Peter sintió que su sonrisa tiraba de la suya. Sin embargo, había algo más que debía decir, antes de que ella se ilusionase al punto de salir a buscar ella misma a su amiga.
—No sé cómo le sentará al país que llamemos a una extranjera para cuidar de nuestro heredero.
Barbara levantó la barbilla, desafiante.
—¿De verdad te preocupa? ¿Prefieres hacer feliz a tu hijo colocando a su lado a alguien que le conoce y que puede guiarle por el buen camino, que ha ayudado a criarle desde bebé, o a una persona más interesada en el poder que puede acaparar con ese puesto, pero eso sí, de Rultinia, ya que eso es lo más importante? Además, nosotros nacimos aquí y no veo que nos critiquen menos por ello.
Peter la contempló serio durante unos segundos, con los ojos azules brillantes por el regocijo. Las mejillas de Barbara iban enrojeciendo por momentos, esperando su respuesta. En esos instantes era incapaz de olvidar que él era el rey, que había cosas que estaban por encima de sus deseos.
—¿Te he dicho alguna vez que deberías gobernar tú en mi lugar, esposa? —preguntó él con voz suave.
Ella relajó su postura, comprendiendo que había conseguido su consentimiento.
—No seas idiota, amor mío. De todas formas —añadió, sirviéndose una nueva taza de té, con una sonrisa radiante—, creo que deberíamos comentarle el asunto a Hugh, aunque dudo que tenga ningún problema. En todo caso, Nicholas es su sobrino, y me gusta tenerle informado de todo lo que se decide acerca de él.
Hugh Delancey volvió a atacar aquella nota rebelde en las cuerdas del violonchelo, y volvió a fallar. Con una maldición, soltó el arco con brusquedad ante la mirada divertida de Piero.
—Demasiada tensión no es buena para enfrentarse a la música, señor. Estáis demasiado rígido y empecinarse no…
—¡Oh, cállate, maldito seas! —gruñó Hugh, pasando a su lado para asomarse a la ventana, aunque era imposible ver nada, ya que era más de medianoche.
—Podríais salir a airear esos demonios que os carcomen. Y de paso dejarme tranquilo unas horas.
Hugh dejó escapar una risa ronca. Piero tenía razón al hablar de demonios. Hacía meses que vivía encerrado entre su despacho y su casa. Se sentía como un animal enjaulado. Apenas dormía y la comida le sabía a pasto. Era como si algo dentro de su pecho necesitase salir y gritar, gritar muy fuerte. Pero tenía miedo de hacerlo y no poder parar jamás.
—Creo que voy a acostarme.
Piero suspiró a su paso. Era el único criado de la casa, aunque tampoco es que hiciera falta mucho más. Las costumbres casi espartanas de su señor hacían que fuera innecesario que hubiera más personal allí. Solo de vez en cuando acudía una amiga de Piero, discreta y poco habladora, para ayudarle con las limpiezas a fondo. Del resto se encargaba el italiano, con el que Hugh se había cruzado una noche hacía muchos años. Sus intenciones no habían sido del todo rectas, ya que había intentado robarle al salir de un baile, pero se había ganado el respeto de su señor cuando había decidido no escapar y afrontar el castigo. Desde entonces, estaba a su servicio, aunque era más que un criado, como demostraba su forma de dirigirse a él, que rozaba en ocasiones lo que otros considerarían una falta de respeto difícil de consentir. Hugh, sin embargo, lo encontraba refrescante. Estaba cansado de ver el miedo, la rabia y el asco en los ojos de los demás. Necesitaba a su lado a alguien que le respetase por sí mismo. De hecho, se atrevería a decir que Piero era el único que le conocía de verdad.
Mientras se desvestía, Hugh vio caer de su bolsillo una nota que ni siquiera recordaba haber recibido.
En ella, Barbara le preguntaba acerca de la contratación de una institutriz para Nicholas. Al parecer, ya tenía a alguien en mente y quería saber si tenía alguna objeción.
Con un cansancio infinito, pensó que, hasta unos meses atrás, estaría llamando a Piero para que investigara a esa mujer, fuera quien fuera. En ese momento, solo podía pensar en que era amiga de Barbara, así que debía confiar en ella y en su criterio.
Había pasado más de medio año intentando limpiar el país de las víboras que amenazaban al nuevo rey y a su familia. El regreso y la dramática muerte de Joseph y de su propia hermana, Estella, había dejado al descubierto una oscura trama que había sorprendido incluso a alguien como él, que creía que lo había visto todo a esas alturas.
No solo estaban implicados el antiguo ministro de finanzas, James Powell, aunque él era la cara más visible de la trama. Más o menos a la sombra de Joseph, esperando a ver si triunfaba, otros miembros del gobierno aguardaban a mostrar su apoyo al que resultara vencedor. Condes, duques, comerciantes… todo tipo de gente estaba metida en aquel asunto. Era imposible limpiar del todo Rultinia, jamás lo sería. Una parte de él nunca se fiaría de nadie.
Después, una vez desmantelada la red de traidores, le había presentado a Peter su dimisión. Estaba agotado. Necesitaba alejarse de todo lo que había conocido desde su infancia. De hecho, no había conocido nada más. Obedecer sin paliativos, el palacio, las intrigas, eran su vida. No sabía hacer otra cosa. Pero necesitaba aire, porque sentía que se ahogaba. La muerte de Estella, lo sabía, lo había cambiado todo. Y con Peter quizás podría tomarse al fin un descanso y pensar. Solo que no era tan sencillo.
Tenían las cárceles llenas de comadrejas y no sabía si quedaba alguien más esperando a atacar. Y lo peor era que no sabían qué hacer con ellos. ¿Matarles? ¿Exiliarles? Mostrarse cruel en un momento en que el pueblo comenzaba a conocer al nuevo monarca era peliagudo. Sus antecesores habían sido del tipo que no admitían réplicas y no habrían dudado en deshacerse de sus enemigos y dejar claro que era peligroso alzarse contra la familia real, pero Peter no era así. El nuevo rey prefería que los rultinianos vieran que era alguien justo, que dialogaba, que comprendía los motivos de esa gente para hacer lo que hacía. Joseph les había influido, la guerra había hecho mella en la economía y la política, la situación inestable había hecho complicada la gobernabilidad de la nación durante años y él no había sido alguien de fiar, y era el primero en reconocerlo. Pensaba que debía darles una oportunidad de enmendarse, al menos a los que mostraran arrepentimiento.
El exilio tampoco era una buena opción. Mandar a sus enemigos al extranjero, donde podían buscar aliados que los reafirmaran y decidieran invadir Rultinia, un país todavía débil, era la peor idea posible. Quién sabía cómo podía reaccionar la ciudadanía en caso de una invasión. Era posible que se unieran al enemigo, como había estado a punto de suceder cuando Joseph había negociado aliarse con Napoleón. Hugh no las tenía todas consigo.
En todo caso, prefería evitar esa opción. Quería tener a sus enemigos ante la vista y lo más cerca posible.
En definitiva, las reuniones interminables y los debates hasta altas horas de la noche estaban minando poco a poco la calma de todos, y por el momento no estaban sirviendo para que se acercaran a una decisión, más bien al contrario. Aquel asunto era lo único que le mantenía unido a la política del país, y no quería alejarse. Cuando al fin se supiera qué hacer, quería estar allí.
Y cuando aquello hubiera terminado…
Por suerte o por desgracia para él, nunca había tenido imaginación. Siempre había sido un hombre demasiado ocupado como para hacer planes de futuro para él mismo. Pero la idea de poder descansar era reconfortante.
Hugh suspiró y volvió a mirar la nota de Barbara.
Su agotamiento físico y mental era tan enorme que un asunto tan banal, al menos en apariencia, como la búsqueda de una niñera para Nicholas, hizo que esbozara una sonrisa. Por él, Barbara podía llamar a quien quisiera para encargarse de la educación de su sobrino, siempre y cuando no perteneciera al gobierno de Rultinia. De solo imaginarse a algún ministro o miembro de sus familias tendiendo sus tentáculos hacia el niño, se le ponían los vellos de punta.
Agotado, se dejó caer en la cama y, para su sorpresa, se quedó dormido casi al instante.
Capítulo 2
Querida amiga:
Antes que nada, permíteme agradecerte que pensaras en mí para cuidar de Nicholas. Sabes bien que durante los años que vivimos juntas llegué a amaros a ti y a Nicholas como si pertenecierais a mi propia familia. Dios sabe que ambas necesitábamos una amiga, una hermana, y yo la encontré en ti, querida mía.
Me alegra que seas feliz. Lo mereces. Muy pronto olvidarás las amarguras que viviste en el viejo Londres. Siempre has echado de menos tu país, y ahora has vuelto a donde siempre perteneciste, e incluso eres su reina. De solo pensarlo, siento que debería escribir esto mientras te hago reverencias.
Ahora, me temo que vienen las malas noticias…
Barbara, siento no poder aceptar tu oferta. Lo he pensado bien, y he estado a punto de correr a conocer a tu guapo príncipe. ¿Qué mujer no querría vivir en un palacio?
Pero no puedo. Esta vieja casa, fría y enorme, es lo único que me queda de mis padres, y siento que debo quedarme a cuidarla.
Espero poder visitarte un día no muy lejano.
Hasta entonces, sé feliz, querida, muy feliz.
Tu amiga del alma,
Patience Honeychurch
Patience releyó la carta y la dobló y lacró antes de tener tiempo de arrepentirse.
El tono era alegre y no mentía demasiado en lo que le contaba. Hasta parecía feliz y optimista. Barbara no sospecharía lo mucho que le había costado escribir aquellas líneas. No hablaba de sus problemas, cada día mayores, para mantener la casa. De lo mucho que costaba encontrar inquilinas que pagasen a tiempo o comprendiesen las reglas del alojamiento. Nada de hombres, nada de costumbres licenciosas, nada de alcohol. Y, sobre todo, respetar el horario y a las demás habitantes de la casa y todo lo que contenía.
Y luego estaba esa extraña inquietud que la acosaba desde hacía unos días.
Estaba acostumbrada a vivir sola desde hacía tiempo. A pesar de haber estado casada y de vivir rodeada de huéspedes en ese momento, llevaba años sola. Hasta cuando Barbara y Nicholas vivían allí, esa soledad la acompañaba sin remedio. Algo le había impedido ser del todo sincera con Barbara, aunque la joven rultiniana le había contado cada detalle de su vida. Siempre había sentido que Barbara no comprendería del todo por qué seguía, en cierto modo, anclada a su pasado, a pesar de odiarlo. Ni siquiera ella misma lo comprendía. O tal vez sí. Al fin y al cabo, ella misma había regresado al lugar donde había nacido, y había sido incapaz de iniciar una vida plena lejos del hogar donde pertenecía su corazón.
Mientras paseaba a solas por la casa, sentía que algo la ataba a aquel lugar. Había nacido allí y estaba convencida de que moriría entre aquellas cuatro paredes, aunque hubiera habido momentos en su vida en que las había considerado una prisión. Las noches jamás eran silenciosas. La madera crepitaba, las muchachas salían de sus habitaciones a horas intempestivas, a pesar de las normas, y se oían susurros y risas en cualquier momento. A veces alguien gritaba en la calle, haciendo que se sobresaltara.
Sin embargo, últimamente sentía temor. O quizás temor no era la palabra justa. Sin embargo, no estaba tranquila.
Se descubría a sí misma deteniendo sus pasos en mitad del pasillo, sintiendo el pulso acelerado, los oídos alerta, como si esperase escuchar pasos a sus espaldas. Pero nunca escuchaba nada. Luego, siempre le costaba retomar el paso. El tobillo izquierdo nunca le había quedado bien después de la caída por las escaleras.
Y luego estaba aquella voz que le susurraba en sueños. Y ella la conocía muy bien.
Era la voz de un muerto.
Desechando sus lúgubres ideas, tomó la carta y salió de casa. Aprovecharía que tenía que comprar algo para la cena y la echaría al correo de la tarde. Sería lo mejor. No podía viajar a Rultinia, ni siquiera por Barbara. Se lo debía a sus padres, al único legado que le habían dejado, se decía una y otra vez.
—No va a venir.
—¿Cómo?
Barbara tiró sobre la mesa la misiva de Patience con disgusto mal disimulado. Su prima la miró con una sonrisa de regocijo.
—¿Malas noticias?
La reina de Rultinia la fulminó con la mirada. Margaret Neville, vestida con una creación en satén rosa brillante, no pareció impresionada por su mal genio.
—¿Por qué tengo la sensación de que te alegras de que algo me salga mal?
Meg hizo un mohín y tomó un pastelillo de limón de una bandeja repleta de ellos. Si había algo que no faltase en el palacio real de Rultinia eran esos pastelillos, los favoritos de Peter y de Nicholas.
—No es que me alegre, pero reconoce que te has acostumbrado a salirte con la tuya. Habías dado por sentado que tu amiga lo dejaría todo y saldría corriendo para ayudarte.
Barbara tuvo que admitir para sí misma que Meg tenía algo de razón. No había dudado ni por un instante que Patience la ayudaría. Sin embargo, su amiga tenía una vida en Londres, un hogar, no la necesitaba como ella la había necesitado en su momento. A su pesar, sintió una aguda decepción y cierta vergüenza. Sabía que Patience la apreciaba, pero pedirle que estuviera a su servicio había sido demasiado.
Por primera vez, se dijo que tendría que pensar en serio en alguien para Nicholas. Y no era un tema tan sencillo cuando no podía tratarse de alguien que pudiera influir en el niño para sacar provecho.
—¿Qué voy a decirle a Peter ahora? Le dije que era cosa hecha. Necesitamos a alguien que le quiera y le proteja al mismo tiempo, que no le malcríe… —la voz de Barbara se volvió tierna a la vez que firme.
Meg se irguió en su asiento, sintiendo el influjo de las palabras de su prima sobre ella. Desde que se había casado, Barbara había descubierto en su interior una nueva firmeza, aunque se temía que aquella fuerza siempre hubiera estado ahí. Alguien más débil que ella habría sido incapaz de permanecer en pie después de todo lo que había sufrido.
—No hace falta que me lo pidas así, ya sabes que quiero a ese niño como si fuera de mi familia. Te ayudaré hasta que encuentres a una institutriz —dijo al fin, fingiendo renuencia—. Pero insisto en que debes encontrarla pronto. Nicholas se está convirtiendo en un diablillo sin control, y lo sabes.
Barbara asintió con los ojos llenos de lágrimas y apretó la mano de su prima.
—Gracias, Meg, no sabes cómo te lo agradezco. Nicholas no comprende que la sala de audiencias no es un salón de juegos y el hecho de no tener a nadie con quien jugar tampoco es una ayuda.
—Sir Benedikt y Cassandra le darán a alguien con quien jugar en pocos meses. Seguro que en poco tiempo el palacio estará lleno de adorables criaturas chillonas.
Barbara no supo si Meg hablaba en serio, porque su prima había ocultado su rostro detrás de una taza de té.
Era cierto que Cassandra iba a ser madre en pocos meses, algo que a ella misma parecía sorprenderla todavía. Sir Benedikt la cuidaba como si fuera a romperse en cualquier momento y la inglesa le miraba con algo entre la lástima y el amor que hacía reír a todos. En todo caso, a Nicholas todavía le faltaba mucho para tener a alguien en palacio para poder jugar, así que se aburría y necesitaba desfogarse del mejor modo que sabía.
En cuanto a ella, ni siquiera se había planteado ser madre. Por el momento, era algo que no le preocupaba. Sería feliz cuando sucediera, y sabía también que Peter lo celebraría, pero era algo que quizás preocupase más a los miembros del gobierno y a su pueblo que a ellos. Podía ver las miradas de los cortesanos y ministros en los actos oficiales y bailes, fijas en su vientre, y escuchaba sus cuchicheos cada vez que se llevaba la mano a la frente, comentando si sus vahídos se debían a un posible embarazo. No era un secreto para ninguno de los dos que nadie había recibido bien la noticia de que Nicholas fuera el heredero. Su sangre estaba sucia, había proclamado una nota anónima en una gaceta que alguien hizo llegar hasta su mesa del desayuno. Todo se solucionaría con la llegada de un heredero legítimo, pensaban.
Meg pensaba que su vida como reina era feliz y tranquila, pero no tenía ni idea de todo lo que conllevaba aparentar aquella calma.
—Supongo que al final tendré que hablar con Hugh de este asunto —comentó, alcanzando una pasta, aunque no tenía apetito.
Un gruñido salió desde detrás de la taza de té de su prima.
—¿Crees que Hugh sabe algo de niñeras? Si se tratase de verdugos y torturadores…
Barbara se sintió en la obligación de defender a Hugh Delancey. Meg no conocía todos los detalles de lo que había ocurrido con Joseph y Estella, pero sabía que la había ayudado. ¿Cómo podía hablar así de él?
—Hugh no ha torturado ni ha ordenado ejecutar a nadie.
—No directamente.
—Meg, por favor, es un buen hombre que ha sufrido mucho.
Margaret apartó la mirada, como si no quisiera escuchar nada bueno acerca de Hugh. Siempre había tenido una mala opinión acerca del antiguo jefe de espías y jamás la cambiaría, por mucho que le dijera lo que había hecho por ellos y él ahora hubiera abandonado su puesto. Además, no podía contar la verdad, porque al instante media Rultinia lo sabría, y había prometido no decirlo. Se lo debía a Estella. No merecía que nadie supiera el modo horrible y degradante en que había sido asesinada. Para el pueblo, Estella Delancey había muerto intentando salvar a Peter de Joseph, el traidor. Dudaba mucho que alguien creyera algo semejante, teniendo en cuenta que la mayoría conocía su relación, pero al menos no era toda la verdad. Y también le debía a Hugh y a Nicholas proteger el recuerdo de Estella. El niño crecería un día y conocería la verdad, a ser posible por ellos mismos, pero ahora no necesitaba saber cómo había sido su madre. Había sido su amiga un día y eso era lo importante. Ella le había dado a su hijo, y solo por eso merecía que la protegiera.
—En todo caso, es una lástima que tu amiga no pueda venir —dijo Meg, pensando que era un tema menos espinoso.
Barbara asintió, aunque no pudo evitar sentir que había algo en aquella carta que la inquietaba. Le gustaría pensar que Patience era feliz, que todo iba bien, pero también era cierto que la conocía, y que sabía, lo sabía en el fondo, que no era así. Su vida no había sido feliz y su matrimonio era un asunto tan desagradable que no había querido hablar de ello ni siquiera con ella, que era su única amiga.
Todavía recordaba el día en que le había contado que George no era el marido ejemplar que todos suponían. Su voz había sonado hueca, con una entonación vacía y sin sentimientos que la había asustado por unos instantes.
Ni siquiera recordaba cómo había surgido el tema. En realidad, le había dicho poco más que aquello. Que su matrimonio no había sido por amor, al menos por parte de su marido, y que, a pesar de un comienzo feliz, se había degradado muy rápido. Luego George había muerto en la guerra como un héroe y ella prefería que los demás le recordaran así. Los demás. Pero no ella, eso no había necesitado decirlo.
Patience no solía hablar de aquello y ella siempre lo había respetado y ahora se preguntaba si no debería haber insistido, si en el fondo Patience no necesitaba desahogar todo el dolor que parecía llevar en su interior. Incómoda, ahogó su malestar y pensó en cómo pagar su deuda.
Patience había vuelto a pasar una noche terrible.
Agotada, se había acostado pasada la medianoche, tras hacer la ronda y dejar listas las dos cartas de recomendación de las muchachas que dejarían la casa en un par de días. Sería duro perder el dinero que le aportaban. En adelante, solo quedarían otras cinco chicas alojadas allí, por lo que tendría que apretarse todavía más el cinturón con los gastos. Ahora que la guerra había acabado y los hombres habían regresado a casa, cada vez costaba más encontrar inquilinas. Decentes, al menos. A ese ritmo, tendría que empezar a buscar ella misma un trabajo, además de las traducciones que hacía para comerciantes que hacían tratos en Francia, que le proporcionaban una pequeña suma.
—¿Cómo voy a hacerlo, Dios mío? —murmuró para sí, mirando las facturas de carbón y aceite de las lámparas que, ya en ese momento, pagaba a duras penas.
Al menos ese año no estaba siendo tan frío como el anterior. Durante 1816 había tenido que mantener los fuegos de las chimeneas encendidos incluso durante el verano, algo que no recordaba haber hecho jamás. Había llovido tanto que la humedad había arruinado el papel del dormitorio de sus padres y algunos de los muebles, que había tenido que tirar, ya que ni siquiera servían como leña, porque lo llenaban todo de un humo apestoso.
La mitad de la casa llevaba un año cerrada y había prescindido de todo el servicio, salvo de una doncella que se encargaba de la cocina y de la limpieza, aunque estaba convencida de que cualquier día se rebelaría y la abandonaría por culpa de la enorme carga de trabajo.
Patience la ayudaba en todo lo que podía, pero a veces era imposible llegar a todo, teniendo en cuenta las exigencias de las huéspedes, que pedían mucho más de lo que merecían por su actitud, lo que pagaban por el alojamiento y el trabajo que daban. Comida buena y fresca, ropa limpia y planchada, habitaciones cómodas y calientes, todo en un barrio decente… Incluso era más indulgente que la mayoría de caseras con las normas, y esperaba que aquello no le acarrease un disgusto. Un día tendría que dejar de comer ella misma para poder alimentarlas a ellas.
Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por culpa del agotamiento. Al menos con Barbara allí había tenido ayuda, además de un hombro sobre el que llorar. Había sido más que una amiga. Había sido su apoyo, su igual. Si bien no sabía todo lo que sufría, no era consciente del consuelo que suponían su compañía y la alegre risa de Nicholas para ella. Cuántas veces había sentido la tentación de contarle la verdad. Solo el temor de ver la lástima en sus ojos la había detenido. Siempre había sabido que Barbara se marcharía de allí. No quería atarla también a su vida por compasión. De haber sabido la verdad, su tierno corazón la habría mantenido a su lado.
Y ahora Barbara era reina.
No podía decir que no se alegrase por ella, pero había en el fondo de su alma un poso de innegable sensación de injusticia. ¿Acaso no merecía ella ser feliz?
Patience, la fea, la coja, la estúpida de Patience.
No, por lo visto, no lo merecía.
Porque ella misma había puesto los ojos en George, no podía negarlo. Ella lo había consentido y se había sentido feliz cuando su madre le había dicho que George la había elegido entre otras muchas. Ella misma había escogido sus cadenas, así que debía pagar su condena hasta el fin.
Y aquellas voces que la atormentaban cada noche…
Pero ahora eran otras voces las que la molestaban.
Esas muchachas, jóvenes e ilusionadas, pobres pero alegres, con sus risas y sus cuchicheos la hacían sentirse muy vieja y cansada.
—Calla, ahí viene. Si se entera, te echará.
—Tienes tanta suerte, Annie. Ojalá a mí me regalase rosas blancas un chico guapo.
Esas palabras hicieron que Patience las mirase. Cinco chicas ruidosas recién levantadas, algunas todavía sin peinar siquiera, aunque las normas de la casa dejaban claro que era obligatorio guardar el decoro en la mesa. Si su madre las viera así en su esplendoroso comedor las echaría a golpes. Y si supiera que usaba la vajilla buena para darles de desayunar, sería a ella a la que golpeara.
¿Quién había hablado?
Se obligó a relajarse, porque la bandeja con la tetera y las tazas temblaba en sus manos, haciendo que tintineasen de un modo muy desagradable. Y su madre siempre decía que una dama nunca debía permitir que aquello ocurriera.
De todas formas, era absurdo.
Que un joven regalase a una chica rosas blancas era algo corriente. Tenía que serlo.
Que en otro tiempo fueran sus favoritas y que George hubiera utilizado aquello a menudo para ablandarla era una simple casualidad.
Dejó la bandeja sobre la mesa y comenzó a repartir las tazas entre las jóvenes, que de pronto parecieron más silenciosas y comedidas.
—Estar casada con un héroe debe de ser algo emocionante, ¿verdad, señora Honeychurch?
Otra vez aquella palabra. Héroe.
Patience recordó a tiempo que, oficialmente, George era un héroe. Había muerto en Waterloo por su país, para defenderlo de Napoleón. Se preguntó cuántas veces habían sacado a lo largo de los años las diferentes muchachas ese tema de conversación en las comidas o en los pasillos. Hombres vestidos con brillantes uniformes, la perdición de cualquier chica romántica. También lo habían sido para ella en otra vida.
Se obligó a sonreír.
—Yo no utilizaría la palabra emocionante para describirlo, Annie —respondió, con voz cansada y grave.
La muchacha, guapa y rebelde, dio un respingo que demostró su disgusto ante sus palabras. Sin duda, no era la respuesta que esperaba. No era la respuesta que se esperaba de una viuda respetable. ¿Quién no estaría orgullosa de que su marido hubiera dado su vida por una causa semejante? No estarlo debía de ser semejante a la traición para muchos, después de los años de guerra y privaciones.
—Estoy segura de que el novio de Annie es un héroe, señora. Él luchó en Waterloo, como su marido. Es tan guapo y…
La mirada rápida y violenta de Annie silenció a la otra joven al instante.
Patience se sintió inquieta ante la pequeña revolución que se había fraguado sin que ella se hubiera dado cuenta siquiera. ¿Cuánto tiempo hacía que aquello venía sucediendo? Y lo más importante, ¿hasta qué punto había llegado la gravedad del asunto?
Estaba prohibido llevar hombres a aquella casa y todas lo sabían. ¿Dónde le habían visto? ¿Había llegado ese soldado a traspasar los umbrales de su casa?
Tendría que tener una charla con ellas. Lo malo era que no se podía permitir perder a más inquilinas en ese momento. Con cinco ya viviría con aprietos y quizás tendría que prescindir de la criada para todo.
Louise, una pizpireta rubia, regordeta y simpática, hizo que pronto olvidaran la charla sobre héroes y novios cuando empezó a contar anécdotas sobre las clientas que acudían al taller de costura donde trabajaba como aprendiza. Era hábil y medraría en poco tiempo. Era una de las pocas jóvenes en la que confiaba de verdad y la única a la que lamentaría perder, pero procuraba no mostrar favoritismos, porque sabía que era contraproducente. Pocos minutos después, todas reían con sus chistes y sus imitaciones de las damas de la alta sociedad, incluso Patience.
Sin duda, Louise tenía buen ojo para la gente. Ella misma había sido como aquellas clientas impertinentes hacía no tantos años, antes de conocer a George. Caprichosa, exigente y nunca satisfecha, pidiendo siempre la exclusividad en las telas, los modelos. Todas querían ser la más guapa, la más original, la que llevase las cintas y encajes más hermosos, las telas más vaporosas o más brillantes, según la ocasión.
Sí, ella recordaba también haber sido así. Le encantaban y odiaba por igual aquellas interminables sesiones de tomas de medidas y de pruebas en las que su madre, y luego George, hacían la vida imposible a las modistas con sus ideas absurdas.
Los dos habían sido muy parecidos en aquellos momentos, querían sacar algo de ella que no existía: belleza y elegancia.
¿Patience Melville guapa, bella y delicada, como esas jóvenes a las que Louise describía? No, ella jamás había sido ni bella ni delicada. Y por eso había sido una presa fácil para George.
Las chicas no volvieron a hablar del novio de Annie ni de héroes, y ella lo agradeció. Sus recuerdos del pasado también se difuminaron, como la leche disolviéndose en el té.
En todo caso, si de recordar se trataba, prefería pensar en su vida antes de George. Los únicos recuerdos que tenía de su vida anterior a él eran felices.
A veces pensaba que los idealizaba, cuando sabía bien que la realidad había sido muy distinta.
Lo cierto era que Patience nunca había sido feliz.