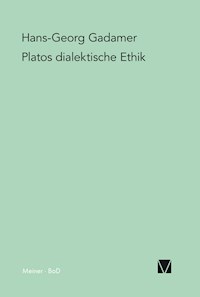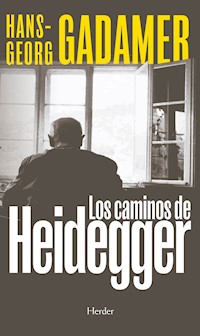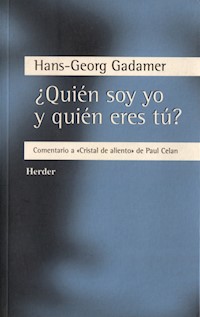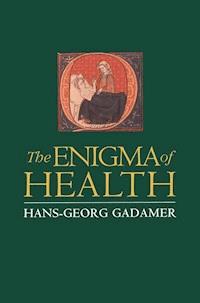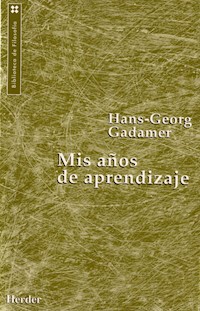
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Hans-Georg Gadamer nació en 1900 en Breslau, y a los 75 años se animó a escribir estos recuerdos de su larga travesía por el mundo de la filosofía alemana de nuestro siglo. Había comenzado su carrera en su ciudad natal, donde algunos profesores le señalaron el camino a Marburgo, el prestigioso centro del neokantismo. Si en Breslau pudo percibir el cambio de época en algunas grandes innovaciones tecnológicas, en el Marburgo de los años veinte pudo asistir de cerca al paso de la filosofía académica aún decimonónica a la filosofía propiamente contemporánea, representada sobre todo por Martin Heidegger. Su manera de pensar, que aún hoy causa impacto, fue para los estudiantes de los años veinte una verdadera sacudida. Después de la guerra, Gadamer fue rector de la Universidad de Leipzig, y trató de reorganizar la vida universitaria en convivencia con el imperante socialismo de signo soviético. La convivencia se hizo insoportable y aceptó un nombramiento como catedrático en Frankfurt. Fue una etapa breve, interrumpida por un largo viaje a Argentina, donde estableció sus conocidos lazos de simpatía con el mundo de habla española. Finalmente encontró en Heidelberg su cátedra definitiva y desde ella aportó su hermenéutica filosófica al pensamiento contemporáneo. En la remembranza de su vida, Gadamer incluye detalladas caracterizaciones de figuras importantes que cruzaron su camino y que se convirtieron en maestros para él. Sus acertados retratos captan los rasgos más auténticos de pensadores famosos como Hartmann, Scheler, Natorp, Lipps, Löwitz, Jaspers y el propio Heidegger. Pero también caracteriza espíritus innovadores y estimulantes hoy menos conocidos como Schürer, Kommerell o Krüger, que bien merecieran ser rescatados como hitos del espíritu de este siglo. Los recuerdos de Gadamer muestran la íntima conexión de su camino filosófico con las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Georg Gadamer
MIS AÑOS DE APRENDIZAJE
Traducción de
Rafael Fernández de Maruri Duque
Herder
Diseño de la cubierta: Claudio Bado y Mónica Bazán
Traductor: Rafael Fernández de Maruri Duque
Maquetación electrónica: Manuel Rodríguez
© 1977, Vittorio Klostermann GmbH, Francfort del Meno
© 1996, Empresa Editorial Herder, S.A., Barcelona
© 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3090-9
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Créditos
Índice
Infancia en Breslau
Recuerdos de Marburgo
Años de estudio
Años de nadie
Años de docencia
Paul Natorp
Max Scheler
La impresión demoníaca
Aversión a las construcciones abstractas
El diálogo continúa
Oskar Schürer
Max Kommerell
Leipzig
Miedos
Ilusiones
Interludio frankfurtiano
Karl Reinhardt
Hans Lipps
Heidelberg
Karl Jaspers
Martin Heidegger
Gerhard Krüger
Karl Löwith
Infancia en Breslau
Un niño nacido a principios de este siglo, que vuelve a sus recuerdos más de setenta y cinco años después, un hijo de profesor, profesor a su vez más tarde, ¿qué podría contar? ¿Lo que fue? ¿Pero qué en particular? Sin duda, no sólo aquello que despide un pasajero resplandor entre los más tempranos recuerdos de su infancia: la roja redondez de un queso Edam, la rueda de viento girando frente a la ventana en la calle Afföller de Marburgo, el servicio de bomberos que arrastrado por pesados garañones pasa atronando el puente Schuh en Breslau; lo íntimo y fútil de las reminiscencias tempranas burlan toda posibilidad de su comunicación. Más les interesan a los hombres actuales los primeros recuerdos en que se han inscrito los progresos de la civilización técnica: la transición de la luz de gas a la eléctrica, los primeros automóviles —qué sacudidas, semejantes a un temblor de tierra—, o más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, aquel paseo con mi tío en un vehículo del ejército, un breve trayecto incluso a cien kilómetros por hora, ¡sensacional! El primer cine, el primer teléfono en casa y su impresionante manivela giratoria —núm. 7756—. ¿Por qué será que uno sigue acordándose de esas cosas? Mi primera bicicleta —todavía podían verse a menudo adultos andando en bicicletas de tres ruedas—, el primer Zeppelin sobre Breslau, la noticia del hundimiento del Titanic, que, por lo que pude pescar en las sobremesas de mis padres, me tuvo bastante más preocupado que la guerra de los Balcanes, «cuando allá abajo, en las profundidades de Turquía, los pueblos se hacían pedazos entre sí». Finalmente, el estallido de la Primera Guerra Mundial, mi inflamado celo juvenil y la seriedad, para mí tan extraña, de mi padre. Una escena en la mesa me causó profunda impresión. Al explicarnos mi padre que las víctimas mortales del hundimiento del Titanic eran tantas como los habitantes de un pueblo grande, rechacé esa comparación despreciativamente diciendo: «Bah, sólo un par de pueblerinos.» Luego tuve que disculparme con la muchacha de servicio, que como es natural procedía del campo, una lección que nunca olvidé.
También los vientos de la tradición nacional-militar prusiana soplaron sobre mi niñez. En las vacaciones de verano, en Misdroy, hice todos los años las veces de soldado diligente y estratega en una «compañía playera», a la que los oficiales del estado mayor planteaban sus problemas estratégicos. En nada estaba tan interesado por entonces, desde 1912, como en la «estrategia», a modo de una apropiación infantil del arte de la guerra napoleónico y de los estudios militares sobre las guerras de liberación, que por aquellas fechas llenaban las páginas de los periódicos. Supusieron que haría carrera militar; hasta que los sueños de la interioridad, la poesía y el teatro, me apartaron de todo aquello.
Igual de infantil fue mi participación en la exposición del centenario de 1913 en Breslau en conmemoración de las «guerras de liberación», para el niño de trece años un sentimiento de orgullo patriótico en el que se sintió confirmado en toda regla. Me causó especial satisfacción que una pieza de nuestro viejo jardín, una urna de arenisca de estilo clasicista, se expusiera en el terreno destinado a la exposición. Tampoco olvidaré cómo conocí las primeras pastas cocidas en aceite de coco en el vecino parque de atracciones, un pedazo de propaganda colonial alemana. Algo como el aceite de coco era para los ricos silesios de entonces, nadando en abundancia de huevo y mantequilla, algo nuevo y extraño: era una extravagancia.
Otra de las líneas universales que se iban entrelazando poco a poco para darnos forma era la escuela. Desde el maestro de viejo cuño, que aunque ya no nos pegara, seguía arrojando la tiza a los niños que se distraían y al que le encantaba dar «coscorrones», pasando por el maravilloso juego de aprender otros idiomas, hasta las figuras a menudo tan singulares de los profesores, con sus tics, maneras de hablar y, sobre todo, con sus puntos débiles.
La impresión que me causaron las honras fúnebres por el primer profesor caído en la guerra fue profunda, porque en ellas el director, aquel hombre tan temido, se vio embargado por la emoción. Acontecieron otros enigmas, motivo de algunas reflexiones, como por ejemplo el desacuerdo de dos profesores en torno a la cuestión de si la religión nace o no del temor. El arrojo del ilustrado pertinaz que defendía la primera tesis me impresionó bastante más que la beatería de su rival, cuyas santurronas clases de griego echaron de todos modos tantas cosas a perder. Luego, la guerra fue también acercándose a nuestra quinta. Los llamamientos a filas hicieron que los cursos superiores fueran reduciéndose. Del campo de batalla iba llegando la noticia de las muertes. Fueron años de hambre. Guerra, revolución, examen final, y comienzo de los estudios universitarios; todo aparecía aún rodeado por el sueño de la vida.
Al abandonar la escuela y empezar la universidad, a comienzos de la primavera de 1918, yo tenía 18 años. Cualquier cosa menos un muchacho que hubiera madurado tempranamente, no era más que un chico tímido, torpe y reservado. Nada señalaba hacia la «filosofía»; adoraba a Shakespeare y a los griegos, así como a los clásicos alemanes y, sobre todo, la lírica, pero siendo escolar no había leído ni a Schopenhauer ni a Nietzsche.
Durante los años de conflicto Breslau fue un lugar tranquilo, provincia en un sentido casi patriarcal, más prusiana que Prusia, y alejada de los frentes.
Mi padre era químico farmacéutico, un investigador notable, una personalidad consciente, orgullosa de su trabajo, capaz y activa, y un hombre que encarnaba de manera muy acusada una educación autoritaria de la peor especie, pero a la vez preñada de las mejores intenciones. Era un científico en cuerpo y alma, aunque sus intereses se extendieran a otros muchos ámbitos del saber. Recuerdo que una vez, durante la guerra, tuve que recoger de su instituto un armazón de alambre del que precisaba para una conferencia que dio en casa ante un pequeño círculo de personas; era el modelo atómico de Bohr de 1913. En otra ocasión tuve que hacerle una relación del trabajo escrito de un químico francés, creo recordar que sobre la teoría de los anillos bencénicos, pues él no conocía el idioma. Por contra, citaba a Horacio con mucha más fluidez que yo, hasta ese punto mi época era ya testigo de la decadencia de la vieja «escuela». Desaprobaba de todo corazón mi inclinación por la literatura y el teatro, y en general por las artes poco lucrativas. Yo mismo no tenía ni mucho menos claro lo que estudiaría. Lo único que no admitía duda era que serían «ciencias del espíritu».
Cuando, siendo aún un tímido muchacho de sólo dieciocho años, empieza uno a tratar de orientarse por su cuenta y riesgo en los estudios, al principio se encuentra por completo desorientado, dispersándose sin remedio. Probé a curiosearlo todo, germanística (Th. Siebs) y romanística (A. Hilka), historia (Holtzmann, Ziekursch) e historia del arte (Patzak), musicología (Max Schneider), sánscrito (O. Schrader), islamística (Praetorius). Por desgracia no hice filología clásica. La escuela apenas había motivado mis intereses en esa dirección. Sin embargo, Wilhelm Kroll, un narrador fascinante y muy chistoso, era un amigo de mis padres al que yo admiraba mucho, y que siempre manifestó interés por mí, defendiendo —como hiciera también años más tarde el físico Clemens Schaefer, al que podía considerarse medio filólogo— mis inclinaciones académicas frente a la opinión de mi padre.
De la psicología apenas si me ocupé. Sucedió así: lleno de celo y curiosidad, me había confeccionado un plan sistemático de estudios de acuerdo con la lista de lecciones. «Sistemático» significaba: todo lo posible. Y también: lo más temprano posible. Así, a primera hora de una mañana de abril de 1918, a las siete, me encontré —no era más que un chico de ciudad insuficientemente alimentado que no hubiera dado la talla para ser soldado— en un curso de psicología. Me imaginaba que sería interesante. Pensaba vagamente en el profundo conocimiento del alma humana de Shakespeare o Dostoievsky. Entró entonces un profesor que llevaba un hábito negro —aparentemente de un sacerdote católico— presentándose ante un auditorio en el que filas enteras de bancos estaban ocupadas por alumnos vestidos de parecida guisa. Empezó a hablar con gran elocuencia en un lenguaje incomprensible para mí, era suabo. A mis oídos llegaba una y otra vez la palabra «kemir», pero tuvo que pasar un buen rato hasta que finalmente caí en la cuenta de que lo que quería decir era «químico» (Chemiker). Por fin, algunas horas después, nuestro profesor expuso algunas observaciones de W. Stern sobre psicología infantil. Lo que dijo me pareció muy curioso. Hice entonces de tripas corazón, y después de la hora fui a preguntarle si lo que nos había explicado no sería al revés. Se quedó perplejo, volvió a mirar los dibujos en la pizarra y me contestó: «¡Pues sí, tiene usted razón!» Me pareció excesivo que un muchacho de dieciocho años tuviera que corregir a su profesor, y no volví a aparecer. Nuestro hombre era el excelente investigador de la filosofía de la Edad Media Matthias Baumgartner, que de acuerdo con el concordato tenía que dar clases de «psicología», de la que apenas tenía conocimiento, a los seminaristas.
Mi emancipación de la casa familiar se produjo a cuenta de la lectura de la obra —Europa y Asia— de un escritor mediocre, Theodor Lessing, una crítica enfática y sarcástica de la cultura que me entusiasmó. Había, por tanto, otras cosas en el mundo aparte de capacidad, trabajo y disciplina prusianas. Más tarde, al tropezarme con análogas posiciones crítico-culturales en el círculo de Stefan George, profundizaría, en un nivel superior, en esta primera orientación personal. Como es natural, el desligamiento del mundo de valores de mi educación trajo consigo una modificación de mis creencias políticas, algo que ya fomentaba el afán de contradicción de aquellos años. Los representantes de los partidos democrático, conservador y socialdemócrata —hoy nombres olvidados, entonces acreditados— supusieron para mí el encuentro ante todo con la oratoria política y con las ideas democrático-republicanas, ajenas a mi educación familiar y escolar. Pese a ello, es posible preguntarse hasta dónde permanecería viva la huella temprana del influjo que en mí había impreso el entorno familiar. Es significativo que un día —siendo todavía alumno del último curso de secundaria— cayeran en mis manos las Consideraciones de un apolítico de Thomas Mann, que me parecieron extraordinarias. Poco después, en sentido análogo, la segunda parte de O lo uno o lo otro de Kierkegaard despertó mis simpatías por el asesor Guillermo y, sin sospecharlo, por la continuidad histórica. Hoy diría: Hegel acabó triunfando sobre el danés.
El primer libro de filosofía que leí siendo estudiante fue la Crítica de la razón pura de Kant, publicado por Reclam (Kehrbach). Pertenecía a la biblioteca de mi padre. En su época, al hacer el examen de doctorado, los estudiantes de ciencia tenían también que superar una pequeña prueba obligatoria de filosofía, y como es natural —en Marburgo— mi padre se vio obligado a meterse a Kant en la cabeza. (Quien le ayudó a hacerlo fue el joven Albert Görland.) De esta suerte, la Crítica se convirtió en primera lectura durante mis primeras vacaciones académicas, a los dieciocho años. Si mi memoria no me engaña del todo, puede decirse que «empollé» el libro, pero sin que la eclosión de aquel huevo produjera en mí ni un solo concepto claro o distinto.
Tampoco tuve buenas relaciones con la biblioteca de la universidad. Un día, pese a mi timidez, cobré el valor suficiente para solicitar un libro que nos habían recomendado ese primer semestre, Libertad y forma de Cassirer. Al preguntar por él al día siguiente, el encargado de los préstamos, un hombre hosco y manco, me devolvió de malos modos y sin decir palabra la solicitud de préstamo, adornada además de un cero que para mí constituía todo un enigma. Fue suficiente para intimidarme definitivamente.
De todos modos me quedé con los filósofos. Bien es verdad que no permanecí mucho tiempo en las clases del patético predicador seglar Eugen Kühnemann, cuya voz afectada y fulminante retórica me introdujo en los misterios del «cuadrado lógico», y con el que me sucedió en cierto modo como a Sócrates enfrentado a la pompa de Protágoras: que sonaba demasiado bonito, y uno quedaba aturdido en vez de aprender. Otra cosa fueron la pulida dicción de Richard Hónigswald y las sinuosas cadenas argumentales de Julius Guttmann. Los tres eran neokantianos. Cursando el tercer semestre, fui admitido con carácter de excepción en el seminario que Hönigswald conducía con mano sabia. Aún me acuerdo del tema sometido a discusión y de la manera en que me «destaqué»: no terminaba de vislumbrar porqué la relación entre palabra y significado habría de diferenciarse de la establecida entre significado y signo. Esas primeras tentativas filosóficas estaban ya señalando el camino que habría de recorrer. Ese camino me condujo a Marburgo.
Recuerdos de Marburgo
Años de estudio
Cuando, en 1930, el romanista Leo Spitzer aceptó su nombramiento en Colonia, antes de trasladarse desde Marburgo a esta última ciudad, dio una fiesta de despedida en la que sostuvo una charla sobre la cuestión: «¿Qué es Marburgo?» Recuerdo muy bien cómo fue enumerando toda una serie de nombres e instituciones, para al final decir: «Nada de esto es Marburgo.» Algunos no reprimieron su indignación tras escuchar estas palabras. También recuerdo que Rudolf Bultmann fue el primer nombre del que aseveró «Esto es Marburgo.» De hecho, si retrocediendo con la mirada hasta la segunda década del siglo tuviera que decir qué era Marburgo entonces, no faltaría el nombre de Bultmann, como tampoco lo harían otros nombres, algunos más veteranos. Los jóvenes a los que nuestros intereses filosóficos llevaban entonces a aquella ciudad teníamos en mente la «Escuela de Marburgo». Pues aun siendo cierto que Hermann Cohen había abandonado la ciudad tras su jubilación y fallecido ya, en 1918, Paul Natorp proseguía aún con sus actividades docentes, acompañado de profesores más jóvenes, como Nicolai Hartmann y Heinz Heimsoeth. No por ello supusieron 1919 y los años que siguieron la continuación sosegada de las viejas tradiciones académicas. El hundimiento del imperio, el establecimiento de la nueva república, y la debilidad de esta última, configuraron el transfondo para una vehemente necesidad de orientación, que hizo presa en la juventud de aquellos años, y que hace incluso difícil la labor del recuerdo. Alemania estaba entonces tan poco preparada para la democracia como nuestro mundo para su propia perfección técnica.
Yo, por ejemplo, era silesiano. Es decir, procedía de uno de los estados federales militaristas del imperio alemán, y me oponía al altar y al trono como es costumbre entre la juventud. Pero mi particular hipoteca venía representada por la desviación de mis intereses y pareceres ya no sólo de la tradición nacional·liberal de mi familia, cuanto, sobre todo, de la convicción paterna, profundamente arraigada, de que las únicas ciencias honestas son las ciencias de la naturaleza. Mi padre intentó inculcarme sus ideas, pero pronto pudo comprobar mi inclinación con respecto a los que él llamaba «profesores charlatanes». No andaba desencaminado.
En Marburgo, las más libres y atrevidas ideas se discutían dentro del círculo del historiador del arte Richard Hamann. Este último acometía por entonces la sistematización de su gran colección de fotografías de catedrales francesas, que había reunido en los años previos a la guerra. En el rótulo explicativo al pie de algunas de ellas, posteriormente parte del famoso archivo fotográfico marburguense, pueden aún apreciarse los trazos de mi desmañada caligrafía. Nadie igualaba a Hamann en el arte de sacar el máximo provecho de la capacidad de trabajo de sus colaboradores. Sus excursiones, en las que reclamaba de todos la misma dedicación de que él era capaz, eran temidas. En su círculo conocí a mi primer amigo en Marburgo, Oskar Schürer, entonces conocido como uno de los miembros de la generación de poetas expresionistas de la editorial Kurt Wolff. La casa de Hamann estaba muy frecuentada por visitas, de entre las que recuerdo la voluminosa figura de Theodor Däubler. Tampoco faltaban los intelectuales marxistas, en la medida en que podía decirse que los hubiera en el Marburgo pequeño-burgués de la época. A Hamann le causaba especial fruición todo lo que pudiera irritar y escandalizar a una conciencia burguesa satisfecha. El día que en el pabellón municipal fue representada la obra Gas de Georg Kaiser por una de aquellas compañías teatrales de verano que ofrecían trabajo a los actores durante el verano —por entonces aún no existían los contratos laborales de un año— Hamann estaba rebosante de alegría. Cuando sus exposiciones provocaban la exasperada hostilidad de sus conciudadanos, se deleitaba. Estaba en boca de todo el mundo. En una ocasión en que me dejé aconsejar en mis estudios por un filólogo, recuerdo que éste dijo con toda desenvoltura: «Haga esto y aquello, cualquier cosa en vez de estar todo el día con Hamann.» Hizo especial hincapié en que estudiara ciencia diplomática con Stengel; y lo hice, obteniendo además provecho en ello. Pero eso no impidió que siguiera frecuentando a Hamann. Era éste, en efecto, un espíritu muy poco burgués. De gran inteligencia, majestuoso en grado sumo, era un defensor convencido de la cultura objetiva en auge frente a la cultura personalista del ayer, pese a lo cual los estudios que mayor influjo ejercerían sobre nosotros serían sus estudios más personales, como su curso sobre Rembrandt. El impresionismo en la vida y en el arte, escrito en su juventud (1907) siguiendo los principios analíticos de Georg Simmel, había quedado ya atrás. Pero todavía La evolución de la historia del arte occidental, también conocida como la «lección kilométrica», en la que iba comentando a velocidad de vértigo una foto tras otra, era en realidad el producto de un sociólogo nato que, más que animar a detenerse en obras singulares, enseñaba a apreciar relaciones de conjunto.
Pronto hizo su aparición un grupo nuevo, cuya vehemente crítica de la cultura desafiaba al espíritu del tiempo. El alma del nuevo círculo era un íntimo amigo de Stefan George, Friedrich Wolters. Wolters era historiador de la economía, y todos los miércoles por la tarde, de cuatro a cinco, fustigaba en bien trazados períodos retóricos la barbarie cultural del siglo xix. Más tarde, participé en sus seminarios, caracterizados más bien por una gravedad elegante que por la agudeza de sus planteamientos, teniendo ocasión de relacionarme con todos sus amigos, tanto los jóvenes como los veteranos, entre los que se contaban Walter Elze, que luego sería historiador militar, Carl Petersen, compañero de Wolters en posteriores empresas literarias, los hermanos von den Steinen, Walter Tritsch, Rudolf Fahrner, Ewald Volhard, Hans Anton y finalmente Max Kommerell, más tarde profesor en Marburgo durante contados y preciosos años. Un círculo de jóvenes, que formaban algo así como una iglesia: extra ecclesiam nulla salus. Por mi parte, permanecí al margen, tachado un tanto peyorativamente de «intelectual» y, como tuve después oportunidad de enterarme, prohibido a los jóvenes; lo que no fue obstáculo para que Hans Anton me recibiera o visitara en plena noche o para que años después me enviara a mi casa a Max Kommerell, fundando entre nosotros una productiva amistad.
Además de vestir unas chaquetas de terciopelo preciosas, Wolters llevaba una cadena de reloj magnífica, que le daba el aspecto de un banquero medieval. Conmigo daba muestras de una gran amabilidad, y así, cuando en 1922 caí enfermo de poliomielitis, siendo por ello sometido a riguroso aislamiento, fue uno de los primeros en omitir esta circunstancia y pasar a visitarme. Al respecto, recuerdo una conversación entrambos, en la que yo, sin duda sospechoso en alguna manera para Wolters a causa de mi interés por la filosofía y de mi muy probablemente confusa manera de expresarme, apunté, reciente todavía la impresión de una clase de Natorp, alguna cosa sobre la categoría de la individuidad. Wolters alzó admonitoriamente el índice: «Individualidad, de eso debe usted precaverse.» Entonces yo dije: «No, individuidad.» A lo que contestó: «Ah, bueno, eso es distinto». Era lo mismo, y yo lo sabía perfectamente, pero estaba claro que Wolters ni siquiera lo sospechaba. Con todo, cuanto decía constituía un constante desafío para mí. Dentro, en efecto, de una sociedad en descomposición, las tablas de valores del círculo de George encarnaban una conciencia corporativa elevada a un plano espiritual superior que podía llegar a resultar irritante, pero que uno no podía dejar de admirar precisamente por mor de su solidez y armonía de conjunto. A la vez, se me hizo cada vez más difícil escapar al influjo del poeta, máxime después de que Oskar Schürer —por medios distintos al estudio de la literatura— me introdujera más profundamente en el mundo de la poesía, y de que Ernst Robert Curtius abriera mis oídos a la peculiar melodía de esos versos. Con George me encontré una sola vez, junto a la puerta de los Carmelitas Descalzos, momento en el que bajé los ojos impresionado por la línea de eternidad de su perfil.
Pero, como es natural, en mí no había mucho que salvar. A fin de cuentas, yo era un «filósofo» joven, que pronto hizo su casa del seminario de filosofía. Por entonces, este último estaba aún junto al Plan, por lo que a primera hora de la mañana, recibiendo los tempranos saludos del sol y todavía medio rendido por el sueño, caminaba desde la carretera de Marbach, donde por entonces se encontraba la casa de mis padres, pasando por el alto de Dammelsberg —yo, el niño de la llanura que había pasado su infancia en Breslau— hasta el seminario de Natorp. Allí era recibido por los grandes ojos, siempre muy abiertos, de aquel hombre bajito y canoso que con voz suave y delgada guiaba una discusión que en el fondo no era ninguna. A mis diecinueve años, era bastante mayor la impresión que me causaba el «senior» del seminario, un hombre joven, bastante corpulento, y entrado ya en la treintena, que se dirigía paternalmente hacia el principiante que yo era entonces. Su dignidad se manifestaba en el hecho de que como responsable de la biblioteca del seminario penetraba en la única sala de éste, lo mismo que los profesores, por una puerta distinta a la que todos utilizábamos. Su aparición por este acceso privilegiado, situado muy cerca de la parte frontal de la mesa de herradura, iba acompañada de un ruidoso tintineo de llaves. Más tarde nos trasladamos al que hasta entonces había sido seminario de teología, ubicado en el antiguo edificio de la universidad, desde cuyas ventanas se podía ver el corral del castellano Gross. Allí fui introducido en la filosofía por Paul Natorp, Nicolai Hartmann y después por Martin Heidegger.
Por cierto que la inspiración artística de las exposiciones de Natorp me impresionó a veces profundamente. Recuerdo al respecto dos disertaciones, la primera sobre Dostoievsky, la segunda sobre Beethoven, que fueron muy singulares por el hecho de que se apagara repentinamente la luz en el aula número 10, donde se celebraban. Natorp siguió leyendo el texto, que había preparado por escrito, a la luz de una vela. Por entonces no era nada extraño que algo así sucediera. La interrupción de la corriente era efecto de las conmutaciones para conectar la presa de Eder, entonces recien construida, con la red general de electricidad. Pero para el efecto y la idiosincrasia de Natorp, la iluminación por aquella llama mística —gracias a la extinción de la luz que todo lo dejaba en sombras— de su meditación solitaria, estaba preñada de simbolismo. Con él hice mi tesis doctoral. Tenía un don extraordinario para permanecer en silencio. Si uno no sabía qué decir, su presencia hacía aún más difícil que lo supiera, por lo que la mayoría de las veces callábamos. Sin embargo, los domingos invitaba a veces a su casa a un pequeño círculo, y nos leía obras literarias, casi siempre dramas de Rabindranath Tagore, cuya profundidad mística a veces me colmaba totalmente. Años más tarde, Tagore vino a visitar a Natorp. Todavía recuerdo el solemne acto universitario que tuvo entonces lugar, Natorp y Tagore sentados uno junto al otro en la fila de honor, al lado del rector y el excelente secretario universitario von Hülsen. ¡Qué contraste! Y a la vez ¡qué parecido! Dos rostros vueltos hacia su interior, los dos ancianos venerables, los dos de barba gris, destacándose de cuanto les rodeaba, ambos habitados sin duda por una profunda interioridad, irradiando convencimiento. Y sin embargo, cuán débil y enjuta aparecía la figura de Natorp, el gran erudito y agudo metodólogo, al lado de la grandeza de cumbre rocosa del semblante y la presencia de Tagore, una aparición señorial procedente de otro mundo.
Nicolai Hartmann
Las manifestaciones de amistad y paciente adoración que demostré hacia el «senior» del seminario, más arriba mencionado y descrito, y doctorado, según creo, bien entrado ya en la treintena, me llevaron, evidentemente a petición suya, a sucederle en el cargo. Canis a non canendo: contaba entonces veinte años justos. En mi nueva situación no sólo disponía del codiciado manojo de llaves. Podía también, lo que era mucho más importante, acceder libremente a las novedades editoriales, que durante el período de tiempo que duró mi lenta administración de la biblioteca acostumbraban a reposar en mi escritorio o dentro del armario destinado a la administración. Como consecuencia, se sucedieron episodios bastante enojosos. En efecto, ya en 1924, de repente empezaron a desaparecer libros en grandes cantidades. Cuando, por último, se desvaneció del armario la edición recién adquirida de las obras de Santo Tomás de Aquino —símbolo de la arribada de Heidegger al protestante Marburgo—, se desató un enorme escándalo. Acompañado de la policía, practiqué una docena de registros en casas de estudiantes inocentes y por completo inofensivos, cuyo máximo delito, confesado con una sombra de rubor, consistía en haberse llevado uno o dos libros sin rellenar previamente la ficha de préstamo. Finalmente, uno de ellos sospechó y probó la culpabilidad de un estudiante poco conocido y algo megalomaníaco que procedía de la cuenca del Ruhr. Todavía me acuerdo de lo difícil del traslado a Marburgo de las más de doscientas obras que el susodicho había ido almacenando en su pueblo natal, en teoría para la preparación de una tesis doctoral sobre La idea. Pues aquellos eran los años del contencioso del Ruhr, debido a lo cual sólo la intervención en mi ayuda de un estudiante provisto de pasaporte austríaco, Fritz Schalk, el posterior romanista, posibilitó el retorno a nuestro seminario de todos los materiales sobre La idea, con inclusión de la edición de Santo Tomás, sin que aquello constituyera precisamente una página de gloria dentro de mi administración de aquél.
Pero hay que hablar de la presencia de Nicolai Hartmann, quien por entonces influía grandemente sobre todos nosotros. A decir verdad, yo no era muy afecto a los esquemas con que representaba en la pizarra la esfera subjetiva, la objetiva, la categorial, y sabe Dios qué otras esferas más. Un estilo semejante, tan pulido dialécticamente, me era ya conocido gracias a Richard Hönigswald, quien, por cierto, había sembrado en mí un cierto disgusto por tales simplificaciones didácticas. Pero la fría gravedad y la penetración reflexiva del nuevo profesor me fascinaron pronto. Así que me sentí profundamente honrado por su interés cuando Hartmann, tras mostrarme una amable disposición, empezó a acompañarme después de las clases al café Vetter o al Markees, sobre cuyas venerables mesas de mármol se atrevía a desarrollar esquemas aún más alambicados, en los que incluso la ontológica potencia de determinación de los valores, como continuación de las categorías provistas de una más fuerte determinación, encontraban representación gráfica —cosas que sólo confiaba a estas superficies por su posterior lavado rutinario— y, lo que era más importante, a aplaudir mis réplicas e iniciativas, por lo demás tan sagaces como cándidas. No era nada común que un profesor joven entablara una relación tan amistosa con un alumno, hasta el punto de que le llamara por su nombre de pila, o de que este último pudiera visitarle en su casa siempre que quisiera, donde fue recibido tanto por él como por su encantadora esposa como si fuera poco menos que un hijo. Nicolai Hartmann había estudiado en San Petersburgo y observado desde entonces el horario en que distribuyera su jornada en aquella ciudad. A las doce del mediodía se levantaba, y a partir de la medianoche estaba realmente despierto. Solitario y apasionadamente, con frecuencia hasta el despuntar del día, escribía entonces sus libros. Con afilada pluma, reelaboraba por completo cuanto escribía tres veces. Sólo la tercera de las versiones le parecía lo suficientemente madura como para abandonar el estudio velado por una nube de tabaco y salir, impresa, a la luz. Los tiempos eran aún difíciles, y el carbón escaso. En invierno, Hartmann permanecía sentado en la fría habitación envuelto en una bata acolchada, los pies protegidos por una botella de agua caliente, mientras procuraba mantener ágil la mano que escribía encerrando en ella de cuando en cuando la gruesa cabeza de su pipa. Era un hombre de largos alientos. Adoraba los adagios de Händel, y su propio estilo tenía algo de un andante con variazoni que iba cincelando primorosamente, como un orfebre endemoniado y paciente, frío e irredento. Se cuenta que Scheler, quien por otra parte había acogido la publicación de la Metafísica del conocimiento (1921) de Hartmann con gran entusiasmo, se dirigió a él de manera impertinente diciéndole que «la unión de su celo (el de Hartmann) y mi genio (el de Scheler) darían como resultado un verdadero filósofo». No puede decirse que aquello fuera justo para con Hartmann, pero sí que reflejara la férrea voluntad de trabajo que le caracterizaba. Nuestras discusiones vespertinas, en las que Hartmann reunía un círculo de estudiantes de ambos sexos, daban comienzo a las nueve, pero desplegaban todo su esplendor sólo a partir de medianoche. Posteriormente, cuando Heidegger llegó a Marburgo y fijó el comienzo de sus clases a las siete de la mañana, el conflicto se hizo inevitable; después de las doce, los miembros del círculo de Hartmann ya no podíamos con nuestra alma.
Hartmann tenía un don maravilloso para relacionarse con los jóvenes como si de camaradas se tratara. En las horas intermedias entre la lección de la tarde y el seminario, íbamos a menudo a la presa situada junto al puente de Weidenhäuser a hacer saltar guijarros sobre la superficie del agua. Hartmann había ejercitado este arte en el Neva hasta alcanzar una maestría consumada. No fue eso lo único que me enseñó. Junto a nuestras orgías dialógicas semanales, uno de sus ritos era la celebración de una fiesta semestral en una gruta que se encontraba junto al lugar Weisser Stein de Cölbe. Marchábamos hasta allí, encendíamos una hoguera, y permanecíamos juntos toda la noche jugando y polemizando hasta la llegada de la aurora. Uno de nuestros juegos preferidos era la «tetera», un juego de adivinanzas muy conocido en el que la respuesta debía ser un sí o un no simples, y que para nosotros, ya bastante iniciados en la lógica, constituía a menudo un verdadero motivo de desesperación. Como aristotélicos, dimos finalmente con la solución de responder «POS», es decir, «en cierto modo» en lugar de sí o no. Durante la preparación y la puesta en práctica de estas fiestas lógicas prodigamos una gran cantidad de ingenio, pero lo cierto es que siempre hay algo de jugar al pos en toda expresión filosófica. Distinguendum, en efecto, aunque también hay algo más: es preciso aprehender el conjunto. «El dialéctico es un sinóptico.» Entre otras, una de las mayores pasiones de Hartmann era contemplar las estrellas. Había comprado un enorme telescopio en Zeiss que no podía transportar por sí solo a cielo abierto, por lo que cuando se me ocurría visitarle una tarde despejada, siempre estaba temiendo —y mis temores se veían generalmente confirmados— que me dijera: Ay, Hans-Georg, ¿por qué no salimos un ratito a mirar las estrellas? Si tenía la fortuna de divisar una estrella doble o cualquier otro tipo de fenómeno astronómico, era completamente feliz. Mi entusiasmo no era tan grande.
Me trataba como si yo tuviera su edad. Habiendo presentado, con apenas veintidós años, mi tesis doctoral, me refirió con toda desenvoltura que Natorp había emitido un muy favorable dictamen, que a continuación él se había manifestado de todo punto en contra, y que sobre esa base habían llegado a ponerse de acuerdo en torno a una calificación final de summa cum laude. Hoy me atrevo a afirmar que ninguno de los dos se hallaba en lo cierto. En mi época de Heidelberg, al comprobar que el hecho de que devolviera una y otra vez a mis alumnos sus proyectos de tesis para que los rehicieran, generaba en ellos cierto malestar, me pregunté si no estaría exigiéndoles demasiado. Le pedí entonces a mi mujer que leyera mi tesis, de la que a Dios gracias sólo existía una copia mecanográfica. El resultado fue: «En efecto, tampoco la habrías aceptado.»
Martin Heidegger
La verdad es que, haciendo abstracción de una cierta práctica de ingeniosos juegos argumentativos y de una lectura un tanto detenida de los textos platónicos, todavía no había aprendido nada. De ahí que mi encuentro con Martin Heidegger supusiera para mí una verdadera sacudida de mi autoconfianza más que prematura. De Heidegger corrían rumores en los círculos estudiantiles desde hacía ya bastante tiempo. Los marburgueses que se habían desplazado a Friburgo hablaban de la extraña manera de expresarse y del poder sugestivo del joven asistente de Husserl. Cuando Heidegger envió a Natorp el manuscrito que se convirtió en la base de su nombramiento como profesor en Marburgo, y tuve ocasión de leerlo, me quedé inmediatamente fascinado. No sé qué alcancé verdaderamente a entender, pero la manera en que allí se construía la elaboración de la situación hermenéutica de una interpretación de Aristóteles, cómo se ponía en conexión con figuras como Lutero, Gabriel Biel, san Agustín y el Antiguo Testamento, para así evidenciar el carácter auroral, lo específicamente propio del pensamiento griego, era algo asombroso. Pese a mi doctorado, yo no era en último término más que un muchacho de veintidós años que, más que saber realmente a lo que se enfrentaba, adivinaba oscuramente el significado de las cosas o reaccionaba a cosas oscuras con sus intuiciones.
Hacía ya tiempo, sin embargo, que la fenomenología de Husserl era conocida en Marburgo, y no solamente debido a la célebre recensión de Natorp en torno al texto de las Ideas en «Logos» en 1917, o a la predilección de Nicolai Hartmann por la descripción fenomenológica entendida como propedéutica filosófica. Por entonces, había también verdaderos apóstoles de la fenomenología, que esperaban de ella la salvación del mundo. Me acuerdo todavía de la primera vez que escuché el término, en el año 1919. Fue en el laboratorio de historia del arte de Hamann, donde nos habíamos reunido —una suerte de club revolucionario de amantes de la discusión— con el objeto de celebrar un debate. Condujo aquella memorable conversación Helmut von den Steinen, en la que fueron presentadas tantas propuestas para la reforma del mundo como participantes se reunieron en ella, y en la que, si no recuerdo mal, contábamos incluso con un marxista, por supuesto perteneciente al entorno de Hamann. El uno esperaba la renovación de Alemania de la poesía de Stefan George, el otro de Rabindranath Tagore, un tercero evocaba la hercúlea figura de Max Weber, y un cuarto recomendaba el derecho cooperativo de Otto von Gierke en tanto fundamento de una nueva conciencia estatal. Por fin, alguien declaró, resueltamente convencido de ello, que lo único capaz de restablecernos era la fenomenología. Tomé respetuosa nota del término, aun sin tener ni remota idea de su significado, pero cuando traté de informarme entre los más veteranos entre nosotros, ninguno supo explicármelo. Con permiso de Natorp, uno de sus doctorandos organizó unos ejercicios informales sobre las Ideas de Husserl (algo no sólo posible, sino frecuente, con previedad a la reforma de la universidad), pero ni ello ni mis propias lecturas de los escritos husserlianos me sacaron de dudas al respecto.
La primera idea clara que tuve de la fenomenología me la proporcionó mi encuentro con Max Scheler. Este último pronunció en 1920 dos conferencias en Marburgo, la primera en torno a «La esencia del arrepentimiento», y la segunda en torno a «La esencia de la filosofía». Ambas constituyen en la actualidad sendos capítulos del volumen «De lo eterno en el hombre». En comparación con el texto impetuoso aunque no precisamente bien escrito de ambos, las conferencias fueron algo muy diferente. Había algo demoníaco, por no decir satánico, en su pasión filosófica. A Scheler me lo presentó Ernst Robert Curtius, con quien yo mantenía una relación personal tan provechosa como honorable para mí. Por entonces yo contaba veinte años. Las preguntas de Scheler me parecieron en grado sumo sorprendentes. Lejos de interesarse por Natorp o por Nicolai Hartmann, me preguntó en primer lugar por Rudolf Otto, más conocido como «Santo Otto», cuya figura llena de británica gravedad impartía con frialdad inaccesible clases de ética teológica. Asistí a sus lecciones una vez, de hecho una sola. Pasados poco más de diez minutos, con la absoluta gelidez de un gentleman inglés exclamó: «Ahora llegamos, épsilon, al amor.» El interés de Scheler por Otto, sin duda un hombre prestigioso y de renombre, se debía a que lo encontraba «fenomenológico». Después, inquirió por Erich Jaensch. De nuevo me asombré. ¿Qué interés filosófico podía esconderse en la psicología experimental? Por cierto que uno de nuestros compañeros de estudios preparaba una tesis doctoral con Jaensch sobre la capacidad de aprendizaje de las gallinas, por lo que siempre que nos topábamos con él le preguntábamos qué hacían sus cluecas. A lo que respondía que en ocasiones demostraban buena voluntad. Pero, como es natural, de los trabajos de Jaensch, que en términos filosóficos me parecía un hombre por completo desprovisto de interés, yo no sabía decirle nada. Así que el encuentro personal del estudiante aún inmaduro con el, ya entonces, célebre invitado dejó en el primero una cierta decepción. Después, al asistir a sus conferencias, sin embargo percibí algo de la seriedad que la «fenomenología» podía tener.
Entre los privilegios que por entonces me correspondían como estudiante se encontraban los ocasionales paseos vespertinos en compañía de Ernst Robert Curtius. El provincianismo de Marburgo le hacía sufrir indeciblemente. Cuando quería darse una satisfacción, compraba un billete de tren y se iba a Giessen a comer bien en el restaurante de la estación central. Afirmaba que en Marburgo esto era imposible. En cuanto iba a verle, se levantaba de su liseuse y empezaba de inmediato a hablarme de su «lectura de la siesta». Se trataba siempre de Homero, Virgilio, o cualquier otro clásico; leía esos textos sin ninguna dificultad y sin diccionario, pero también por completo ajeno a toda afectación de humanista. En una ocasión me dijo: «Fíjese si eran escépticos los griegos. Cuando preguntan a Telémaco quiénes son sus padres, éste responde: "El nombre de mi madre es Penélope. Quién sea mi padre es algo que nadie puede saber con seguridad. Se dice que es Odiseo".» Otro de sus descubrimientos fue: «Tenga, échele un vistazo a esto, he aquí un nombre que oirá usted más veces.» Era uno de los primeros volúmenes de la gran novela de Marcel Proust. Curtius era, por así decirlo, quien entonces la introducía en Alemania.
Pero lo que quería contar se refiere a Natorp: subo por las escaleras al piso de Curtius, en el número 15 de la calle Rotenberg, que ocupaba allí en calidad de subarrendador del profesor de filología inglesa Max Deutschbein (yo mismo viví más tarde durante un tiempo allí). Para mi sorpresa, me encuentro en la puerta a Paul Natorp, con todo el aspecto de un duende, envuelto en su larga capa de loden, y con su barba de enano. Mi asombro es hasta cierto punto natural, ¡pero imagínense la sorpresa de Curtius al encontrarse con el joven estudiante al que aguardaba acompañado del consejero privado Natorp! Nunca olvidaré la transformación que se produjo en Curtius, ni la exquisita buena educación de que dio muestra, y de la que los más jóvenes son como tales deudores respecto a un hombre anciano y honorable. Apenas si me rozó su mirada, a la vez divertida e interrogadora. Luego, la burla, el sarcasmo, la superioridad con que acostumbraba a conducirse, desaparecieron como por ensalmo, sustituidas por una devoción verdaderamente conmovedora que, venida de aquel burlón, produjo en mí profunda impresión.
Marburgo no era una ciudad de grandes salones. Sin embargo, había una casa en la que todos los recién llegados al mundo académico eran «introducidos» a través de invitaciones ceremoniosas, y en la que no era raro verme participar de aquellas cenas introductorias que, en conformidad con los tiempos que corrían, eran modestas y discurrían en habitaciones mal caldeadas en invierno. Allí vivía mi amigo Oskar Schürer. Era la casa de la esposa del consejero privado Hitzig, en la calle Rotenberg 1a, de la que corría el rumor de que estaba emparentada con 91 catedráticos numerarios alemanes; en realidad, era biznieta de Leopold von Ranke.
De hecho, era más el punto de encuentro de los que ya eran reconocidos, o de los recién elevados a dicho círculo. Nosotros éramos jóvenes que todavía trataban, poco a poco, de encontrar su camino, aunque a nuestra manera encontráramos también ocasión de reunirnos. Todavía hoy sigo viendo frente a mí la estirada mesa del seminario en la casa junto al Plan, o la atención expectante con que seguí la intervención de un joven estudiante que, con voz delicada, suave y como de niña, apuntó un par de inteligentes impresiones sobre Nietzsche en un seminario de Nicolai Hartmann. Era Jacob Klein, de quien más tarde me hice amigo, luego internacionalmente conocido como investigador en el ámbito de la filosofía griega y la matemática. También sigo recordando —sería probablemente un semestre más tarde— cómo Gerhard Krüger, con quien luego me unirían largos años de amistad y trabajo en común, concitó la atención de todos durante un ejercicio de Natorp en el seminario nuevo, en la vieja universidad. Y recuerdo, por último, como si hubiera sido ayer, el día en que Oskar Schürer, el historiador del arte, y yo trabamos nuestra amistad: asistimos por la tarde a la declamación de un recitador académico, donde por casualidad nos sentamos el uno al lado del otro. Estábamos cada uno en su sitio, dolorosamente avasallados por el insufrible pathos del ponente, cuando finalmente nuestras miradas se encontraron y, estallando en un terremoto de carcajadas, nos dirigimos a la puerta y comenzamos a ser amigos. Oskar Schürer era siete años mayor que yo, y se convirtió en la personalidad que más influjo ejerció sobre mí en mis primeros años de Marburgo. Podría contar muchas cosas de él. Tenía un talento único en su género para acercarse a la gente; de hecho, mi amistad con los profesores descritos a lo largo de estas páginas se debió en buena parte a la atención que se me prestaba como joven amigo de Schürer. Pero por lo general no tenía apenas contacto con los filósofos. En tanto hombre visual, cuyas palabras despertaban a la contemplación, era el correctivo adecuado para la demasiado temprana tendencia a la abstracción que me caracterizaba. Se educó para la ciencia, haciéndose historiador del arte. Más tarde se dio a conocer gracias a su libro sobre Praga. Murió prematuramente, siendo profesor en Darmstadt, en el año 1949. Como había hecho por Kommerell en 1944, pronuncié en su honor, en honor del amigo más antiguo, de mi primer amigo, un discurso de conmemoración. Puede leerse al final del presente capítulo.
La casa del editor del periódico del alto Hesse, el doctor Cal Hitzeroth, un apasionado coleccionista de arte, era el punto de reunión frecuente de un círculo de hombres. Yo era con mucho el benjamín del grupo, al que también pertenecían Ernst Robert Curtius, Oskar Schürer, Siegfried Kaehler y Albert Hensel. Todavía tengo ante mí a Hitzeroth enseñándonos reproducciones gráficas de Hans von Marée, y a Curtius exclamando con gran entusiasmo por mi parte: «¡Qué no dirá usted cuando vea los grandes cuadros de Marée en la nueva pinacoteca nacional de Munich!» Al preguntársenos, un poco tontamente, por el nombre del que cada uno de nosotros consideraba el mejor pintor de la Historia, todos respondimos: Rembrandt, con la única excepción de Kaehlers, que se decantó por Miguel Ángel, probablemente por razón de la fuerza vital de sus figuras, sin duda un consuelo para un hombre tan delicado y enfermizo como él. Por lo demás, que coincidiéramos en Rembrandt evidencia la manera en que todavía nos unía la época de la interioridad (y lo que significaba la cercanía de Kassel).
No sé decir ya cómo conocí a Friedrich Klingner. Vivía en la parte alta, junto a Renthof, en una casita encantada, rodeada de flores salvajes, retirado, ascético, siempre vestido con una casaca que llevaba tanto para evitarse gastos como, a la vez, como una muda acusación. Leíamos juntos a Píndaro, un autor nada casual para una generación que había tenido acceso a la lectura de las obras tardías de Hólderlin gracias a la edición de Hellingrath. Por razones que desconozco —aunque quizá debido a mi facilidad para la expresión conceptual—, Klingner pensaba que nuestras lecturas en común serían para él de algún provecho, por lo que tenía la curiosa costumbre, con la que me malcriaba en demasía, de preparar minuciosamente el texto (junto con todos los comentarios antiguos), leérmelo, traducirlo, y aguardar con la máxima expectación lo que yo tuviera que decir. Durante nuestra posterior lectura en común de las Confesiones de san Agustín se condujo análogamente. Sin duda, yo iba absorbiendo poco a poco las figuras poéticas de la prosa antigua, así como su sonoridad, pero todo ello no era para mí más que una manera de dejarme convidar. Constituye en cierto modo una constelación simbólica de la entera época de mis primeros «estudios», cuando aún no tenía la menor idea de lo que trabajar significaba verdaderamente y nadie reclamaba de mí que lo hiciera.
Todo cambió al producirse el encuentro con Heidegger: un acontecimiento fundamental no sólo para mí, sino para el Marburgo de aquella época, una síntesis tal de energía espiritual, de a la vez simplicidad tan poderosa en la expresión y tan radical simpleza en sus preguntas, que todos los juegos de ingenio con categorías y modalidades a que, con mayor o menor destreza, alguien como yo estaba acostumbrado, se desvanecieron sin dejar rastro.
Años de nadie
En 1923, después de casarme y doctorarme, ambas cosas sin duda prematuramente, pero restablecido ya de mi poliomielitis, fui a Friburgo a estudiar con Heidegger, donde durante mi estancia de un semestre, también tuve, como es lógico, oportunidad de asistir a las clases y seminarios de Husserl. Considerándome como enviado de la escuela de Marburgo y discípulo de su admirado protector Paul Natorp, Husserl me recibió con todos los honores. Toparme con un erudito absolutamente al estilo imperial guillermino, de barba y gafas, cuello alzado y cadena de reloj de oro, no supuso para mí ninguna sorpresa. Era la moda de la época. Mi padre se vestía de manera parecida. Las ponencias de Husserl eran fluidas y no estaban desprovistas de elegancia, pero carecían de todo efecto retórico. Sus discursos hacían el efecto de refinamientos de análisis ya conocidos. Poseían, sin embargo, una especial intensidad cuando, en lugar de desarrollar un programa, se perdían en una descripción, como, por acaso, la que nos ofreció para procurarnos un ejemplo de ilusión perceptiva: Husserl nos refirió su visita al gabinete de figuras de cera de la Friedrichstrasse en Berlín, donde para su estupefacción fue saludado a la entrada por una joven señorita que luego resultó ser sólo una muñeca; la pronunciación suave, oriental, de la palabra «Puppe