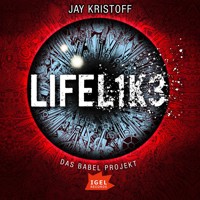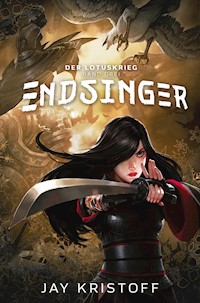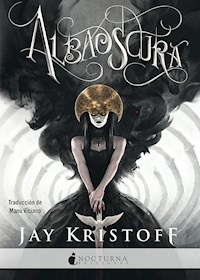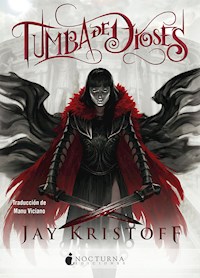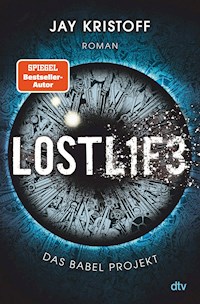7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Crónicas de la Nuncanoche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
«Si te gustan Robin Hobb y George R. R. Martin, te encantará Nuncanoche». Starbust Primera entrega de la trilogía Crónicas de la Nuncanoche. Nunca te encojas. Nunca temas. Y nunca, jamás, olvides. En una tierra de tres soles que nunca dan paso a la oscuridad, la joven asesina Mia Corvere acaba de unirse a la banda más mortífera de la República. De niña, Mia sobrevivió sola y a duras penas tras la rebelión fallida de su padre, que murió ejecutado por traición. Pero su misterioso don para conversar con las sombras la llevó por un camino más siniestro de lo que jamás hubiera podido imaginar. Ahora, años más tarde, debe demostrar su valía en la Iglesia Roja. Los pasillos de esta escuela de asesinos están llenos de traiciones y, para llegar a ser la adversaria que desea, Mia tiene que sobrevivir a la iniciación. Si lo logra, estará un paso más cerca de su único objetivo: venganza. «Un universo sensual, de un sinfín de matices en lo moral, con una heroína apasionante y apasionada». Kirkus. «Los personajes perdurarán en tu memoria durante años». Robin Hobb. «Adictivo en su complejidad, y valiente en su sangrienta propuesta, este primer volumen promete (y entrega) belleza y decadencia a partes iguales. La historia, brutal, de alto voltaje, es durísima, apasionante, deliciosa». Publishers Weekly. «Kristoff ha creado un mundo rico y vibrante». Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 939
Ähnliche
Título original: Nevernight
Copyright © Neverafter Pty Ltd., 2016
Publicado inicialmente por St. Martin’s Press
Derechos de traducción gestionados por Adams Literary
y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL. Todos los derechos reservados
Traducción de Manuel Viciano, cedida por
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: julio de 2021
Edición digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-18440-10-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para mis hermanas
luz y oscuridad y todo lo hermoso que hay en medio
No hay sombra sin su luz,
el día por siempre persigue a la noche,
entre el negro y el blanco
está el gris.
ANTIGUO PROVERBIO YSIIRI
NUNCANOCHE
CAVEAT EMPTOR
La gente suele cagarse encima cuando se muere.
Sus músculos se relajan, su alma revolotea en libertad y lo que queda… sale fuera, sin más. Aun con la adoración que su público profesa a la muerte, los dramaturgos rara vez mencionan este hecho. Cuando nuestro héroe exhala por última vez en brazos de su heroína, nunca se refieren a la mancha que se extiende por sus calzas ni al olor que inunda de lágrimas los ojos de ella mientras se inclina para darle su beso de despedida.
Menciono esto a modo de advertencia, oh, gentiles amigos, de que vuestro narrador no comparte tales reparos. Y si las desagradables realidades del derramamiento de sangre os revuelven las entrañas, sabed desde el principio que estas páginas que tenéis en las manos hablan de una chica que fue al asesinato lo que los virtuosos a la música. Que hizo a los finales felices lo que una sierra hace a la piel.
Ella está muerta ya, noticia que iluminará el rostro tanto de malvados como de justos. Atrás quedaron las cenizas de una república. Una ciudad de puentes y huesos yace en el fondo del mar por sus actos. Y sin embargo, sin duda ella daría con la forma de matarme si supiera que he plasmado estas palabras sobre el papel. Me abriría en canal y me dejaría para la hambrienta Oscuridad. Pero creo que alguien debe al menos intentar separarla de los embustes que se han contado sobre ella. Por medio de ella. Por parte de ella.
Alguien que la conoció de verdad.
Una chica a la que algunos llamaron Hija Pálida. O la Coronadora. O Cuervo. Pero a la que la mayoría no llamó de ningún modo. Una asesina de asesinos, la cifra exacta de cuya cuenta de finales sólo conocemos la diosa y yo. ¿Fue famosa o infame por esa cifra al término de sus días? ¿Por tanta muerte? Confieso que nunca he sabido ver la diferencia. Pero es que yo nunca he visto las cosas como las veis vosotros.
Nunca he vivido del todo en el mundo que llamáis propio.
Ni ella tampoco, en realidad.
Creo que por eso la amaba.
CAPÍTULO 1
Primeras veces
El chico era hermoso.
Una piel suave como el caramelo, una sonrisa dulce como la melaza. Unos rizos negros al borde de pasarse de alborotados. Manos fuertes, músculo duro y unos ojos… Oh, Hijas, sus ojos. Cinco mil brazadas de profundidad. Te absorbían entre risas incluso mientras te ahogaban.
Los labios del chico rozaron los de ella, cálidos y sonrientes y suaves. Se habían quedado de pie, enredados, en el puente de los Susurros, un sonrojo púrpura destacado contra las curvas del cielo. Las manos del chico habían recorrido la espalda de ella, con una corriente de hormigueos. El leve roce de sus lenguas le había dado escalofríos, acelerado el corazón y provocado que sus entrañas ardieran de anhelo.
Se habían separado como bailarines antes de que se detuviera la música, con sus cuerdas aún vibrantes. Ella había abierto los ojos y lo había encontrado mirándola a través de la luz neblinosa. Por debajo de ellos arrullaba un canal de lento fluir, que se desangraba en el océano. Como ella deseaba que hiciera. Como debía. Rezando por no ahogarse.
Su última nuncanoche en la ciudad. Una parte de ella no quería despedirse. Pero antes de su partida, quiso saberlo. Se debía a sí misma eso, al menos.
—¿Estás segura? —preguntó él.
Ella había alzado la mirada hacia sus ojos.
Lo había cogido de la mano.
—Estoy segura —susurró.
El hombre era repugnante.
Una piel esclerótica, un mentón escaso y perdido entre pliegues de grasa con barba de pocos días. Un reflejo de saliva en su boca, el beso del whisky extendido por las mejillas y la nariz, y unos ojos… Oh, Hijas, sus ojos. Azules como el cielo quemado por los soles. Relucientes como estrellas en la quietud de la veroscuridad.
Los labios del hombre sorbieron de la jarra, apurando los posos mientras la música y la risa lo envolvían. Se meció en el corazón de la taberna un momento más, lanzó una moneda a la barra de madera de jabí y salió trastabillando a la luz de los soles. Los ojos del hombre recorrieron los adoquines que tenía delante, nublados por la bebida. Las calles empezaban a llenarse y el hombre se abrió camino entre el gentío, deseando sólo llegar a casa y entregarse a un sueño sin sueños. No miró hacia arriba. No distinguió la silueta agachada sobre una gárgola de piedra en el tejado de enfrente, ataviada de blanco yeso y gris mortero.
La chica lo observó alejarse renqueando por el puente de los Hermanos. Levantó su máscara de arlequín para dar una calada al cigarrillo y dejó un rastro de humo con aroma a clavo en el aire. La visión de la sonrisa carroñera del hombre y sus manos en carne viva por las cuerdas le dio escalofríos, le aceleró el corazón y provocó que sus entrañas ardieran de anhelo.
Su última nuncanoche en la ciudad. Una parte de ella aún no quería despedirse. Pero antes de su partida, quiso que él lo supiera. Le debía eso, al menos.
Una sombra que adoptaba la forma de un gato estaba sentada en el tejado junto a ella. Era plana como el papel y semitraslúcida, negra como la muerte. Tenía la cola enroscada en torno al tobillo de la chica, casi con aire posesivo. La fría agua manaba fuera de las venas de la ciudad hacia el océano. Como ella deseaba que hiciera. Como debía. Todavía rezando por no ahogarse.
—… ¿estás segura?… —preguntó el gato que era sombras.
La chica vio cómo su objetivo se escabullía hacia su cama.
Asintió con la cabeza, despacio.
—Estoy segura —susurró.
La habitación era pequeña y austera, lo único que podía permitirse. Pero ella había puesto velas de rosagría, un ramillete de nenúfares y sábanas blancas limpias, con las esquinas bajadas como para invitar al chico, que había sonreído ante la dulzura algodonosa de la escena.
Desde la ventana, la chica había contemplado la antigua y grandiosa ciudad de Tumba de Dioses. El mármol blanco y el ladrillo ocre y las elegantes agujas que besaban el cielo quemado por los soles. Al norte, las Costillas se alzaban decenas de metros hacia los cielos rojizos, con diminutas ventanas que miraban desde apartamentos excavados en el viejo hueso. Del hueco Espinazo manaban canales que se entrecruzaban en la piel de la ciudad como las redes de arañas enloquecidas. Las largas sombras envolvían las concurridas aceras mientras la luz del segundo sol se apagaba —el primer sol llevaba ya mucho tiempo desaparecido— y dejaba a su tercer, hosco y rojo hermano de guardia frente a los peligros de la nuncanoche.
¡Oh, ojalá hubiera habido veroscuridad!
De haberla, él no la vería.
No estaba segura de querer que la viera haciendo aquello.
El chico se acercó a ella por detrás, envuelto en sudor fresco y tabaco. Le rodeó la cintura con las manos y surcó sus caderas con unos dedos de hielo y llama. Ella respiró más fuerte, estremeciéndose en algún lugar profundo y antiquísimo. Las pestañas le hicieron cosquillas como alas de mariposa en la mejilla, mientras las manos de él ascendían en torno a su ombligo, bailaban sobre sus costillas, cada vez más arriba, hasta terminar envolviendo sus pechos. Sintió un cosquilleo y la piel de gallina al notar el aliento del chico en su pelo. Arqueó la espalda y se apretó contra la dureza del vientre de él, con una mano enredada en sus rizos rebeldes. No podía respirar. No podía hablar. No quería que aquello empezara ni que terminara.
Se volvió, suspiró con el nuevo encuentro de sus labios y llevó unos dedos torpes a los gemelos de las mangas arrugadas del chico, toda zarpas y sudor y temblores. Se quitaron las camisas y ella apretó sus labios contra los de él mientras se hundían en la cama. Ya sólo estaban los dos. Piel contra piel. Ya no alcanzaba a saber si eran sus gemidos o los del chico.
La insoportable ansia la empapó del todo y exploró con manos temblorosas los contornos del pecho del chico, suaves como la cera, y luego la dura línea en forma de uve que bajaba hasta sus bombachos. Metió los dedos por debajo y rozó un calor palpitante, duro como el hierro. Aterrador. Embriagador. Él gimió y se estremeció como un potro recién nacido con las caricias, suspirando en torno a su lengua.
La chica nunca había estado tan asustada.
Ni una sola vez en sus dieciséis años de vida.
—Joder —había susurrado.
La habitación era lujosa, de las que sólo los más ricos podían permitirse. Pero había botellas vacías sobre la cómoda y flores muertas en la mesita de noche, marchitas en el rancio olor de la miseria. La chica se consoló al ver a aquel hombre al que odiaba tan adinerado y tan absolutamente solo. Lo observó desde fuera de la ventana mientras el hombre colgaba su levita y apoyaba un tricornio maltrecho en una garrafa seca. Intentó convencerse de que podía hacerlo. De que era dura y afilada como el acero.
Desde el tejado de enfrente, la chica contempló la ciudad de Tumba de Dioses. Los adoquines ensangrentados y los túneles ocultos y las altas catedrales de brillante hueso. Las Costillas apuñalaban el cielo por encima de ella, y los retorcidos canales fluían del encorvado Espinazo. Las largas sombras envolvían las concurridas aceras mientras la luz del segundo sol se apagaba aún más —el primer sol llevaba ya mucho tiempo desaparecido— y dejaba a su tercer, hosco y rojo hermano de guardia frente a los peligros de la nuncanoche.
¡Oh, ojalá hubiera habido veroscuridad!
De haberla, él no la vería.
No estaba segura de querer que la viera haciendo aquello.
Extendiendo unos dedos hábiles, atrajo las sombras hacia ella. Tejió y retorció las finas hebras negras hasta hacerlas fluir sobre sus hombros como una capa. Se esfumó de la vista del mundo, se volvió casi traslúcida, como una manchita en un paisaje pintado de la ciudad. Saltó el vacío que la separaba de la ventana del hombre y se encaramó al alféizar. Después de abrir deprisa el cristal, se coló en la habitación que había al otro lado, silenciosa como el gato hecho de sombras que la seguía. Sacó un estilete del cinturón y respiró más fuerte, estremeciéndose en algún lugar profundo y antiquísimo. Agachada e invisible en una esquina, con las pestañas haciéndole cosquillas como alas de mariposa en la mejilla, vio cómo el hombre llenaba una copa con manos temblorosas.
Respiraba demasiado fuerte, con las lecciones que había aprendido revueltas en la mente. Pero el hombre estaba demasiado atontado para reparar en ella, perdido en algún recuerdo de los crujidos de mil cuellos estirados, de mil pares de pies bailando al son del verdugo. Los nudillos de la chica se volvieron blancos sobre el puño de la daga mientras observaba desde la penumbra. No podía respirar. No podía hablar. No quería que aquello empezara ni que terminara.
El hombre suspiró tras beber de su copa y se llevó unos dedos torpes a los gemelos de sus mangas arrugadas, todo zarpas y sudor y temblores. Se quitó la camisa, cojeó sobre los tablones y se hundió en la cama. Ya sólo estaban los dos, aliento contra aliento. Ya no alcanzaba a saber si sería su final o el del hombre.
La espera era insoportable y el sudor la empapó del todo mientras la oscuridad se estremecía. Recordó quién era, lo que se había llevado ese hombre y todo lo que se desataría si fallaba. Se armó de valor, se quitó su capa de sombras y salió para enfrentarse a él.
El hombre ahogó un grito y saltó como un potro recién nacido mientras ella se asomaba a la roja luz de los soles con una sonrisa de arlequín en lugar de la propia.
La chica nunca había visto a nadie tan asustado.
Ni una sola vez en sus dieciséis años de vida.
—Joder —susurró.
El chico se había puesto encima, con los bombachos en los tobillos. Sus labios en el cuello de ella y ella con el corazón en un puño. Había transcurrido una eternidad, en algún punto entre el anhelo y el temor, el amor y el odio, y entonces lo había sentido, cálido e increíblemente duro, apretando contra la suavidad entre sus piernas. Inhaló, quizá para hablar —pero ¿qué iba a decir?— y llegó el dolor, el dolor, oh, Hijas, cómo dolía. Él estaba dentro de ella —eso estaba dentro de ella—, tan duro y auténtico que no pudo evitar un grito y morderse el labio para evitar que llegaran más.
El chico había sido descuidado, indiferente, aplastándola con su peso mientras empujaba una y otra vez. No se parecía en nada a las dulces ensoñaciones con que ella había llenado aquel momento. Las piernas abiertas y un nudo en el estómago y patadas contra el colchón deseando que él parara. Que esperara.
¿Era eso lo que debía sentir?
¿Era así como debía ser?
Si la cosa se torcía más tarde, aquella sería su última nuncanoche en el mundo. Y sabía de antemano que el primero solía ser el peor. Se había creído preparada: lo bastante blanda, lo bastante húmeda, lo bastante deseosa. Había creído que lo que decían las otras chicas de la calle entre risitas y miradas intencionadas no se cumpliría para ella.
—Cierra los ojos —le habían aconsejado—. No tardará demasiado en terminar.
Pero el chico pesaba mucho y ella intentaba no llorar, y deseó que no tuviera que ser de aquella forma. Había soñado con aquel momento, confiado en que sería un poco especial. Pero estando allí, lo consideró un asunto torpe y burdo. No había magya, ni fuegos artificiales, ni gozo a puñados. Sólo la presión del chico contra su pecho, el dolor de sus embestidas y los ojos de la chica cerrados mientras daba respingos, ponía muecas de dolor y esperaba a que terminara.
El chico llevó sus labios a los de ella y los dedos a su mejilla. Y en ese instante hubo un atisbo de aquello, una dulzura que la hizo estremecerse de nuevo, pese a lo incómodo y lo asfixiante y lo doloroso que estaba siendo. Le devolvió el beso y notó un calor por dentro, que la inundó y la llenó mientras todos los músculos del chico se tensaban. Él apretó la cara contra el pelo de ella, se estremeció con su pequeña muerte y terminó derrumbado sobre ella, blando, extinguido y laxo.
Allí tumbada, la chica respiró hondo. Se secó el sudor ajeno de los labios. Suspiró.
Él bajó rodando y se desplomó en las sábanas junto a ella. Al meter la mano entre las piernas, la chica encontró humedad, dolor. Le manchaba las yemas de los dedos y los muslos. Manchaba las sábanas blancas limpias con las esquinas bajadas, como para invitar al chico.
Sangre.
—¿Por qué no me has dicho que era tu primera vez? —preguntó él.
La chica no respondió. Tenía la mirada fija en el brillo rojo de sus dedos.
—Lo lamento —susurró él.
Entonces sí que lo miró.
Apartó la mirada igual de deprisa.
—No tienes nada que lamentar.
La chica se había puesto encima, reteniendo al hombre con las rodillas. La mano de él en la muñeca de ella y el estilete de la chica en su garganta. Transcurrió una eternidad, en algún punto entre la lucha y los siseos, los mordiscos y las súplicas, y por fin el puñal se había hundido, afilado e increíblemente duro, a través del cuello hasta rasparle la columna vertebral. El hombre se esforzó en inhalar, quizá para hablar —pero ¿qué iba a decir?—, y entonces ella vio en sus ojos el dolor, el dolor, oh, Hijas, cómo debía de dolerle. Eso estaba dentro de él —ella estaba dentro de él—, clavado con fuerza mientras el hombre intentaba un grito y ella le tapaba la boca con la mano para evitar que llegaran más.
El hombre estaba aterrado, desesperado, dando manotazos a su máscara mientras ella hacía girar la hoja. No se parecía en nada a las espantosas ensoñaciones con que ella había llenado aquel momento. Las piernas abiertas y el cuello sangrando a borbotones, y patadas contra el colchón deseando que ella parara. Que esperara.
¿Era eso lo que debía sentir?
¿Era así como debía ser?
Si la cosa se hubiera torcido, aquella habría sido su última nuncanoche en el mundo. Y sabía de antemano que el primero solía ser el peor. Había creído que no estaría preparada: le faltaría fuerza, le faltaría frialdad. Había creído que las palabras tranquilizadoras del viejo Mercurio no se cumplirían para ella.
—Recuerda respirar —le había aconsejado—. No tardará mucho en terminar.
Él se revolvía y ella le impedía el movimiento, y se preguntó con todo su ser si siempre sería de aquella forma. Había imaginado que quizá aquel momento le diera cierta sensación de maldad. Un diezmo que pagar, no un instante que saborear. Pero estando allí, lo consideró un asunto hermoso y grácil. La columna vertebral del hombre arqueándose debajo de ella. El miedo en sus ojos cuando le arrancó la máscara de la cara. El resplandor de la hoja que había clavado, la mano sobre su boca mientras asentía y canturreaba con voz de madre para hacerlo callar, esperando a que terminara.
El hombre le dio un manotazo en la mejilla, al tiempo que el hedor de su aliento y su mierda llenaba la estancia. Y en ese instante hubo un atisbo de aquello, un horror que engendraba piedad, pese a que el hombre merecía aquel final y cien más como ese. La chica retiró su filo del cuello y lo hundió en el pecho, y notó calor en las manos, que manaba y se escurría mientras todos los músculos del hombre se tensaban. Él le agarró los nudillos, suspiró con su muerte y terminó desinflado debajo de ella, blando, extinguido y laxo.
A horcajadas sobre él, la chica respiró hondo. Saboreó la sal y el rojo. Suspiró.
Bajó rodando y arrugó las sábanas a su alrededor. Al tocarse la cara, la chica encontró humedad, calor. Le manchaba las manos y los labios.
Sangre.
—Escúchame, Niah —susurró—. Escúchame, Madre. Esta carne, tu festín. Esta sangre, tu vino. Esta vida, este final, mi presente para ti. Tenlo cerca.
El gato que era sombras la observaba desde el cabezal de la cama. La observaba como sólo pueden hacerlo quienes no tienen ojos. No dijo ni una palabra.
No hacía falta.
Luz de soles amortiguada en su piel. Pelo azabache, empapado en sudor y cayendo sobre los ojos. Se subió sus calzas de cuero, se pasó una camisa gris mortero por la cabeza y se puso sus botas de piel de lobo. Dolorida. Manchada. Pero, de algún modo, orgullosa de estarlo. Sintiendo algo parecido a la satisfacción.
—La habitación está pagada para toda la nuncanoche —había dicho—, si la quieres.
El dulcechico la miró desde el otro lado de la cama, con la cabeza apoyada en el codo.
—¿Y mi paga?
Ella señaló un monedero que había al lado del espejo.
—Eres más joven que mis habituales —había dicho él—. No me caen muchas primeras veces.
Entonces la chica se miró en el espejo: piel pálida y ojos oscuros. Más joven de lo que cabría esperar por su edad. Y aunque las pruebas que demostraban lo contrario seguían secándose en su piel, por un momento aún le costó pensar en sí misma como en nada más que una niña. En algo débil y tembloroso, algo que dieciséis años en aquella ciudad no habían logrado atemperar.
Se había metido la camisa dentro de las calzas. Había comprobado la máscara de arlequín en su capa. El estilete en el cinturón. Brillante y afilado.
El verdugo no tardaría mucho en salir de la taberna.
—Tengo que irme —había dicho.
—¿Puedo hacerte una pregunta, mi dona?
—Pregunta.
—¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?
—¿Por qué no?
—Eso no es una respuesta.
—Crees que debería haberme reservado, ¿es eso? ¿Que soy un presente para otorgar y ahora se ha echado a perder para siempre?
El chico no dijo nada y siguió mirándola con aquellos ojos tan profundos. Hermoso como un retrato. La chica sacó un cigarrillo de una pitillera de plata. Lo encendió con una vela. Aspiró fuerte.
—Sólo quería saber cómo era —dijo después—. Por si muero. —Se encogió de hombros y exhaló gris—. Ahora lo sé.
Y caminó al interior de las sombras.
Luz de soles amortiguada en su piel. Capa gris mortero fluyendo desde sus hombros, convirtiéndola en una sombra a la luz mortecina. Estaba bajo un arco de mármol en la piazza del Rey Mendigo. El tercer sol pendía sin rostro del cielo, secando los recuerdos del final del verdugo en las manchas de sangre de sus manos. Secando los recuerdos de los labios del dulcechico en las manchas de sus calzas. Dolorida. Suspirando. Pero, de algún modo, orgullosa de estarlo. Sintiendo algo parecido a la satisfacción.
—No has muerto, por lo que veo.
El viejo Mercurio la miraba desde el otro lado del arco, con el tricornio calado en la frente y un cigarrillo en los labios. Por algún motivo, parecía más pequeño. Más delgado. Más viejo.
—No porque no lo intentaran —respondió la chica.
Entonces la chica lo miró: manos manchadas y ojos decrépitos. Más viejo de lo que cabría esperar por su edad. Y aunque las pruebas que demostraban lo contrario hacían costras en su piel, por un momento aún le costó pensar en sí misma como en nada más que una niña. En algo débil y tembloroso, algo que seis años bajo la tutela de Mercurio no habían logrado atemperar.
—Tardaré mucho tiempo en volver a verte, ¿verdad? —le preguntó—. Puede que nunca volvamos a vernos.
—Ya lo sabías —repuso él—. Tú lo elegiste.
—No estoy segura de que en algún momento tuviera elección.
Abrió el puño y tendió un monedero de piel de oveja. El anciano tomó la ofrenda y contó lo que contenía con un dedo manchado de tinta. Ensangrentados. Tintineantes. Veintisiete dientes.
—Parece que el verdugo perdió unos cuantos antes de que llegara yo —explicó ella.
—Lo entenderán. —Mercurio lanzó los dientes de vuelta a la chica—. Preséntate en el decimoséptimo muelle antes de la sexta campanada. Un bergantín dweymeri llamado Pretendiente de Trelene. Es una nave libre, que no navega bajo bandera itreyana. Te llevará a partir de ahí.
—A un lugar donde no puedes seguirme.
—Te he entrenado bien. Esto es para ti sola. Cruza el umbral de la Iglesia Roja antes del primer giro de séptimus o no lo cruzarás jamás.
—Entendido.
El afecto relució en unos ojos reumáticos.
—Eres la mejor discípula que he enviado jamás al servicio de la Madre. En ese lugar extenderás tus alas y volarás. Y sí que volverás a verme otra vez.
La chica sacó el estilete de su cinturón. Lo ofreció sobre su antebrazo, con la cabeza inclinada. La hoja estaba trabajada a partir de hueso de tumba, blanca, brillante y dura como el acero, y la empuñadura tenía la forma de un cuervo volando. Los ojos de ámbar rojo brillaron a la luz de soles escarlata.
—Quédatelo. —El anciano sorbió por la nariz—. Es tuyo de nuevo. Te lo has ganado. Por fin.
La chica movió el puñal para contemplarlo desde todos los ángulos.
—¿Debería ponerle nombre?
—Podrías, supongo. Pero ¿con qué objeto?
—Bueno, podría usar el mismo estilete. —Tocó la punta del arma—. Y tallarlo en cualquier parte.
—Oh, hilarante. ¿No te pasas un poco de lista?
—Todas las grandes hojas tienen nombre. Es así y ya está.
—Gilipolleces. —Mercurio cogió la daga y la sostuvo entre ellos—. Poner nombre a tu hoja es la clase de chorrada que se reserva para los héroes, chica. Para hombres sobre los que se componen canciones, se deforman historias y en cuyo honor se pone su nombre a los niños. Tú y yo recorremos el camino de la sombra. Y si danzas en él como es debido, nadie sabrá jamás tu nombre, así que no digamos ya el del pinchacerdos que llevarás al cinto.
»Serás un rumor. Un susurro. El pensamiento que despierta a los hijos de puta de este mundo sudando en plena nuncanoche. Lo último que vas a ser jamás en este mundo, chica, es la heroína de alguien. —Mercurio le devolvió el estilete—. Pero sí que serás una chica que los héroes teman.
Ella sonrió, con una tristeza repentina y terrible. Se quedó un momento más. Se inclinó hacia el anciano. Regaló a las mejillas de papel de lija un suave beso.
—Te echaré de menos —dijo.
Y caminó al interior de las sombras.
CAPÍTULO 2
Música
El cielo lloraba.
O eso le había parecido a ella. La niña sabía que el agua que caía de la mancha de color carbón que había encima se llamaba «lluvia». Acababa de cumplir los diez años, pero tenía edad suficiente para saber eso. Y aun así, se le antojaba que caían lágrimas de aquella cara gris de algodón de azúcar. Gélidas en comparación con las suyas, y sin sal ni punzadas de dolor dentro; pero sí, no cabía duda de que el cielo lloraba.
¿Qué otra cosa podía haber hecho en un momento como aquel?
Había estado de pie en el Espinazo, sobre el foro, con brillante hueso de tumba a sus pies y el viento frío en el pelo. Se había congregado gente en la piazza de abajo, todos bocas abiertas y puños cerrados. Tan apelotonados en torno al tablado que ocupaba el centro del foro que la niña se había preguntado qué pasaría si lo tiraban, si en ese caso permitirían que los prisioneros que había en él volvieran a casa.
Oh, ¿verdad que sería maravilloso?
Nunca había visto a tanta gente junta. Hombres y mujeres de diferentes formas y tamaños, y niños no mucho mayores que ella. Llevaban ropa muy fea y sus aullidos la habían asustado, tanto que había levantado el brazo, cogido la mano de su madre y apretado fuerte.
Su madre no dio signos de enterarse. Tenía la mirada fija en el tablado, igual que todos los demás. Pero ella no escupía a los hombres que había de pie ante las horcas, no tiraba comida podrida ni siseaba «traidor» entre dientes apretados. La dona Corvere sólo estaba allí plantada, con el vestido negro manchado de las lágrimas del cielo, como una estatua sobre una tumba que aún no estaba llena.
Aún no. Pero pronto.
La niña había querido preguntar por qué su madre no sollozaba. No sabía lo que significaba la palabra «traidor» y también quería preguntarlo. Y sin embargo, de algún modo sabía que estaba en un sitio donde las palabras no tenían lugar. De modo que se quedó callada.
Se limitó a mirar.
Había seis hombres en el tablado de abajo. Uno llevaba capucha de verdugo, negra como la veroscuridad. Otro llevaba túnica de sacerdote, blanca como las plumas de paloma. Los otros cuatro tenían cuerdas en torno a las muñecas y rebelión en los ojos. Pero a medida que el verdugo fue colocando los nudos en cada cuello, la niña vio cómo el desafío abandonaba sus mejillas a la vez que la sangre. En los años que vendrían, le dirían una y otra vez lo valiente que había sido su padre. Pero viéndolo en aquel momento, al final de la hilera de cuatro hombres, supo que estaba asustado.
No pasaba de los diez años y ya conocía el color del miedo.
El sacerdote había dado un paso adelante y un golpe en los tablones con el pie de su báculo. Tenía una barba que parecía un seto y unos hombros que parecían de buey, lo que le daba más aspecto de bandido que había asesinado a un hombre santo para robarle la ropa que de hombre santo propiamente dicho. Los tres soles que pendían de una cadena que llevaba al cuello intentaban relucir, pero las nubes del cielo lloroso les negaban el permiso.
Tenía la voz densa como el caramelo, dulce y oscura. Pero estaba hablando de crímenes contra la República Itreyana. De engaños y traición. El santo bandido invocó a la Luz como testigo —la niña se preguntó si la Luz tendría elección— y nombró a los hombres uno a uno.
—Senador Claudio Valente. Senador Marconio Albari. General Gayo Maxinio Antonio. Justicus Darío Corvere.
El nombre del padre de la niña, como la última nota de la canción más triste que hubiera oído jamás. Los ojos se le llenaron de lágrimas que emborronaron el mundo hasta dejarlo sin forma. Qué pequeño y pálido estaba, allí abajo en aquel mar aullante. Qué solo. La niña lo recordaba tal y como había sido no hacía tanto tiempo: alto, orgulloso y, oh, tan tan fuerte. Su armadura de hueso de tumba blanca como el invierno profundo, su capa fluyendo en ríos carmesíes desde sus hombros. Sus ojos, azules y brillantes, arrugados en las comisuras cuando sonreía.
La armadura y la capa ya no estaban, reemplazadas por harapos de mugrienta arpillera y cardenales como bayas gordas y moradas por toda la cara. Tenía el ojo derecho cerrado por la hinchazón, y el otro fijo en sus pies. La niña deseaba con toda su alma que la mirara. Deseaba que volviera a casa.
—¡Traidor! —gritaba la muchedumbre—. ¡Haced que baile!
La niña no sabía a qué se referían. No oía ninguna música.1
El santo bandido había mirado hacia las almenas, a los nacidos de la médula y los políticos reunidos en lo alto. Parecía que el Senado entero había acudido al espectáculo: casi un centenar de hombres en sus túnicas ribeteadas en púrpura, observando el cadalso de debajo con ojos despiadados.
A la derecha de los senadores había un grupo de hombres con armaduras blancas. Capas de color rojo sangre. Espadas envueltas en llamas, desenfundadas en sus manos. Los llamaban los Luminatii, eso la niña lo sabía bien. Habían sido los hermanos de armas de su padre antes de la traidoración, que era, suponía ella, lo que hacían los traidores.
¡Cuánto ruido había!
Entre los senadores se encontraba un hermoso hombre de cabello oscuro, con unos ojos negros y penetrantes. Llevaba una espléndida túnica tintada del púrpura más profundo, la vestimenta de un cónsul. Y la niña que, oh, tan poco sabía, sabía al menos que era un hombre poderoso. Que estaba muy por encima de los sacerdotes, los soldados y la plebe que pedía a gritos un baile cuando no había melodía. Si ese hombre lo dijera, la multitud dejaría marchar a su padre. Si ese hombre lo dijera, el Espinazo se quebraría y las Costillas se desharían en polvo, y Aa, el mismísimo Dios de la Luz, cerraría sus tres ojos y llevaría la bendita oscuridad a aquel espectáculo terrible.
El cónsul había dado un paso adelante. La muchedumbre de abajo quedó en silencio. Y mientras el hombre hermoso hablaba, la pequeña apretó la mano de su madre con esa clase de esperanza que sólo los niños conocen.
—Aquí, en la ciudad de Tumba de Dioses, bajo la Luz de Aa, Aquel que Todo lo Ve y por consenso unánime del Senado Itreyano, yo, el cónsul Julio Scaeva, declaro a los acusados culpables de insurrección contra nuestra gloriosa república. Sólo puede haber una condenapara quienes traicionan a la ciudadanía de Itreya. Sólo una condena para quienes volverían a encadenar esta gran nación bajo el yugo de los reyes.
La respiración de la niña cesó.
Su corazón se estremeció.
—La muerte.
Un rugido, que caló en la niña como la lluvia. Y había pasado una mirada de ojos como platos desde el hermoso cónsul al santo bandido y luego a su madre —madre querida, haz que paren—, pero los ojos de su madre estaban fijos en el hombre del cadalso. Sólo un leve movimiento de su labio inferior revelaba su agonía. Y la niña no pudo soportarlo más, y el chillido se desató en su interior y escapó por su boca
nonono
y las sombras de todo el foro tiritaron ante su furia. El negro en torno a los pies de cada hombre, cada doncella y cada niño, la oscuridad que arrojaba la luz de los soles ocultos, por tenue y escasa que fuese…, creedme, oh, gentiles amigos: esas sombras temblaron.
Pero nadie se dio cuenta. A nadie le importó.2
Los ojos de la dona Corvere no se despegaron de su marido mientras asía a la niña y la llevaba hacia ella. Un brazo en torno a su pecho. Una mano en su cuello. Tan firmes que la pequeña no podía moverse. No podía girarse. No podía respirar.
Ahora estáis imaginándooslo: una madre con la cara de su hija apretada contra la falda. La loba con el pelo erizado, escudando a su cachorra del asesinato que se desarrollaba por debajo de ellas. Estaríais en vuestro derecho si la imaginarais así. En vuestro derecho y equivocados. Porque la dona sostenía a su hija mirando hacia fuera. Hacia fuera, para que pudiera saborearlo todo. Hasta el último bocado de aquella comida amarga. Hasta el último mendrugo.
La niña había visto cómo el verdugo comprobaba todos los nudos, uno por uno. Se había acercado renqueando al borde de la tarima y se había levantado la capucha para escupir. La niña captó un atisbo de su rostro, dientes amarillos barba rala gris labio leporino adiós. Algo en su interior chilló No mires, no mires y había cerrado los ojos. Y su madre había apretado con más fuerza y susurrado, tajante como una cuchilla:
—Nunca te encojas. Nunca temas.
La niña sintió las palabras en el pecho. En el lugar más profundo y más oscuro, donde la esperanza que los niños respiran y los adultos añoran se marchitaba y caía, flotando como cenizas en el viento.
Y había abierto los ojos.
Él había alzado la mirada entonces. Su padre. Sólo un instante, a través de la lluvia. La chica se preguntaría a menudo, en las nuncanoches venideras, qué había pensado su padre en ese momento. Pero no había palabras que pudieran cruzar aquel velo siseante. Sólo lágrimas. Sólo el cielo sollozando. Y el verdugo tiró de su palanca y el suelo se abrió. Y para horror de la niña, por fin lo entendió. Por fin la oyó.
Música.
La elegía de la muchedumbre clamorosa. El latigazo de la cuerda tensa. El guj-guj-guj de los ahorcados en contrapunto a los aplausos del santo bandido y el hermoso cónsul y un mundo torcido y podrido. Y al ritmo de aquella espantosa melodía, dando patadas y con el rostro amoratándose, su padre había empezado a bailar.
Papi…
—Nunca te encojas. —Un frío susurro en su oreja—. Nunca temas. Y nunca, jamás, olvides.
La niña asintió despacio.
Exhaló la esperanza de su interior.
Y había visto morir a su padre.
Estaba de pie en la cubierta del Pretendiente de Trelene viendo cómo la ciudad de Tumba de Dioses se volvía cada vez más pequeña. Los puentes y las catedrales de la capital se difuminaron hasta que sólo quedaron las Costillas, dieciséis arcos de hueso que se alzaban decenas de metros en el aire. Pero mientras miraba, mientras los minutos se fundían en horas, incluso aquellas agujas titánicas se precipitaron horizonte abajo y se desvanecieron en la neblina.3
Se aferraba a la borda blanqueada por la sal, con costras de sangre seca bajo las uñas. Llevaba un estilete de hueso de tumba al cinto y los dientes de un verdugo en el monedero. Sus ojos oscuros reflejaban el taciturno sol rojo del cielo, mientras el eco más azul de su hermano pequeño titilaba en el cielo de occidente.
El gato que era sombras la acompañaba. Se hacía charco en la oscuridad de sus pies hasta que lo necesitara. Porque, claro, allí se estaba más fresquito. Un tipo listo podría haberse fijado en que la sombra de la chica era un poco más oscura que las demás. Un tipo listo podría haberse fijado en que era lo bastante oscura para dos.
Por suerte, a bordo del Pretendiente había escasez de tipos listos.
La chica no era hermosa. Sí, los relatos que habréis escuchado sobre la asesina que destruyó la República Itreyana sin duda la describían como una belleza ultraterrena, toda piel blanca como la leche, esbeltas curvas y labios arqueados. Y es cierto que poseía todas esas cualidades, pero la composición resultaba… un poco descuadrada. A fin de cuentas, «blanca como la leche» es un eufemismo para decir «macilenta». «Esbelta» es la forma en que los poetas dicen «escuálida».
Tenía la piel pálida y las mejillas hundidas, lo que le daba un aspecto cansado y hambriento. El cabello, negro azabache, le llegaba a las costillas salvo por un flequillo autoinfligido y torcido. Sus labios y la piel de debajo de los ojos parecían siempre magullados, y se había roto la nariz al menos una vez.
Si su rostro fuese un misterioso puzle, la mayoría lo devolvería a la caja sin resolver.
Para colmo, era bajita. Flaca como un palo. Apenas tenía culo suficiente para sostener sus calzas. No era una belleza por la que morirían amantes, por la que marcharían ejércitos ni por la que un héroe degollaría a un dios o a un daimón. Seguro que esto contradice lo que os han explicado vuestros poetas. Pero la chica no iba escasa de encantos, gentiles amigos. Y joder, vuestros poetas mienten más que hablan.
El Pretendiente de Trelene era un bergantín de dos palos tripulado por marineros de las islas de Dweym, con los cuellos adornados por collares de diente de draco en homenaje a su diosa, Trelene.4 Conquistados por la República Itreyana un siglo antes, los dweymeri eran oscuros de piel y sacaban más de una cabeza al itreyano medio. Según la leyenda, descendían de las hijas de gigantas que yacieron con hombres de lengua de plata, pero la logística de dicha leyenda se derrumba ante cualquier escrutinio serio.5 Dicho en pocas palabras, eran un pueblo de individuos grandes como bueyes y duros como clavos, y su tendencia a adornarse los rostros con tatuajes de tinta de leviatán no ayudaba mucho a dar una buena primera impresión.
Al margen de su temible apariencia, los dweymeri trataban a sus pasajeros, más que como huéspedes, como obligaciones sagradas. Y por ello, dar problemas a la chica de dieciséis años que llevaban a bordo, viajando sin compañía y armada sólo con una esquirla de hueso de tumba afilado, sería lo último que pasaría por la mente de los marineros. Por desgracia, a bordo del Pretendiente había varios tripulantes nuevos que no habían nacido en Dweym. Y a uno de ellos aquella chica solitaria le pareció presa fácil.
Es cierto el dicho de que, salvo estando a solas —y en algunos tristes casos, incluso entonces—, siempre puede contarse con la compañía de necios.
Llevaba bien su corta estatura. Era un mozo itreyano con una sonrisa lo bastante agradable para ganarle unas muescas al cabezal de la cama y un sombrero de fieltro adornado con una pluma de pavo real. Aún faltaban siete semanas para que el Pretendiente atracara en Ysiir y, para algunos, siete semanas suponían una espera muy larga teniendo sólo una mano por compañía. Así que el mozo se apoyó en la borda junto a la chica y le sonrió con una inclinación de pluma.
—Eres una preciosidad —le dijo.6
Ella lo miró el tiempo justo para tomarle la medida y luego volvió aquellos ojos negros como el carbón de nuevo hacia el mar.
—No tengo nada de lo que tratar con vos, señor.
—Vamos. No seas así, guapa. Sólo estoy siendo agradable.
—Tengo amigos de sobra, muchas gracias, señor. Por favor, dejadme en paz.
—A mí no me parece que tengas muchos, chavala.
Extendió una mano demasiado amable para apartarle un pelo de la mejilla. Ella se volvió y se acercó a él con una sonrisa que, a decir verdad, era su rasgo más hermoso. Y mientras hablaba, empuñó su estilete y lo apretó contra la fuente del infortunio en la mayoría de los hombres, ensanchando la sonrisa al tiempo que lo hacían los ojos de él.
—Volved a ponerme la mano encima, señor, y daré de comer vuestras alhajas a los putos dracos.
El pavo real dio un chillido cuando ella apretó más fuerte contra el corazón de sus problemas, sin duda ya un problema menor que un momento antes. Palideciendo, retrocedió antes de que algún compañero pudiera ser testigo de su indiscreción. Y tras ofrecer a la chica su mejor reverencia, se escabulló para convencerse a sí mismo de que, a fin de cuentas, quizá su mano fuese mejor compañía.
La chica se volvió otra vez hacia el mar. Y deslizó la daga en su cinturón.
No iba escasa de encantos, como os decía.
Para evitar más atenciones, la chica evitó dejarse ver y salía sólo para comer o tomar el aire en la calma de la nuncanoche. En la hamaca de su camarote, estudiando los tomos que el viejo Mercurio le había regalado, estaba bastante satisfecha. Le dolían los ojos por la caligrafía Ysiiri, pero el gato que era sombras la ayudaba con los pasajes más difíciles, hecho un ovillo entre los pliegues de su cabello y mirando por encima de su hombro mientras ella estudiaba las Verdades arkímicas de Hypaciah y un ejemplar decrépito de las Teorías sobre las Fauces de Plienes.7
Estaba absorta en las Teorías, con su ceño liso mancillado por un fruncimiento.
—… prueba otra vez… —susurró el gato.
La chica se frotó las sienes e hizo una mueca.
—Me está dando dolor de cabeza.
—… ay, pobrecilla, ¿te doy un beso, a ver si mejora?…
—Esto está escrito para niños. A todos los mocosos les enseñan estas cosas.
—… no se escribió para lectores itreyanos…
La chica devolvió su atención a la caligrafía enrevesada. Carraspeó y leyó en voz alta.
—«Los cielos de la República Itreyana están iluminados por tres soles, que la creencia popular considera los ojos de Aa, el Dios de la Luz. No es casualidad que a menudo la sucia plebe haga referencia a Aa como “Aquel que Todo lo Ve”». —La chica enarcó una ceja y miró al gato-sombra—. Yo me lavo con frecuencia.
—… plienes era un elitista…
—Un mamón, querrás decir.
—… continúa…
Un suspiro.
—«El mayor de los tres soles es una esfera roja y llameante llamada Saan. El Vidente. Paseando por los cielos como un maleante sin nada mejor que hacer, Saan permanece visible casi cien semanas seguidas. El segundo sol se llama Saai. El Conocedor. Es más pequeño y de cara azul, que sale y se pone más deprisa que su hermano…».
—… que su pariente… —corrigió el gato—… en ysiiri antiguo, los nombres no tienen género…
—«Más deprisa que su pariente. Nos visita durante unas catorce semanas seguidas y luego pasa casi el doble de ese tiempo al otro lado del horizonte. El tercer sol es Shiih. El Observador. Es un gigante amarillo y tenue que tarda casi tanto como Saan en vagar a lo largo y ancho del cielo».
—… muy bien…
—«Por culpa del lento discurrir de los tres soles, los ciudadanos itreyanos conocen la auténtica noche, a la que llaman “veroscuridad”, sólo durante un breve intervalo cada dos años y medio. Durante todas sus otras veladas, veladas en las que los itreyanos anhelan un momento de oscuridad para beber con sus camaradas, hacer el amor con sus seres queridos…». —La chica se detuvo—. ¿Qué significa oshk? Mercurio no me enseñó esa palabra.
—… no me sorprende…
—Entonces, tiene algo que ver con el sexo.
El gato pasó a su otro hombro sin perturbar ni un solo mechón de pelo.
—… significa «hacer el amor cuando no hay amor»…
—Bien. —La chica asintió con la cabeza—. «… hacer el amor con sus seres queridos, follarse a sus putas o cualquier combinación de las anteriores, deben soportar la luz constante de la nuncanoche, alumbrada por uno o más ojos de Aa en los cielos. Casi tres años seguidos, en ocasiones, sin un atisbo siquiera de auténtica oscuridad».
La chica cerró el libro de golpe.
—… excelente…
—Me va a estallar la cabeza.
—… la escritura Ysiiri no era para mentes débiles…
—Vaya, muchísimas gracias.
—… no lo decía con ese sentido…
—Sin duda. —La chica se levantó, se desperezó y se frotó los ojos—. Vamos a tomar el aire.
—… ya sabes que yo no respiro…
—Respiraré yo. Tú puedes mirar.
—… como desees…
Salieron juntos a la cubierta. Los pasos de la chica no llegaban a susurros, y los del gato no eran nada. El rugido del viento que señalaba la llegada de la nuncanoche los esperaba arriba, mientras el recuerdo azul de Saai se desvanecía poco a poco en el horizonte y quedaba sólo Saan con su lúgubre brillo rojizo.
La cubierta del Pretendiente estaba casi desierta. Había un timonel inmenso y con la cara deforme, dos vigías en las cofas y un joven grumete (que aun así le sacaba dos palmos de altura) dormitando apoyado en el palo de su mocho y soñando con los brazos de su doncella. El barco llevaba ya quince giros surcando el mar de las Espadas, con la costa serrada de Liis al sur. La chica distinguió otro barco en la lejanía, borroso a la luz de Saan. Era un acorazado pesado, que navegaba bajo el triple sol de la armada itreyana y hendía las olas como una daga de hueso de tumba hendiría el cuello de un viejo verdugo.
El sangriento final que le había regalado al verdugo le pesaba en el pecho. Pesaba más que el recuerdo de la suave dureza del dulcechico, que el sudor que le había dejado secar en la piel. Aunque ese esqueje se convertiría en una asesina a la que otros asesinos temieran con razón, en ese momento era una doncella recién arrancada, y los recuerdos de la expresión del verdugo mientras le abría el cuello la tenían… atribulada. Ya es bastante intenso ver cómo una persona resbala desde el potencial de la vida y cae a la finalidad de la muerte, pero lo es muchísimo más ser quien la empuja. Y pese a todas las enseñanzas de Mercurio, ella todavía era una chica de dieciséis años que acababa de cometer su primer asesinato.
Su primer asesinato premeditado, al menos.
—Hola, guapa.
La voz la sacó de su ensoñación y se maldijo por novata. ¿Qué le había enseñado Mercurio? «Nunca des la espalda a la habitación». Y aunque podía haber puesto por excusa que su reciente derramamiento de sangre constituía una distracción válida, o que la cubierta de un barco no era una habitación, casi pudo oír la vara de sauce que el viejo asesino habría alzado por respuesta. «¡Sube las escaleras dos veces! —habría ladrado—. ¡Dos para arriba y dos para abajo!».
Se volvió y vio al joven marino con el gorro de pluma de pavo real y su sonrisa de muesca en el cabezal. A su lado había otro hombre, ancho como un puente, cuyos músculos tensaban las mangas de su camisa como nueces embutidas en sacos mal cosidos. Itreyano también, a juzgar por su aspecto: moreno, de ojos azules y con el lustre apagado de las calles de Tumba de Dioses tallado en la mirada.
—Esperaba verte otra vez —dijo Pavo Real.
—El barco no es lo bastante grande como para que pudiera confiar en que no, señor.
—Conque señor, ¿eh? La última vez que hablamos, me amenazaste con cercenar mis partes más preciadas y dárselas de comer a los peces.
Ella miraba al chico. Observaba de reojo al saco repleto de nueces.
—No era una amenaza, señor.
—Ah, ¿sólo fanfarroneabas? Palabras vacías que requieren una disculpa, diría yo.
—¿Y aceptaríais una disculpa, señor?
—Bajo cubierta, sin duda alguna.
La sombra de la chica titiló, como el agua de una represa cuando la lluvia besa su superficie. Pero el pavo real se regodeaba en su indignidad y el mantón de las nueces, en el adorable dolor que podría infligir si le daban unos minutos con ella en un camarote sin ojos de buey.
—Comprenderá que sólo tengo que gritar —dijo ella.
Pavo Real sonrió.
—¿Y cuántos gritos podrás dar antes de que arrojemos ese culo flacucho por la borda?
Echó un vistazo hacia el puesto del timonel. Otro hacia las cofas. Caer al océano sería una condena a muerte, pues aunque el Pretendiente diera media vuelta, ella sólo sabía nadar un poco mejor que su ancla, y el mar de las Espadas estaba tan infestado de dracos como un dulcechico portuario lo estaba de ladillas.
—No muchos gritos, la verdad —aceptó.
—… disculpadme, gentiles amigos…
Los matones dieron un respingo al oír la voz, porque no habían oído acercarse a nadie. Los dos se volvieron, Pavo Real inflándose y torciendo el gesto para ocultar su repentino temor. Y allí, tras ellos en la cubierta, vieron al gato hecho de sombras lamiéndose una zarpa.
Era fino como el pergamino viejo, una forma cortada de una tira de oscuridad, no tan sólido como para impedir que vieran la cubierta tras él. Su voz era el murmullo de las sábanas de raso contra la piel fría.
—… me temo que habéis escogido a la chica equivocada para bailar… —dijo.
Los embargó un escalofrío, trémulo y leve como un susurro. Un movimiento atrajo la mirada de Pavo Real hacia la cubierta, y comprendió con creciente horror que la sombra de la chica era mucho mayor de lo que debería, o de hecho de lo que podría ser. Y lo peor de todo era que se movía.
La boca de Pavo Real se abrió cuando ella presentó su bota a la ingle de su compañero, con una patada tan fuerte como para lisiar a sus hijos nonatos. Aferró el brazo del matón de las nueces mientras este se doblaba y lo arrojó al mar por la borda. Pavo Real renegó al tiempo que ella se ponía a su espalda, pero descubrió que no podía mover los pies para encararse a ella; era como si sus botas estuviesen pegadas a la sombra de la chica en la cubierta. Ella le asestó una fuerte patada en el costado que lo tiró de cara contra la regala y le esparció la nariz por las mejillas como mermelada de sangrimora. La chica lo hizo rodar, le puso el cuchillo al cuello y lo empotró contra la borda con una inclinación cruel de su columna vertebral.
—Os ruego vuestro perdón, señorita —dijo entre resuellos—. Os juro por Aa que no pretendía ofenderos.
—¿Cómo os llamáis, señor?
—Maxinio —susurró—. Maxinio, con vuestra venia.
—¿Sabéis lo que soy, Maxinio-Con-Vuestra-Venia?
—Te… te… —Le falló la voz. Bajó la mirada hacia las sombras que se movían a los pies de la chica—. Tenebra.
Con su siguiente aliento, Pavo Real vio su vida amontonada frente a sus ojos. Todos los errores y los aciertos. Todos los fracasos y los triunfos y lo que no fue ni una cosa ni otra. La chica notó una forma familiar sobre su hombro, un vislumbre de tristeza. El gato que no era un gato, subido a su clavícula igual que había estado subido al cabezal de la cama del verdugo cuando ella lo entregó a las Fauces. Y aunque no tenía ojos, ella supo que contemplaba su vida en las pupilas de Pavo Real, embelesado como un niño ante un espectáculo de marionetas.
Debéis comprender que podría haber perdonado la vida al chico. Y vuestro narrador podría mentiros con toda la facilidad del mundo llegados a este punto, en un ardid de charlatán que pintara a nuestra chica bajo una luz más favorable.Teorías sobre las Fauces de Plienes.8 Pero la verdad, gentiles amigos, es que no se la perdonó. Aunque quizá os consuele saber que, al menos, se detuvo un momento antes. No fue para alardear. No fue para saborear el momento.
Fue para rezar.
—Escúchame, Niah —susurró—. Escúchame, Madre. Esta carne, tu festín. Esta sangre, tu vino. Esta vida, este final, mi presente para ti. Tenlo cerca.
Un suave empujón envió al chico al rugiente oleaje. Mientras la pluma de pavo real se hundía en el agua, ella empezó a gritar para hacerse oír por encima del viento aullante, tan fuerte como los demonios en las Fauces.
—¡Hombre al agua! —chilló—. ¡Hombre al agua!
Y pronto empezaron a sonar las campanas. Pero cuando el Pretendiente hubo virado en redondo, no había ni rastro de Pavo Real ni del saco de nueces entre las olas.
Y con esa facilidad, la cuenta de finales de nuestra chica se multiplicó por tres.
Guijarros a avalanchas.
El capitán del Pretendiente era un dweymeri llamado Comelobos, de dos metros quince de altura y con rastas oscuras ligadas con sal. El buen capitán acusó una comprensible contrariedad al saber del desembarco temprano de sus tripulantes, y se empeñó en saber el cómo y el porqué. Pero cuando la interrogó en su camarote, la chica menuda y pálida que había dado la alarma sólo farfulló algo sobre una rencilla entre los itreyanos, que acabó en un concierto de nudillos y maldiciones que los envió a los dos por la borda hacia sendas tumbas de marinero. La posibilidad de que dos lobos de mar, por muy necios que fuesen los itreyanos, se hubieran arrojado al agua uno al otro era escasa. Pero más escasa aún era la posibilidad de que esa chiquilla los hubiera enviado como obsequios a Trelene ella sola.
El capitán se cernió sobre ella, sobre aquella cría vestida de gris y blanco, envuelta en un aroma a clavo quemado. No sabía quién era ni por qué viajaba a Ysiir. Pero, mientras se llevaba una pipa de hueso de draco a los labios y la encendía con su yesquero, se descubrió mirando hacia la cubierta. Hacia la sombra aovillada en torno a los pies de aquella chica extraña.
—Más vale que no salgas hasta que termine la travesía, chica —dijo, exhalando en la penumbra—. Haré que te envíen las comidas al camarote.
La chica lo miró de arriba abajo con unos ojos negros como las Fauces. Dio un fugaz vistazo a su propia sombra, lo bastante oscura para dos. Y aceptó el veredicto de Comelobos con una sonrisa dulce como la melaza.
Los capitanes solían ser tipos listos, al fin y al cabo.
CAPÍTULO 3
Desesperanza
Algo la había seguido desde aquel lugar. Desde el lugar que estaba encima de la música, donde había muerto su padre. Algo hambriento. Una larva ciega de conciencia que soñaba con hombros coronados por alas traslúcidas. Y con ella, que se los proporcionaría.
La niña se había echado en una cama inmensa, en las habitaciones de su madre, con las mejillas surcadas de lágrimas. Su hermano yacía a su lado, envuelto en paños y parpadeando con sus enormes ojos negros. El bebé no entendía nada de lo que sucedía a su alrededor. Era demasiado pequeño para saber que su padre había encontrado su fin, y con él todo el mundo.
La niña lo envidiaba.
Sus aposentos estaban situados en la parte alta del hueco de la segunda Costilla, frisos ornamentados excavados en paredes de antiguo hueso de tumba. Mirando por la ventana de vidriera, se veían la tercera y la quinta Costillas enfrente, alzándose decenas de metros sobre el Espinazo. Los vientos de la nuncanoche aullaban en torno a las torres petrificadas, trayendo el fresco de las aguas de la bahía.
El lujo lo desbordaba todo: terciopelo rojo arrugado y obras de arte traídas de todos los rincones de la República Itreyana. Una emotiva escultura de un mekkénico del Monasterio del Hierro. Tapices de un millón de puntadas tejidos por los profetas videntes ciegos de Vaan. Un candelabro de cristal dweymeri puro. Sirvientes que se movían en un remolino de trajes mullidos y lágrimas secándose, en cuyo ojo estaba la dona Corvere ordenándoles que se movieran, que se movieran, por el amor de Aa, que se movieran.
La niña se había sentado en la cama al lado de su hermano. Tenía un gato negro abrazado contra el pecho, ronroneando suavemente. Pero el gato se había inflado y siseó al ver una sombra más profunda a los pies de la cortina. Clavó las garras en las manos a la niña, que lo dejó caer en el camino de una doncella, que a su vez cayó al suelo con un chillido. La dona Corvere se volvió hacia su hija, regia y furiosa.
—¡Mia Corvere, quita a ese sucio animal de en medio o lo dejaremos aquí!
Y así, con tanta facilidad, hemos sabido su nombre.
Mia.
—El Capitán Charquitos no es sucio —había dicho Mia, casi para sí misma.9
Un chico de unos quince años entró en el dormitorio, enrojecido por su carrera escalera arriba. Bordado en su jubón llevaba el escudo heráldico de la familia Corvere, un cuervo negro en vuelo sobre un cielo rojo, encima de unas espadas cruzadas.
—Mi dona, disculpadme. El cónsul Scaeva ha exigido…
Unos pasos pesados detuvieron su lengua. Las puertas se abrieron de golpe y la estancia se llenó de hombres con armaduras blancas como la nieve y plumas carmesíes en los yelmos. Los llamaban los Luminatii, como quizá recordéis. A la pequeña Mia le recordaron a su padre. Los comandaba el hombre más corpulento que la niña hubiera visto jamás, con una barba recortada en torno a sus rasgos lobunos y una astucia animal centelleando en su mirada.
Entre los Luminatii estaba el hermoso cónsul de ojos negros y túnica púrpura, el que había dicho «La muerte» y sonreía cuando el suelo se abrió debajo de los pies de su padre. Las sirvientas se apartaron, dejando a la madre de Mia como una figura solitaria en aquel mar de nieve y sangre. Alta y hermosa y más sola que la una.
Mia bajó de la cama, se acercó al lado de su madre y la cogió de la mano.
—Dona Corvere. —El cónsul se cubrió el corazón con dedos anillados—. Os ofrezco mi pésame en estos tiempos adversos. Que Aquel que Todo lo Ve os mantenga por siempre en la Luz.
—Vuestra generosidad me abruma, cónsul Scaeva. Que Aa os bendiga por vuestra amabilidad.
—De veras estoy apenado, mi dona. Vuestro Daríosirvió a la república con distinción antes de caer en desgracia. Una ejecución pública siempre es un asunto sórdido. Mas ¿qué otra cosa debe hacerse con un general que marcha contra su propia capital? ¿O con el justicus que habría estado dispuesto a poner una corona en la cabeza de ese general? —El cónsul paseó la mirada por el dormitorio y contempló a las sirvientas, el equipaje, el desorden—. ¿Vais a dejarnos?