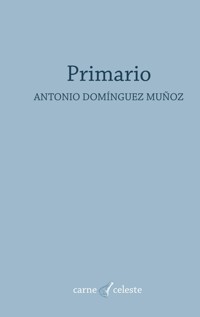Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Labnar
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Sevilla, 10 de abril de 1854. El joven policía Benito Carrasco corre por las calles en busca de respuestas al asesinato que ha tenido lugar durante la noche. Su única pista es un trozo de papel hallado en el bolsillo del cadáver, donde hay anotado un nombre y una dirección: monsieur Federico Rubio, Rue de don Pedro Nigno, 1. Unas señas que unirán a un médico de renombre y a un agente del Cuerpo de Vigilancia en una investigación que pondrá en peligro sus vidas, amenazará a toda una ciudad y sacudirá los cimientos de la nación. Tras un crimen en apariencia corriente se esconde una horrible verdad que ni la muerte ha sabido acallar. Benito sabe dónde indagar y a quien preguntar. Federico tiene métodos que pocos conocen. Juntos desafiarán los ideales de una España sumida en sombras. Porque existe un procedimiento para todo, ya se trate de cazar a un asesino o destapar arriesgadas conjuras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: 1854. El método Marsh
Autor: Antonio Domínguez Muñoz
© Antonio Domínguez Muñoz, 2021
© de esta edición, EDICIONES LABNAR, 2022
Corrector: Israel Sánchez Vicente
Imagen y diseño de cubierta e interiores por Ediciones Labnar
Fotografía de autor: José María Benítez Sánchez
LABNAR HOLDING S.L.
B-90158460
Calle Virgen del Rocío 23, 41989, La Algaba, Sevilla
www.edicioneslabnar.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra; (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
ISBN: 9788416366620
eISBN: 9788416366637
Depósito Legal: SE 1664-2022
Código Thema: FFD 5AX
Primera Edición: Octubre 2022
Impreso en España
Impreso y encuadernado por iVerso
A mi familia.
Inhalt
1 Un cadáver
2 Malvar
3 Monsieur Petit
4 La Fonda del Ciervo
5 El informe
6 La Vargas
7 San Telmo
8 ¡Alexandre!
9 Paco Peña
10 Un alboroto
11 El encargo
12 Casualidad
13 Montpensier
14 La Fonda de Madrid
15 El Brigadier Chaín
16 El Candiles
17 La confesión
18 Doña Fernanda
19 Hogar, dulce hogar
20 El Baúles
21 Miguel
22 Pi y Margall
23 Redada de negros
24 Fogata en el patio
25 Sucio chivato
26 Miércoles de humillación
27 El Besugo
28 La Torre del Oro
29 Diplomacia
30 Los querubines
31 La casa del Capellán
32 Un ejército
33 Los polacos
34 Colt 1851 Navy
35 Los lobos
36 En garde
37 Redención
38 La operación
39 Una misión
40 ¡Niña guapa!
41 El Carnicero de Pondra
42 Alea iacta est
43 Argucia
44 El Porvenir
45 Penitencia
46 Matarratas
47 Cal viva
48 Despertar
49 Un baño
50 Gatos y ratones
51 El galgo
52 Heterocromía
53 La sopa
54 ¡Será mañana!
55 Ramón Cala
56 La Perla
57 Nada
58 Dolor
59 Un favor
60 Capirotes
61 El balcón
62 Santo Entierro Grande
63 El duelo
64 La recompensa
65 El Molino del Cura
66 Luna llena
Epílogo
Nota del autor
Agradecimientos
1
Un cadáver
10 de abril (Lunes Santo)
En la cabeza del joven policía Benito Carrasco se agolpan, solapan y atropellan las ideas. Sus pensamientos deambulan de un lado a otro sin aparente lógica ni objetivo, al igual que la gente con la que se cruza en las bulliciosas calles que separan la sede de la Diputación Provincial de la calle Don Pedro Niño.
«¿Cómo es capaz alguien de colgar la túnica de nazareno para, acto seguido, atarse un pañuelo al cuello y lanzarse a una orgía de vino y viandas? —reflexiona—. ¿Cómo se puede pasar de la penitencia al baile con tanta ligereza? ¿A quién se le ocurrió poner la feria justo después de la Semana Santa?».
Esquiva como puede a los transeúntes y los carruajes que le salen al paso zigzagueando entre la multitud.
«Estas cosas solo pueden pasar en Sevilla —concluye—. Hay que ser sevillano para no perder la cabeza ante tanta contradicción».
Carrasco es un joven alto y desgarbado de apenas veinticuatro años. Camina a grandes zancadas callejeando por el camino más corto de forma automática.
Conoce bien esta ciudad. No nació en Sevilla, pero llegó con apenas dos años y, hasta que decidió alistarse en el ejército de su majestad, cumplidos los dieciocho, no había salido de la capital hispalense.
Durante cinco largos años ha servido en Cataluña como soldado de infantería. Muy a su pesar, participó en la represión de una sublevación carlista que gozó de cierto éxito en aquellas tierras. Aunque condenada al fracaso, la rebelión de los apostólicos no estuvo exenta de esporádicos y cruentos enfrentamientos, sobre todo en los escarpados parajes de la sierra del Montsant. En Cataluña aprendió que la luz del sol se puede teñir del rojo de la sangre propia y ajena.
Cumplido el lustro de servicio, hace seis meses que Carrasco consiguió volver a Andalucía, a Sevilla, a su hogar. Días antes de licenciarse, don José Melchor Prat le firmó una recomendación dirigida al gobernador civil de Sevilla, don Francisco Iribarren. Las palabras de elogio del intelectual catalán le valieron un puesto en el Cuerpo de Vigilancia, un sueldo más que digno de casi tres mil reales al año y el respeto de sus vecinos.
Además, como agente del Cuerpo de Vigilancia, va de paisano. Si algo le ha quedado claro tras su paso por el ejército es que no quiere volver a llevar uniforme nunca más.
Al alzar la vista, ve el Hospital de San Felipe. Unas zancadas más y alcanzará su destino. El número uno de la calle Don Pedro Niño hace esquina con la de Amparo y la de los Viejos. La casa de dos plantas recién encalada ante la que se encuentra parece aún más imponente de lo que es. Puede que sea por la estrechez del pasaje o por la gran puerta de madera que la preside. El caso es que tiene cierto aspecto señorial. Solo después de asegurarse de que corresponde con las señas que tiene anotadas, golpea con el aldabón tres veces y espera con paciencia.
No puede evitar deleitarse con el olor a puchero que viene de dentro. Desde las siete de la mañana, nada le ha pasado por el gañote. Cinco largas horas sin comer. «Casi ná», se lamenta.
Ante su ovalada cara se abre la mirilla de bronce del portón. La propietaria de unos hermosos ojos verdes se dirige a él desde el otro lado.
—¿Sí? ¿Qué desea usted?
—Buenas tardes, señora. Soy Benito Carrasco, agente del Cuerpo de Vigilancia de Su Majestad, y pregunto por don Federico Rubio. ¿Vive aquí?
—Sí, señor. Espere un momento —le informan desde dentro.
La mirilla se cierra de nuevo. Pasados un par de minutos, oye el movimiento de un cerrojo. Acto seguido, se abre el portón.
—¿Sí? Soy Federico Rubio. ¿Qué desea?
El doctor Rubio y Galí es, a sus veintisiete años, uno de los cirujanos más conocidos de la ciudad, sobre todo entre las clases más desfavorecidas.
Aunque gaditano de nacimiento, Rubio ha conseguido en apenas cuatro años hacerse un hueco en los círculos médicos hispalenses.
De hondas convicciones liberales, lleva a gala ser hijo del abogado José Rubio Lubet. Su padre fue segundo de la partida de Pedro Valdés en su juventud. Con el ayudante y amigo de Riego, el jurista defendió el orden constitucional durante un largo año. Reo por la causa en varias ocasiones, don José llegó a ser sentenciado a garrote, aunque se salvó, in extremis, de ser ajusticiado. En la fatídica década ominosa, Rubio Lubet sufrió el exilio como tantos y tantos liberales. Este hecho marcaría de forma drástica la infancia de su hijo Federico.
El joven doctor tiene una complexión recia y atlética, algo que parece contrario a lo que se espera de un hombre de libros y ciencia. Sus hombros son anchos y sus manos fuertes. Su rostro transmite seguridad y templanza. La barba, cerrada bajo un poblado bigote, circunscribe una boca pequeña a la que da sombra una nariz bien proporcionada y recta. Unos inquisitivos y curiosos ojos la rematan a ambos lados.
Esos mismos ojos se han entreabierto sorprendidos al contemplar de cerca el rostro del hombre que está ante su puerta. Ese rostro ovalado, esa nariz pequeña y ese bigote castaño oscuro, que se corre hacia las patillas cortadas a medio carrillo en forma de chuleta, le es familiar. No es capaz de ubicar a Carrasco en su cabeza, en sus recuerdos, aunque para su sorpresa le inspira confianza.
—Buenas tardes, don Federico. Mi nombre es Benito Carrasco y soy agente del Cuerpo de Vigilancia de Su Majestad. Sepa usted que me trae un asunto nada amable y muy urgente.
—Usted dirá, caballero.
—El caso es que esta mañana ha sido hallado el cadáver de un hombre en la calle de Las Cerrajerías con una cuchillada en el costado…
—Y eso —interrumpe Rubio—… ¿qué tiene que ver conmigo, señor?
—Si usted me lo permite, se lo explicaré.
—Explíquese, si es tan amable.
—Tras revisar el cuerpo, solo hemos hallado entre sus pertenencias un papel garabateado con sus señas. Ni bolsa, ni documentación.
Carrasco ofrece a Rubio un trozo de papel arrugado y con algunas gotas de sangre. El doctor lo toma entre los dedos, lo abre y lee: «monsieur Federico Rubio. Rue de Don Pedro Nigno, 1».
—Disculpe —se apresura a decir Rubio—. No sé qué pretende con esto. Ni conozco la caligrafía ni sé de quién se puede tratar.
—Eso mismo es lo que queremos averiguar, señor Rubio. Si fuese usted tan amable de acompañarme al Hospital Central y echarle un vistazo al cadáver, nos sería de gran ayuda. En este tipo de casos debemos realizar, por orden del gobernador civil, un informe sobre la identidad del finado e investigar, si procediese, la causa y el causante del hecho —recita de carrerilla el agente.
—Si insiste —le responde el doctor a la vez que le devuelve el papel—, espere usted un momento, por favor. Me adecento un poco y lo acompaño.
El doctor Rubio aparece por el zaguán unos minutos más tarde. Su apariencia ha cambiado. Sobre la camisa blanca lleva ahora un chaleco de lanilla de color pajizo y sobre este un frac azul con botones dorados. Un pantalón de finas listas blancas y negras confeccionado con lana dulce remata y estiliza su figura.
—Vayamos pues, señor Carrasco —indica con la mano derecha, ofreciendo la vez al agente.
Unos veinte minutos a pie separan la casa de Rubio del Hospital Central. Ambos caminan en silencio. El trayecto es de sobra conocido por el doctor. No en vano, recién llegado a Sevilla optó por una plaza de cirujano en el Central. Aunque su oposición fue brillante, se la arrebató Cayetano Álvarez Osorio, otro aspirante gaditano. A pesar de ser mediocre en lo profesional, Álvarez Osorio estaba bien avalado en lo político. El caso llegó a la prensa y fue comentado en los círculos intelectuales de la ciudad, lo que procuró cierto nombre al joven cirujano. Animado por el revuelo, decidió abrir su propia consulta no muy lejos del hospital.
Para llegar a su destino deben discurrir por la atestada calle Feria, con sus artesanos y pintores; tomar Relator, girar por Pozo, torcer en San Luis y seguir por Perafán de Rivera hasta pasar bajo el Arco de la Macarena. Llegados a este punto, solo les resta atravesar Resolana del Barrezuelo para alcanzar el majestuoso edificio que en tiempos acogiera el convento y hospital de las Cinco Llagas.
Poco o casi nada se han dicho durante el trayecto. Nada reseñable, más allá de breves comentarios sobre lo pronto que ha llegado el calor este año o lo revolucionadas que andan las cofradías con la preparación del Santo Entierro Grande. En honor a la verdad, Carrasco ha sido el único que ha hablado. Rubio se ha limitado a contestar con unos breves «es cierto» o «cuánta razón tiene usted». El doctor parece abstraído en sus pensamientos con la mirada al frente y el paso pronto.
Al entrar en el Hospital Central, Rubio precede a Carrasco y se dirige a la sala de autopsias atravesando de un extremo a otro el patio de las flores. El joven policía lo sigue desconcertado y sin decir nada. El cirujano entra decidido, mira y saluda.
—Buenas tardes, Granados.
—Buenas tardes, don Federico.
El sujeto al que saluda Rubio no es otro que Agustín Granados, practicante menor del hospital. Granados es un hombre de mediana edad y aspecto bonachón. Algo entrado en carnes, tiene los mofletes prominentes y el pelo ralo. Se mueve despacio, como si al peso de su cuerpo se le añadiese una pesada carga. Una de esas que soporta el alma a duras penas. Sus hombros caídos crean un extraño efecto óptico por el que sus brazos parecen más largos de lo habitual. Los miembros superiores terminan en unas toscas manos que apuntan de forma obligada a los talones, salvando así una extensa barriga.
—¿Podría indicarnos dónde está el cadáver de la cuchillada en el costado que ha entrado esta mañana?
—¿Se refiere usted al manco, don Federico?
—Sí, señor —interrumpe raudo el policía—. Ese debe de ser. Mi nombre es Benito Carrasco y soy agente del Cuerpo de Vigilancia de Su Majestad.
Rubio mira a uno y otro de reojo. El detalle de la mutilación le parece intrascendente e incluso vulgar a la hora de definir al sujeto en cuestión y, aun así, indica con la mano el camino a Granados mientras comenta con cierta sorna:
—¡Veamos pues al cervantino!
Aun sin entender el comentario del doctor y con su habitual tranquilidad, Granados levanta la sábana que cubre el cuerpo de uno de los cadáveres que se agolpan en el fondo de la sala. Tras un breve gesto de aprobación, empuja la camilla.
Mientras esto ocurre, Rubio se ha dirigido al otro extremo de la sala al objeto de colgar el frac en un armario y sustituirlo por una bata. En la Junta de Beneficencia respetan a Federico a pesar de que no trabaja en el Hospital Central. El cirujano se lava las manos en una pila contigua y se dirige al encuentro del innominado cadáver.
—A ver de quién se trata… —comenta mirando a los ojos a Carrasco, que espera junto a la camilla con impaciencia.
Al levantar la sábana que cubre el cadáver, la cara de Rubio cambia de manera súbita. Un gesto, mezcla de sorpresa y desconcierto, marca ahora el rostro del joven cirujano.
—¡Por Dios! —exclama—. ¡Claro que conozco a este hombre!
2
Malvar
8 de abril (Sábado de Pasión)
El corto y repetitivo sonido de los nudillos de la viuda de Ruiz ha hecho que Malvar gire la cabeza y deje, por un instante, lo que está haciendo.
—¡Don Carlos! —escucha desde detrás de la puerta—. ¡Don Carlos, tiene usted correspondencia!
El hombre guarda silencio desde el fondo de la habitación. En sus manos, una pistola de avancarga con llave de pistón. Por el cuidado con el que la ha estado limpiando durante la última hora puede deducirse que esa arma de fuego representa un tesoro para él.
—¡Don Carlos! —insiste María—. ¿Está usted despierto?
—¡Voy, voy, un momento, por favor! —exclama mientras devuelve la pistola a un labrado estuche con interior de terciopelo que coloca bajo la cama.
Tras echar un vistazo rápido y comprobar que todo está en orden, abre la puerta.
—Dígame usted, señora.
De forma instintiva, María da un paso atrás, intimidada por la mirada del joven. No puede evitarlo. Esos extraños ojos, uno de cada color, le producen escalofríos. A pesar del paso de los días, no consigue acostumbrarse. Si no fuese por esa inquietante mirada y por el prematuro encanecimiento de un mechón de cabello, diría que Malvar es un joven atractivo.
—Mire usted, un mozo ha venido y me ha pedido que le entregue este sobre personalmente. No lleva remitente ni señas de quién la envía.
La indiscreción de la viuda de Ruiz provoca un gesto de desaprobación en la cara del hombre. El disgusto no pasa inadvertido para la propietaria. Malvar alarga la mano y, con un movimiento rápido y firme, le arrebata la misiva. María agacha la cabeza, avergonzada. Le sorprende la rudeza del gesto. Hasta este momento, pensaba que el joven era un caballero que por circunstancias de la vida había tenido que alojarse en su establecimiento.
—¡Muchas gracias, señora! —espeta seco justo antes de retroceder un paso y cerrar la puerta en las mismas narices de la viuda.
—¡La cena estará lista en veinte minutos! —se le oye decir a ella desde detrás de la puerta.
Malvar no contesta.
La mujer no anda muy desencaminada. La reacción de Carlos Malvar no casa con la impresión que este le causó cuando entró por la puerta de la Fonda del Ciervo hace casi un mes. Aquel día, el joven fue cortés tanto en las formas como en el habla. Incluso pagó por adelantado los treinta duros que le daban derecho a hospedaje y comida durante un mes completo. Pasar un mes en la Fonda del Ciervo es algo inusual. En un establecimiento de estas características, lo más habitual son las pernoctaciones ocasionales de viajantes, tratantes, artistas de medio pelo y cuadrillas de toreros.
A pesar de estar en la calle del Naranjo, la del Ciervo nada tiene que ver con la Fonda de Madrid, renombrado establecimiento fundado por don Antonio Sánchez Torres.
Abierta por el suegro de María hace unos veinte años, la Fonda del Ciervo decayó desde el mismo momento en el que su esposo, Manuel Ruiz, se hizo con las riendas del negocio. Su afición al vino y a las cartas contribuyó a dejar más deudas que beneficios. Tuvo incluso que malvender los mejores muebles, espejos y cortinas que su señor suegro había dispuesto en las catorce habitaciones y el gran comedor con los que cuenta la fonda.
Por fortuna para María, hace cuatro años que su esposo falleció como consecuencia de unas diarreas. Desde entonces, ella regenta el establecimiento con tan buen tino que los números han vuelto a ser favorables.
De vuelta al interior de la habitación, Malvar se ha apresurado a abrir la carta que le ha entregado su anfitriona. Hace días que espera esa misiva con la expectativa de poder cumplir con el propósito que le ha traído a esta «maldita ciudad de conspiradores» de una vez por todas. Al leerla, los ojos se le abren y se le dibuja una amplia sonrisa en la comisura de los labios.
El mensaje que tanta expectación ha levantado en la mente del joven reza:
Padre, y yo esperovencedora de allí volver contigo.Tengo tu mismo ser, tu misma vida,y como tú sin fe, sin esperanza,del firmamento, como tú, caída,solo respiro como tú venganza.Vamos, pues, a asaltar esos jardinescopia de los del otro paraísoque perdimos los dos.
—¡Por fin! —se regocija—. Ya era hora de que se decidiesen a actuar. Ahora podré volver con la cabeza alta y reivindicar como se merece el nombre de la familia.
Aunque en la carta se omite el remitente, Malvar conoce a la perfección la fina y elegante caligrafía de su autor. Felipe Mozo es una de las pocas personas en las que aún confía. Como se dice a sí mismo, ambos son hijos de buenos hombres: «Leales y fervientes monárquicos a los que el infortunio y los vaivenes políticos hicieron caer en desgracia».
Carlos Malvar y Felipe Mozo se conocen desde que eran niños. La estima que se profesaban sus progenitores los hizo coincidir y congeniar entre juegos y risas. Además, Felipe nunca lo trató como un bicho raro por la particularidad de sus ojos. Los demás niños y, sobre todo, las niñas, huían de él y lo llamaban «El Endemoniado».
En su juventud, el padre de Carlos se hizo un nombre como incansable azote de liberales y sabueso leal de Fernando VII. Sus servicios a la corona fueron recompensados por el mismísimo rey con el cargo de intendente de policía en Cádiz. Fue entonces cuando coincidió con Mozo.
A pesar de su encomiable labor en la purga de negros, que es como se llamaba por aquel entonces a los conspiradores liberales, fue destituido de forma fulminante antes de poder acabar su sagrado propósito.
Desde aquel momento, los Malvar pasaron de ser temidos a ignorados. Caídos en desgracia, se vieron obligados a encomendarse a los parientes para poder sobrevivir en un Madrid cada día más decadente.
Hace dos años, el destino quiso que los vástagos de los insignes absolutistas se encontrasen de nuevo. Coincidieron en un famoso café de la calle de La Montera de Madrid, donde asistían a una tertulia protagonizada por un grupo de viejos amigos del Antiguo Régimen: Los Persas.
En ese ambiente, los jóvenes retomaron su amistad. Aunque Mozo siempre se ha quejado de que la suerte le ha sido adversa, ya por entonces ostentaba el cargo de agregado en la Embajada de España en París. A diferencia de Felipe, Malvar lleva años sobreviviendo como escolta de ricos comerciantes, banqueros temerosos o damas de alto copete y dudosa reputación de las que no se fían ni sus propios maridos.
Tras un par de encuentros en el mismo café, fueron conscientes de que aquellas viejas glorias que con tanto ahínco defendían las bondades de la monarquía absolutista habían perdido la garra necesaria para combatir la nueva oleada liberal que se vislumbraba en el horizonte político del Madrid de su majestad Isabel II.
Decididos a afrontar lo que consideraban su deber ante la Patria y ante Dios, Mozo y Malvar se juramentaron para combatir cualquier peligro que amenazara, a su entender, la sagrada monarquía española.
Dos largos años han pasado desde su reencuentro. En este tiempo han multiplicado los esfuerzos por conseguir apoyos para su causa, y ahora, por fin, los han conseguido. Esos dos largos años culminarán esta misma semana en Sevilla, por la gracia de Dios, Semana Santa, con una acción que cambiará la Historia con mayúsculas de España.
En estos pensamientos anda Malvar cuando vuelve a sonar la puerta.
—¡Don Carlos, don Carlos! ¡La cena está lista! —le advierte María con desgana.
—Gracias, señora. Ahora mismo bajo.
3
Monsieur Petit
10 de abril (Lunes Santo)
A pesar del gesto de sorpresa de Federico Rubio, Carrasco no puede evitar que se le escape un suspiro de alivio. «Menos mal que lo conoce. Por fin podré acabar con este asunto», piensa.
—¿De quién se trata, señor Rubio? —pregunta mientras extrae del bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz, dispuesto a anotar la identidad del finado.
—Monsieur Petit —murmura Rubio.
—¿Cómo dice usted?
—¿Eh? Es monsieur Petit, señor Carrasco.
—¿Me podría usted indicar algo más? ¿De qué se conocen? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Monsieur? ¿Es acaso gabacho?
Mientras Carrasco realiza un rápido interrogatorio, Federico Rubio procede a destapar el cadáver y comienza a examinarlo entre el estupor y la curiosidad.
—¿Eh? Sí, sí, es francés… La verdad es que no recuerdo su nombre de pila… Solo nos hemos visto una vez… Hace unos años… En el Colegio San Felipe Neri de Cádiz… ¡Granados, Granados!
—¿Sí, don Federico?
—¿Quién ha certificado la causa de la muerte de monsieur Petit? —El tono del joven doctor es de evidente enfado.
—Don Cayetano Álvarez Osorio —responde Granados.
—¿Álvarez Osorio? Ahora lo entiendo.
Rubio concentra su atención en auscultar la herida que luce en el costado el cadáver de Petit.
—¿Se ha lavado el cuerpo? —inquiere.
—No, don Federico. Aún no me ha dado tiempo, pero usted no debería…
—¿No debería qué?
—Ya sabe, si vuelve don Cayetano…
—No te preocupes, Agustín. Teniendo en cuenta la hora que es, seguro que no vuelve.
—Pero… ¿y si vuelve? Sabe que me la juego, don Federico.
—Si vuelve, yo me haré responsable de todo.
Mientras tanto, Carrasco ha dejado de anotar y contempla boquiabierto la escena.
—¿Qué está haciendo, señor Rubio? Deje usted de tocar el cadáver, por favor.
—¿Cómo…? Dígame, ¿a qué hora se encontró el cuerpo?
Carrasco, paralizado por la natural autoridad que emana de la voz de Rubio, no acierta a responder. Tras una inquisitiva y sostenida mirada del doctor, echa mano a su cuaderno y repasa las páginas previas. Unos segundos más tarde, encuentra el dato.
—Sobre las cinco de la madrugada. Lo encontró un compañero del Cuerpo de Serenos en la esquina de la calle Sierpes con Cerrajerías.
—¿Un sereno, dice usted?
—Sí, señor. ¿Por qué?
—¿Eh? ¿Sabe usted cuánto tiempo tarda en hacer la ronda ese sereno?
La pregunta sorprende al policía.
—¿Y qué tiene eso que ver? Por favor, señor Rubio, le ruego que deje quieto el cadáver de una vez y me explique qué está ocurriendo.
—Ahora se lo explico, pero, por favor, conteste. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la ronda ese sereno?
—No sé, unas tres horas… Tres horas largas.
Rubio mira por un instante a Carrasco. Baja la cabeza y respira profundo como si estuviese poniendo en orden sus ideas.
—Señor Carrasco, este hombre no ha muerto por la cuchillada que tiene en el costado.
—¿Cómo?
—Que no ha podido morir por esto —repite mientras señala la herida—. La incisión es de apenas dos pulgadas y media. No le ha perforado ningún órgano vital. Es casi imposible que esa sea la causa de la muerte. Solo a Álvarez Osorio se le ocurriría certificar esa causa. Lamentablemente, su falta de profesionalidad es conocida por todos.
—¿Está usted seguro de lo que está diciendo?
La duda de Carrasco provoca en Rubio un gesto a medio camino entre el disgusto y el desprecio.
—¿Que si estoy…? ¡Claro que estoy seguro!
Carrasco, que se ha percatado de que la pregunta no le ha gustado a Rubio, intenta templar la conversación.
—Disculpe usted, señor Rubio… Es que nosotros veníamos a identificar un cadáver, nada más. Lo que me está diciendo usted… No sé qué hacer… Tendré que pedir instrucciones.
—Pida usted lo que quiera. Yo voy a hacer mi trabajo.
—¿Su trabajo? ¿A qué trabajo se refiere? ¡Pero si ni siquiera trabaja usted en este hospital!
La falta de respuesta de Rubio deja a Carrasco aún más descolocado. Ahora duda entre marcharse corriendo a pedir instrucciones o dejar hacer al doctor. Su natural curiosidad le pide lo segundo, pero su miedo a ser despedido le indica que debe hacer parar al cirujano y comunicar este cambio de circunstancias a su jefe de forma inmediata.
Por otro lado, lo más emocionante que le ha ocurrido en el tiempo que lleva como agente ha sido una discreta y torpe intervención en una pelea de mendigos. Este podría ser el primer caso serio de su flamante carrera como defensor de la Justicia. Además, la instrucción del inspector jefe Rodríguez de Tejada ha sido clara:
—Benito, ni se te ocurra volver hasta que sepas, con pelos y señales, quién es el acuchillado de Sierpes.
Mientras Carrasco permanece absorto en estos pensamientos, Rubio ha preparado todo lo necesario para hacerle la autopsia a Petit. Con la ayuda a regañadientes de Granados ha trasladado el cuerpo hasta una mesa de disecciones situada en una sala contigua. Con asombrosa destreza y rapidez ha abierto en canal al francés y dedica su atención a observar y palpar sus órganos internos.
—¿Qué es lo que hace, señor Rubio? ¡Por Dios!
Al acercase, Benito no ha podido evitar sentir unas ganas imperiosas de vomitar. A pesar de haber visto caer a su lado a compañeros con las tripas colgando o gritando de dolor por la amputación de una pierna, ahora no puede soportar ese olor: el olor que deja la muerte.
—¡Por favor, salga! ¿No ve usted que va a poner todo esto perdido? —le reprende Rubio, enfadado.
Granados observa la situación y pone la mano izquierda en la espalda de Carrasco mientras con la derecha invita al policía a acompañarlo hasta el patio colindante. Al llegar a este espacio abierto, Benito no puede reprimirse y da una bocanada de aire fresco como quien ha sido rescatado de una muerte segura en el mar.
En la sala de autopsias, las manos de Rubio se mueven con precisión. Tras abrir en canal a Petit, una mano va apartando y separando los órganos y la otra cortando con las tijeras. Cualquiera se maravillaría de la destreza demostrada por Rubio si no se tratase de un doctor destripando a un cadáver.
Apenas han pasado unos minutos cuando el hígado, los riñones, el estómago, los pulmones y el corazón se hallan fuera de su espacio natural. Alineados y separados dentro una especie de palanganas metálicas que Rubio ha dispuesto junto a la mesa de disecciones, los órganos de monsieur Petit son observados de cerca por el doctor.
Carrasco entra con toda la dignidad impostada que puede a la sala de autopsias sin apenas tiempo para recomponerse.
—Disculpe, señor Rubio. Perdone usted el espectáculo de antes.
—No se preocupe. Es normal. ¡Venga! —lo anima—. ¡Venga a ver esto!
No sin cierto reparo, Carrasco se sitúa a la derecha de Rubio, saca de nuevo cuaderno y lápiz y, con un gesto afirmativo en su aún pálida cara, se dispone a escuchar la explicación de Federico.
—¿Ve usted estos puntos en las palmas de las manos y los pies? Acérquese, acérquese… ¿No huele algo familiar?
Carrasco se acerca y, tirando de arrestos, olfatea junto al cadáver. El olor que emana de la boca abierta de monsieur Petit es reconocible:
—¿Ajo? Es ajo a lo que huele, señor Rubio. ¿Qué tiene eso de particular?
—Por sí mismo, nada en absoluto, señor Carrasco. Ahora bien, si ese potente olor a ajo lo unimos a la evidente queratosis en pies y manos, a las erupciones en el rostro y a la inflamación generalizada de esófago, estómago y corazón… ¡Eureka!
—¿Eureka? ¿Eureka qué, doctor?
—Envenenamiento —anuncia solemne—. Es probable que con arsénico. Aún no lo puedo certificar, pero si usted me da un par de días…
—Señor Rubio, ¡por Dios! Lo que está diciendo es muy grave. ¿Envenenado y acuchillado? ¿Un par de días, dice? Mire usted, lo siento, pero yo no tengo autoridad para darle ni días ni horas. Como comprenderá, debo consultarlo con mi superior.
—Muy bien, lo entiendo. Consulte usted con quien quiera que deba hacerlo. Pero ahora, si es tan amable, me gustaría que me dejara seguir trabajando a solas. Si lo desea, mañana por la mañana le podré dar una conclusión definitiva. ¿Se pasa usted por mi casa a eso de las nueve? Así podré ponerlo al día antes de ir a la consulta.
Carrasco no sabe qué decir y, como suele hacer en estas ocasiones, se limita a asentir, agachar la cabeza y marcharse sin más.
—Sea pues. Hasta mañana.
—Hasta mañana entonces —afirma Rubio zanjando así la conversación.
A continuación, da la espalda a Carrasco, aún presente, y vuelve a centrarse en el cadáver.
4
La Fonda del Ciervo
8 de abril (Sábado de Pasión)
El comedor de la Fonda del Ciervo ha vivido sin duda tiempos mejores, aunque, gracias a los esfuerzos de la viuda de Ruiz, aún mantiene parte del encanto que su suegro dispuso para esta estancia hace dos décadas. Decorado con mobiliario de inspiración francesa y manufactura sevillana, cuenta con ocho mesas redondas con tapa de mármol que se distribuyen en su parte central. Cada una de ellas está escoltada por cuatro sillas de roble con asiento de enea. En ellas, tanto inquilinos como esporádicos comensales comparten un menú sencillo pero abundante que ha dado cierta fama al local entre estudiantes, marchantes y soldados.
Pocas son las familias que lo frecuentan, dada la mala fama que su marido, con su permisividad y constante embriaguez, causó a la respetabilidad de la fonda. En aquellos días, las rameras y los tahúres campaban a sus anchas por el establecimiento.
Hay que reconocerle a María que, desde que su esposo falleciera, ha conseguido echar de su casa a toda esa turba de indeseables y que, poco a poco, va recuperando parte del prestigio perdido.
La cena de hoy, Sábado de Pasión, se compone de un plato de potaje de vigilia y torrijas. En cuanto al potaje, los garbanzos y las espinacas rehogadas son los auténticos protagonistas. El bacalao, o no está o es testimonial en la mayoría de los platos. Eso sí, los comensales pueden repetir si así lo desean. Las torrijas son caso aparte.
María tiene mano para la repostería y eso se nota. Remojadas en vino y cubiertas de un delicioso jarabe de miel, las torrijas de la viuda de Ruiz nada tienen que envidiar a las del famoso obrador de Los Querubines, situado en el Baratillo.
La Fonda del Ciervo es un hervidero estos días. La Semana Santa y la feria, que se celebrará la próxima semana, ha atraído hasta la capital hispalense a un gran contingente de comerciantes y tratantes de ganado. Esta es, sin lugar a duda, la mejor quincena del año para el negocio.
Esta esperada afluencia se nota, y de qué manera, en el comedor. Las ocho mesas están casi llenas. Tanto María como Sebastiana, la moza que la viuda tiene de sirvienta, se afanan por servir de mesa en mesa el potaje, el vino y el agua con rápidos movimientos.
La vivaz charla de los comensales, bulliciosa como es natural por estos lares, va dejando paso al tintineo de los cucharones sobre los platos cuando asoma, bajando por la escalera, Carlos Malvar.
El joven absolutista mira a un lado y a otro intentando buscar un hueco en una de las mesas. Al final vislumbra poder conseguir su objetivo en la más próxima a la puerta de la cocina. Tras sortear cuatro o cinco mesas, llega a su destino.
—Buenas noches, señores —saluda al llegar.
—Buenas noches —recitan a coro los que serán hoy sus compañeros de mesa.
Entre los presentes, varias caras conocidas. Justo enfrente, Eugenio Prieto está dando buena cuenta del potaje. Prieto es un tratante de ganado de cincuenta y muchos años, hijo, nieto y biznieto de ganaderos. Lleva una semana en la ciudad arreglando los permisos para poder vender los más de cien cerdos negros que ha traído, en procesión, desde Calañas. Dieciocho Leguas Reales, «ni má ni meno», como le gusta decir a él esbozando un gesto de orgullo y aprobación hacia sí mismo. Su forma de hablar parece sacada de otro tiempo y su indumentaria, presidida por el sombrero al que su pueblo ha dado nombre, también. Refranero como ninguno y porfiador de profesión, ameniza las comidas con todo tipo de anécdotas camperas, algo que distrae y entretiene a Malvar.
A su derecha, Fulgencio Vargas. La única que llama por su nombre a Fulgencio es la viuda de Ruiz. El resto de los mortales se dirige a él como el Negro. Fulgencio ya estaba en la fonda cuando Carlos llegó hace un mes. Por su aspecto podría afirmarse que ya estaba antes incluso de que se construyese. Es la buena obra que expía los pecados de la viuda. Amigo de su marido desde la infancia, hace poco más de un año que fue desahuciado de su humilde casa en el arrabal de Triana. Las deudas de juego han sido la razón, mundana y común en estos días, que han provocado esta contrariedad.
Sin más oficio ni beneficio que el de cantaor flamenco, su suerte cambió durante una trasnochada y acalorada tertulia en el Café Cabeza de Turco. Una navaja le cruzó el cuello. ¿El motivo? Nada más y nada menos que atreverse con una picantona letrilla dedicada a la mujer de otro tertuliano.
A pesar de que pudo salvar el pellejo, perdió parte de la voz y con ello su único medio de subsistencia. Desde entonces, de desgracia en desgracia, come y calla, calla y come como un espectro en la Fonda del Ciervo, donde duerme arremolinado en la caballeriza junto a las bestias. En su día rivalizó a la par con maestros del cante como el Fillo o el Planeta. Recién cumplidos los cincuenta, malvive en la fonda.
—Mire, don Carlos —argumenta el ganadero—. El Tirillas este dice no sé qué de que si los reyes son personas iguales que nosotros y no sé qué tonterías más. ¿Usted qué piensa?
A quien Eugenio Prieto llama «Tirillas» no es otro que Ramón de Cala Barea. A sus veintisiete años, el jerezano sigue estudiando Derecho. Esta dilación estudiantil nada tiene que ver con su capacidad intelectual, sino más bien con una endeble constitución física que le ha obligado, en varias ocasiones y por largos periodos de tiempo, a abandonar los estudios.
Inclinado a la causa liberal más radical, sus comentarios satíricos sobre la monarquía desquician a Malvar. En cualquier caso, el joven absolutista es consciente de que durante su estancia en Sevilla es su misión, su sagrada misión, la que debe anteponer a sus deseos de rebatir «las memeces» que el Tirillas suelta en cada comida. «No puede haber gracia donde no hay discreción», se repite una y otra vez. Esta máxima del autor de el Quijote la tiene Carlos marcada a fuego desde la infancia. Su padre, del que ha aprendido a ser el hombre que es, se la repitió infinidad de veces y en múltiples circunstancias. Esa es la misma discreción que le ha hecho tan respetable en su oficio.
—Pues no sé, don Eugenio… No es de mi gusto hablar de política. Disculpe usted.
—¡Bueno está! Otro que «mejó baila» —clama el ganadero, que acto seguido agacha la cabeza y sigue comiendo.
Mientras esta escena ocurre, unos pasos más allá, en otra mesa, alguien observa a Malvar desde que bajó por las escaleras. El observador en cuestión acaba de llegar hace apenas media hora a la Fonda del Ciervo. Al llegar consultó si había habitación libre para dos noches. La natural curiosidad de la viuda de Ruiz le obligó a interrogarlo:
—¿Viene usted a Sevilla por ocio o por negocio, caballero?
Ante la falta de respuesta del hombre, que interpretó como algo muy descortés, la dueña entornó los ojos, y recitó de carrerilla:
—Bien, serán doce reales la cama y un duro si prefiere la pensión completa por día. El desayuno a las nueve. La comida a las dos de la tarde y la cena a las ocho, ambas con vino según su gusto. A las doce se cierra la puerta principal hasta las siete de la mañana. Si necesita ampliar su estancia, debe avisarlo la mañana anterior.
—Gracias, señora. Serán dos noches con pensión completa —repuso a la vez que abonaba los dos duros.
El nuevo huésped, propietario de los inquisitivos ojos que observan a Malvar, es Lambert Petit. A pesar de ser francés, Petit habla a la perfección el castellano sin ese deje nasal tan característico de los paisanos de Le Parvenu de Décembre. Lambert es una de esas personas a las que su mero nombre o apellido definen. Su corta estatura ha sido motivo de burlas constantes durante toda su vida y, aunque pequeño de cuerpo, es fuerte y proporcionado. Vestido de forma impecable, su distinguido aspecto militar confirma que procede de una de las estirpes castrenses más antiguas de Marsella.
—¿Quiere usted más vino? —le ofrece Sebastiana al comprobar que la jarra está vacía.
—¡Sí, por favor! —indica el francés sin mirar tan siquiera a la chica, alzando la jarra con la mano izquierda.
Además de su corta estatura, Lambert tiene otra característica que salta a la vista. Es manco de la mano derecha. En una de las innumerables campañas en las que participó en su juventud recibió una cuchillada. El mal vendaje que le aplicó el matasanos del regimiento le provocó una infección tan grave que hizo dudar a los mejores cirujanos del Val-de-Grâce entre cortar la mano o el brazo. Por suerte para Petit fue solo la mano. A pesar de esta adversidad, su carácter firme y perseverante le ha llevado a reaprender a escribir con la izquierda y a desarrollar una prótesis que le permite, cuando la ocasión lo requiere, asir objetos, entre ellos el florete. Sí, el florete. Puede parecer sorprendente, pero Lambert ha llegado a ejercer durante dos años como maestro de esgrima en Lisboa. Abandonada la enseñanza deportiva, hace tres entró a formar parte de la nómina de empleados de un insigne vecino de la ciudad.
Petit es lo más parecido a un Basset Griffon. Al igual que el perro, posee un olfato inigualable. Ese mismo olfato es el que lo traído hasta la Fonda del Ciervo tras un mes de pesquisas en Madrid. Sus sospechas han confluido en este lugar y en ese joven que está sentado a unos pasos.
5
El informe
10 de abril (Lunes Santo)
Confundido aún por lo que ha ocurrido en la sala de autopsias, Benito se dirige lo más rápido que sus cansados pies le permiten a la Diputación de Sevilla, donde tiene la sede, desde hace dos años, el Cuartel General de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad.
Mientras recorre las calles y callejuelas que separan el barrio de La Macarena de la calle Zaragoza, el joven policía no deja de darle vueltas al asunto.
«¿Qué pensará el jefe? ¿Habré hecho bien en permitir que el doctor destripe al gabacho? ¿Cómo le explicaré que en vez de tener a un apuñalado tenemos a un envenenado?».
«¡Pero si parecía ser una víctima más de una de tantas reyertas!, o yo qué sé… de un robo que terminó en… ¡ni loco te doy la bolsa, coño! ¡Pues ahí te quedas sin la vida! Lo típico… Pero no, ahora se acaba de convertir en un envenenado. ¡Un envenenado, nada más y nada menos! Papeleo y más papeleo. ¡Mecagoentó! Los dos días de permiso que me había prometido el jefe se van al carajo. Y en Semana Santa… Casi ná».
Benito acelera el paso casi de forma simultánea a la aceleración que experimentan su corazón y su respiración.
A ver cómo le explica a su santa madre que no podrán ir a ver a la familia a El Puerto de Santa María.
Todo el año esperando para nada. «Maldito gabacho. Maldito matasanos de los cojones…».
Sin saber muy bien cómo, Carrasco ha llegado al interior del patio de la diputación.
—¿Dónde vas con tanta prisa? —se interesa su compañero González.
Benito levanta la cabeza, se detiene y se reubica.
—¿Eh? Hola, González —saluda despistado—. ¿Qué tal?
Para su asombro, los pies le han traído de forma mecánica. Se siente como uno de esos autómatas que tanto le sorprendieron en Barcelona. Ha llegado a su destino. Toma aire y se recompone lo mejor que puede.
—¿Da usted su permiso, señor?
—Pasa, Benito, pasa.
La voz áspera y machacada de Rodríguez de Tejada resuena desde dentro de la amplia habitación ante la que Carrasco aguarda.
—Gracias, señor inspector.
Don José Rodríguez de Tejada es el inspector en jefe del Cuerpo de Vigilancia de Sevilla. Lleva más de veinte años involucrado, de una manera u otra, en los sucesivos cuerpos policiales tanto municipales como del Estado que esta convulsa España ha visto nacer, morir, unirse o disgregarse a golpe de decreto, siempre al pairo de quien en ese momento ostentase el cargo.
Una España que, aun adoleciendo de todo, nunca ha tenido carencias en lo tocante a legisladores, ministros oportunistas o generales metidos a políticos. De tanto tirar de la soga unos y otros, liberales, absolutistas, isabelinos, carlistas, moderados y conservadores han ahogado bajo una montaña de leyes a la maltrecha administración.
Rodríguez de Tejada es un superviviente. Hace dos años fue adscrito al Cuerpo de Vigilancia, dependiente del Estado, tras la desaparición de la Policía Fiscal del Ayuntamiento.
En la Policía Fiscal, más conocida como Ronda de Arbitrios, sirvió a Sevilla a las órdenes de don Francisco Fernández Olivar investigando fraudes a la Hacienda local. Sus principales objetivos eran contrabandistas, banqueros, comerciantes o nobles que escamoteaban los resultados de las cosechas. Tantos y tantos que se levantan cada mañana en esta ciudad con la única intención de engañar al prójimo, sea este su vecino o el propio Ayuntamiento.
Fruto de su anterior trabajo, Rodríguez de Tejada mantiene aún buenos contactos con los prohombres de la ciudad. A alguno de ellos lo salvó en su momento de sufrir el escarnio público por no pagar lo que le correspondía. Quizás ese fuese el principal motivo, más que su habilidad para resolver crímenes, que lo llevó hasta su posición actual.
—¿Has dado ya con la identidad del cadáver de Sierpes? —pregunta.
Rodríguez de Tejada no es un hombre que se ande con rodeos. «Al pan, pan y al vino, vino» es, de hecho, su frase favorita.
—De eso quería hablarle, señor.
—Pues ya estás tardando.
—El cuerpo es de un tal monsieur Petit, inspector.
—¿Petit?
—Sí, señor. Según me ha informado el doctor Rubio se trata de un francés al que conoció hace años en Cádiz.
—¿Un francés?
Las respuestas en forma de pregunta del inspector ponen cada vez más nervioso al joven policía.
—Sí, señor, eso parece. Pero ahí no acaba la historia.
—¿La historia? ¿Qué historia?
—Es que… parece ser… según ha dicho el doctor… que el tal Petit no ha muerto a causa de la puñalada.
—¡Ah! ¿No?
—No, señor. Al parecer, aunque aún no lo ha podido confirmar, ha sido envenenado.
Los ojos de Rodríguez de Tejada se clavan en Benito. Hasta este momento, el inspector ha permanecido sentado, leyendo el rutinario parte de incidencias del día sin levantar la cabeza.
—¿Cómo dices? ¿Envenenado?
—Pues sí, señor. Eso es lo que piensa don Federico.
—¿Don Federico? ¿Quién es don Federico?
Carrasco ha logrado captar muy a su pesar toda la atención del inspector. Apoyándose en su cuaderno como si de una tabla de salvación se tratase, narra de la forma más exhaustiva que puede lo ocurrido desde que llegara hace un par de horas a la casa del doctor Rubio.
—Bueno… no nos precipitemos. Escúchame bien, Benito. Lo primero que vas a hacer es escribir un informe con todos los datos que me has comentado. Quiero ese informe hoy mismo. Además, mañana te vas a ver al doctor ese para saber si te confirma o no su teoría. En cualquier caso, tendrás que investigar lo de la puñalada ya que, aunque no haya muerto por ella, está claro que la intención del que se la dio era matarlo. ¡Venga! ¡Date prisa con el informe! Lo quiero aquí cuanto antes. No se lo enseñes a nadie. Tráemelo a mí. ¿Entendido?
—Entendido, señor. Si da usted su permiso me pongo a ello.
—¡Venga, hombreeee! ¡Claro que te doy mi permiso! Date prisa. Quiero incluir el informe en la carpeta de hoy.
Carrasco sale del despacho de Rodríguez de Tejada y, como alma que lleva el diablo, se dirige a una sala que se encuentra en el ala opuesta del patio.
Se trata de una estancia mal iluminada y con escaso mobiliario. Poco más que unas largas mesas con bancos que se utilizan, según convenga, para redactar informes, comer o interrogar a testigos y sospechosos.
El griterío cotidiano se ve hoy mitigado, puesto que la mayoría de los agentes del Cuerpo de Vigilancia o están de descanso o están ayudando a la Guardia Municipal con los preparativos de seguridad del Santo Entierro Grande.
—¡Qué mala cara traes, Chaín! —comenta Ascarza al verlo entrar—. Ni que hubieses visto a un fantasma.
—No me fastidies, Ascarza, que no estoy para cachondeo —se lamenta Carrasco.
«Maldita sea la hora en la que le conté a este majadero lo de mi padre», piensa.
—No te pongas así, hombre —replica Ascarza—. ¡Vaya carácter!
Benito ni tan siquiera se toma la molestia de contestar al comentario de Ascarza y busca con la mirada un lugar donde sentarse a escribir el dichoso informe. Consigue acomodarse en una de las mesas que están junto a los ventanales y, tras tomarse un minuto para ordenar sus ideas, dispone a un lado el cuaderno y al otro unos folios timbrados en los que comienza a escribir con uno de los plumines de acero que para tal efecto están dispuestos.
Poco más de media hora después y con la tinta aún fresca, vuelve a cruzar el patio hasta llegar al despacho del inspector.
—Buenas de nuevo, señor inspector.
—¿Eh? ¡Ah, Benito! ¿Ya tienes el informe?
—Sí, señor. Tome usted.
Rodríguez de Tejada coge el informe de la mano de Carrasco y sin ni tan siquiera leerlo lo mete en un portafolios de cuero.
—Muy bien, Benito. Y mañana, ya sabes. Ve a ver a ese doctor y ponte también con lo de la puñalada. Si hay alguna novedad vienes y me la cuentas de inmediato.
—Por supuesto, señor.
El inspector sale de manera apresurada del despacho. Cruza el patio, sube las escaleras que llevan a la planta noble del edificio y atraviesa el largo pasillo que conduce al despacho del gobernador civil. Ante la puerta, llama y espera con paciencia que le concedan el paso.
—¿Sí? ¡Adelante!
—Buenas tardes, don Antonio. Le traigo el informe del día para su excelencia.
—Muy bien, José, déjalo ahí. Muchas gracias.
Don Antonio Rincón, secretario personal del gobernador civil, debe su cargo, como casi todos en esta casa, a su primo José María, a la sazón alcalde de Sevilla. En estos tiempos convulsos en los que nadie se fía de nadie, el nepotismo se antoja como la mejor solución para poder tener ojos en todos lados.
Aunque no debería, el secretario revisa el informe destinado a don Francisco Iribarren Armero. Sus ojos se han abierto de asombro al leer, en uno de los folios, un nombre: monsieur Petit.
Memoriza lo más rápido que puede los detalles del informe que el agente de segunda Benito Carrasco Carrasco ha firmado hace poco más de diez minutos. Con cuidado, vuelve a colocar en orden los papeles dentro del portafolio de cuero. Lo cierra. Se levanta. Toma aire y, tras unos instantes, toca la gran puerta de madera tras la cual se encuentra su excelencia el gobernador civil de Sevilla.
—¿Don Francisco? ¿Da usted su permiso?
—Entra, Antonio.
Don Francisco Iribarren Armero se encuentra de pie junto a su mesa. Estaba a punto de salir cuando su secretario ha llamado a la puerta.
—¿El informe del día?
—Sí, señor. Lo acaba de traer Rodríguez de Tejada.
—Muy bien. Déjalo encima de mi mesa. Tengo prisa. Mañana a primera hora lo leeré. Muchas gracias, puedes retirarte.
—Gracias, señor.
Rincón vuelve a su escritorio y espera inquieto a que su jefe se marche. Sabe lo que debe hacer. La cuestión no es baladí. «Envenenado… Apuñalado… Esta noticia va a crear mucho revuelo en San Telmo», se relame, emocionado.
6
La Vargas
8 de abril (Sábado de Pasión)
—Pues sí que están buenas estas torrijas.
—La verdad es que sí, don Eugenio —confirma Ramón Cala.
—¡Hombre! ¡Por fin coincidimos en algo! —se recrea el ganadero—. ¿Ve usted, don Carlos? Los españoles podemos discutir sobre cualquier cosa, pero cuando se trata de comía, ahí… ahí casi siempre estamos de acuerdo.
—¿Eh? Sí, sí. Tiene usted razón —asiente Carlos. El joven absolutista se había mantenido en silencio, concentrado en sus pensamientos durante toda la cena hasta que Eugenio lo ha interpelado—. Bueno, si me disculpan… Me retiro. Hasta mañana, señores.
—Pero si no ha probado siquiera las torrijas —se apresura a decir el estudiante de Derecho—. Si no se las va a comer… ¿Le importaría que yo…?
—¿Eh…? Claro, por supuesto. Cómaselas usted.
—¡Arza la Garza! —replica el ganadero—. ¡Anda que no es vivo, el Tirillas! Podía compartir, ¿no?
Mientras Eugenio y Ramón debaten sobre la legitimidad y la partición de la herencia de las torrijas de Malvar, este se levanta y se dirige, escalera arriba, hacia su habitación. Petit sigue esta circunstancia con atención unas mesas más allá. A su vez, el interés del francés no ha escapado para otros ojos, los del Negro.
Fulgencio, en silencio y con disimulo, hace rato que se ha percatado del señor bajito de la mesa del fondo. Su intuición le dice que ocurre algo. No es normal la atención que ese tipo con aspecto de soldado está prestando a todo lo que hace o dice Malvar. Sus instrucciones son precisas. La Vargas se lo ha dejado bien claro: «¡Ojo, tate! Es muy importante que estés atento a todo lo que haga o deje de hacer Malvar. Si ves algo sospechoso, algo que no te cuadre, por tontería que te parezca, vienes y me lo cuentas».
Petit apura el vaso de vino y se recompone en la silla a la vez que solicita a Sebastiana que venga.
—Perdona, muchacha. ¿Podrías traerme una jarra de vino? Así no tendré que molestarte más.
Ella asiente y se marcha a la cocina.
En su mesa, mientras Ramón y Eugenio han vuelto a enzarzarse en una nueva discusión política, el Negro se hace un cigarro con parsimonia.
Poco a poco, los comensales van subiendo a sus habitaciones o marchándose de la Fonda del Ciervo. Dan las once cuando María aparece en el comedor.
—Señores, les ruego que vayan terminando —advierte a los presentes—. Tenemos que recoger. La puerta de la calle se cerrará, como bien saben, a las doce. Les recuerdo que no se volverá a abrir, Dios mediante, hasta las siete.
Ante la insistencia de la viuda de Ruiz, Petit se da por vencido a las once y media. Dos jarras más tarde desde que Sebastiana le trajese la primera y sin atisbos de que su presa vuelva a bajar, se dirige hacia las escaleras no sin ciertos problemas de equilibrio.
Una vez en el piso superior, urde un simple plan para localizar la habitación del joven al que investiga. Haciéndose el borracho, intenta abrir, una a una, las puertas de las habitaciones a sabiendas de que no son la suya. Tras un par de intentos fallidos y llevarse una sonora bronca de Eugenio Prieto, Petit ha alcanzado su objetivo. Cuando forcejea la tercera puerta, oye desde el otro lado la voz de Malvar:
—¿Sí? ¿Quién es? —Al percatarse de que nadie responde, Carlos insiste—. ¿Quién es? ¿Qué quiere?
Antes de que Malvar logre abrir la puerta, Petit ha conseguido refugiarse en un recodo de la galería superior. Observa, cobijado en las sombras, cómo el joven asoma la cabeza y mira a ambos lados con la puerta entreabierta. Por un instante, le ha parecido atisbar el cañón de una pistola sobresaliendo a media altura. Un par de minutos después de que la puerta se cierre de nuevo, el francés recorre el pasillo con sigilo, abre la puerta de su habitación y la cierra tras de sí.
Lo que no sabe Petit es que alguien más, también en las sombras, ha presenciado toda la escena. A Fulgencio no le cabe duda de que lo que ha ocurrido es motivo suficiente para salir e ir, de inmediato, a informar a su sobrina.
Fulgencio se sabe todos los recovecos de la fonda. Evita pasar por delante de las puertas de las habitaciones bajando por una escalera destinada al servicio que da al patio trasero. Al llegar a la calle no puede evitar, tal vez fruto de la costumbre de sus tiempos de cantaor flamenco, calarse el sombrero y resguardarse la garganta y la boca con el pañuelo que lleva al cuello.
Aunque la noche es cerrada en Sevilla, él no necesita luces para saberse alumbrar por estas calles y mucho menos cuando su destino, apenas a trescientos pasos, se encuentra en la Calle Sierpes. Tiene que atravesar la Calle Rioja. A la inmensa mayoría de los sevillanos le daría cangelo transitar estas calles a estas horas. Sin embargo, para el Negro es un camino seguro. Algún despistado se le acerca con dudosas intenciones hasta que consigue distinguir quién es. Entonces, el arrojo del ratero de turno se convierte en desilusión y lo único que se oye es, a lo sumo, un «¿Ónde vá a la hora que é Negro?».
Un día como hoy, Sábado de Pasión, y a estas horas, a pocos sitios se puede ir en Sevilla. Pocos, sí, pero algunos hay. El Café Cabeza de Turco, hacia donde se encamina el Negro, es uno de esos pocos.
Los nudillos de Fulgencio acompasan por martinete el santo y seña acostumbrado en la puerta principal del café. Tres golpes secos preceden a un silencio que se remata con un golpe final. La puerta se entreabre y la cabeza de Joselito asoma:
—¡Hola, viejo! ¿Qué haces a estas horas por aquí?
Con un leve movimiento de cabeza seguido de un encogimiento de hombros, el Negro da por cumplida la respuesta al cancerbero.
Una vez dentro, el lamento de una guitarra rasga el ambiente por seguidillas. Las manos que la acarician son las de su primo Sebastianillo. El humo y el vapor flotan en el ambiente. Una figura baila al fondo. Parece un espejismo. Un maravilloso espejismo que, como a todos, cautiva de inmediato a Fulgencio.
No es otra que la Vargas.
Josefa Vargas, la musa gaditana, está bailando en el café al amparo de la mágica noche sevillana.
Su baile nada tiene que ver con la impostura del baile de salón, del baile académico o de formas correctas que ejecuta en los mejores teatros de Madrid y París. En la intimidad del Cabeza de Turco, la Vargas baila por derecho. Baila como si la vida le fuera en ello. Como una bacante gitana, sus brazos ascienden poco a poco. Como si les costara superar la ley de la gravedad, sus manos se revuelven intentando asir el rancio aire que las circunda. El acompasado taconeo de sus pies aumenta de ritmo en progresión hasta volverse frenético. Este frenesí es contenido, frenado, apagado en un instante. Su baile parece ser una metáfora en movimiento de la vida de una mujer que desde mucho antes de poder ser denominada como tal se ha visto sometida a la necesidad de agradar y cumplir los deseos de los demás.
Primero fueron los deseos de unos padres que siempre la vieron como una fuente inagotable de reales. Después, los deseos de muchos hombres que la han intentado encarcelar en grandes mansiones y cortarle las alas como a un lujoso canario. La metáfora, en fin, de una infancia truncada por el éxito.
Con los brazos erguidos, la mirada al frente y el cuerpo en completa tensión, parece reivindicarse a sí misma como persona independiente, fuerte y autosuficiente.
A sus veintiséis años y con más de media vida en los escenarios, la Vargas ha sabido dotarse de un atractivo lúbrico. Su sensualidad, salero y desparpajo son capaces de provocar en los hombres, sobre todo en los de cierta edad, el despertar de los instintos más primarios. Esta cualidad bien la podría haber colmado de riquezas e incluso de una posición y un nombre jamás soñado por sus parientes y vecinos, de no ser por su conocida falta de interés en el sexo opuesto.
Fulgencio la mira y la admira a la vez que la teme. Teme su ira cuando no se acatan sus órdenes con precisión. Teme las represalias que le ha visto tomar contra aquellos que han osado chulearla o que han despreciado su poder.
En un mundo en el que los hombres siempre han llevado la voz cantante, la Vargas, a pesar de su frágil apariencia, reina con mano de hierro.
El Negro toma acomodo en una de las mesas más alejadas del improvisado escenario a pie de albero en el que su sobrina baila. Aunque no ha hecho ningún gesto para delatar su presencia sabe, porque ha notado que se le clavaban sus ojos hasta el alma, que ella es consciente de que ha llegado. Espera, con paciencia, no solo a que termine el baile sino a que departa con varios de los artistas y espectadores presentes. Tras una media hora, Pepa se acerca hasta donde está su tío. Sin mediar palabra se sienta junto a él y le muestra el oído en un signo inequívoco de que espera noticias frescas.
El viejo cantaor acerca la boca al rostro de la joven y le cuenta lo ocurrido hace un rato en la Fonda del Ciervo. La Vargas lo escucha sin que su cara refleje ninguna expresión ni sentimiento. Terminado el informe de su tío, aleja el rostro, aún sudado, de los labios del viejo y apoya la espalda en el respaldo de la silla.
El Negro la observa, en silencio. Los ojos de la Vargas van de un lado a otro, de izquierda a derecha, como intentando buscar en su cabeza una respuesta a lo que acaba de conocer. Apenas un minuto después suspira y, sin mirar tan siquiera al Negro, le ordena:
—Llama a la niña. Dile que venga. Deberías irte para la fonda. No quiero que te quedes. Ya sabes el mal beber que tienes. Mañana tendrás que estar en condiciones por si te necesito.
La niña no es otra que Sebastiana, la Chana, hija de su primo Sebastianillo y moza en la Fonda del Ciervo. Tras una breve inspección, Fulgencio se levanta sin mediar palabra y localiza a la chica junto a la puerta charlando acaramelada con el joven gitano que hace las veces de portero. Se acerca a ella y le comenta en voz baja:
—Chana, corre. Te llama tu prima.
Sebastiana lo mira resignada. Hace un mohín a su pretendiente, entorna los ojos y resopla.
—Voy… vooooy.
Fulgencio señala la puerta. El joven gitano baja la cabeza y la entreabre.