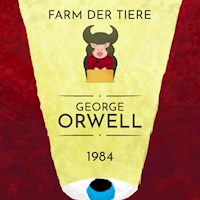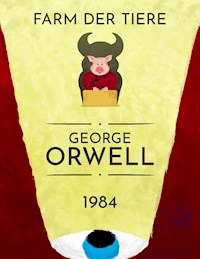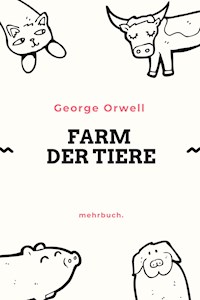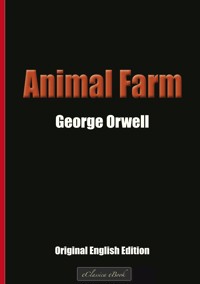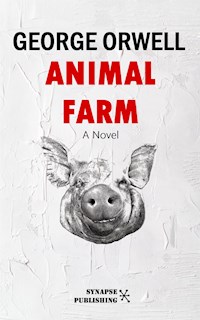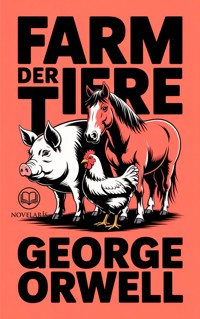Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Crónicas de heroes y titanes
- Sprache: Spanisch
El gobierno del Gran Hermano todo lo ve y todo lo sabe. Los ciudadanos están bajo vigilancia y cualquier acción en contra del orden será condenada a terribles castigos; ni siquiera los pensamientos escaparán del ojo totalitario. Acabar con el Gran Hermano es necesario, y Winston y Julia se unirán a la Hermandad para conseguirlo, sin importar que esta parezca una misión suicida. El momento de rebelarse es ahora, cueste las vidas que cueste
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Crónicas de Héroes y Titanes
Título original: 1984
Autor: George Orwell
HISTORIA DE LA PUBLICACIÓN
La obra fue publicada originalmente el 8 de junio de 1949
Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-56-9
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Coordinador de colección: María Fernanda Medrano Prado
Adaptación y traducción: María Fernanda Carvajal
Corrección de estilo: Alvaro Vanegas
Corrección de planchas: Daniela Cortés
Maqueta e ilustración de cubierta: David Avendaño @art.davidrolea
Ilustraciones internas: David Avendaño @art.davidrolea
Diseño y Diagramación: Julián R. Tusso @tuxonimo
Primera edición: Colombia 2022
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
Primera parte
Capítulo I
Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por burlar el infame viento, se deslizó por entre las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él.
El vestíbulo olía a repollo hervido y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura: la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. Incluso en el mejor de los casos rara vez funcionaba, y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. El apartamento estaba en el séptimo piso y Winston, con sus treinta y nueve años y una úlcera de várices por encima del tobillo derecho, subió despacio, descansando varias veces en el camino. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartel del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos lo siguen a uno adonde se mueve. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie.
Dentro del piso una voz imponente leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston bajó el volumen sin que las palabras dejaran de distinguirse. El ruido del instrumento (telepantalla, lo llamaban) podía disminuirse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana: una figura pequeña y frágil, la delgadez de su cuerpo enfatizada por el overol azul, uniforme del Partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel áspera por el jabón malo, las hojas de afeitar desafiladas y el frío del invierno que acababa de terminar.
Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo el viento formaba pequeños torbellinos de polvo y papeles rotos que subían en espirales y, aunque el sol brillaba y el cielo era de un azul intenso, nada parecía tener color, excepto los carteles pegados por todas partes. La cara con el bigote negro miraba desde todas las esquinas, dominante. Había uno en la fachada de la casa de enfrente. «El gran hermano te vigila», decían las grandes letras, mientras los ojos oscuros miraban fijo a los de Winston. Abajo, a nivel de la calle, había otro cartel rasgado en una esquina, que flameaba espasmódico, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo en alternancia una sola palabra: Ingsoc. A lo lejos, un helicóptero pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire, como una moscarda1, y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era la patrulla de la policía encargada de husmear en las ventanas de la gente. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Solo importaba la Policía del Pensamiento.
Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno Plan Trienal. La telepantalla recibía y transmitía de forma simultánea. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si lo observaban a uno en un momento dado. Con qué frecuencia y el plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar un hilo privado era una conjetura. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían intervenir su línea cuando quisieran. Tenía usted que vivir –y en esto el hábito se convertía en un instinto– con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos movimiento sería observado.
Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro; aunque, como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto, pensó con una sensación vaga de disgusto, esto es Londres, ciudad principal de la Franja Aérea 1, y a su vez era la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de hierro corrugado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines? ¿Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros? Pero era inútil, no podía recordar: nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles.
El Ministerio de la Verdad –que en Neolengua (La Neolengua era el idioma oficial de Oceanía. Para conocer la estructura y etimología ver apéndice) se le llamaba Minverdad– era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos trescientos metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del Partido:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
El Ministerio de la Verdad, se decía, tenía tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. Dispersos por Londres solo había otros tres edificios del mismo aspecto y tamaño. Empequeñecían de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las Casas de la Victoria se podían distinguir, a la vez, los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cuatro Ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en Neolengua: Minverdad, Minpaz, Minamor y Minabundancia.
El Ministerio del Amor en realidad era aterrador. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Ministerio del Amor, ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus barreras externas, estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorila y uniformes negros, armados con bolillos.
Winston se volvió de pronto. Había dispuesto sus rasgos en la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del Ministerio a esta hora tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y era consciente de que no había más comida que un mendrugo muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía: «Ginebra de la Victoria». Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita, preparó los nervios para el choque, y se lo tragó de un golpe como una dosis de medicina.
Al momento, se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico; además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía: «Cigarrillos de la Victoria», y descuidado lo puso en vertical, de modo que el tabaco cayó al suelo. Con el siguiente tuvo más éxito. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco del tamaño de un cuarto, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol.
Por alguna razón la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba poco profunda, en la que se había instalado ahora Winston y que, cuando se construyó el apartamento, probablemente había sido destinado a albergar librerías. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visibilidad, ya que no podía evitar que oyera sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que lo indujo a lo que ahora se disponía a hacer.
Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro particularmente bello. Su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, del tipo que por lo menos hacía cuarenta años que no se fabricaba. Sin embargo, él suponía que el libro tenía muchos más años. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad (no recordaba exactamente en qué barrio había sido) y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un arrollador deseo de poseerlo. Los miembros del Partido no deben entrar en las tiendas corrientes (a esto se le llamaba «traficar en el mercado libre»), pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos –como cordones para los zapatos y hojas de afeitar– que era imposible adquirir de otra manera. Él, antes de entrar en la tienda, miró en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie y, en pocos minutos, adquirió el libro por dos dólares cincuenta. En aquel momento no sabía con exactitud para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable lo había cargado y guardado en su cartera de mano. Aunque no tuviera nada escrito en él, era comprometedor tenerlo.
Lo que ahora se disponía Winston a hacer era empezar un diario. Esto no se consideraba ilegal (en realidad, nada era ilegal, pues no existían leyes), pero si lo detenían podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a veinticinco años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico, se usaba rara vez incluso para firmar, pero él se había procurado una, de manera furtiva y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz-tinta. En realidad, no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al hablescribe, del todo inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. Sus intestinos producían un ruido que podía delatarlo. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña y torpe escribió:
4 de abril, 1984
Se echó hacia atrás en la silla. Una sensación de total impotencia había descendido sobre él. Para empezar, no sabía con certeza si aquel era el año 1984. Debía ser alrededor de esa fecha, puesto que él estaba bastante seguro de tener treinta y nueve años y creía haber nacido en 1944 o 1945; pero, en esos días era imposible situar una fecha sin una imprecisión de uno o dos años. Y se le ocurrió de pronto preguntarse: ¿Para quién estaba escribiendo él este diario? Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística doblepensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo podría comunicarse con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. O el futuro se parecía al presente y entonces no le haría ningún caso, o sería una cosa distinta y, en tal caso, lo que él dijera carecería de todo sentido.
Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora la estridente música militar. Era curioso que no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado lo que en un principio quería decir. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea se necesitara algo más que valor. La escritura misma sería fácil. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus várices habían empezado a escocerle de una manera insoportable. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaban. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el escozor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar, y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra.
De repente, empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Su pequeña pero infantil letra iba trazando líneas torcidas, primero comiéndose las mayúsculas y al final incluso los puntos:
4 de abril de 1984. Anoche estuve en los proyectores. Todas películas de guerra. Una muy buena de un barco lleno de refugiados que lo bombardeaban en algún lugar del Mediterráneo. Audiencia muy divertida con los planos de un hombre muy grande y gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía, primero lo veías en el agua chapoteando como una marsopa, luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero, luego se veía cómo lo iban agujereando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja y el gordo se hundía como si el agua le entrase por los agujeros que le habían hecho las balas, la audiencia gritaba de la risa cuando se hundió. entonces veías una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero sobrevolándolo. había una mujer de edad madura que bien podía ser una judía y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos tres años. El niño gritaba con terror y escondía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía querer enterrarse dentro de ella y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba aunque ella también estaba azul del miedo, todo el tiempo lo cubría tanto como le era posible como si sus brazos pudieran protegerlo de las balas. entonces el helicóptero soltó una bomba de veinte kilos sobre ellos gran destello y no queda ni una astilla de él. luego salía un plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire yo creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire y la gente aplaudió muchísimo pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible gritando que no debían mostrar eso delante de los niños no era justo delante de los niños hasta que la policía la sacó la sacó no creo que le pasara nada a nadie le importa lo que dicen los proletarios es la reacción típica de las proletarias ellos nunca...
Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias. Pero lo curioso era que, mientras lo hacía, un recuerdo por completo diferente se aclaró en su mente, hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribirlo. Fue, se dio cuenta, a causa de ese otro accidente que de repente había decidido venir a casa a empezar su diario hoy.
Había ocurrido aquella misma mañana en el Ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido.
Cerca de las mil cien en el Departamento de Registro, donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, en preparación para los Dos Minutos de Odio. Winston tomaba su lugar en una de las filas de en medio cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, pero a las cuales nunca les había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado con frecuencia en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el Departamento de Ficción. Probablemente –ya que la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevando una llave inglesa– tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos veintisiete años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Una estrecha faja escarlata, emblema de la Liga Juvenil AntiSex, le daba varias veces la vuelta a la cintura del overol, lo suficientemente apretada para realzar la atractiva forma de sus caderas. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio. Conocía la razón. Era la atmósfera de los campos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. Le disgustaban casi todas las mujeres y en especial las jóvenes y bonitas. Eran siempre ellas las más fanáticas del Partido, las que se tragaban todos los slogans de propaganda, las espías aficionadas y quienes se dedicaban a husmear en busca de cualquier forma de heterodoxia. Pero esta muchacha en particular le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez, cuando se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos pareció atravesarlo y lo llenó de terror negro. Incluso se le había ocurrido que podía ser una agente de la Policía del Pensamiento. Eso era, desde luego, bastante improbable. Sin embargo, siguió sintiendo una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O’Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante, que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el overol negro de un miembro del Partido Interior. O’Brien era un hombre corpulento con un ancho cuello y un rostro basto, brutal, y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado, y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Ese gesto –si alguien hubiera sido capaz de pensar todavía en esos términos– podía haber recordado a un aristócrata del siglo xviii ofreciendo su cajita de rapé. Winston había visto a O’Brien quizás una docena de veces en otros tantos años. Se sentía muy atraído por él y no solo porque le intrigaba el contraste entre los delicados modales de O’Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una creencia secreta –o quizás ni siquiera fuera una creencia, sino solo una esperanza– de que la ortodoxia política de O’Brien no era perfecta. Algo en su cara lo sugería de forma irresistible. Y, de nuevo, quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino simple inteligencia. Pero en cualquier caso tenía la apariencia de una persona con quien se podía hablar, si de alguna manera se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, de hecho, no había manera de hacerlo. En ese momento, O’Brien miró su reloj de pulsera y, al ver que eran casi las mil cien, decidió quedarse en el Departamento de Registro hasta que pasaran los Dos Minutos de Odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado por dos sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena, que trabajaba en la cabina vecina a la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston.
Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. El Odio había comenzado.
Como de costumbre, el rostro de Emmanuel Goldstein, el Enemigo del Pueblo, apareció en la pantalla. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujer del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado y descarriado que hacía mucho tiempo (nadie podía recordar cuánto) había sido una de las figuras principales del Partido, casi al nivel del Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, fue condenado a muerte y misteriosamente escapó y desapareció. Los programas de los Dos Minutos de Odio variaban cada día, pero no había ninguno en el que Goldstein no fuera el protagonista. Era el traidor por excelencia, el primer profanador de la pureza del Partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el Partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En algún lugar seguía vivo y conspirando, tal vez más allá del mar, bajo la protección de sus amos extranjeros, tal vez incluso, como algunas veces se rumoreaba, estuviera escondido en algún sitio de la propia Oceanía.
El diafragma de Winston se encogió. Nunca podía ver la cara de Goldstein sin experimentar una dolorosa mezcla de emociones. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo: una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable y una especie de tontería senil en su nariz larga y delgada, en cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del Partido; un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie, y, sin embargo, lo bastante plausible para llenarlo de un sentimiento de alarma de que otras personas, menos sensatas que uno, se dejaran engañar por él. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al Partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara de inmediato la paz con Eurasia, abogaba por la libertad de palabra, la libertad de Prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histérico que la revolución había sido traicionada. Y todo esto a una velocidad asombrosa que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores del Partido e incluso utilizando palabras de Neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del Partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, para que nadie dudara de la realidad que ocultaba la engañosa palabrería de Goldstein, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia: filas tras filas de hombres de aspecto robusto e impasible rostro asiático aparecían en la pantalla y desaparecían, para ser remplazados por otros idénticos. Las pisadas sordas y rítmicas de las botas militares formaban el trasfondo de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el Odio hubiera durado treinta segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. El rostro satisfecho y ovejuno del enemigo en la pantalla y el terrorífico poder del ejército euroasiático que desfilaba detrás de él, era demasiado para poder soportarlo. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él, la ira y el miedo surgían en automático. Era un objeto de odio más constante que Eurasia o que Estasia, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas Potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que, a pesar de ser Goldstein odiado y despreciado por todos, aunque todos los días y mil veces al día, en las plataformas, en las pantallas, en los periódicos, en los libros, sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas y mostradas como la lamentable basura que eran, a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban bajo sus instrucciones fueran atrapados por la Policía del Pensamiento. Era el comandante de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. Se suponía que esa organización se llamaba la Hermandad. Y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías, del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título. La gente, si acaso, se refería a él simplemente como el libro. Pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes del Partido no hablaban jamás de la Hermandad ni del libro si había manera de evitarlo.
En su segundo minuto, el Odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos tratando de ahogar en enloquecedor balido que salía de la pantalla. La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo y abría y cerraba la boca como un pez en tierra. Incluso O’Brien tenía la cara enrojecida. Estaba sentado muy rígido, su poderoso pecho hinchado y temblando como si estuviera resistiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada justo detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar: «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!», y, de pronto, tomó un pesado diccionario de Neolengua y lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó. Pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez, Winston se dio cuenta de que estaba gritando con los demás y con el talón pateaba de forma violenta el peldaño de su silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar un papel sino, al contrario, que era del todo imposible evitar participar. A los treinta segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis espantoso de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica convirtiéndolo a uno, incluso contra su voluntad, en un lunático gesticulador y gritón. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de un soplete. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, el Partido y la Policía del Pensamiento; y en esos momentos su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje en la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, era uno solo con la gente que lo rodeaba y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces, su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, el desamparo y la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz.
Incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio en una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston consiguió trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban, como ráfagas, bellas y vívidas alucinaciones. Le daría latigazos con un bolillo de goma hasta matarla. La ataría desnuda en un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada; porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca; porque alrededor de su dulce y flexible cintura, que parecía pedirte que la rodearas con tu brazo, no había más que la odiosa faja roja, agresivo símbolo de castidad.
El odio alcanzó su clímax. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico balido ovejuno, y por un instante el rostro se transformó en el de una oveja. Luego el rostro ovejuno se fundió en la cara de un soldado de Eurasia, que parecía avanzar, enorme y terrible, sobre los espectadores, disparando con estruendo su fusil ametrallador. Parecía salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes en la primera fila se echaban hacia atrás en sus asientos. Pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se fundía para ser remplazado por el rostro del Gran Hermano, con su negra cabellera y su gran bigote negro, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma y tan grande que casi ocupaba toda la pantalla. Nadie oía lo que el Gran Hermano estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos, esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla, y que no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianza por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces, desapareció la cara del Gran Hermano y en su lugar aparecieron los tres slogans del Partido en grandes letras:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
Pero la cara del Gran Hermano pareció persistir en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse de inmediato. La mujer del cabello color arena se lanzó hacia delante, agarrándose a la silla de la fila anterior y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «¡Mi salvador!», extendió los brazos hacia la pantalla. Después ocultó la cara entre sus manos. Era evidente que estaba rezando.
En ese momento, todo el grupo prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo: «¡G-H! ¡G-H!», una y otra vez, muy despacio, dejando una gran pausa entre la G y la H. Era un canto monótono y salvaje en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tamtam.2 Este canturreo duró unos treinta segundos. Era un estribillo que surgía a menudo en los momentos de gran emoción. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano; pero, más aún, era un acto de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecían enfriársele las entrañas. En los Dos Minutos de Odio, no pudo evitar compartir el delirio general, pero este infrahumano canturreo de «¡G-H!... ¡G-H! » siempre lo llenaba de horror. Desde luego, se unía al coro; era imposible hacer otra cosa: disimular tus sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción instintiva. Pero durante un par de segundos, sus ojos podían haberlo delatado. Y fue justo en esos instantes cuando sucedió aquello que a él le pareció significativo... si es que había ocurrido.
Por un momento, captó la mirada de O’Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas y estaba a punto de volverlas a colocar sobre la nariz con su delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de segundo, se encontraron sus ojos con los de Winston y este supo –sí, lo supo– que O’Brien pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía estarle diciendo O’Brien. «Sé a la perfección en qué estás pensando. Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto. Pero no te preocupes, ¡estoy contigo!». Y luego la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de O’Brien volvió a ser tan inescrutable como la de todos los demás.
Eso fue todo y ya no estaba seguro de si en efecto había sucedido. Tales incidentes nunca tenían secuelas. Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del Partido. Quizás, después de todo, resultaran ciertos los rumores de extensas conspiraciones subterráneas; quizás existiera de verdad la Hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la Hermandad no era un simple mito. Algunos días lo creía; otros, no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o nada: retazos de conversaciones oídas al pasar, palabras garrapateadas en las paredes de los lavabos y, alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento. Eran todas suposiciones, con mucha probabilidad se lo había inventado todo. Había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O’Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido muy peligroso incluso si él hubiera sabido cómo entablar esa relación. Durante uno o dos segundos, se cruzó entre ellos una mirada equívoca, y eso era todo. Pero incluso así, se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en que uno tenía que vivir.
Winston se sacudió de encima estos pensamientos y se sentó derecho. Se le escapó un eructo. La ginebra subía desde su estómago.
Sus ojos volvieron a la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo en que estuvo recordando, no dejó de escribir como por una acción automática. Y ya no era la apretada y torcida escritura de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente:
ABAJO EL GRAN HERMANO ABAJO EL GRAN HERMANO ABAJO EL GRAN HERMANO ABAJO EL GRAN HERMANO ABAJO EL GRAN HERMANO
Una y otra vez, hasta llenar media página.
No pudo evitar un escalofrío de pánico. Era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de empezar un diario; pero, por un instante, estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito.
Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil. El hecho de escribir «Abajo el gran hermano» o no hacerlo, era indiferente. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo, venía a ser lo mismo. La Policía del Pensamiento lo descubriría de todas maneras. Había cometido –seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel– el crimen esencial que contenía en sí todos los demás. Lo llamaban Crimental. El crimental no podía ocultarse durante mucho tiempo. Podías lograr ocultarlo por unos días, años incluso, pero tarde o temprano te descubrirían.
Las detenciones ocurrían siempre durante la noche. El repentino sobresalto del sueño, la mano áspera sacudiendo tu hombro, la luz iluminando los ojos, el anillo de rostros sombríos alrededor de la cama. En la mayoría de los casos no había juicio, no había reporte del arresto. La gente solo desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre desaparecía de los registros, se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubieras hecho y tu paso por la vida quedaba del todo anulado y luego olvidado. Quedabas abolido, aniquilado: Vaporizado, era la palabra que se empleaba. Por un momento sintió una especia de histeria. Empezó a garabatear apresurado:
me dispararán no me importa me dispararán en la nuca me da lo mismo abajo el gran hermano siempre lo matan a uno por la nuca no me importa abajo el gran hermano...
Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente, se sobresaltó con violencia. Habían llamado a la puerta.
¡Tan pronto! Siguió sentado tan inmóvil como un ratón, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara tras un solo intento. Pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero su cara, por una larga costumbre, probablemente era inexpresiva. Se levantó y se acercó pesadamente a la puerta.
1 Bluebottle, en inglés. Insecto parecido a una mosca, pero más grande, de color verdoso o azulado.
2Tamtam: tambor africano que se toca con las manos.
CAPÍTULO II
Al poner la mano en la perilla de la puerta, Winston vio que había dejado el diario abierto sobre la mesa. En aquella página se podía leer desde lejos el «Abajo el gran hermano» repetido en toda ella con letras grandísimas. Fue una estupidez inconcebible haberlo hecho. Pero él sabía que incluso en su pánico no había querido estropear el cremoso papel cerrando el libro antes de que se hubiera secado.
Contuvo la respiración y abrió la puerta. Instantáneamente, lo invadió una sensación de alivio. Una mujer insignificante, avejentada, con el cabello revuelto y la cara llena de arrugas, estaba afuera.
—¡Oh, camarada! —empezó a decir la mujer en una voz lúgubre y quejumbrosa—; lo oí llegar. ¿Cree poder venir y revisar nuestro desagüe? Se atascó y…
Era la señora Parsons, esposa de un vecino del mismo piso –«señora» era una palabra desterrada por el Partido, ya que había que llamar a todos «camaradas», pero con algunas mujeres se usaba todavía de manera instintiva–. Era una mujer de unos treinta años, pero aparentaba mucha más edad. Uno tenía la impresión de que había polvo en las arrugas de su cara. Winston la siguió por el pasillo. Estas reparaciones de aficionado constituían un fastidio casi diario. Las Casas de la Victoria eran unos antiguos apartamentos construidos hacia 1930, aproximadamente, y se caía a pedazos. Trozos de yeso se desprendían constantemente del techo y de la pared, las tuberías se estropeaban con cada helada, había innumerables goteras y la calefacción, cuando funcionaba lo hacía solo a medias, porque casi siempre la cerraban por economía. Las reparaciones, excepto las que podía hacer uno por sí mismo, tenían que ser autorizadas por remotos comités que solían retrasar dos años incluso el arreglo de un cristal roto.
—Si lo molesto es porque Tom no está en casa —dijo la señora Parsons vagamente.
El piso de los Parsons era mayor que el de Winston y estaba sucio de manera diferente. Todo tenía un aspecto maltrecho, pisoteado, como si el lugar acabara de ser visitado por algún animal grande y violento. Por el suelo estaban tirados diversos artículos para deportes –bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón de reglamento, unos pantalones vueltos del revés– y sobre la mesa había un montón de platos sucios y cuadernos escolares muy usados. En las paredes, unos carteles rojos de la Liga Juvenil y de los Espías y un gran cartel con el retrato del Gran Hermano en tamaño natural. Por supuesto, se percibía el habitual olor a repollo cocido que dominaba en todo el edificio, pero en este piso era más fuerte el olor a sudor, que –se notaba desde el primer momento, aunque no podría uno decir por qué– era el de una persona que no se hallaba presente entonces. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico trataba de acompañar a la música militar que brotaba todavía de la telepantalla.
—Son los niños —dijo la señora Parsons, lanzando una mirada aprensiva hacia la puerta—. Hoy no han salido. Y, desde luego...
Aquella mujer tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad.
El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde con agua sucia y verdosa que olía aún peor que la verdura. Winston se arrodilló y examinó el ángulo de la tubería de desagüe donde estaba el tornillo. Le molestaba emplear sus manos y también tener que arrodillarse, porque esa postura lo hacía toser. La señora Parsons lo miró desanimada:
—Por supuesto, si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un momento. Le gustan esas cosas. Es muy hábil en cosas manuales. Sí, Tom es muy...
Parsons era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre regordete, pero activo y de estupidez asombrosa, una masa de entusiasmo imbécil, uno de esos idiotas devotos de los cuales, todavía más que de la Policía del Pensamiento, dependía la estabilidad del Partido. A sus treinta y cinco años acababa de salir de la Liga Juvenil, y antes de ser admitido en esa organización había conseguido permanecer en la de los Espías un año más de lo reglamentario. En el Ministerio trabajaba en un puesto subordinado para el que no se requería inteligencia alguna, pero, por otra parte, era una figura sobresaliente del Comité deportivo y de todos los demás comités dedicados a organizar excursiones colectivas, manifestaciones espontáneas, las campañas pro-ahorro y todas las actividades voluntarias en general. Informaba a quien quisiera oírlo, con tranquilo orgullo y entre chupadas a su pipa, que no había dejado de acudir ni un solo día al Centro de la Comunidad durante los cuatro años pasados. Un olor abrumador a sudor, una especie de testimonio inconsciente de su continua actividad y energía, lo seguía a donde quiera que fuera, y quedaba tras él cuando se hallaba lejos.
—¿Tiene usted un destornillador? —dijo Winston tocando el tapón del desagüe.
—Un destornillador —dijo la señora Parsons, inmovilizándose de inmediato—. No sé, no estoy segura. Tal vez los niños…
En la habitación de al lado hubo fuertes pisadas y más trompetazos con el peine. La señora Parsons trajo el destornillador. Winston dejó salir el agua y quitó con asco el pegote de cabello que había atrancado el tubo. Se limpió los dedos lo mejor que pudo en el agua fría del grifo y volvió a la otra habitación.
—¡Arriba las manos! —gritó una voz salvaje.
Un chico, guapo y de aspecto rudo, que parecía tener unos nueve años, había surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola de juguete mientras que su hermanita, menor unos dos años, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Éste era el uniforme de los Espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño.
—¡Eres un traidor! —gritó el chico—. ¡Eres un criminal mental! ¡Eres un espía de Eurasia! ¡Te mataré, te vaporizaré!, ¡te mandaré a las minas de sal!
De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él gritando: «¡Traidor!» «¡Criminal mental!», la niña imitando todos los movimientos de su hermano. Aquello producía un poco de miedo, algo así como los juegos de los cachorros de los tigres cuando pensamos que pronto se convertirán en devoradores de hombres. Había una especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño, un deseo evidente de darle un buen golpe a Winston, de hacerle daño de alguna manera, una convicción de ser ya casi lo suficientemente hombre para hacerlo. ¡Qué suerte que el niño no tenga en la mano más que una pistola de juguete!, pensó Winston. La mirada nerviosa de la señora Parsons iba de los niños a Winston y de este a los niños. Como en aquella habitación había mejor luz, pudo notar que en las arrugas de la mujer, en efecto, había polvo.
—Hacen tanto ruido... —dijo ella—. Están disgustados porque no pueden ir a ver a los colgados. Es eso. Yo no puedo llevarlos, estoy demasiado ocupada. Y Tom no volverá de su trabajo a tiempo.
—¿Por qué no podemos ir a ver cómo los cuelgan? —gritó el pequeño con su tremenda voz, impropia de su edad.
—¡Queremos verlos colgar! ¡Queremos verlos colgar! —canturreaba la chiquilla mientras saltaba.
Varios prisioneros eurasiáticos, culpables de crímenes de guerra, serían ahorcados en el parque aquella tarde, recordó Winston. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacía gran ilusión verlo. Winston se despidió de la señora Parsons y se dirigió hacia la puerta. Pero apenas había bajado seis escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo para ver cómo la señora Parsons arrastraba a su hijo de regreso al descansillo mientras el chico se guardaba un tirachinas en el bolsillo.
—¡Goldstein! —gritó el pequeño antes de que la madre cerrara la puerta, pero lo que más asustó a Winston fue la mirada de terror y desamparo de la señora Parsons.
De nuevo en su piso, cruzó apresurado por delante de la telepantalla y volvió a sentarse ante la mesita sin dejar de sobarse el cuello. La música de la telepantalla se había detenido. Una voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal complacencia, una descripción de los armamentos de la nueva fortaleza flotante que acababa de ser anclada entre Islandia y las islas Feroe.
Con aquellos niños, pensó Winston, la desgraciada mujer debía de llevar una vida terrorífica. Dentro de uno o dos años sus propios hijos la vigilarían día y noche en busca de algún indicio de herejía. Casi todos los niños de entonces eran horribles. Lo peor de todo era que esas organizaciones, como la de los Espías, los convertían sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables, y, sin embargo, este salvajismo no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del Partido. Por el contrario, adoraban al Partido y a todo lo que se relacionaba con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones colectivas, la instrucción militar infantil con fusiles de juguete, los slogans gritados por doquier, la adoración del Gran Hermano... todo ello era para los niños un estupendo juego. Toda su ferocidad revertía hacia fuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de treinta años les tuvieran un miedo cerval a sus hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla –la denominación oficial era «heroico niño»– había denunciado a sus padres a la Policía del Pensamiento contándole a esta lo que había oído en casa.
La molestia causada por el proyectil del tirachinas se le había pasado. Winston volvió a coger la pluma preguntándose si no tendría algo más que escribir. De pronto, empezó a pensar de nuevo en O’Brien.
Años atrás –¿cuánto tiempo hacía?, quizás siete años–, soñó que paseaba por una habitación oscura... Alguien sentado a su lado le dijo al pasar él: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Se lo dijo con toda calma, de una manera casual, una afirmación, no una orden. Él había seguido andando. Y lo curioso era que al oírlas en el sueño, aquellas palabras no lo impresionaron. Fue solo, más tarde y gradualmente cuando empezaron a tomar significado. Ahora no podía recordar si fue antes o después de tener el sueño cuando vio a O’Brien por vez primera; y tampoco podía recordar en qué momento había identificado aquella voz como la de O’Brien. Pero, de todos modos, era sin duda O’Brien quien le había hablado en la oscuridad.
Nunca había podido sentirse absolutamente seguro –incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana– de si O’Brien era un amigo o un enemigo. Ni tampoco importaba mucho. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más importante que el afecto o el partidismo. «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad», le había dicho. Winston no sabía lo que podían significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad.
La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante:
Atención. ¡Su atención, por favor! En este momento nos llega una noticia de última hora del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto de la noticia...
Malas noticias, pensó Winston. Y en efecto, después de una sangrienta descripción de la aniquilación del ejército eurásico, con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, llegó la noticia de que, a partir de la siguiente semana, la ración de chocolate se reduciría de treinta gramos a veinte.
Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla –no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido– lanzó los acordes de Oceanía, todo para ti. Se suponía que debías escucharlo de pie. Sin embargo, en la posición en la que se encontraba él era invisible.
Oceanía, todo para ti, terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. En algún lugar lejano estalló una bomba cohete con un sonido sordo y prolongado. Solían caer en Londres unas veinte o treinta bombas a la semana.
Abajo, en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Ingsoc aparecía y desaparecía. Ingsoc. Los principios sagrados de Ingsoc. Neolengua, doblepensar, mutabilidad del pasado. Le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? Y ¿cómo iba a saber si el dominio del Partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres slogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad, le recordaron que:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
Sacó de su bolsillo una moneda de veinticinco centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y, en el reverso de la moneda, la cara del Gran Hermano. Incluso en la moneda sus ojos te perseguían. En las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos vigilándote y la voz envolviéndote. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era tuyo a excepción de los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo.
El sol había seguido su curso y las mil ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera un millar de bombas cohete podrían abatirla. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. Para el pasado, para el futuro, para una época que podría ser imaginaria. Frente a él no yacía la muerte, sino la aniquilación. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la Policía del Pensamiento leería lo que hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo podrías apelar a la posteridad cuando ni una sola huella tuya, ni siquiera una palabra garrapateada en un papel sobreviviría físicamente?
En la telepantalla sonaron las catorce. Tenía que marcharse dentro de diez minutos. Debía estar de regreso en el trabajo a las catorce y treinta.
Qué curioso: las campanadas de la hora lo reanimaron. Era un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. Pero, mientras pronunciara esa verdad, de alguna oscura manera la continuidad no se rompía. No era haciéndose oír sino manteniéndose cuerdo que la herencia humana permanecía. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió:
Para el futuro o para el pasado, para una época en que el pensamiento sea libre, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan en soledad... Para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho:
Desde esta época de uniformidad, de esta época de soledad, la Edad del Gran Hermano, la época del doblepensar... muchas felicidades!
Ya estaba muerto, reflexionó. Le parecía que solo ahora, que comenzaba a ser capaz de formular sus pensamientos, era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el acto mismo. Escribió:
El crimental (el crimen de la mente) no implica la muerte; el crimental es la muerte misma.
Al reconocerse ya a sí mismo muerto, se volvió imprescindible mantenerse con vida el mayor tiempo posible. Dos dedos de su mano derecha estaban manchados de tinta. Exactamente el tipo de detalles que te pueden delatar. Cualquier entrometido del Ministerio (probablemente una mujer: alguna como la del cabello color de arena o la muchacha de cabello oscuro del Departamento de Ficción) podía preguntarse por qué habría usado una pluma anticuada y por qué había estado escribiendo durante la hora del almuerzo, qué habría escrito... y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al baño y se frotó con cuidado la tinta con el oscuro y rasposo jabón que te limaba la piel como un papel de lija y resultaba por tanto muy eficaz para este propósito.
Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero, por lo menos, podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro.
CAPÍTULO III
Winston estaba soñando con su madre.
Él debía de tener, creía, unos diez u once años cuando su madre desapareció. Era una mujer alta, estatuaria y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba, más vagamente, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros (Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre) y usaba gafas. Evidentemente, ambos debieron ser tragados por una de las grandes purgas de los años cincuenta.
En aquel momento su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. No recordaba en absoluto a su hermana, excepto como una bebé diminuta y débil, siempre callada y con grandes ojos vigilantes. Ambas lo miraban. Se hallaban en algún sitio subterráneo –el fondo de un pozo, por ejemplo, o en una cueva muy honda–, pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Estaban en la cámara de un barco que se sumergía y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía y él a ellas, pero no dejaban de hundirse ni un solo instante en las aguas verdes que de un momento a otro las ocultarían para siempre. Él se encontraba al aire libre y a plena luz mientras a ellas se las iba tragando la muerte, y se hundían porque él estaba allí arriba. Él lo sabía y también ellas lo sabían, y él podía ver ese saber en sus caras. No había reproche ni en su expresión ni en sus corazones, solo el conocimiento de que debían morir para que él sobreviviera, y eso formaba parte del orden inevitable de las cosas.
No podía recordar qué había ocurrido, pero en su sueño sabía que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos ensueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Lo que de repente golpeó a Winston, fue que la muerte de su madre, ocurrida treinta años antes, había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que solo podía concebirse en una época en que había aún privacidad, amor y amistad, y los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre lo torturaba porque había muerto amándolo cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, y porque de alguna manera, no recordaba cómo, se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privado e inalterable. Esas cosas, se daba cuenta, no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto pareció verlo en los ojos de su madre y su hermana, que lo miraban a él a través de las aguas verdes, a cientos de brazas de profundidad y sin dejar de hundirse.