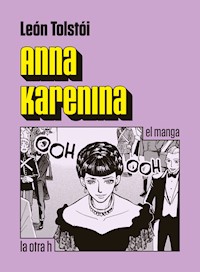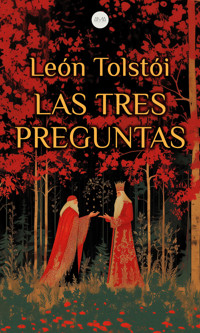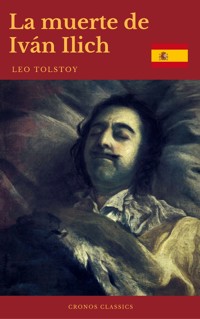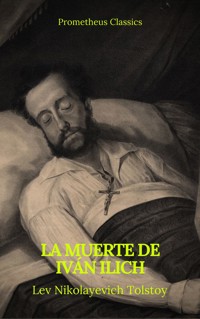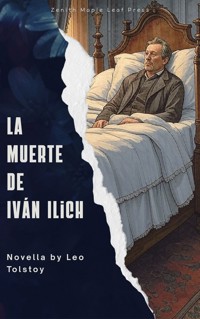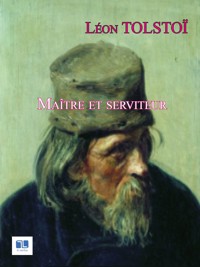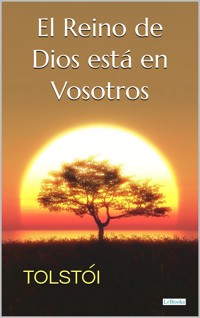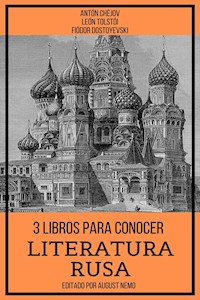
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 3 Libros para Conocer
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Rusa. - El crimen y el castigo por Fyodor Dostoyevsky. - La muerte de Iván Ilich por León Tolstoi. - Historia de mi vida por Antón Chéjov. Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1186
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Rusa.
El crimen y el castigo por Fyodor Dostoyevsky.
La muerte de Iván Ilich por León Tolstoi.
Historia de mi vida por Antón Chéjov.
Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Los Autores
Antón Pávlovich Chéjov (Imperio ruso; 29 de enero de 1860- Imperio alemán; 15 de julio de 1904) fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto, y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura.
Como dramaturgo, Chéjov se encontraba en el naturalismo, aunque contaba con ciertos toques del simbolismo. Sus piezas teatrales más conocidas son La gaviota (1896), Tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904). En ellas Chéjov ideó una nueva técnica dramática que él llamó «de acción indirecta», fundada en la insistencia en los detalles de caracterización e interacción entre los personajes más que el argumento o la acción directa, de forma que en sus obras muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena y lo que se deja sin decir muchas veces es más importante que lo que los personajes dicen y expresan realmente. La mala acogida que tuvo su obra La gaviota en el año 1896 en el teatro Aleksandrinski de San Petersburgo casi lo desilusionó del teatro, pero esta misma obra obtuvo su reconocimiento dos años después, en 1898, gracias a la interpretación del Teatro del Arte de Moscú, dirigido por el director teatral Konstantín Stanislavski, quien repitió el éxito para el autor con Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos.
Al principio, Chéjov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo —adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón— y por el rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales. No le preocupaban las dificultades que esto último planteaba al lector, porque consideraba que el papel del artista es realizar preguntas, no responderlas. Chéjov compaginó su carrera literaria con la medicina; en una de sus cartas, escribió al respecto: «La medicina es mi esposa legal; la literatura, solo mi amante».
Según el escritor estadounidense E. L. Doctorow, Chéjov posee la voz más natural de la ficción: «Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte, sin ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus frases».
Lev Nikoláievich Tolstói (Rusia, 9 de septiembre de 1828 - 20 de noviembre de 1910), fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski. Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años de 1902 a 1906 y nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910; el hecho de que nunca ganó es una gran controversia del premio Nobel.
Nacido en una familia aristocrática rusa en 1828, es mundialmente conocido por las novelas Guerra y paz (1869) y Anna Karénina (1877) a menudo citadas como pináculos de ficción realista. Primero alcanzó el éxito literario en su juventud con su trilogía semiautobiográfica, Infancia, Adolescencia y Juventud (1852-1856), y Relatos de Sebastopol (1855), basada en sus experiencias en la Guerra de Crimea. La ficción de Tolstói incluye docenas de cuentos y varias novelas como La muerte de Iván Ilich (1886), Felicidad conyugal (1859) y Hadji Murat (1912). También escribió obras de teatro y numerosos ensayos filosóficos.
En la década de 1870, Tolstói experimentó una profunda crisis moral, seguida de lo que consideraba un despertar espiritual igualmente profundo, como se describe en su obra de no ficción Una confesión (1882). Su interpretación literal de las enseñanzas éticas de Jesús, centrada en el Sermón del Monte, lo convirtió en un ferviente anarquista cristiano y pacifista. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. Tolstói también se convirtió en un defensor dedicado del georgismo, la filosofía económica de Henry George, que incorporó a sus escritos, particularmente en Resurrección (1899).
Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, (Moscú, 11 de noviembre de 1821 – San Petersburgo, 9 de febrero de 1881) fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo xix.
Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él dijo Friedrich Nietzsche: «Dostoyevski, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, es uno de los accidentes más felices de mi vida». Y José Ortega y Gasset escribió: «En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto».
La obra de Dostoievski influyó en la literatura mundial, en particular en los ganadores del Premio Nobel de Literatura, los filósofos Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, así como en la aparición del existencialismo y el freudismo.
El crimen y el castigo
Fiódor Dostoyevski
PRIMERA PARTE
I
Una tarde muy calurosa de principios de julio, salió del cuartito que ocupaba, junto al techo de una gran casa de cinco pisos, un joven, que, lentamente y con aire irresoluto, se dirigió hacia el puente de K***.
Tuvo suerte, al bajar la escalera, de no encontrarse a su patrona que habitaba en el piso cuarto, y cuya cocina, que tenía la puerta constantemente sin cerrar, daba a la escalera. Cuando salía el joven, había de pasar forzosamente bajo el fuego del enemigo, y cada vez que esto ocurría experimentaba aquél una molesta sensación de temor que, humillándole, le hacía fruncir el entrecejo. Tenía una deuda no pequeña con su patrona y le daba vergüenza el encontrarla.
No quiere esto decir que la desgracia le intimidase o abatiese; nada de eso; pero la verdad era que, desde hacía algún tiempo, se hallaba en cierto estado de irritación nerviosa, rayano con la hipocondría. A fuerza de aislarse y de encerrarse en sí mismo, acabó por huir, no solamente de su patrona, sino de toda relación con sus semejantes.
La pobreza le aniquilaba y, sin embargo, dejó de ser sensible a sus efectos. Había renunciado completamente a sus ocupaciones cotidianas y, en el fondo, se burlaba de su patrona y de las medidas que ésta pudiera tomar en contra suya. Pero el verse detenido por ella en la escalera, el oír las tonterías que pudiera dirigirle, el sufrir reclamaciones, amenazas, lamentos y verse obligado a responder con pretextos y mentiras, eran para él cosas insoportables. No; era preferible no ser visto de nadie, y deslizarse como un felino por la escalera.
Esta vez él mismo se asombró, cuando estuvo en la calle, del temor de encontrar a su acreedora.
«¿Debo asustarme de semejantes simplezas cuando proyecto un golpe tan atrevido?—se decía, riendo de un modo extraño—. Sí... el hombre lo tiene todo entre las manos y lo deja que se le escape en sus propias narices tan sólo a causa de su holgazanería... Es un axioma... Me gustaría saber qué es lo que le da más miedo a la gente... Creo que temen, sobre todo, lo que les saca de sus costumbres habituales... Pero hablo demasiado... Tal vez por el hábito adquirido de monologar con exceso no hago nada... Verdad es que con la misma razón podría decir que es a causa de no hacer nada por lo que hablo tanto. Un mes completo hace que he tomado la costumbre de monologar acurrucado durante días enteros en un rincón, con el espíritu ocupado con mil quimeras. Veamos: ¿por qué me doy esta carrera? ¿Soy capaz de eso? ¿Es serio eso? No, de ningún modo; patrañas que entretienen mi imaginación, puras fantasías.»
Hacía en la calle un calor sofocante. La multitud, la vista de la cal, de los ladrillos, de los andamios y esta fetidez especial, tan conocida de los habitantes de San Petersburgo que no pueden alquilar una casa de campo durante el verano, todo contribuía a irritar cada vez más los nervios del joven. El insoportable olor de las tabernas y figones, muy numerosos en aquellas partes de la ciudad, y los borrachos que a cada paso se encontraba, aunque aquel era día laborable, acabaron por dar al cuadro un repugnante colorido.
Hubo un momento en que los finos rasgos de la fisonomía de nuestro héroe expresaron amargo disgusto. Digamos con este motivo que no carecía de ventajas físicas; era alto, enjuto y bien formado; tenía el cabello castaño y hermosos ojos de color azul obscuro. Poco después cayó en profunda abstracción o más bien en una especie de sopor intelectual. Andaba sin reparar en los objetos que encontraba al paso y sin querer reparar en ellos. De vez en cuando murmuraba algunas palabras; porque, como él reconocía poco antes, tenía por costumbre el monologar. En aquel momento echó de ver que se embrollaban sus ideas, y que estaba muy débil: puede decirse que había pasado dos días sin comer.
Iba tan miserablemente vestido, que otro que no hubiera sido él habría tenido escrúpulos para salir en pleno día con semejantes andrajos. A decir verdad, en aquel barrio se podía ir de cualquier modo. En los alrededores del Mercado del Heno, en esas calles del centro de San Petersburgo habitadas en su mayoría por obreros, a nadie asombra la más rara indumentaria. Pero tan arrogante desdén existía en el alma del joven, que, a pesar de su vergüenza, algunas veces cándida, no le daba ninguna de ostentar en la calle sus harapos.
Otra cosa hubiera sido de tropezar alguno de sus amigos o antiguos camaradas, de cuyo encuentro huía siempre... Sin embargo, se detuvo de pronto al notar, merced a esas palabras pronunciadas con voz burlona, que atraía la atención de los paseantes: «¡Ah, eh! un sombrero alemán». El que acababa de lanzar esta exclamación era un borracho a quien conducían, no sabemos dónde ni por qué, en una gran carreta.
Con un movimiento convulsivo, el aludido se quitó el sombrero y se puso a examinarlo. Era el tal sombrero de copa alta, comprado en casa de Zimmerman, pero ya muy estropeado, raído, agujereado, cubierto de abolladuras y de manchas, sin alas: en una palabra, horrible. A pesar de todo, lejos de mostrarse herido en su amor propio, el poseedor de aquella especie de gorro experimentó más inquietud que humillación.
—¡Ya me lo figuraba yo!—murmuró en su turbación—; ¡lo había presentido! Pero lo peor es que en una miseria como la mía, una tontería insignificante puede echar a perder el negocio. Sí; este sombrero produce demasiado efecto, y el efecto nace precisamente de que es ridículo. Para llevar estos harapos es indispensable usar gorra. Mejor que este mamarracho será una boina vieja. No hay quien lleve semejantes sombreros; de seguro que éste llama la atención a una versta1 de distancia. Después lo recordarían y podría ser un indicio; lo importante es no llamar la atención de nadie... Las cosas pequeñas tienen siempre importancia; por ellas suele ser por las que uno se pierde.
No tenía que ir muy lejos; sabía la distancia exacta que separaba su casa del sitio adonde se dirigía; setecientos pasos justos. Los había contado cuando su proyecto no era más que un vago sueño. En aquella época no creía que llegase el día en que se trocara lo imaginado en acción; se limitaba a acariciar en su mente una idea espantosa y seductora a la vez; pero desde aquel tiempo, un mes hacía, comenzaba a considerar las cosas de otro modo. Aunque en todos sus soliloquios se reprochase su falta de energía y su irresolución, habíase ido, sin embargo, habituando poco a poco e involuntariamente, en cierto modo, a mirar como posible la realización de su sueño, no obstante continuar dudando de sí mismo. En aquel momento iba a hacer el ensayo general de su empresa, y a cada paso aumentaba su agitación.
Con el corazón desfallecido y el cuerpo agitado por nervioso temblor, se aproximó a una inmensa casa que daba de un lado al canal y del otro a la calle... Este edificio, dividido en multitud de cuartitos de alquiler, tenía por inquilinos industriales de todas las clases, sastres, cerrajeros, cocineras, alemanes de diferentes categorías, mujeres públicas y humildes empleados, etc. Un continuo hormiguero entraba y salía por las dos puertas. Tres o cuatro dvorniks2 prestaban sus servicios en esta casa. Con gran satisfacción suya, el joven no encontró a nadie. Después de haber pasado el umbral sin ser notado, tomó por la escalera de la derecha.
Conocía ya esta escalera angosta y tenebrosa cuya obscuridad no le desagradaba, pues así no eran de temer las miradas curiosas. «Si ahora tiemblo, ¿qué será cuando venga en serio?», no pudo menos de pensar cuando llegaba al cuarto piso. Allí le cerraron el paso antiguos soldados convertidos en mozos de cuerda; mudaban los muebles de uno de los cuartos, ocupado, el joven lo sabía, por un funcionario alemán y su familia.
—Gracias a la marcha del alemán, no habrá durante algún tiempo en ese rellano otro inquilino que la vieja. Esto es bueno saberlo... por lo que pueda suceder.
Así pensó, y tiró del llamador de la casa de la vieja. Débilmente sonó la campanilla, como si fuese de hojalata y no de cobre. Tales son en esas casas las campanillas de todos los pisos.
Sin duda había olvidado este detalle; aquel sonido particular debió de traerle repentinamente a la memoria algún recuerdo, porque el joven se estremeció y se alteraron sus nervios. Al cabo de un instante se entreabrió la puerta, y, por la estrecha abertura, la dueña de la casa examinó al recién venido con manifiesta desconfianza; brillaban sus ojillos como dos puntos luminosos en la obscuridad, pero al advertir que había gente en el descansillo se tranquilizó y abrió por completo la puerta. El joven entró en un sombrío recibimiento, dividido en dos por un tabique, tras del cual estaba la cocina. En pie delante del joven, la vieja callaba interrogándole con la vista. Era una mujer de sesenta años, pequeñuela y delgada, de nariz puntiaguda y de mirada maliciosa.
Tenía la cabeza descubierta, y los cabellos, que comenzaban a encanecer, relucían untados de aceite. Llevaba puesto al cuello, que era largo y delgado como la pata de una gallina, una tira de franela, y, a pesar del calor, habíase echado sobre los hombros un abrigo apolillado y amarillento. La vieja tosía a menudo. Debió de mirarla el joven de un modo singular, porque los ojos de la anciana recobraron bruscamente su expresión de desconfianza.
—Raskolnikoff, estudiante. Estuve aquí, en esta casa, hace un mes—se apresuró a decir el joven, medio inclinándose, porque había pensado que lo mejor era mostrarse afable.
—Sí, lo recuerdo, lo recuerdo—respondió la vieja, que no cesaba de mirarle con recelo.
—Pues bien... Vengo otra vez por un asuntillo del mismo género—continuó Raskolnikoff algo desconcertado y sorprendido de la desconfianza que inspiraba.
«Quizá esta mujer ha sido siempre lo mismo; pero la otra vez no lo eché de ver»—pensó el joven desagradablemente impresionado.
La vieja permaneció algún tiempo silenciosa como si reflexionase. Luego señaló la puerta de la sala a su visitante, y le dijo haciéndose a un lado para dejarle pasar delante de ella.
—Entre usted.
La salita en la cual fué introducido el joven, tenía tapizadas las paredes de color amarillo; en las ventanas, con cortinas de muselina, había tiestos de geranios; el sol poniente arrojaba sobre aquello viva claridad. «¡Sin embargo, entonces brillaba el sol de la misma manera!»—dijo Raskolnikoff para su coleto y dirigió rápidamente una mirada en torno suyo, para darse cuenta de todos los objetos y grabarlos en la memoria. En la habitación no había nada de particular. Los muebles, de madera amarilla, eran muy viejos: un sofá con gran respaldo vuelto, una mesa de forma oval frente a frente del sofá, un lavabo y un espejo entre las dos ventanas, sillas a lo largo de las paredes, dos o tres grabados, sin valor, que representaban señoritas alemanas con pájaros en las manos; a esto se reducía el mobiliario.
En un rincón, delante de una pequeña imagen, ardía una lámpara; tanto los muebles como el suelo relucían de puro limpios.
«Es Isabel la que arregla todo esto»—pensó el joven.
En toda la habitación no se veía un grano de polvo.
«Es preciso venir a las casas de estas malas viejas viudas para ver tanta limpieza»—continuó monologando Raskolnikoff, y miró con curiosidad la cortina de indiana que ocultaba la puerta correspondiente a otra salita; en esta última, en la que jamás había entrado, estaban la cama y la cómoda de la vieja.
—¿Qué quiere usted?—preguntó secamente la dueña de la casa, que, habiendo seguido a su visitante, se colocó frente a él para examinarle de cerca.
—He venido a empeñar una cosa. Véala usted.
Y sacó del bolsillo un reloj de plata viejo y aplastado, que tenía grabado en la tapa un globo. La cadena era de acero.
—Aun no me ha devuelto usted la cantidad que le tengo prestada; anteayer cumplió el plazo.
—Le pagaré aún el interés del otro mes; tenga un poco de paciencia.
—Conste, amiguito, que puedo esperar, si quiero, o vender el objeto empeñado, si se me antoja...
—¿Qué me da por este reloj, Alena Ivanovna?
—Lo que trae aquí es una miseria; esto no vale nada. La otra vez le di a usted dos billetes pequeños por un anillo que se puede comprar nuevo en la joyería por rublo y medio.
—Déme usted cuatro rublos y lo desempeñaré. Perteneció a mi padre. Pronto recibiré dinero.
—Rublo y medio, y he de cobrar el interés por adelantado.
—¡Rublo y medio!—exclamó el joven.
—Acepta usted, ¿sí o no?
Y dicho esto, la mujer alargó el reloj al visitante. Este lo tomó e iba a retirarse, irritado, cuando reflexionó que la prestamista era su último recurso; además, había ido allí para otra cosa.
—¡Venga el dinero!—dijo con tono brutal.
La vieja buscó las llaves en el bolsillo y entró en la habitación contigua. Cuando el joven se quedó solo en la sala, se puso a escuchar, entregándose a diversos cálculos. A poco oyó cómo la usurera abría la cómoda.
«Debe ser el cajón de arriba—supuso Raskolnikoff—; ahora sé que lleva las llaves en el bolsillo derecho, y que están todas reunidas en una anilla de acero... Una de ellas es tres veces más gruesa que las otras, y tiene las guardas dentadas; esa llave no es de la cómoda, seguramente. Por lo tanto, debe haber alguna caja o alguna arca de hierro... Es curioso. Las llaves de las arcas de hierro son generalmente de esa forma... ¡Pero qué innoble es todo esto!...»
Volvió a entrar la vieja.
—Mire usted: como cobro una grivna3 al mes por cada rublo, y empeña usted el reloj en rublo y medio le desquito 15 kopeks y queda satisfecho el interés por adelantado. Además, como usted me suplica que espere otro mes para devolverme los dos rublos que le tengo prestados, me debe usted por este concepto 20 kopeks, que, unidos a los 15 que le desquito, componen 35. Tengo, pues, que darle a usted un rublo y 15 kopeks. Aquí están.
—¡Cómo! ¿De modo que no me da usted ahora más que un rublo y 15 kopeks?
—Nada más tengo que darle a usted.
Tomó el joven el dinero sin discutir. Miraba a la vieja sin darse prisa a marcharse. Parecía tener intención de hacer algo; pero no sabía con precisión lo que deseaba...
—Es posible, Alena Ivanovna, que venga pronto con otra cosa... Una cigarrera... de plata... muy bonita... en cuanto me la devuelva un amigo a quien se la he prestado.
Dijo estas palabras con manifiesto embarazo.
—Pues bien, entonces hablaremos.
—Adiós... ¿Sigue usted viviendo sola, sin que su hermana le haga compañía?—preguntó con el tono más indiferente que le fué posible en el momento en que entraba en la antesala.
—¿Y qué le importa a usted mi hermana?
—Es verdad, se lo preguntaba a usted por decir algo... Adiós, Alena Ivanovna.
Raskolnikoff salió muy alterado; al bajar la escalera se detuvo muchas veces como rendido por sus emociones.
«¡Dios mío, cómo subleva el corazón todo esto!—exclamó cuando llegó a la calle—. ¡Es posible, es posible que yo...!
No, es una tontería, un absurdo—añadió resueltamente—. ¿Y ha podido ocurrírseme tan espantosa idea? ¿He de ser yo capaz de tal infamia? ¡Esto es odioso, innoble, repugnante!... ¿Y por espacio de un mes entero yo...?»
Para expresar la agitación que sentía, eran impotentes las exclamaciones y palabras. La sensación de inmenso disgusto que comenzó a oprimirle poco antes cuando se encaminaba a casa de la vieja, alcanzaba ahora intensidad tan grande que el joven no sabía cómo substraerse a semejante suplicio... Caminaba por la acera como un borracho, sin reparar en los transeuntes y tropezándose con ellos. En la calle siguiente volvió a recobrar ánimos y, mirando en torno suyo, advirtió que estaba cerca de una taberna; una escalera situada al nivel de la acera daba entrada a la cueva del establecimiento. Raskolnikoff vió salir en aquel instante a dos borrachos que se apoyaban el uno en el otro, injuriándose recíprocamente.
Vaciló el joven un instante, y después bajó la escalera. Nunca había entrado en una taberna; pero en aquel momento sentía vahídos, le atormentaba ardiente sed. Tenía ganas de beber cerveza fresca, y atribuía su debilidad a lo vacío del estómago. Después de sentarse en un rincón, sombrío y sucio, ante una mesita mugrienta, pidió cerveza y bebió el primer vaso con avidez.
Al punto sintió un gran alivio y se esclarecieron sus ideas.
«Todo esto es absurdo—se dijo ya confortado—. No había motivo para turbarse. ¡Es sencillamente efecto de un mal físico; con un vaso de cerveza y un bizcocho habría recobrado la fuerza de mi inteligencia, la precisión de mis ideas, el vigor de mis resoluciones! ¡Oh, qué insignificante es todo ello!»
A pesar de tan desdeñosa conclusión, estaba contento, como si se viese libre de un peso enorme, y dirigía miradas amistosas a las personas presentes. Pero al mismo tiempo sospechó que fuese ficticio aquel retorno a la energía.
Quedaba muy poca gente en la taberna; después de los dos borrachos, salió una banda de cinco músicos, y el establecimiento quedó silencioso; no había en él más que tres personas: un individuo algo ebrio, cuyo exterior indicaba un hombre de la clase media, estaba sentado delante de una botella de cerveza. Cerca de él, tendido en el banco, dormitaba un sujeto alto y grueso, de barba blanca, vestido con un largo levitón, y en completo estado de embriaguez.
De cuando en cuando parecía despertarse bruscamente; se ponía a hacer sonar los dedos, apartando los brazos y moviendo rápidamente el busto, sin levantarse del banco sobre el cual estaba echado. Tales gestos y ademanes servían de acompañamiento a una canción necia, de la que el hombre se esforzaba para recordar los versos:
Durante un año entero
yo he acariciado.
Du-ran-te un a-ño en-te-ro
yo he a-ca-ri-cia-do
a mi mujer.
O esta otra:
En la Podiatcheshaïa.
He encontrado a mi vieja...
Nadie hacía caso de la alegría de aquel melómano. Su mismo compañero escuchaba todos aquellos gorjeos en silencio y haciendo muecas de disgusto. El tercer consumidor parecía un antiguo funcionario. Sentado aparte se llevaba de vez en cuando el vaso a los labios, mirando en derredor suyo; parecía que también él era presa de cierta agitación.
II
Raskolnikoff no estaba habituado a la multitud, y, conforme hemos dicho, desde hacía algún tiempo evitaba las compañías de sus semejantes; pero de repente se sintió atraído hacia los hombres. Cualquiera hubiera dicho que se operaba en él una especie de revolución y que el instinto de sociabilidad recobraba sus derechos. Entregado durante un mes completo a los sueños morbosos que la soledad engendra, tan fatigado estaba nuestro héroe de su aislamiento, que deseaba encontrarse, aunque no fuese más que un minuto, en un ambiente humano. Así, pues, por innoble que fuese aquella taberna, se sentó ante una de las mesas con verdadero placer.
El dueño del establecimiento estaba en otra habitación; pero salía y entraba frecuentemente en la sala. Desde el umbral, sus hermosas botas de altas y rojas vueltas atraían inmediatamente las miradas; llevaba un paddiovka y un chaleco de raso negro horriblemente manchado de grasa y no tenía corbata; la cara parecía untada de aceite. Tras el mostrador se hallaba un mozo de catorce años, y otro más joven servía a los parroquianos. Expuestas en el aparador había varias vituallas, trozos de cohombro, galleta negra y bacalao cortado en pedazos; todo exhalaba olor a rancio. El calor era tan insoportable y la atmósfera estaba tan cargada de vapores alcohólicos, que parecía imposible pasar en aquella sala cinco minutos sin emborracharse.
Ocurre a veces que nos encontramos con desconocidos que nos interesan por completo a primera vista, antes de cruzar una palabra con ellos. Esto fué lo que sucedió a Raskolnikoff respecto al individuo que tenía el aspecto de un antiguo funcionario. Más tarde, al acordarse de esta primera impresión, el joven la atribuyó a un presentimiento. No quitaba los ojos del desconocido, sin duda porque este último no dejaba tampoco de mirarle, y parecía muy deseoso de trabar conversación con él. A los demás consumidores, y aun al mismo tabernero, los miraba con aire impertinente y altanero; eran, evidentemente, personas que estaban por debajo de él en condición social y en educación para que se dignase dirigirles la palabra.
Aquel hombre, que había pasado ya de los cincuenta años, era de mediana estatura y de complexión robusta. La cabeza, en gran parte calva, no conservaba más que algunos cabellos grises. El rostro largo, amarillo o casi verde, denunciaba hábitos de incontinencia; bajo los gruesos párpados brillaban unos ojillos rojizos, muy vivaces. Lo que más impresionaba en su fisonomía era la mirada en que la llama de la inteligencia y del entusiasmo se alternaba con no sé qué expresión de locura. Este personaje llevaba sobretodo negro, viejo, todo desgarrado, y no gustándole, sin duda, llevarle abierto, lo abrochaba correctamente con el único botón que el sobretodo tenía. El chaleco, de nanquin, dejaba ver la pechera de la camisa rota y llena de manchas. La ausencia de barba denunciaba en él al funcionario; pero debía haberse afeitado en una época bastante remota, porque le azuleaban las mejillas con un pelo muy espeso. Notábase en sus maneras cierta gravedad burocrática; pero, en aquel momento, parecía conmovido. Se revolvía los cabellos, y, de tiempo en tiempo, apoyaba los codos en la mesa pringosa, sin temor a mancharse las mangas agujereadas, y reclinaba la cabeza en las dos manos. Por último, comenzó a decir en voz alta y firme, mirando a Raskolnikoff.
—¿Será una indiscreción por mi parte, señor, hablar con usted? Porque es lo cierto que, a pesar de la sencillez de su traje, mi experiencia distingue en usted un hombre muy bien educado y no un asiduo parroquiano de taberna. Siempre he dado mucha importancia a la educación, unida, por supuesto, a las cualidades del corazón. Pertenezco al Tchin4. Permítame usted que me presente: Simón Ivanovitch Marmeladoff, consejero titular. ¿Me es lícito preguntarle si ha pertenecido usted a la administración?
—No, yo soy estudiante—respondió el joven sorprendido de aquel cortés lenguaje, y, sin embargo, molesto al ver que un desconocido le dirigía la palabra a quema ropa.
Aunque se hallaba en su cuarto de hora de sociabilidad, sintió en aquel momento que se le despertara el mal humor que solía experimentar cuando un extraño trataba de ponerse en relaciones con él.
—¿De modo que es usted estudiante, o lo sigue siendo?—repuso vivamente el funcionario—; es precisamente lo que yo pensaba. ¡Tengo olfato, señor, un olfato muy fino, gracias a mi larga experiencia!
Se llevó el dedo a la frente, indicando con este gesto la opinión que tenía de su capacidad cerebral.
—Pero, dispénseme... ¿no ha terminado usted realmente sus estudios?
Se levantó, tomó su vaso y fué a sentarse al lado del joven. A pesar de estar ebrio, hablaba distintamente y sin gran incoherencia. Al verle arrojarse sobre Raskolnikoff como sobre una presa, se hubiera podido suponer que él también, desde hacía un mes, no había despegado los labios ni para decir esta boca es mía.
—Señor—declaró con cierta solemnidad—, la pobreza no es un vicio, seguramente, de la misma manera que la embriaguez no es una virtud. Pero la indigencia, señor, la indigencia es un vicio de los peores. En la pobreza conserva uno el orgullo nativo de sus sentimientos; en la indigencia no se conserva nada, ni siquiera se le echa a uno a palos de la sociedad humana, sino a escobazos, que son más humillantes. Y hacen bien, porque el indigente está dispuesto a envilecerse y esto es lo que explica la taberna. Señor, hace un mes que Lebeziatnikoff pegó a mi mujer. Y dígame, ¿pegar a mi mujer no es herirme a mí en el punto más sensible? ¿Me comprende usted? Permítame que le haga otra pregunta, ¡oh! por simple curiosidad: ¿Ha pasado usted alguna noche en el Neva en los barcos de heno?
—No, jamás—contestó Raskolnikoff—; ¿por qué me lo pregunta usted?
—Pues bien, para mí será hoy la quinta vez que dormiré allí.
Llenó el vaso, lo apuró y se quedó pensativo. En efecto, en su traje y en sus cabellos se veían algunas briznas de heno. A juzgar por las apariencias, lo menos hacía cinco días que no se había desnudado ni lavado la cara. Sus gruesas y rojas manos, con las uñas de luto, estaban también extremadamente sucias.
La sala entera le escuchaba, aunque, a decir verdad, con bastante despreocupación. Los mozos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado también, sin duda para oír a aquel hombre original. Sentado a cierta distancia bostezaba con aire importante. Evidentemente Marmeladoff era conocido desde hacía algún tiempo en la casa. Según todas las probabilidades, debía su notoriedad a la costumbre de hablar en la taberna con todos los parroquianos que se ponían a su alcance. Tal costumbre se convierte en una necesidad para ciertos borrachos, principalmente para aquellos que son tratados con dureza por esposas poco tolerantes; tratan de adquirir en la taberna con sus compañeros de orgía la consideración que no encuentran en sus hogares.
—¡Por vida de...!—dijo en voz fuerte el tabernero—. ¿Por qué no trabajas, por qué no vas a la oficina, puesto que eres empleado?
—¿Por qué no trabajo, señor?—siguió diciendo Marmeladoff, encarándose exclusivamente con Raskolnikoff, como si éste le hubiera dirigido la pregunta—. ¿Por qué no trabajo? ¿Cree usted que mi inutilidad no me disgusta? Cuando, hace un mes, Lebeziatnikoff maltrató a mi mujer con sus propias manos, mientras yo asistía, ebrio y medio muerto, a tal escena, ¿cree usted que yo no sufría? Permítame usted, joven; ¿le ha ocurrido a usted... ¡hum!... le ha ocurrido solicitar un préstamo sin esperanza?
—Sí... Es decir, ¿qué entiende usted por eso de sin esperanza?
—Quiero decir, sabiendo perfectamente de antemano que no le darán a usted nada. Por ejemplo, usted tiene la certidumbre de que tal hombre, tal ciudadano bien intencionado, no le prestaría un kopek; porque, dígame usted, ¿a qué santo había de prestárselo, sabiendo que usted no ha de devolvérselo? ¿Por piedad? Ese Lebeziatnikoff es partidario de las nuevas ideas y aseguraba el otro día que la compasión, en nuestra época, está prohibida hasta por la ciencia, y que tal es la doctrina reinante en Inglaterra, en donde florece la economía política. ¿Cómo, repito, ese hombre habrá de prestarle a usted dinero? Está usted seguro de que no se lo prestará, y, sin embargo, se dirige usted a...
—¿Para qué ir en ese caso?—interrumpió Raskolnikoff.
—Pues porque es preciso ir a alguna parte; porque no hay otra salida y llega un tiempo en que el hombre se decide, de buena o mala gana, a tomar cualquier senda. Cuando mi hija única se fué a inscribir en la policía tuve que ir también con ella (porque mi hija tiene cartilla)—añadió entre paréntesis, mirando al joven con expresión de inquietud—. Le advierto a usted que esto me tiene sin cuidado—se apresuró a decir con aparente flema, en tanto que los mozos, detrás del mostrador, y hasta el mismo tabernero sonreían—. ¡Poco me importa! No me inquietan los movimientos de cabeza, porque estas cosas son conocidas de todo el mundo y no hay secreto que no se descubra; no es con desprecio sino con resignación, como yo acepto mi suerte. ¡Sea! ¡Ecce Homo! Permítame, joven, que le pregunte si puede usted, o, mejor dicho, si se atrevería usted, fijando los ojos en mí, a afirmar que no soy un cerdo.
El joven no respondió.
El orador esperó con aire digno a que terminasen las risas provocadas por sus últimas palabras. Después añadió:
—Es verdad; yo soy un cerdo; pero ella es una señora. ¡Llevo impreso el sello de la bestia! Pero Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Concedo que soy un bufón empedernido; pero mi mujer tiene un gran corazón, sentimientos elevados, instrucción... y, sin embargo... ¡Oh! ¡Si tuviese piedad de mí! ¡Señores, señores, todos los hombres tienen necesidad de encontrar piedad en alguna parte! Pero Catalina Ivanovna, a pesar de su grandeza de alma, es injusta... Pues bien, con tal de que yo llegue a comprender que cuando me tira de los cabellos, lo hace, en rigor, por interés hacia mí... (No me avergüenzo de confesarlo: me tira de los cabellos, joven)—insistió, creciendo en dignidad al oír nuevas carcajadas—. Sin embargo, Dios mío, aunque no fuese más que una vez... pero no, no; dejemos esto; es inútil hablar de ello... Ni una sola vez he obtenido lo que deseaba; ni una sola vez se ha tenido compasión de mí... pero tal es mi carácter; soy un verdadero bruto...
—Lo creo—dijo bostezando el tabernero.
Marmeladoff dió un puñetazo en la mesa.
—Tal es mi carácter; ¿querrá usted creer, querrá usted creer, señor, que me he bebido hasta sus medias? No digo sus zapatos, porque esto se comprendería, hasta cierto punto; pero son sus medias, sus medias, las que yo me he bebido. ¡Sus medias! me he bebido también su pañoleta de pelo de cabra, un regalo que le habían hecho; un objeto que poseía antes de casarse conmigo y que era de su propiedad y no de la mía. Habitamos en un cuarto muy frío; este invierno mi mujer ha pescado un catarro y tose y escupe sangre. Tenemos tres hijos pequeños, y Catalina Ivanovna trabaja de la noche a la mañana. Hace colada y limpia la casa, porque desde muy joven está acostumbrada a la limpieza. Por desgracia, tiene el pecho delicado, cierta predisposición a la tisis que me preocupa. ¿No lo siento, por ventura? Cuando más bebo, más lo siento. Es para sentir y sufrir más por lo que me entrego a la bebida; ¡bebo porque quiero sufrir doblemente!
E inclinó la cabeza sobre la mesa con aire de desesperación.
—Joven—continuó en seguida incorporándose—, me parece leer en su semblante cierto disgusto. Desde que entró usted me ha parecido advertirlo, y por eso le he dirigido inmediatamente la palabra. Si le cuento la historia de mi vida no es para ofrecerme a la burla de esos ociosos, que, por otra parte, están enterados de todo, no; es porque busco la simpatía de un hombre bien educado. Sepa usted, pues, que mi mujer ha sido educada en una pensión aristocrática de provincia, y que a su salida del establecimiento bailó en chal delante del gobernador y de los otros personajes oficiales; tan contenta estaba por haber obtenido una medalla de oro y un diploma. La medalla... la hemos vendido hace ya mucho tiempo, ¡hum!... En cuanto al diploma, lo conserva mi esposa en un cofre y últimamente aun lo mostraba al ama de nuestra casa. Aunque esté a matar con ella, a mi mujer le gusta ostentar ante los ojos de cualquiera sus éxitos pasados. No se lo echo en cara, porque su única alegría ahora es acordarse de los hermosos días de otro tiempo. ¡Todo lo demás se ha desvanecido! Sí, sí; tiene un alma ardiente, orgullosa, intratable. Ella friega el suelo, come pan negro; pero no permite que se le escatimen ciertas consideraciones. Así es, que no ha tolerado la grosería de Lebeziatnikoff, y cuando, para vengarse de haber sido despedido, este último le puso la mano encima, mi mujer tuvo que guardar cama, sintiendo más el insulto hecho a su dignidad que el dolor de los golpes recibidos.
»Cuando me casé con ella era viuda, con tres niños pequeños. Había estado casada en primeras nupcias con un oficial de infantería, con quien huyó de casa de sus padres; amaba extremadamente a su marido; pero éste se dió al juego, tuvo que entendérselas con la justicia, y murió. En los últimos tiempos pegaba a su mujer. Sé de buena tinta que no era cariñosa con él, lo que no le impide ahora llorar por el difunto y establecer continuamente comparaciones entre él y mi persona, comparaciones poco lisonjeras para mi amor propio. Pero no me quejo; más bien me complace que se imagine haber sido feliz en otro tiempo.
»Después de la muerte de su marido se encontró sola con tres hijos pequeños, en un distrito lejano y salvaje, donde la encontré yo. Su miseria era tal, que yo, que de eso he visto tanto, no me siento con fuerzas para describirla. Todos sus parientes la habían abandonado; por otra parte, su orgullo le hubiera impedido siempre implorar la piedad de aquellas personas. Entonces, señor, entonces, yo, que era viudo también, y que tenía de mi matrimonio una hija de catorce años, ofrecí mi mano a aquella pobre mujer; tanta pena me daba verla sufrir.
»Instruída, bien educada, de buena familia, consintió, sin embargo, en casarse conmigo. Esto puede dar a usted una idea de la miseria en que la pobre viviría. Acogió mi proposición llorando, sollozando y retorciéndose las manos, pero la acogió, porque no tenía dónde ir.
»¿Comprende usted, comprende usted lo que significan estas palabras: «No tener ya adónde ir»? ¡Usted no lo comprende todavía!
»Durante un año entero cumplí mi deber honrada y santamente, y sin probar una gota de esto (señaló con el dedo la media botella que tenía delante); porque no carezco de sentimientos. Pero nada adelanté. A poco perdía mi empleo y no por falta mía; reformas administrativas determinaban la supresión del que desempeñaba, y entonces fué cuando me di a la bebida... Ahora ocupamos una habitación en casa de Amalia Ludvigovna Lippevechzel; pero ignoro con qué le pagamos y de qué vivimos. Hay allí muchos inquilinos además de nosotros; es una ratonera aquella casa... ¡hum!... Sí... Durante este tiempo, creció la hija que yo tenía de mi primera mujer. No quiero hablar de lo que su madrastra la ha hecho sufrir.
»Aunque de sentimientos nobilísimos, Catalina Ivanovna es una mujer irascible e incapaz de contenerse en los arrebatos de su cólera... Sí, ¡vamos, es inútil hablar de esto! Como puede usted comprender, Sonia no ha recibido una gran instrucción. Hace cuatro años traté de enseñarle Geografía e Historia Universal; pero como yo no he estado nunca fuerte en estas materias, y como además no tenía a mi disposición un buen manual, no hizo grandes progresos en sus estudios: nos detuvimos en Ciro, rey de Persia. Más tarde, cuando llegó a la edad adulta, leyó algunas novelas. Lebeziatnikoff le prestó hace poco la Fisiología de Ludwig. ¿Conoce usted esa obra? Mi hija la ha encontrado muy interesante y aun nos ha leído muchos pasajes en alta voz. A eso se limita toda su cultura.
»Ahora, señor, apelo a su sinceridad. ¿Cree usted en conciencia que una joven pobre, pero honrada, pueda vivir de su trabajo? Como no tenga una habilidad especial, ganará 15 kopeks al día, y para llegar a esa cifra tendrá necesidad de no perder un solo minuto. ¡Pero qué digo! Sonia hizo media docena de camisas de holanda, para el consejero de Estado Ivan Ivanovitch Klopstok; usted habrá oído hablar de él; pues bien, no sólo está esperando aún que se le paguen, sino que la pusieron a la puerta llenándola de injurias, so pretexto de que no había tomado bien la medida del cuello.
»En tanto los niños se mueren de hambre, Catalina Ivanovna se pasea por la habitación retorciéndose las manos, mientras en sus mejillas aparecen las manchas rojizas, propias de su enfermedad. «Holgazana—decía a mi hija—, ¿no te da vergüenza de vivir sin hacer nada? Bebes, comes, tienes lumbre.» Y yo pregunto ahora: ¿Qué es lo que la pobre muchacha podría beber y comer cuando en tres días los niños no habían visto siquiera un mendrugo de pan? Yo estaba en aquel momento acostado... Vamos, hay que decirlo todo, borracho; pero oí que mi Sonia respondía tímidamente con su voz dulce (la pobrecita es rubia, con una carita siempre pálida y resignada): «Pero, Catalina Ivanovna, ¿por qué me dice usted esas cosas?»
»Tengo que añadir que ya por tres veces Daría Frantzovna, una mala mujer muy conocida de la policía, le había hecho insinuaciones en nombre del propietario de la casa. «Vaya—dijo irónicamente Catalina Ivanovna—, vaya un tesoro para guardarlo con tanto cuidado.» Pero no la acuse usted. No tenía conciencia de lo que decía; estaba agitada, enferma, veía llorar a sus hijos hambrientos, y lo que decía era más bien para molestar a Sonia que para excitarla a que se entregara al vicio... Catalina Ivanovna es así; cuando oye llorar a sus hijos les pega, aunque sabe que lloran de hambre. Eran entonces las cinco y oí que Sonia se levantaba, se ponía el chal y salía del cuarto.
»A las ocho volvió. Al llegar, se fué derecha a Catalina Ivanovna, y, silenciosamente, sin proferir palabra, depositó treinta rublos de plata delante de mi mujer. Hecho eso, tomó nuestro gran pañuelo verde (un pañuelo que sirve para toda la familia), se envolvió la cabeza y se echó en la cama con la cara vuelta hacia la pared; un continuo temblor agitaba sus hombros y su cuerpo... yo continuaba en el mismo estado... En aquel momento, joven, vi a Catalina Ivanovna que, también silenciosamente, se arrodillaba junto al lecho de Sonia.
»Pasó toda la noche de rodillas, besando los pies de mi hija y rehusando levantarse. Después, las dos se durmieron juntas en los brazos una de la otra... ¡las dos!... ¡las dos!... sí; y yo continuaba lo mismo, sumido en la embriaguez.
Se calló Marmeladoff, como si la voz le hubiera faltado; luego llenó la copa, la vació y siguió, después de un corto silencio:
—Desde entonces, señor, a consecuencia de una circunstancia desgraciada, y con motivo de cierta denuncia de personas perversas (Daría Frantzovna tuvo parte principal en este negocio porque quería vengarse de una supuesta falta de respeto), desde entonces mi hija Sonia5 Semenovna fué inscrita en el registro de policía y se vió obligada a dejarnos. Amalia Ludvigovna se ha mostrado inflexible en este punto, sin tener en cuenta que ella misma, en cierto modo, había favorecido las intrigas de Daría Frantzovna.
»Lebeziatnikoff se ha unido a ella... ¡hum! y con motivo de lo de Sonia fué la cuestión que Catalina Ivanovna tuvo con él. En un principio estuvo muy solícito con Sonetchka; pero de repente se sintió herido en su amor propio. «¿Cómo un hombre de corazón—dijo—ha de habitar en la misma casa que semejante desdichada?» Catalina Ivanovna tomó partido por Sonia, y la disputa acabó en golpes... En la actualidad mi hija viene a menudo a vernos a la caída de la tarde, y ayuda con lo que puede a mi mujer. Vive en casa de Kapernumoff, un sastre cojo y tartamudo. Sus hijos, que son varios, tartamudean como él, y hasta su mujer tiene no sé qué defecto en la lengua... Todos comen y duermen en la misma sala; pero a Sonia le han cedido una habitación, separada de la de sus huéspedes por un tabique... ¡hum! sí... Son personas muy pobres y tartamudas... Bueno... Una mañana me levanté, me puse mis harapos, elevé las manos al cielo y me fuí a ver a Su Excelencia Ivan Afanasievitch. ¿Le conoce usted? ¿No? Pues entonces no conoce a un santo varón... Es una vela... pero una vela que arde delante del altar del Señor. Mi historia, que Su Excelencia se dignó oír hasta el fin, le hizo saltar las lágrimas. «Vamos, Simón Ivanovitch—me dijo—, has defraudado una vez mis esperanzas, pero vuelvo a tomarte, bajo mi exclusiva responsabilidad personal.» Así se expresó, añadiendo: «Procura acordarte de lo pasado, para no reincidir, y retírate.» Besé el polvo de sus botas, mentalmente, por supuesto, porque Su Excelencia no hubiera permitido que se las besase de veras; es un hombre muy penetrado de las ideas modernas y no le gustan semejantes homenajes. ¡Pero, Dios mío, cómo se me festejó cuando anuncié en casa que tenía un destino!
De nuevo la emoción obligó a Marmeladoff a detenerse. En aquel momento invadió la taberna un grupo de individuos ya a medios pelos. A la puerta del establecimiento sonaba un organillo, y la voz débil de un chiquillo cantaba la Petite Ferme.
La atmósfera de la sala era pesadísima. El tabernero y los mozos se apresuraban a servir a los recién llegados. Sin reparar en este incidente, Marmeladoff continuó su relato; el funcionario era cada vez más expansivo a causa de los progresos de su borrachera. El recuerdo de su reciente reposición iluminaba como un rayo de alegría su semblante. Raskolnikoff no perdía ni una sílaba de sus palabras.
—Han transcurrido cinco semanas, señor, desde que Catalina Ivanovna y Sonetchka supieron la grata noticia. Le aseguro a usted que me encontraba como transportado al paraíso. Antes no hacía más que abrumarme con palabrotas como estas: «¡Acuéstate, bruto!» Mas desde aquel momento andaba de puntillas y hacía callar a los pequeños, diciéndoles: «¡Chis! ¡Papá viene cansado del trabajo!» Antes de ir a la oficina me daban café con crema, pero no crea, crema verdadera, ¿eh? No sé de dónde pudieron sacar el dinero, 11 rublos y 50 kopeks, a fin de arreglarme la ropa. Lo cierto es que ellas me pulieron de pies a cabeza; tuve botas, chaleco de magnífico hilo y uniforme, todo en muy buen uso: les costó 11 rublos y medio. Seis días ha, cuando entregué íntegros mis honorarios, 23 rublos y 40 kopeks, mi mujer me acarició en la mejilla, diciéndome: «¡vaya un pez que estás hecho!» Naturalmente, esto ocurrió cuando estábamos solos. Dígame usted si no es encantador...
Marmeladoff se interrumpió, trató de sonreír; pero súbito temblor agitó su barba. Dominó, sin embargo, en seguida, su emoción. Raskolnikoff no sabía qué pensar de aquel borracho, que vagaba al azar desde hacía cinco días, durmiendo en los barcos de pesca, y, a pesar de todo, sintiendo por su familia profundo cariño. El joven le escuchaba con la mayor atención, pero experimentando cierta sensación de malestar. Estaba enojado consigo mismo por haber entrado en la taberna.
—¡Señor, señor!—dijo el funcionario disculpándose—, quizá halle usted, como los demás, risible todo lo que le cuento; acaso le estoy fastidiando refiriéndole estos tontos y miserables pormenores de mi existencia doméstica; mas para mí no crea usted que son divertidos, porque le aseguro que siento todas estas cosas... Durante aquel día maldito hice proyectos encantadores; pensé en el medio de organizar nuestra vida, de vestir a los niños, de procurar reposo a mi mujer, de sacar del fango a mi hija única. ¡Oh, cuántos planes formaba! Pues bien, señor (Marmeladoff empezó a temblar de repente; levantó la cabeza y miró a la cara a su interlocutor), el mismo día, cinco hace hoy, después de haber acariciado todos estos sueños, robé, como un ladrón nocturno, la llave a mi mujer y tomé del baúl todo lo que quedaba del dinero que yo había llevado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo. Mírenme todos: hace cinco días que abandoné mi casa; no se sabe en ella qué es de mí; he perdido mi empleo, he dejado mi uniforme en una taberna y me han dado este traje en su lugar... Todo, todo ha acabado...
Marmeladoff se dió un puñetazo en la frente, rechinó los dientes y cerrando los ojos se puso de codos en la mesa... Al cabo de un momento cambió bruscamente la expresión de su rostro, miró a Raskolnikoff con afectado cinismo y dijo riéndose:
—¡He estado hoy en casa de Sonia; he ido a pedirle dinero para beber! ¡Je, je, je!
—¡Y te lo ha dado!—gritó, riéndose, uno de los parroquianos que formaba parte del grupo recién llegado a la taberna.
—Con su dinero he pagado esta media botella—repuso Marmeladoff dirigiéndose exclusivamente a nuestro joven—. Sonia fué a buscar treinta kopeks y me los entregó; era cuanto tenía; lo he visto con mis propios ojos. No me dijo nada; se limitó a mirarme en silencio, una mirada que no pertenece a la tierra, una mirada como deben tener los ángeles que lloran sobre los pecados de los hombres pero no los condenan. ¡Qué triste es que no le reprendan a uno! Treinta kopeks, sí, que de seguro necesitaba. ¿Qué me dice usted, querido señor? Ahora tiene ella que ir bien arreglada. La elegancia y los afeites, indispensables en su oficio, cuestan dinero; lo comprenderá usted; hay que tener pomada, enaguas almidonadas, lindas botitas que hagan bonito el pie para lucirlo al saltar los charcos. ¿Comprende usted, comprende usted la importancia de esta limpieza y elegancia? Pues bien, yo, su padre, según la Naturaleza, ha ido a pedirle esos treinta kopeks para bebérmelos. ¡Y me los bebo! Ya están bebidos... vamos, ¿quién ha de tener compasión de un hombre como yo? Ahora, señor, ¿puede usted compadecerme? Hable usted, señor: ¿tiene usted piedad de mí? ¿Sí o no? ¡Je, je, je!
Iba a servirse nuevamente, pero echó de ver que la media botella estaba vacía.
—¿Por qué se ha de tener lástima de ti?—gritó el tabernero.
Estallaron risas mezcladas con injurias. Los que no habían oído las palabras del ex funcionario, formaban coro con los otros, solamente al ver su catadura.
Marmeladoff, como si no hubiese esperado otra cosa que la interpelación del tabernero, para soltar el torrente de su elocuencia, se levantó vivamente y, con el brazo extendido hacia delante, replicó con exaltación:
—¡Por qué tener compasión de mí! ¡Por qué tener compasión de mí! ¡Es verdad, no se me debe compadecer! ¡Hay que crucificarme, ponerme en la cruz, no tenerme lástima! ¡Crucifícame, juez, pero, al hacerlo, ten piedad de mí! Así iré yo mismo al suplicio, porque no tengo sed de alegría, sino de dolor y de lágrimas. ¿Piensas tú, tendero, que tu media botella me ha proporcionado placer? Buscaba la tristeza, tristeza y lágrimas en el fondo de este frasco, y la he encontrado y saboreado. Pero Aquel que ha tenido piedad de todos los hombres, Aquel que todo lo comprende, tendrá piedad de nosotros; El es el único juez, El vendrá el último día y preguntará: «¿Dónde está la hija que has sacrificado por una madrastra odiosa y tísica y por niños que no eran sus hermanos? ¿Dónde está la joven que ha tenido piedad terrestre y no ha vuelto con horror las espaldas a este crapuloso borracho?» Y El dirá entonces: «Ven, yo te he perdonado una vez... yo te he perdonado ya una vez... ahora, todos tus pecados te son perdonados, porque has amado mucho...» Y El perdonará a mi Sonia, la perdonará, yo lo sé, lo he sentido en mi corazón cuando estaba en su casa.... Todos serán juzgados por El y El perdonará a todos, a los buenos y a los malos, a los sabios y a los pacíficos... y cuando haya acabado con ellos, nos tocará la vez a nosotros. «Acercaos también, nos dirá El; acercaos vosotros los borrachos, acercaos los cobardes, acercaos los impúdicos», y nos aproximaremos todos sin temor y El nos dirá: «¡Sois unos cochinos! ¡Tenéis sobre vosotros la marca de la bestia, pero venid también!» Y los sabios, los inteligentes dirán: «Señor, ¿por qué recibes Tú a éstos?» Y El responderá: «Yo los recibo ¡oh sabios! porque ninguno de ellos se ha creído digno de este favor...» Y El nos abrirá los brazos y nosotros nos precipitaremos en ellos... y nos desharemos en lágrimas... y comprenderemos... sí, entonces todo será comprendido por todo el mundo, y Catalina Ivanovna también comprenderá... Señor, vénganos el tu reino.
Falto de fuerzas, se dejó caer en el banco sin mirar a nadie, como si desde largo rato se hubiese olvidado del lugar en que se hallaba y de las personas que le rodeaban, y quedó absorto en la visión de fantasmas de ultratumba. Sus palabras produjeron cierta impresión; durante un momento cesó el barullo; pero bien pronto volvieron a estallar las risas, mezcladas con invectivas:
—¡Muy bien hablado!
—¡Gruñón!
—¡Charlatán!
—¡Burócrata!
—Vámonos, señor—dijo bruscamente Marmeladoff, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikoff—; condúzcame usted al patio de la casa Kozel... Ya es tiempo de que vuelva al lado de mi mujer.
Rato hacía ya que el joven deseaba irse y se le había ocurrido ofrecer el apoyo de su brazo a Marmeladoff. Este último tenía las piernas aun menos firmes que la voz; de modo que iba casi colgado del brazo de su compañero. La distancia que tenían que recorrer era de doscientos o trescientos pasos. A medida que el borracho se acercaba a su domicilio, parecía más inquieto y preocupado.
—No es precisamente de Catalina Ivanovna de quien tengo yo ahora miedo—balbuceaba conmovido—. Ya sé que empezará por tirarme de los cabellos; pero, ¿qué me importa? Me alegro que me tire de ellos. No, no es eso lo que me espanta; lo que yo temo son sus ojos, sí, sus ojos... Temo también las manchas rojas de sus mejillas, y me da miedo además su respiración. ¿Has notado cómo respiran los que padecen esa enfermedad... cuando experimentan una emoción violenta? Temo las lágrimas de los chicos... porque si Sonia no les ha llevado algo de comer, no sé cómo se las habrán arreglado... no lo sé. A los golpes no les tengo miedo... sabe, en efecto, que, lejos de hacerme sufrir, esos golpes son un gozo para mí... Casi no puedo pasar sin ello... Sí, es mejor que me pegue, que alivie de ese modo el corazón... más vale así; pero he ahí la casa Kozel. El propietario es un cerrajero alemán, hombre rico... ¡Acompáñeme!...
Después de haber atravesado el patio se pusieron a subir al cuarto piso. Eran cerca de las once, y, aunque propiamente hablando no había aún anochecido en San Petersburgo, a medida que subían más obscura encontraban la escalera; en lo alto la obscuridad era completa.
La puertecilla ahumada que daba al descansillo estaba abierta; un cabo de vela alumbraba una pobrísima pieza de diez pasos de largo. Esta pieza, que desde el umbral se veía por completo, estaba en el mayor desorden. Había por todos lados ropas de niños. Una sábana agujereada, extendida de manera conveniente, ocultaba uno de los rincones, el más distante de la puerta; detrás de este biombo improvisado, había, probablemente, una cama. Todo el mobiliario consistía en dos sillas y un sofá de gutapercha, que tenía delante una mesa vieja, de madera de pino, sin barnizar y sin tapete. Encima de la mesa, en un candelero de hierro se consumía el cabo de vela que medio alumbraba la pieza. Marmeladoff dormía en el pasillo. La puerta que comunicaba con los otros cuartos alquilados de Amalia Ludvigovna estaba entreabierta, y se oía ruido de voces; sin duda, en aquel momento jugaban a cartas y tomaban te los inquilinos. Se percibían más de lo necesario sus gritos, sus carcajadas y sus palabras, por extremo libres y atrevidas.
Raskolnikoff reconoció en seguida a Catalina Ivanovna. Era una mujer flaca, bastante alta y bien formada, pero de aspecto muy enfermizo. Conservaba aún hermosos cabellos de color castaño y, como había dicho Marmeladoff, sus mejillas tenían manchas rojizas. Con los labios secos, oprimíase el pecho con ambas manos, y se paseaba de un lado a otro de la misérrima habitación. Su respiración era corta y desigual; los ojos le brillaban febrilmente y tenía la mirada dura e inmóvil. Iluminada por la luz moribunda del cabo de vela, su rostro de tísica producía penosa impresión. A Raskolnikoff le pareció que Catalina Ivanovna no debía tener arriba de treinta años; era, en efecto, mucho más joven que su marido... No advirtió la llegada de los dos hombres; parecía que no conservaba la facultad de ver ni la de oír.
Hacía en la habitación un calor sofocante, y subían de la escalera emanaciones infectas; sin embargo, a Catalina Ivanovna no se le había ocurrido abrir la ventana, ni cerrar la puerta. La del interior, solamente entornada, dejaba paso a una espesa humareda de tabaco, que hacía toser a la enferma; pero ella no se cuidaba de tal cosa.
La niña más pequeña, de seis años, dormía en el suelo con la cabeza apoyada en el sofá; el varoncito, un año mayor que la pequeñuela, temblaba llorando en un rincón; probablemente acababan de pegarle. La mayor, una muchachilla de nueve años, delgada y crecidita, llevaba una camisa toda rota, y echado sobre los hombros desnudos un viejo burnus señoril que se le debía haber hecho dos años antes, porque al presente no le llegaba más que hasta las rodillas.
En pie, en un rincón al lado de su hermanito, había pasado el brazo, largo y delgado como una cerilla, alrededor del cuello del niño y le hablaba muy quedo, sin duda para hacerle callar. Sus grandes ojos, obscuros, abiertos por el terror, parecían aún mayores en aquella carita descarnada. Marmeladoff, en vez de entrar en el aposento, se arrodilló en la puerta; pero invitó a pasar a Raskolnikoff. La mujer, al ver un desconocido, se detuvo distraídamente ante él, tratando de explicarse su presencia. «¿Qué se le ha perdido aquí a ese hombre?»—se preguntaba. Pero en seguida supuso que el desconocido se dirigía a casa de algún otro inquilino, puesto que el cuarto de Marmeladoff era un sitio de paso. Así, pues, desentendiéndose de aquel extraño, se preparaba a abrir la puerta de comunicación, cuando de repente lanzó un grito: acababa de ver a su marido de rodillas en el umbral.
—¡Ah! ¿Al fin vuelves?—dijo, con voz en que vibrara la cólera—. ¡Infame! ¡Monstruo! A ver, ¿qué dinero llevas en los bolsillos? ¿Qué traje es éste? ¿Qué has hecho del tuyo? ¿Qué es del dinero? ¡Habla!
Se apresuró a registrarle. Lejos de oponer resistencia, Marmeladoff apartó ambos brazos para facilitar el registro de los bolsillos. No llevaba encima ni un solo kopek.
—¿Dónde está el dinero?—gritaba su esposa—. ¡Oh Dios mío! ¿Es posible que se lo haya bebido todo? ¡Doce rublos que había en el cofre!...
Acometida de un acceso de rabia agarró a su marido por los cabellos y lo arrastró violentamente a la sala. No se desmintió la paciencia de Marmeladoff: el hombre siguió dócilmente a su mujer arrastrándose de rodillas tras de ella.
—¡Si me da gusto, si no es un dolor para mí!—gritaba, dirigiéndose a su acompañante, mientras Catalina Ivanovna le zarandeaba con fuerza la cabeza; una de las veces le hizo dar con la frente un porrazo en el suelo.
La niña, que dormía, se despertó, y se echó a llorar. El muchacho, de pie en uno de los ángulos de la habitación, no pudo soportar este espectáculo, empezó a temblar y a dar gritos y se lanzó hacia su hermana; el espanto casi le produjo convulsiones. La niña mayor temblaba como la hoja en el árbol.
—¡Se lo ha bebido todo; se lo ha bebido todo!—vociferaba Catalina Ivanovna en el colmo de la desesperación—. ¡Ni siquiera conserva el traje!... ¡Y tienen hambre, tienen hambre!—repetía retorciéndose las manos y señalando a los niños—. ¡Oh vida tres veces maldita! ¿Y a usted cómo no le da vergüenza de venir aquí al salir de la taberna?—añadió volviéndose bruscamente hacia Raskolnikoff—. Has estado allí bebiendo con él, ¿no es eso? ¿Has estado allí bebiendo con él?... ¡Vete, vete!...
El joven no esperó a que se lo repitiesen, y se retiraba sin decir una palabra, en el momento que la puerta interior se abría de par en par y aparecían en el umbral muchos curiosos de mirada desvergonzada y burlona. Llevaban todos el gorro y fumaban unos en pipa y otros cigarrillos. Vestían los unos trajes de dormir, e iban otros tan ligeros de ropa que rayaba en la indecencia; algunos no habían dejado los naipes para salir. Lo que más les divertía era oír a Marmeladoff, arrastrado por los cabellos, gritar que aquello le daba gusto.
Empezaban ya los inquilinos a invadir la habitación, cuando de repente se oyó una voz irritada; era Amalia Ludvigovna en persona que, abriéndose paso a través del grupo, venía para restablecer el orden a su manera. Por centésima vez manifestó a la pobre mujer que tenía que dejar el cuarto al día siguiente.
Como es de suponer, esta despedida fué dada en términos insultantes. Raskolnikoff llevaba encima el resto del rublo que había cambiado en la taberna. Antes de salir tomó del bolsillo un puñado de cobres y, sin ser visto, puso las monedas en la repisa de la ventana; pero antes de bajar la escalera se arrepintió de su generosidad, y poco faltó para que subiese de nuevo a casa de Marmeladoff.